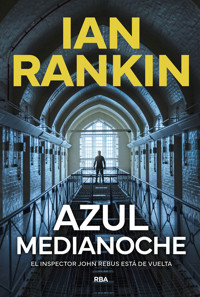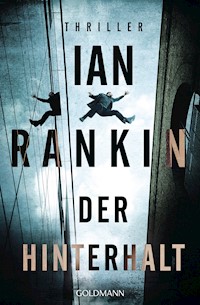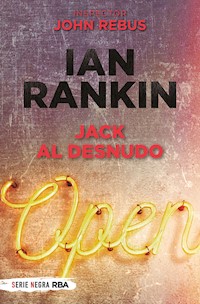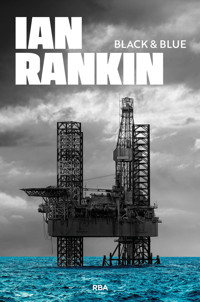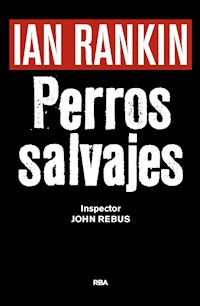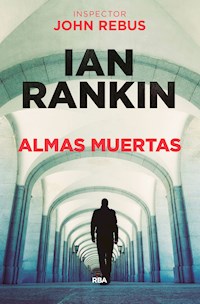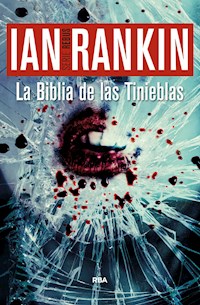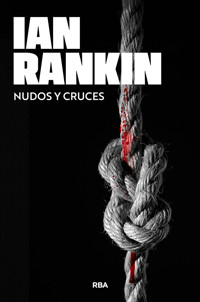
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
El inicio de la saga del inspector John Rebus, un icono del género policiaco. Dos niñas han sido secuestradas y asesinadas en Edimburgo, un hecho que ha impactado en una opinión pública que, ya conmocionada, ve como pronto el número de víctimas comienza a aumentar. El veterano inspector John Rebus se ve obligado a formar parte de la investigación cuando empieza a recibir unos enigmáticos mensajes anónimos, aparentemente enviados por el asesino, con pistas que solo él puede descifrar. Rebus deberá luchar con sus problemas personales a la vez que intenta resolver un caso que podría convertirse en uno de los más dramáticos sucesos de la historia en Escocia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
PRÓLOGO
1
2
PRIMERA PARTE. «HAY PISTAS POR TODAS PARTES»
1
2
3
4
5
6
SEGUNDA PARTE. «PARA LOS QUE LEEN ENTRE ÉPOCAS»
7
8
9
10
11
12
TERCERA PARTE. NUDO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
CUARTA PARTE. LA CRUZ
22
QUINTA PARTE. NUDOS Y CRUCES
23
24
25
26
27
EPÍLOGO
AGRADECIMIENTOS
IAN RANKIN
OTROS TÍTULOS DE IAN RANKIN EN RBA
NOTAS
Titulo original francés: Knots & Crosses.
© del texto: Ian Rankin, 1987.
© de la traducción: Francisco Martín Arribas, 2011.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2011.
Primera edición en esta colección: mayo de 2025.
REF.: OEBO245
ISBN: 978-84-9006-639-3
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A MIRANDA. SIN ELLA NADA MERECE LA PENA CONCLUIRSE.
PRÓLOGO
1
La niña dio un grito; solo un grito.
Fue un leve descuido de él. Podría haber sido el final de todo, y casi desde el principio; algún vecino que sospecha, la policía que se presenta. No, no era nada conveniente. La próxima vez la amordazaría más fuerte, un poquito más, un poquitín más.
A continuación fue al cajón para sacar un carrete de bramante, y con unas tijeras para las uñas, como esas que usan las niñas, cortó un trozo de unos quince centímetros y volvió a guardar las tijeras y el carrete en el cajón. Al oír el motor de un coche, se acercó a la ventana, derribando un montón de libros que había en el suelo, y sonrió al ver que el coche pasaba de largo. Hizo un nudo en el bramante, un nudo corriente. Había dejado un sobre encima del aparador.
2
Era el 28 de abril. Llovía —cómo no— y el agua empapaba la hierba, mientras John Rebus se dirigía a la tumba de su padre, que había muerto hacía cinco años. Colocó sobre el mármol reluciente una corona amarilla y roja, los colores del recuerdo, e hizo una breve pausa, intentando encontrar algo que decir; pero no tenía nada que decir, nada que pensar. Había sido un padre bastante bueno y punto. Al viejo no le habría gustado que malgastara palabras. Así que permaneció de pie, con las manos a la espalda, respetuosamente, en medio del graznido de los cuervos en las tapias del recinto, hasta que el agua que le calaba los zapatos le recordó que en la puerta del cementerio le aguardaba el confortable coche.
Condujo despacio, enojado por haber vuelto a Fife, aquel lugar del pasado, de los buenos tiempos que nunca lo habían sido, donde los fantasmas enmohecían en los aposentos de casas vacías y por las tardes alzaba las persianas alguna que otra tienda, esas persianas metálicas que ofrecían a los gamberros un soporte para escribir sus nombres. Rebus detestaba todo aquello; la peculiar falta de ambiente. Apestaba a lo de siempre: a mal uso, a dejadez, a brutal desperdicio vital.
Cubrió los doce kilómetros hasta el mar, en dirección al lugar donde aún vivía su hermano Michael. Llovía menos cuando llegó a la costa de grisáceo color calavera, entre las salpicaduras que el coche hacía saltar en los innumerables baches de la carretera. Se preguntaba por qué no arreglaban nunca las carreteras por allí, mientras que en Edimburgo siempre estaban levantando las calzadas, lo cual era todavía peor. Y, sobre todo, ¿por qué había tomado la absurda decisión de ir a Fife, por el solo hecho de que era el aniversario de la muerte del viejo? Trató de pensar en otra cosa, pero lo único que se le ocurrió fue deliberar sobre si fumarse otro cigarrillo o no.
A través de la llovizna que ahora caía, Rebus vio una niña, que tendría aproximadamente la edad de su hija, caminar por el arcén de hierba. Aminoró la marcha, observándola por el retrovisor al adelantarla, frenó y le hizo señas para que se acercara a la ventanilla.
Su aliento se condensaba en la fría atmósfera y el flequillo negro se le pegaba a la frente. Le miró con recelo.
—¿Adónde vas, guapa?
—A Kirkcaldy.
—¿Te llevo?
La niña negó con la cabeza haciendo saltar gotas de agua de su pelo rizado.
—Me ha dicho mi mamá que no suba a coches de desconocidos.
—Pues tiene razón tu mamá —dijo Rebus sonriendo—. Yo tengo una hija más o menos de tu edad y le digo lo mismo. Pero está lloviendo y, como yo soy policía, no tienes nada que temer. Aún te queda un buen trecho.
La niña miró de arriba abajo la carretera solitaria y volvió a sacudir la cabeza.
—Muy bien —dijo Rebus—, pero ten cuidado. Tu mamá tiene mucha razón.
Volvió a subir el cristal de la ventanilla y siguió carretera adelante, viendo por el retrovisor que ella permanecía quieta y continuaba mirándole. Una chica prudente. Le complacía saber que aún quedaban padres con sentido de la responsabilidad. Ojalá pudiera decir lo mismo de su exesposa; la educación que le estaba dando a su hija era un desastre. También Michael había dejado demasiado suelta a su hija. Qué se le iba a hacer.
El hermano de Rebus era propietario de una casa respetable. Había seguido los pasos del viejo y se había hecho hipnotizador, y, por lo visto, era muy bueno; nunca le había preguntado a su hermano cómo lo hacía, ni había mostrado ningún interés o curiosidad por las dotes del viejo. Era consciente de que su actitud seguía intrigando a Michael, que siempre hacía alusiones y le daba pistas falsas sobre la autenticidad de sus actuaciones en el escenario, para ver si con ello despertaba su interés.
Pero John Rebus tenía demasiados asuntos que desentrañar; era lo único que había hecho en los quince años que llevaba en el cuerpo de policía. Quince años, y solo tenía en su haber bastante autocompasión y un fracaso matrimonial con una hija inocente de por medio. Más que lamentable, era un asco. Mientras que Michael vivía felizmente casado, con dos hijos y una casa tan grande que él jamás podría permitirse, y su nombre se anunciaba en hoteles, clubes e incluso en teatros de Newcastle y Wick. Había actuaciones por las que le pagaban seiscientas libras. Un escándalo. Tenía un coche caro y vestía buena ropa; a él no se le habría visto de pie bajo la lluvia en un cementerio de Fife un mes de abril como aquel. No, Michael no era tan tonto; ni se le hubiera pasado por la cabeza.
—¡John! Dios, ¿qué ocurre? Bueno, me alegro de verte. ¿Por qué no me has llamado para avisar de que venías? Pasa.
Era su bienvenida. Tal como Rebus la había previsto: sorpresa embarazosa, como si fuese doloroso recordarle que aún le quedaba un familiar vivo. Y no le pasó desapercibido el empleo de la palabra «avisar», cuando habría bastado con «decirme». Era policía, y esas cosas las notaba.
Michael Rebus cruzó rápidamente el cuarto de estar y bajó el volumen estruendoso del equipo de música.
—Adelante, John —dijo—. ¿Quieres beber algo? ¿Café? ¿O algo más fuerte? ¿Qué te trae por aquí?
Rebus se sentó como si estuviese en casa de un extraño, con la espalda recta, en actitud profesional. Miró los paneles de madera de la habitación —novedad— y las fotos enmarcadas de su sobrina y su sobrino.
—Pasaba cerca de aquí —dijo.
Michael, que volvía del mueble bar con los vasos, se acordó de repente, o fingió acordarse.
—Oh, John, lo había olvidado. ¿Por qué no me avisaste? Mierda, me fastidia que se me pase el aniversario de papá.
—Mickey, serás hipnotizador, pero en cuanto a memoria eres un desastre. Dame ese vaso, ¿o es que no piensas soltarlo?
Michael, sonriente y absuelto, le tendió el vaso de whisky.
—¿El coche de ahí fuera es tuyo? —preguntó Rebus, cogiendo el vaso—. Me refiero al BMW.
Michael asintió con la cabeza, sonriente.
—Dios —exclamó Rebus—. Sí que te cuidas.
—No menos de lo que cuido a Chrissie y a los niños. Vamos a ampliar la casa en la parte de atrás para tener un jacuzzi o una sauna. Es la moda, y Chrissie se muere por estar a la última.
Rebus dio un sorbo de whisky. Era un whisky de malta. Nada de lo que había en el cuarto era barato, pero tampoco exactamente codiciable. Adornos de cristal fino, una licorera de cristal sobre un salvamantel de plata, un televisor con vídeo, un equipo de música de alta fidelidad en miniatura y la lámpara de ónice. El último objeto le hizo sentir cierto remordimiento: era el regalo de boda de Rhona y él. Chrissie ya no le hablaba. No era de extrañar.
—Por cierto, ¿dónde está Chrissie?
—Ah, ha ido de compras. Ahora tiene coche. Los niños están en el colegio y ella los pasa a recoger de vuelta a casa. ¿Te quedas a cenar?
Rebus se encogió de hombros.
—Nos gustaría que te quedases —añadió Michael, dando a entender lo contrario—. ¿Qué tal por la comisaría? ¿Como siempre?
—Hemos tenido algunas bajas, pero no ha trascendido a la prensa. Y han entrado nuevos con mucha cobertura. Sí, como siempre, supongo.
Rebus advirtió que la habitación olía a manzanas caramelizadas, como en las salas de máquinas tragaperras.
—Qué horror, esas niñas secuestradas —dijo Michael.
Rebus asintió con la cabeza.
—Sí —añadió—, un horror. Pero aún no se puede calificar estrictamente de secuestro porque no han pedido rescate ni nada parecido. Parece más bien un honrado caso de agresión sexual.
—¿Honrado? —exclamó Michael sorprendido, alzándose de la silla—. ¿Qué tiene de honrado?
—Es la jerga que usamos nosotros, Michael —contestó Rebus, encogiéndose otra vez de hombros y apurando el whisky.
—Caray, John —replicó Michael, volviéndose a sentar—, también nosotros tenemos hijas, pero tú hablas de ello como si nada. A mí me da miedo pensarlo —añadió meneando despacio la cabeza, con una expresión en la que se mezclaban la pena y la conciencia, de que a él, de momento, ese horror no le afectaba—. Da miedo —repitió—. Y más aún en Edimburgo. Quiero decir que uno jamás pensaría que algo así pudiera ocurrir en Edimburgo, ¿no crees?
—En Edimburgo ocurren más cosas de las que uno cree.
—Sí. —Michael hizo una pausa—. Estuve allí la semana pasada, actuando en un hotel.
—No me avisaste.
Ahora fue Michael quien se encogió de hombros.
—¿Te habría interesado? —dijo.
—Quizá no —contestó Rebus sonriendo—, pero, de todos modos, te hubiera ido a ver.
Michael se echó a reír. Era como una risa de cumpleaños o la de quien acaba de encontrarse un dinero olvidado en algún bolsillo.
—¿Otro whisky, caballero? —dijo.
—Pensaba que no ibas a ofrecérmelo.
Rebus volvió a centrarse en observar el cuarto mientras Michael se acercaba al mueble bar.
—¿Qué tal van las actuaciones? —preguntó—. De verdad que me interesa.
—Muy bien —contestó Michael—. En realidad, sí que van bien. Tengo propuestas para un anuncio en televisión, pero hasta que no lo vea no lo creeré.
—Estupendo.
Otro whisky aterrizó en la mano predispuesta de Rebus.
—Sí, y estoy preparando un nuevo número. Un número un poco espeluznante.
Un brillo dorado destelló en la muñeca de Michael al llevarse el vaso a los labios. Era un reloj caro sin cifras en la esfera. Rebus pensó que cuanto más caro era un objeto menos presencia tenía: equipos de música en miniatura, relojes sin cifras, calcetines Dior transparentes, como los que llevaba Michael.
—A ver, cuenta —dijo, mordiendo el anzuelo.
—Pues se trata de hacer que alguien del público regrese a sus vidas pasadas —dijo Michael inclinándose hacia delante en la silla.
—¿Vidas pasadas?
Rebus miró el suelo, como si admirase los contrastes oscuros y claros del dibujo verde de la alfombra.
—Sí —prosiguió Michael—. La reencarnación, volver a nacer, ya sabes. Bueno, contigo no tendría que probar, John. Tú eres cristiano.
—Los cristianos no creen en vidas pasadas, Mickey, sino en la vida futura.
Michael miró a su hermano, como pidiéndole que callara.
—Perdona —dijo Rebus.
—Como te decía, probé el número en público la semana pasada por primera vez, aunque hace tiempo que lo practico con mis pacientes.
—¿Pacientes?
—Sí. Me pagan por sesiones privadas de terapia hipnótica. Consigo que dejen de fumar, les ayudo a ganar confianza en sí mismos o a que no se meen en la cama. Hay algunos que están convencidos de que han vivido otras vidas, y me piden que les hipnotice para poder demostrarlo. No te preocupes, son ingresos totalmente legales y pago mis impuestos.
—¿Y se puede demostrar? ¿Tienen alguna vida anterior?
Michael pasó un dedo por el borde del vaso vacío.
—Te sorprenderías —dijo.
—Dame un ejemplo.
Rebus seguía con la mirada las líneas de la alfombra. «Vidas pasadas», pensó. Eso sí que era bueno. En su pasado había mucha vida.
—Bien —dijo Michael—, en esa actuación que te he dicho de la semana pasada en Edimburgo, pues —añadió, inclinándose más hacia delante—, hice subir al escenario a una mujer del público. Era de mediana edad y la acompañaba gente de su trabajo, porque celebraban algo. Ella entró en trance con facilidad; probablemente porque no había bebido tanto como sus amigos; una vez bajo estado hipnótico, le dije que íbamos a emprender un viaje al pasado, a un tiempo muy lejano, de antes de que ella naciera, y la insté a pensar en su primer recuerdo…
Michael había adoptado un tono de voz fluido y profesional, y abría las manos como si estuviera dirigiéndose al público. Rebus, con el vaso en la mano, sintió cierta laxitud y pensó en un recuerdo de su infancia; los dos hermanos jugando a pelota y revolcándose por el suelo, en el barro cálido de una lluvia de julio; su madre, remangada, desvistiéndolos y metiéndolos en la bañera entre aspavientos y risas.
—Bueno —continuó Michael—, pues empezó a hablar con una voz distinta a la suya. Fue muy extraño, John. Ojalá hubieras estado presente. El público guardaba silencio y yo sentía escalofríos, sin ninguna relación con la calefacción del hotel. Fíjate que éxito. Conseguí que la mujer volviese a una vida anterior en la que era monja. ¿Te imaginas? Monja. Contó que estaba sola en su celda, describió el convento con todo detalle y, de pronto, comenzó a decir algo en latín, y entre el público hubo gente que se santiguó. Yo me quedé de piedra; seguro que se me pusieron los pelos de punta. Así que la saqué del trance lo antes posible, se hizo una larga pausa y el público rompió a aplaudir. A continuación, quizá por puro desahogo, sus amigos comenzaron a felicitarla entre risas y se rompió la tensión. Después de la actuación, la mujer me dijo que era protestante practicante y nada menos que seguidora de los Rangers, y juró y perjuró que no sabía latín. Pero alguien dentro de ella sí que sabía. Te lo digo yo.
—Es una historia muy interesante, Mickey —dijo Rebus sonriendo.
—Es auténtica —añadió Michael abriendo los brazos con un gesto implorante—. ¿No me crees?
—Tal vez.
Michael sacudió la cabeza.
—No debes de ser muy buen policía, John. Tuve ciento cincuenta testigos. Irrefutable.
Rebus no podía apartar la vista del dibujo de la alfombra.
—John, hay muchos que creen en vidas pasadas.
«Vidas pasadas… Él sí creía en algunas cosas… En Dios, desde luego… Pero en vidas pasadas...». De pronto, un rostro encerrado en una celda le gritó desde la alfombra.
El vaso se le cayó de la mano.
—John, ¿te encuentras bien? Dios, se diría que has visto…
—Sí, sí; no es nada —dijo Rebus recogiendo el vaso y levantándose—. No es nada… Estoy bien. Es que —añadió mirando su reloj con cifras—, bueno, tengo que irme. Esta noche estoy de servicio.
Michael sonrió discretamente, contento de que su hermano se fuese y al mismo tiempo un poco incómodo por alegrarse.
—Bueno, a ver si nos vemos pronto. En territorio neutral —añadió.
—Sí —contestó Rebus, sintiendo otra vez aquel olor a manzanas caramelizadas. Notaba que se había puesto pálido, nervioso, como fuera de lugar—. Sí, ya nos veremos.
Dos o tres veces al año, en bodas, entierros, y una llamada por Navidad; se lo prometían siempre y era una promesa que se había convertido en ritual, por lo que podían renovarla y olvidarla sin problemas.
—Nos veremos.
Estrechó la mano a Michael en la puerta y pasó rápidamente por delante del BMW camino de su coche, mientras discurría sobre si se parecían mucho su hermano y él. En los velatorios, sus tíos y tías comentaban a veces «Oh, sois el vivo retrato de vuestra madre». No decían nada más. John Rebus sabía que su pelo castaño era más claro que el de su hermano Michael y que sus ojos eran de un verde un poco más oscuro. Pero sabía también que había tantas diferencias entre ellos que aquellas similitudes eran absolutamente superficiales. Eran hermanos sin sentido fraterno. Su fraternidad pertenecía al pasado.
Dijo adiós con la mano desde el coche y arrancó. Llegaría a Edimburgo al cabo de una hora, y entraría de servicio media hora después. Sabía que el motivo por el que nunca se sentía a gusto en casa de Michael era que Chrissie le detestaba por considerarle, sin paliativos, el responsable del fracaso de su matrimonio. Tal vez tenía razón. Trató de desconectarse repasando las tareas concretas de las próximas siete u ocho horas. Tenía que acabar el expediente de un caso de allanamiento y agresión grave; un caso realmente desagradable. En el DIC faltaban agentes, y ahora, con los secuestros, tendrían todavía más trabajo. Aquellas criaturas, niñas de la edad de su hija… Sería mejor no pensar en ello. Ya estarían muertas. Que Dios se apiadase de ellas. Y eso había sucedido en Edimburgo, su ciudad natal.
Un maníaco andaba suelto.
La gente no salía de casa.
Un grito en su recuerdo.
Rebus se estremeció con una sensación de tirantez en uno de sus hombros. Al fin y al cabo, eso no le incumbía. De momento.
En el cuarto de estar, Michael Rebus se sirvió otro whisky. Se acercó al equipo de música, lo puso a todo volumen y, a continuación, metió la mano debajo del sillón y, tras palpar unos instantes, sacó un cenicero.
PRIMERA PARTE
«HAY PISTAS POR TODAS PARTES»
1
En la escalinata de la comisaría de policía de Great London Road, en Edimburgo, John Rebus encendió su último cigarrillo diario preceptivo antes de abrir la imponente puerta y entrar en el edificio.
Era una comisaría antigua, con suelo de mármol oscuro y un aire de grandeza venida a menos, de aristocracia marchita. Tenía carácter.
Rebus saludó con la mano al sargento de servicio que en aquel momento sustituía en el tablero anuncios viejos por otros nuevos y subió por la gran escalera curvada hacia su oficina. Campbell estaba a punto de macharse.
—Hola, John.
McGregor Campbell, sargento, como Rebus, se puso el abrigo y el sombrero.
—¿Cómo está el patio, Mac? ¿Va a ser una noche movida? —preguntó Rebus mirando los avisos que había sobre la mesa.
—No lo sé, John, pero, desde luego, el día ha sido un verdadero desmadre. Tienes una carta del jefe.
—¿Ah, sí? —inquirió Rebus, abstraído en otra carta que acababa de abrir.
—Sí, John. Agárrate fuerte. Creo que van a destinarte al caso de los secuestros. Que tengas suerte. Bueno, me voy al pub. Tengo ganas de ver el boxeo en la BBC y no quiero llegar tarde —dijo Campbell mirando su reloj—. Ah, bueno, tengo tiempo de sobra. ¿Qué sucede, John?
—¿Quién trajo esto, Mac? —dijo Rebus agitando en el aire un sobre vacío.
—No tengo la menor idea, John. ¿De qué se trata?
—Es otra carta de un chalado.
—¿Ah, sí? —dijo Campbell mirando por encima del hombro la nota mecanografiada—. Parece el mismo, ¿no?
—Muy listo, Mac, dado que es un mensaje idéntico.
—¿Y el cordel?
—Aquí está también —contestó Rebus, y cogió un trocito de bramante de la mesa con un nudo en el centro.
—Qué cosa más rara —comentó Campbell mientras se dirigía a la salida—. Hasta mañana, John.
—De acuerdo, hasta mañana, Mac. —Rebus aguardó a que su colega estuviera en el pasillo—. ¡Oye, Mac!
Campbell se asomó al quicio de la puerta.
—Dime.
—El combate lo ha ganado Maxwell —dijo Rebus sonriente.
—Eres un cabrón, Rebus —replicó Campbell.
Apretó los labios y se largó.
«Uno de la vieja escuela —dijo Rebus para sus adentros—. A ver, ¿qué posibles enemigos tengo?».
Volvió a examinar la carta y después el sobre. Solo llevaba escrito su nombre, mecanografiado con cierta irregularidad. Lo habrían entregado en destino, como la otra carta. Desde luego, era un asunto muy extraño.
Bajó a recepción y se acercó al mostrador.
—Jimmy.
—Sí, John.
—¿Has visto esto? —preguntó, mostrando el sobre al sargento de guardia.
—¿Eso? —A Rebus le pareció que, más que el ceño, el sargento fruncía el rostro entero. Solo cuarenta años de servicio podían causar algo semejante en un individuo; cuarenta años de preguntas, problemas y cruces a cuestas—. Lo habrán echado por debajo de la puerta, John. Lo encontré ahí, en el suelo —añadió señalando hacia la puerta—. ¿De qué se trata?
—Oh, no tiene importancia. Gracias, Jimmy.
Pero Rebus sabía que iba a pasarse toda la noche reconcomido por aquella nota recibida unos días después del primer mensaje anónimo. Miró los dos sobres que había sobre el escritorio, con caracteres escritos por una antigua máquina de escribir portátil. La letra S estaba un milímetro más alta que las otras; el papel era barato, sin marcas de agua, y el trozo de bramante con un nudo en medio había sido cortado con un cuchillo o unas tijeras. El mensaje mecanografiado era idéntico:
HAY PISTAS POR TODAS PARTES.
Muy bien; tal vez las hubiera. Era obra de algún chalado, una broma de mal gusto, pero ¿por qué se los enviaban a él? No tenía sentido. En ese momento sonó el teléfono.
—¿El sargento Rebus?
—Al habla.
—Rebus, soy el inspector jefe Anderson. ¿Ha recibido mi nota?
Anderson. Maldito Anderson. Solo le faltaba eso. Un chiflado más.
—Sí, señor —contestó Rebus sujetando el auricular con la barbilla y desplegando la nota sobre la mesa.
—Bien. ¿Puede estar aquí dentro de veinte minutos? La reunión es en la sala de operaciones de Waverley Road.
—Muy bien, señor.
La línea se cortó mientras Rebus continuaba leyendo. Así que era cierto, una comunicación oficial. Le destinaban al caso de los secuestros. Dios mío, qué vida. Guardó en el bolsillo de la chaqueta las notas, los sobres y el bramante y, frustrado, echó una mirada a su alrededor. Maldita la gracia. Caso de fuerza mayor: tenía que estar antes de media hora en Waverley Road. ¿Cuándo iba a poder acabar todo lo que tenía pendiente? Le esperaban tres casos ante los tribunales y casi otra docena clamando al cielo porque les faltaba algún trámite, y después podría olvidarse de ellos. Sería estupendo liquidarlos todos; hacer limpieza. Cerró los ojos y volvió a abrirlos. Pero el montón de papeles seguía allí, mayor que nunca. No había nada que hacer. Era el cuento de nunca acabar. Apenas había cerrado un caso le caían otros dos. ¿Cómo se llamaba aquel ser? ¿La hidra? A eso tenía que enfrentarse: cada vez que cortaba una cabeza, caían unas cuantas más en su bandeja de entrada. Volver de vacaciones era un tormento.
Y ahora, además, le tocaba la roca de Sísifo.
Miró al techo.
—Por Dios bendito —musitó antes de salir camino del coche.
2
El bar Sutherland era un local muy frecuentado por bebedores. Había dos máquinas de discos, pero nada de vídeo ni de máquinas tragaperras. El local tenía una decoración espartana, con un televisor que parpadeaba imágenes que saltaban. Allí, hasta finales de los años sesenta no habían entrado mujeres. El secreto bien guardado era, por lo visto, que servían la mejor pinta de cerveza de barril de Edimburgo. McGregor Campbell dio un sorbo a la jarra sin apartar la vista del televisor en la pared de detrás de la barra.
—¿Quién va ganando? —preguntó una voz a su lado.
—No lo sé —contestó él, volviéndose hacia su interlocutor—. Ah, hola, Jim.
Era un hombre fornido, con el dinero preparado en la mano para que le sirvieran, y tampoco apartaba los ojos del televisor.
—Es un buen combate —dijo—. Creo que va a ganar Mailer.
A Mac Campbell se le ocurrió una idea.
—No, va a ganar Maxwell, y de lejos. ¿Apostamos algo?
El hombre fornido metió la mano en el bolsillo para sacar tabaco sin dejar de mirar al policía.
—¿Cuánto? —preguntó.
—¿Cinco libras? —dijo Campbell.
—Vale. Tom, ponme una pinta de cerveza, por favor. ¿Tomas algo, Mac?
—Lo mismo, gracias.
Permanecieron en silencio un rato, dando sorbos y mirando el combate. A sus espaldas se escucharon algunos rugidos amortiguados cuando los combatientes encajaban o esquivaban un puñetazo.
—A lo mejor gana el tuyo, si aguanta hasta el final —comentó Campbell, y pidió otra ronda.
—Sí, pero ya veremos. Por cierto, ¿qué tal el trabajo?
—Muy bien, ¿y el tuyo?
—En este momento no paro de bregar, la verdad —dijo imperturbable, con el cigarrillo en los labios, dejando caer ceniza en la corbata—. Una barbaridad.
—¿Sigues indagando ese asunto de drogas?
—No. Me han asignado al caso de los secuestros.
—¿Ah, sí? Igual que a Rebus. Procura no sacarle de sus casillas.
—Los periodistas sacan de sus casillas a todo el mundo, Mac. Gajes del… etcétera.
Mac Campbell recelaba de Jim Stevens pero le estaba agradecido por su amistad, porque, por endeble y ardua que esta hubiera sido a veces, el periodista le había procurado información útil para su trabajo. Stevens se reservaba para sí muchas de las cosas interesantes que sabía, naturalmente, porque se trataba de «exclusivas», pero siempre estaba dispuesto a intercambiar favores, y a Campbell le parecía que, para satisfacer las necesidades de Stevens, bastaba con la información más inocua o el cotilleo más irrelevante. Stevens era una especie de urraca que lo coleccionaba todo indiscriminadamente, guardando mucho más de lo que iba a utilizar después. Pero con los periodistas nunca se sabe. Desde luego, Campbell prefería tener a Stevens como amigo que como enemigo.
—¿Cómo va tu investigación sobre las drogas?
Jim Stevens se encogió de hombros.
—De momento no tengo nada que os pueda servir. Pero no lo he dejado, si te refieres a eso. No, lo que ocurre es que ese asunto es un avispero de cuidado; lo sigo con los ojos bien abiertos.
Se oyó la campanada para el último asalto del combate y dos cuerpos sudorosos y rendidos chocaron y se convirtieron en una masa de brazos y piernas.
—Mailer sigue teniendo ventaja —dijo Campbell con un ligero mal presentimiento.
No podía ser. Rebus no iba a hacerle eso a él. De pronto, Maxwell, el más pesado y lento de movimientos, recibió un golpe en la cara y se tambaleó retrocediendo. El bar rugió al unísono. Campbell miró su jarra. Maxwell yacía en la lona y el árbitro contaba. Se había acabado. Unos sensacionales últimos segundos de combate, según el locutor.
Jim Stevens tendió la mano abierta.
«Mataré a ese maldito Rebus. Dios mío, lo mato», pensó Campbell.
Más tarde, con las cervezas pagadas con el dinero de Campbell, Stevens le preguntó a propósito de Rebus.
—¿Así que por fin voy a conocerlo? —inquirió.
—Tal vez sí, tal vez no. Él no es muy amigo de Anderson, así que a lo mejor lo deja relegado todo el día en algún despacho. Claro que John Rebus no es muy amigo de nadie.
—¿No?
—Bah, no es que sea desagradable, pero es un hombre muy difícil.
Campbell, eludiendo la mirada inquisitiva del periodista, observó su corbata. La ceniza recién caída del cigarrillo era una simple capa sobre manchas más antiguas de huevo, grasa y alcohol. Los periodistas más desaliñados eran siempre los más listos, y Stevens lo era, todo lo que puede llegar a serlo alguien que lleva trabajando diez años seguidos en el mismo diario. Se comentaba que había rechazado empleos en diarios de Londres porque le gustaba vivir en Edimburgo y que lo que más le gustaba de su trabajo era la posibilidad de desvelar los aspectos más turbios de la ciudad, el delito, la corrupción, las bandas y las drogas. Campbell no conocía un detective mejor que él, y quizá por eso no les gustaba a los jefazos de la policía, que lo miraban con prevención; eso demostraba que trabajaba bien. Campbell advirtió que a Stevens le caía una salpicadura de cerveza en los pantalones.
—Ese Rebus —dijo Stevens, limpiándose la boca— es hermano del hipnotizador, ¿verdad?
—Debe de serlo. Yo no se lo he preguntado, pero no habrá muchos con ese apellido, ¿no crees?
—Eso mismo me digo yo —respondió Stevens, asintiendo con la cabeza como si confirmara algo muy importante.
—¿Por qué?
—Por nada. ¿Y dices que no tiene muchos amigos?
—No he dicho eso exactamente. La verdad es que me da lástima. El pobre ya tiene problemas de sobra. Ahora ha empezado a recibir cartas anónimas.
—¿Cartas anónimas?
Stevens quedó envuelto en humo unos instantes mientras daba caladas a otro cigarrillo. La neblina azulada del pub se interponía entre los dos interlocutores.
—No debería haberte dicho eso. Que no salga de aquí.
Stevens asintió con la cabeza.
—Por supuesto —dijo—. No era eso lo que me interesaba saber. De todos modos, eso que me acabas de decir no es algo frecuente, ¿verdad?
—No es muy frecuente. Y, desde luego, no suelen ser tan extrañas como las que él recibe. Bueno, quiero decir que no son insultantes ni nada así. Son… extrañas.
—Continúa. ¿Cómo de extrañas?
—Pues que las acompaña un trocito de cordel con un nudo y el mensaje dice «hay pistas por todas partes», o algo así.
—Joder. Sí que es extraño. Son dos hermanos extraños. Uno hipnotizador y el otro recibe cartas anónimas. Sirvió en el ejército, ¿verdad?
—John estuvo en el ejército, sí. ¿Cómo lo sabías?
—Yo lo sé todo, Mac. Es mi oficio.
—Otra cosa curiosa es que nunca habla de eso.
El periodista volvió a mirarle con interés. Cuando algo le interesaba le temblaban levemente los hombros. Miró hacia el televisor.
—¿No habla nunca del ejército? —inquirió.
—Ni una palabra. Yo le he preguntado un par de veces.
—Ya te digo, Mac, son dos hermanos muy raros. Bebe, bebe, que aún me queda buen dinero tuyo para pagar.
—Eres un cabrón, Jim.
—De tomo y lomo —replicó el periodista sonriendo por segunda vez durante la conversación.
3
—Caballeros y, señoras, naturalmente, gracias por haber acudido tan rápido. Aquí estará el centro de operaciones durante la investigación. Bien, como todos saben…
El director de la policía, Wallace, interrumpió su discurso al abrirse bruscamente la puerta para dar paso a John Rebus, en quien se clavaron todas las miradas. Rebus, incómodo, miró a su alrededor, dirigió una inútil sonrisa de disculpa a su superior y se sentó en la silla más próxima a la puerta.
—Como iba diciendo… —prosiguió el director.
Rebus, restregándose la frente, miró la sala llena de agentes. Sabía lo que diría el viejo, y en aquel momento precisamente lo que menos necesitaba era un discurso de arenga de la vieja escuela. No cabía un alfiler. Muchos de los presentes tenían aspecto cansado, como si ya llevaran mucho tiempo en el caso. Los rostros más despiertos y más atentos eran los de los nuevos, algunos de ellos venidos desde comisarías de fuera de Edimburgo; había dos o tres con libreta y bolígrafo, muy dispuestos a tomar notas, como en sus tiempos de colegiales. Delante de todos, con las piernas cruzadas, vio a dos mujeres muy atentas a Wallace, que ahora estaba en plena filípica, paseando por delante de la pizarra como un personaje de Shakespeare en una mediocre representación escolar.
—Dos muertes, pues. Sí, eso me temo. —Un escalofrío recorrió la audiencia—. El cadáver de Sandra Adams, de once años, apareció en un solar junto a la comisaría de Haymarket, a la seis en punto de esta tarde, y el de Mary Andrews a las siete menos diez, en una parcela del distrito de Oxgangs. Hay agentes en ambos lugares, y al final de esta reunión se les unirán otros, elegidos entre los aquí presentes.
Rebus advirtió el orden jerárquico habitual: inspectores en las primeras filas, a continuación sargentos, y luego, el resto. Incluso en pleno desarrollo de un caso de asesinato persistía el orden jerárquico. La enfermedad británica. Y él se encontraba al final del montón, porque había llegado tarde. Otra cruz en la calificación mental de alguien.
En el ejército siempre había sido uno de los primeros, en el regimiento de paracaidismo; en el curso de entrenamiento de los SAS, primero de su clase y seleccionado para un cursillo rápido de misiones especiales. Había ganado una medalla y merecidas menciones de honor. Una buena época, pero también la peor de todas; tiempos de estrés y extenuación, de engaño y brutalidad. Al salir de allí no le admitieron tan fácilmente en la policía; ahora sabía que fue la influencia del ejército lo que allanó las dificultades para su ingreso. En el cuerpo había personas que no se lo perdonaban, le buscaban problemas siempre que podían, complicaciones que él supo esquivar, e incluso, como hacía bien su trabajo, no tuvieron más remedio que citarle por actos de servicio. Pero en cuanto al ascenso, se había buscado un obstáculo a sus aspiraciones por hacer comentarios inconvenientes. Además, un día abofeteó a un cabrón rebelde en el calabozo. Que Dios se lo perdonara; fue un minuto de ofuscación; aquello le causó aún más problemas. Ah, qué vida tan perra; perra de verdad. Era como vivir en los tiempos bíblicos, en una tierra de barbarie y venganza.
—Mañana, después de las autopsias, tendremos, naturalmente, más información para que puedan trabajar, pero de momento esto es lo que hay. Ahora les hablará el inspector jefe Anderson, quien les asignará las correspondientes tareas iniciales.