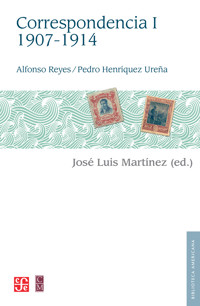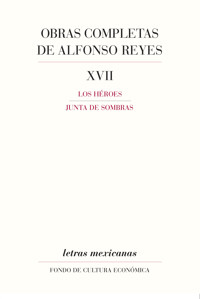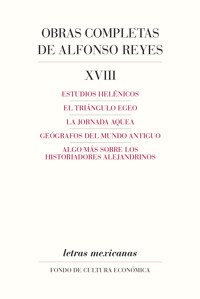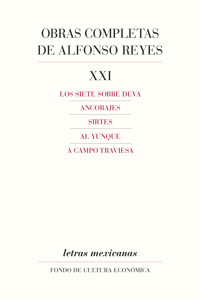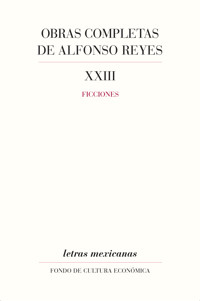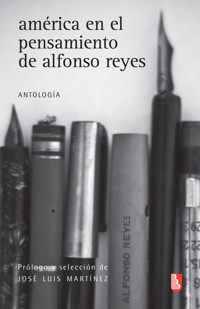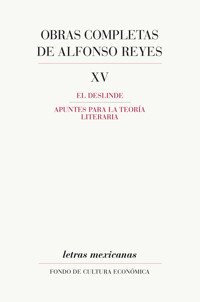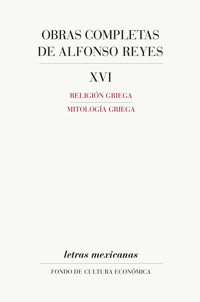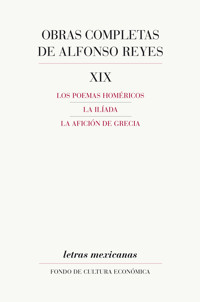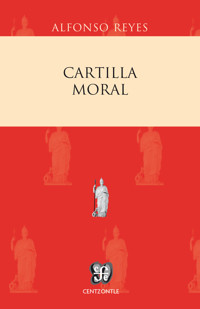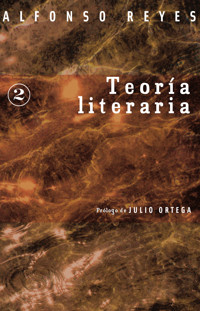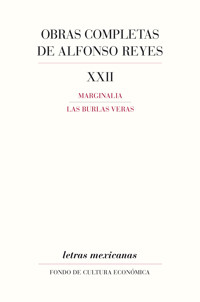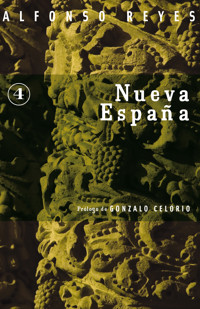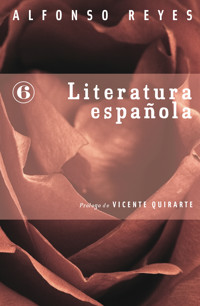Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Incluye, además de Cuestiones estéticas, los Capítulos de literatura mexicana, que configuran el paisaje de la poesía mexicana del siglo XIX. En Varia, hallamos páginas sobre temas diversos, desde un discurso de los años estudiantiles, hasta un artículo que recuerda a un periódico mexicano del siglo XIX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALFONSO REYES
Cuestiones estéticas
Capítulos de literatura mexicana
Varia
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1955 Tercera reimpresión, 1996Primera edición electrónica, 2014
D. R. © 1955, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1967-9 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
PROEMIO
ESTE primer tomo se limita a mi primera etapa mexicana, antes de mi salida a Europa, agosto de 1913.[*] Recoge exclusivamente la prosa. Los versos ocuparán un volumen posterior, que ha de organizarse en torno a mi Obra poética recientemente publicada (México, Fondo de Cultura Económica, “Letras Mexicanas”, n° 1, 1952). Se prescinde aquí, asimismo, de los balbuceos o de ciertas páginas ocasionales, o bien recogidas en obras posteriores, cuya simple mención bibliográfica queda relegada al Apéndice. La tesis jurídica sobre la Teoría de la sanción hallará su sitio cuando, más adelante, se reúnan las páginas de carácter no literario. El presente libro se sitúa, pues, en la ciudad de México y abarca desde febrero de 1907 (la Alocución preparatoriana) hasta enero de 1913 (el último artículo). Por excepción, se recoge aquí de una vez la página fúnebre sobre Enrique González Martínez (1953).
El 28 de noviembre de 1905 hice mi primera aparición en las letras con tres sonetos, Duda, inspirados en un grupo escultórico de Cordier, que se publicaron en El Espectador, diario de Monterrey. Considerando, pues, que este año de 1955 se cumplen mis bodas de oro con la pluma, y a propuesta de don Arnaldo Orfila Reynal, actual Director del Fondo de Cultura Económica, la Junta de Gobierno de dicha casa editorial —que de tiempo atrás me ha dispensado su benevolencia y su mejor acogida y que está integrada por los señores Ramón Beteta, Antonio Carrillo Flores, Emigdio Martínez Adame, Gonzalo Robles, Jesús Silva Herzog, Eduardo Suárez, Eduardo Villaseñor y Plácido García Reynoso— me hizo saber, a comienzos de mayo del año en curso, que había decidido ofrecerme la publicación de mis Obras Completas, permitiéndome así realizar el ideal de toda carrera humana, de toda verdadera conducta, que es el acercarse a la Unidad cuanto sea posible, venciendo así el asalto constante de la incoherencia y de los azares que por todas partes nos asedian, y dando así un nuevo estímulo a mi trabajo en el crepúsculo de mi vida. Me complazco en expresar públicamente mi gratitud a tan nobles y generosos amigos que no han medido su largueza según los escasos méritos de este “hijo menor de la palabra”.
A. R.
México, octubre de 1955.
Notas
[*] En esta recopilación de Obras completas tienen que desaparecer necesariamente los volúmenes formados con páginas entresacadas de otros libros, a saber:
Dos o tres mundos, México, Letras de México, 1944.
Cuatro libros publicados en la Colección Austral, Buenos Aires y México:
Tertulia de Madrid, 1a ed., 1949. (De la 2a ed., 1950, se aprovechará en su momento una nota adicional sobre los epistolarios de Rubén Darío; es decir, al pie del artículo “Cartas de Rubén Darío” que aparece en la cuarta serie de Simpatías y diferencias: Los dos caminos.)
Cuatro ingenios, 1950.
Trazos de historia literaria, 1951.
Medallones, 1951.
Verdad y mentira, Madrid, Colección Crisol, Aguilar, S. A., 1950.
Obra poética, México, Fondo de Cultura Económica, 1952.
Finalmente:
La X en la frente, México, Porrúa y Obregón, 1952. (Colección “México y lo Mexicano”, n° 1.)
ICUESTIONES ESTÉTICAS
NOTICIA
ALFONSO REYES//Cuestiones//Estéticas//(Cifra de la casa editora)//Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas//Librería Paul Ollendorff//50, Chaussée D’Antin, 50//París, s. a. [1911].—8°, 292 págs. e índice.
Págs. 1-4: Prólogo de Francisco García Calderón.
Para la presente reedición, además de añadirse el índice de nombres citados, se corrigen todos los errores y erratas que se han advertido.
En el capítulo I de la Historia documental de mis libros (segunda versión, Armas y Letras, Boletín Mensual de la Universidad de Nuevo León, Monterrey, 4 de abril de 1955, pág. 5, cols. 3 y 4), he dicho: “…hasta hoy no me ha sido dable reeditar este libro, ya bastante escaso… Pero es mucha la tentación (y no sé si obedecerla es legítimo) de simplificar aquel estilo a veces rebuscado, arcaizante, superabundante y oratorio…, estilo, en suma, propio de una vena que todavía se desborda y desdeña el cauce… En la… ‘Carta a dos amigos’, explico: ‘Cuestiones estéticas precede en seis o siete años (en verdad, cuatro) al resto de mis libros y se adelanta a ellos todo lo que va del niño brillante al hombre mediano. Gran respeto se le debe al niño.’ A ver cómo me las arreglo algún día para lanzar una segunda edición, cerrando los ojos y sólo tocando lo indispensable”.
Creo que las anteriores palabras explican suficientemente el criterio de esta reedición. La obra fue escrita entre 1908 y 1910.
“En cuanto al contenido del libro, varias veces he declarado que yo suscribiría todas las opiniones allí expuestas, o ‘prácticamente todas’ como suele decirse. Hay conceptos, temas de Cuestiones estéticas derramados por todas mis obras posteriores: ya las consideraciones sobre la tragedia griega y su coro, que reaparecen en el Comentario de la Ifigenia cruel; ya algunas observaciones sobre Góngora, Goethe o bien Mallarmé, a las que he debido volver más tarde, y sólo en un caso para rectificarme apenas. Mis aficiones, mis puntos de vista, son los mismos.” (Loc. cit., pág. 5, col. 3a.)
PRÓLOGO
Éste es un prólogo espontáneo, el anuncio de una hermosa epifanía. No me lo ha pedido el autor al confiarme la publicación de su libro: me obliga a escribirlo una simpatía imperiosa.
Alfonso Reyes es un efebo mexicano: apenas tiene veinte años. Sólo el entusiasmo traduce en este libro su edad. No son dones de toda juventud su madurez erudita y su crítica penetrante. Tiene cultura vastísima de literaturas antiguas y modernas, analiza con vigor precoz y estudia múltiples asuntos con la ondulante curiosidad del humanista. Opiniones, intenciones, denomina su libro, como Oscar Wilde: son motivos líricos; libres decires, dulces arcaísmos. Ama la claridad griega y el simbolismo obscuro de Mallarmé; sabe del inquieto Nietzsche y del olímpico Goethe; comenta a Bernard Shaw y al viejo Esquilo. No es el vagar perezoso del diletante, sino las etapas progresivas de un artista crítico, si estas calidades reunidas no son una paradoja. Penetra con el análisis, pero no olvida la intuición vencedora del misterio. Es magistral, entre todos los artículos de Reyes, su estudio de las tres Electras, de delicada psicología y erudición amena. Su prosa es artística y a la vez delicada y armoniosa. Ni lenta, como en sabios comentadores, ni nerviosa, como en el arte del periodista. De noble cuño español, de eficaz precisión, de elegante curso, como corresponde a un pensamiento delicado y sinuoso.
Pertenece Alfonso Reyes a un simpático grupo de escritores, pequeña academia mexicana, de libres discusiones platónicas. En la majestuosa ciudad del Anáhuac, severa, imperial, discuten gravemente estos mancebos apasionados. Pedro Henríquez Ureña, hijo de Salomé Ureña, la admirable poetisa dominicana, es el Sócrates de este grupo fraternal, me escribe Reyes. Será una de las glorias más ciertas del pensamiento americano. Crítico, filósofo, alma evangélica de protestante liberal, inquietada por grandes problemas, profundo erudito en letras castellanas, sajonas, italianas, renueva los asuntos que estudia. Cuando escribe sobre Nietzsche y el pragmatismo, se adelanta al filósofo francés René Berthelot; cuando analiza el verso endecasílabo, completa a Menéndez Pelayo. Junto a Henríquez Ureña y Alfonso Reyes están Antonio Caso, filósofo que ha estudiado robustamente a Nietzsche y Augusto Comte, enflaquecido por las meditaciones, elocuente, creador de bellas síntesis; Jesús T. Acevedo, arquitecto pródigo en ideas, distante y melancólico, perdido en la contemplación de sus visiones; Max Henríquez Ureña, hermano de Pedro, artista, periodista, brillante crítico de ideas musicales; Alfonso Cravioto, crítico de ideas pictóricas; otros varios, en fin, cuyas aficiones de noble idealismo se armonizan, dentro de la más rica variedad de especialidades científicas.
Comentan estos jóvenes libremente todas las ideas, un día las Memorias de Goethe, otro la arquitectura gótica, después la música de Strauss. Preside a sus escarceos, perdurable sugestión, el ideal griego. Conocen la Grecia artística y filosófica, y algo del espíritu platónico llega a la vieja ciudad colonial donde un grupo ardiente escucha la música de ideales esferas y desempeña un magisterio armonioso.
Alfonso Reyes es entre ellos el Benjamín. En él se cumplen las leyes de la herencia. Su padre es el general Bernardo Reyes, gobernador ateniense de un estado mexicano, rival de Porfirio Díaz, el presidente imperator. Anciano de noble perfil quijotesco, de larga actividad política y moral, protegió siempre las letras y publicó, en nueva edición, el evangelio laico del gran crítico uruguayo. Alfonso Reyes es también paladín del “arielismo” en América. Defiende el ideal español, la armonía griega, el legado latino, en un país amenazado por turbias plutocracias.
Saludemos al efebo mexicano que trae acentos castizos, un ideal y una esperanza.
FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN
París, 1911.
OPINIONES
LAS TRES ELECTRAS DEL TEATRO ATENIENSE
Para Pedro Henríquez Ureña
LA GRAVE culpa de Tántalo, prolongando a través del tiempo su influjo pernicioso, y como en virtud de una ley de compensación, fue contaminando con su maldad e hiriendo con su castigo a los numerosos Tantálidas, hasta que el último de ellos, Orestes, libertó, con la expiación final, a su raza, del fatalismo: pues ni el tormento del agua y los frutos vedados, ni el de la roca amenazante, bastaron a calmar la cólera de las potencias subterráneas; y sucedió que la semilla de maldición, atraída por Tántalo, germinara, ruinosamente, en el campo doméstico. Y desenrolló la fatalidad su curso, proyectándose por sobre los hijos de la raza; y ellos desfilaron, espectrales, esterilizando la tierra con los pies.
Pélope, hijo del Titán, heredó la maldición para trasmitirla a la raza. Y el designio de Zeus se cumplía pavorosamente, en tanto que Tiestes y Atreo, los dos Pelópidas, divididos por querella fraternal, se disputaban el cetro. Y, en convite criminal, Tiestes, engañado por Atreo, devoraba a sus propios hijos y, advertido de la abominación, desfallecía vomitando los despojos horrendos.
Tiestes había engendrado a Egisto, y Atreo, a la Fuerza de Agamemnón y al blondo Menelao. Y fue por Helena, hija del cisne y esposa de Menelao, por quien la llanura del Escamandro se pobló de guerreros muertos; y por Clitemnestra la Tindárida —que vino a ser, trágicamente, esposa de Agamemnón—, por quien nuevos dolores ensombrecieron la raza.
En tanto que Menelao y Agamemnón asediaban a los troyanos, para la reconquista de Helena, Clitemnestra, aconsejada por Egisto su amante, prevenía el puñal. Y al puñal y a la astucia sucumbió Agamemnón, victorioso y de vuelta al lugar nativo, arrastrando tras sí, como por contagio de fatalidad, a la delirante Casandra. Así Clitemnestra regocijó a Egisto su amante, acreciendo las voluptuosidades del lecho.
Pero soñó con sueño augural —dice Esquilo—, que dragón nacido de sus propias entrañas y amamantado a su mismo seno sacaba del pezón materno, mezcladas, la sangre y la leche. Soñó —dice Sófocles— que Agamemnón, resucitado, plantaba en la tierra, orgullosamente, el antiguo cetro de Tántalo, y que el cetro soltaba ramas y, trocado en árbol floreciente, asombraba a toda Micenas.
Y vino Orestes, hijo de Agamemnón: vino del destierro a desgarrar el vientre materno, en venganza de su padre y atendiendo a los mandatos de Apolo. Y por ello sufrió persecución de las gentes y de las Erinies de la Madre; y ya, reñido con Menelao, se disponía a clavar su espada en el flanco de Helena, cuando ésta escapó hacia el éter, convertida en astro.
Perseguido por las Erinies y siempre acompañado del fiel Pílades, huyó Orestes abandonando a Electra su hermana. Y cuenta Esquilo que, perdonado en la tierra de Palas por el consejo de los ancianos, ante el cual los propios dioses comparecieron como partícipes en las acciones del héroe, halló Orestes fin a sus fatigas, y así terminó la expiación de la raza de Tántalo. Eurípides cuenta que, de aventura en aventura, Orestes dio, por fin, en tierra de tauros, donde, para alcanzar perdón, debía robar del templo la estatua de la diosa Artemis, y que ahí encontró a Ifigenia, su otra hermana, oficiando como sacerdotisa del templo: a Ifigenia, a quien su padre Agamemnón, constreñido por los oráculos, y para que sus naves caminasen con fortuna hacia Ilión, había creído sacrificar, en Áulide, a la propia Artemis, pero que, salvada por la diosa en el momento del sacrificio, cumplía hoy, como en una segunda vida, los ritos sangrientos de la divinidad, recordando, a veces, por la visión del sueño, su vida anterior, y no sabiendo qué hacer de su existencia. Orestes huyó de Táurida con la anhelada estatua, y, llevando consigo a Ifigenia, navegó hacia Atenas. Ésta es, según Eurípides, la suerte de la raza de Tántalo.
Tántalo insolente y punido; Tiestes vomitando a sus hijos; y toda la caterva ilustre de los aqueos de bellas cnémides y de cascos lucientes, cuyas almas fueron precipitadas al reino sombrío, y a quienes Agamemnón gobernaba con la lanza temida; y toda la caterva ilustre de los troyanos regidos por Héctor Matador de Hombres; y Agamemnón, vencido a mansalva, en el baño y entre caricias; y Egisto regocijado y cobarde; y Clitemnestra, “la hembra matadora del macho”, apuñalada por su hijo; y Orestes que asesina y padece; e Ifigenia, víctima y virgen; y Menelao, egoísta, y casi indiferente en el teatro, si batallador en la epopeya; y el propio Pílades (tan imperatorio y lacónico que, en Esquilo, apenas habla para recordar las consignas del Oráculo y desvanecer el titubeo del cuchillo de Orestes ante el seno de la Tindárida; bien que pierda, con Sófocles, y en una de las tragedias de Eurípides, su dignidad terrible, y sólo se conserve como personaje mudo, y por mucho que Eurípides, en otra de sus tragedias, lo cambie en fiel amigo de Orestes y de sus mismos años, elocuente, confidencial, desvaneciéndose así, en ambos trágicos, el simbolismo del personaje legendario), el propio Pílades, que parece la propia voz de los Destinos, y Casandra inspirada, y Helena irresponsable —los tres afluyendo a la gran fatalidad común de la raza de Tántalo—, todos, todos ellos completan el cuadro espléndidamente doloroso. Y sola una sombra blanca, Electra, discurre, azorada, por la escena trágica, a manera de casta luz.
I
Con la verdadera indecisión trágica, y sufriendo el conflicto interno que nace de la sumisión natural de las vírgenes y los frenos del pudor, en pugna con las injusticias que la someten, y contra las cuales todos, sino ella, se rebelarían, la Electra de Esquilo es una seductora y delicada figura, cuya misma tenuidad conviene a prestarle más color patético, convirtiéndola en noble representación del dolor humano, liberado por la inconsciencia y el ensueño. Paradójica en tal razón, ella posee ese temple de las almas sensitivas por extremo, donde el engaño del mundo impide, compasivamente, a la amargura, ejercitarse en todo su rigor: es como si un sentido oculto, previsor y trascendental, la armase de particular tolerancia ante la aberración de los crímenes en que vive (al punto que éstos resultan suavizados si acontece que ella los relate); y no parece sino que la vida, por desapacible que sea con los otros, cuida de llegar hasta Electra en sus más dulces expresiones y con sus más piadosos engaños.
Quien haya leído y releído aquel deleitable trozo en que Electra, acompañada de las Coéforas, se detiene, perpleja, ante la tumba de su padre, no sabiendo qué voto hacer ni en qué nombre vaciar el vaso libatorio, y descubre, a poco, la llegada de su hermano Orestes, sólo con ver una trenza de cabellos depositada sobre el sepulcro y unas señales de haber pisado por ahí un caminante (escena de la anagnórisis en la nomenclatura de Aristóteles); quien tal haya leído repetidas veces, si tiene la virtud de sorprender el nuevo matiz de impresión que a cada nueva presencia provocan las cosas conocidas de antes, ya habrá advertido cómo, al finalizar la lectura, se queda, unas veces, poseído de real emoción dramática, otras, con ansia de llorar, y otras aún, con grata placidez risueña, como inspirada por un vago y perdido concierto de arpas. Esta sugestión múltiple, este poder trinitario de la emoción, ya tremenda, ya melancólica o bien jovial, es el más hondo secreto de la belleza inefable de Electra; y Esquilo, que más se define en lo sustancial y sentencioso, y que es tan abstracto cuanto lo requiere la pureza del teatro helénico, acertó aquí con una emoción —abstracta por indefinida— que viene a caracterizar la esencia de una personalidad y es como el cuadro de las fuerzas afectivas que, necesitadas de acción y obrando por su pura actividad espontánea, se derraman, sin objeto especial que las solicite, sobre todos los objetos posibles. Y así Electra es un dechado de su respectivo carácter (un paradigma en la nomenclatura clásica), una entidad: la virgen, provista de un fondo decorativo —el pesimismo trágico—: éste hace externarse todos los atributos de aquélla y determina las manifestaciones de su existir.
En el mundo de la tragedia helénica la Electra no es una anomalía: nada tiene de irresoluble, ni posee ese sinnúmero de motivos sentimentales que caracteriza a la mujer. Electra no está copiada de la realidad: no es enigmática, sino sencilla y de factura cabal; y si sufre un conflicto interno, no exige éste caracteres algunos de personalidad concreta, sino que es el que necesariamente, psicológicamente, resulta de su condición de virgen. Y basta esta condición, y que se encuentre Electra ante los acontecimientos con que la asedia la vida, para que el conflicto se produzca. Electra no es un ser, sino un contorno de ser, en el cual, si a teñirlo fuéramos con los colores de la vida, cabría una infinidad de seres particulares. Podéis concebir que, por una sucesión de abstracciones, se despojase un ser, como de otras tantas cortezas, de aquellos atributos que más lo individualizan, hasta quedar convertido en lo que tiene de puramente formal, hasta quedar reducido a un molde, a un nexo de fuerzas psíquicas sabiamente ordenadas por una virtud esencial; podéis imaginar que, en un “vitral” de iglesia gótica, las figuras fuesen perdiendo su tinte especial y, al cabo de siglos, quedasen reducidas a un vago diseño proyectado sobre el descolor y la transparencia del vidrio: podéis así concebir e imaginar la Electra de Esquilo.
Y mejor será si a la virgen del teatro antiguo se la compara con la virgen del teatro moderno, con Ofelia. Ésta sí que tiene color personalísimo y que no es, como la otra, un contorno de ser, sino un ser compacto. Mientras cruza, por la transparencia de aquélla, el destino, como un haz de luz a través de un cristal —sin tropiezo y apenas refractándose en la conciencia—, en ésta se halla parado por un obstáculo macizo (aunque parece dócil), por un ser provisto de tanta individualidad, que no puede menos de oponerse al aniquilamiento del libre albedrío en lo fatal, y que tiene toda la complicación admirable y peculiar de las cosas del mundo, cuando se las mira, no en su conjunto, sino en su integración detallada; y tanto es así, que siendo Ofelia la virgen, “cuyo carácter —decía Coleridge— consiste precisamente en estar libre de los defectos de su sexo”, críticos hay que creen adivinar, en lo más íntimo de este espíritu, un sedimento impuro y sensual que sube a flote con la locura. En tanto que Electra va hacia el túmulo de Agamemnón, indecisa y mansa, y alterna su trémula voz con los gritos pávidos del coro de esclavas; o en tanto que compara con sus propios rizos el que halla sobre la piedra tumbal y trata de ajustar los cándidos pies a las huellas amigas que descubre en el suelo —reconociendo por los signos a Orestes, y desconociéndolo por su presencia—; en tanto que dialoga con él bajo el techo maldito, donde vuela la funesta tropa de hermanas, de Erinies, que, como en las palabras de Casandra, “a una voz cantan desapacible y temerosa canción de maldiciones”; en tanto que dialoga con él en tierno dialogar que a poco se torna iracundo y sagrado — mágicamente camina Ofelia, con sus fantásticas guirnaldas, adornada con su locura, con sus canciones inesperadas, junto al sauce, junto al río, siguiendo las rosas que se van con el agua. La virgen salubre y la virgen loca; la sencilla y la enigmática; la que guarda calor en potencia y la que se mustia en asfixia; la que espera sazón de mujer, la que se consume en ansias prematuras; la virgen antigua y la virgen moderna —Electra y Ofelia—, se diría, según es la savia animadora que recibieron de sus creadores, que se las oye, con su encanto de promesas perennes, sentadas al Convite de las Diez Vírgenes de San Metodio, proclamar, en inocentes discursos, como la mayor perfección humana, las excelencias de la virginidad!
Pero en la virgen Electra, aparte de aquella abstracción que dijimos serle peculiar (y que convendremos en llamar la transparencia de los personajes del teatro antiguo, cualidad general, hay lo característico de ella, que resulta de su condición de virgen: hay algo de lo que se ha llamado ensueño apolíneo. Acompaña todos sus ademanes y sus decires tal delectación estética y tal conformidad con el mundo, que no hay duda en afirmar: Electra no tiene cabal noción de su infortunio. Es tan esfumada, es tan tenue, que hasta la conciencia en ella (única cosa verdaderamente viva en todas las figuras de la tragedia) se ha perdido un tanto. Lo que cuadra con justicia a su actitud de virgen. De ahí el prestigio de la Electra de Esquilo, que lleva, como regalo de las Gracias, una mirada atónita en los ojos concertada con un esbozo de sonrisa en los labios.
Mas no creáis que todo ha de ser vacilación y dolor irresoluto. La llegada de Orestes, el hermano “que ocupa cuatro partes en el corazón de Electra”, determina en ella la mayor exaltación heroica. Y se produce entonces aquella plegaria incomparable en que ambos hermanos invocan los manes del padre muerto. (Dice Orestes: “¡Yo te invoco, padre! ¡Padre, sé con los que te amaron!” Dice Electra: “¡Yo también te llamo con mis lágrimas!”) Uno completa las palabras del otro. (Dice Orestes: “¡No te cogieron con grillos de cobre, padre!” Dice Electra: “Sino en vergonzosa y traidora envoltura.”) Un mismo sentimiento nivela sus almas en la más solemne altitud, el dolor se transforma en rabia; y Electra, al fin, por sólo seguir a quien la ampara, que no por decisión espontánea, se rebela, terrible, y exclama ante Orestes, que es el ejecutor: “¡Oh dioses, sea vuestra sentencia cumplida!”
El momento de exaltación de los espíritus tímidos es de lo más patético que hay en la tragedia de la vida. Los motivos emocionales se han ido acumulando, y la rabia ruge adentro contenida por la timidez natural. Hombres hay en quienes, de suyo, la sorda energía sofrenada estalla al fin, y los liberta de su debilidad propia, y hasta suele darles, para el resto de su existencia, cierto tinte de atrevimiento que antes les era extraño. Los hay también que se llevan su furor a la tumba. Los hay también —y así es la Electra de Esquilo— que, abandonados a su natural, nunca echarían de sí ese sedimento rabioso, hasta que la audacia de un ser simpático, obrando como talismán, no suscita en ellos una germinación subitánea, que se extinguiría acaso sin la presencia de quien la ha provocado.
El momento de exaltación de Electra es su momento trágico. Hay más tragedia aquí que en el mismo Orestes. Y no porque a éste deba considerársele como la decisión sin conflicto, como la fuerza que no vacila, como el Destino irreprochable, puesto que la mano le tiembla ante el seno maternal y es fuerza que Pilíades suelte al fin la escondida voz para recordar la sentencia que dictó Apolo desde el Ombligo de la Tierra. Sino que la tragedia de Orestes, según Esquilo la presenta, carece de ese encanto espiritual que inviste la tragedia de Electra. Y ésta es ocasión de acudir a las palabras doctas de Henri Weil: “La psicología vendrá más tarde; está aún reemplazada, o si se quiere, envuelta por la mitología; lo que pasa en el corazón del hombre es proyectado hacia afuera; los conflictos interiores toman cuerpo y figura, aparecen bajo la forma de un drama visible.” Y es, en verdad, tal exteriorización lo que desvirtúa la tragedia de Orestes. Además, Orestes sabe que ha de matar; su mano vacila, pero su inteligencia no; por eso se azuza a sí mismo con discursos de ira. Orestes se mueve según la línea de un claro Destino. Electra no, que vacila, como en un conflicto de Destinos, con la verdadera indecisión trágica. Electra no, que no va por línea resuelta, y cuyo tormento interior es un lamentarse en silencio, un desesperarse a solas y no atreverse a desear venganza. La solución de su conflicto es atreverse a desear venganza. La solución de su conflicto no se proyecta sobre el mundo en expresiones o en actos; su tragedia no remata, como la de Orestes, en la punta de la daga sedienta; su tragedia, tan íntima y tan silenciosa como en la Deméter de Cnido, silenciosamente se apacigua, como un apagarse de las turbulencias del ánimo. Otro se alteraría deseando el crimen: ella se aquieta con desearlo. Y una piedad providencial, como una reacción de la naturaleza, le empaña los ojos, con las mismas lágrimas que llora, para que no vea la sangre vertida. Y los acontecimientos fatales, encarnados en Orestes, cuidan de cumplir la venganza que ella no podía anhelar siquiera.
Virginal, sojuzgada, mansa, responde a la iniquidad con una sublevación interna —igual que, sumisas al pie que las dobla, sueltan su jugo eficaz las yerbas de virtud.
II
Distingue a Sófocles la afición a crear parejas virginales, y le complacía oponer, en bellas antítesis, al empuje casi marcial de unas vírgenes el encanto pudoroso de otras. Cuadran, a aquéllas, el potro y los dardos de las amazonas, y a éstas la rueca pacientemente manejada en el silencio del gineceo. Lo que es, en la Electra de Esquilo, la verdadera indecisión trágica y el conflicto interno, Sófocles lo fracciona en una pareja virginal (Crisótemis y Electra); en una virgen que cede, sumisa, y otra que se rebela, heroica. Y las concierta por tal manera y aviene y aprovecha tanto la oposición de una con la otra, que, por mucho que simplifique así la tragedia íntima, externándola y haciéndola ornamental, y por mucho que aquel desenfreno heroico disgustase a Aristóteles como nada armónico ni consonante con la virginidad —antes cualidad máscula y de las que piden más esfuerzo viril—, Electra y su hermana Crisótemis, Antígona y su hermana Ismena, nos deleitarán siempre con sus diálogos, alternados en trágico paralelismo; y como el viejo Edipo que, en Colono, nos aparece conducido por sus dos hijas, ha de aparecernos Sófocles acompañado de su pareja virginal.
Ya no es la Electra, en Sófocles, virgen sojuzgada y mansa que responde a la iniquidad con una sublevación interna, sino virgen francamente rebelde, tenaz y despótica —como la misma Antígona sofoclea—, sin conflicto interior, y tan fácil en su problema trágico, que basta seguir sus discursos para poder representársela.
Con sólo cuidarse de distinguir lo que es en las figuras teatrales prestigio mitológico independiente del poeta (quien se encuentra ya a los héroes explicados por fábulas más o menos brillantes y sugestivas), de lo que es en ellos valor dramático añadido por la interpretación propia, fácilmente se advertirá que los personajes de Sófocles se caracterizan por una tendencia superior e inalterable, viniendo así las demás cualidades formativas a aparentar no más la vestidura de aquella cualidad central. Sófocles crea las figuras de su teatro más para la ornamentación general de la tragedia que no para la riqueza interior. Los seres que él imagina no son sino fuerzas elementales acondicionadas para la vida por medio de un ropaje de atributos secundarios. La aparente complicación de Edipo resulta de los acontecimientos de afuera más que de motivos espirituales. Para tales conflictos externos, tiene Sófocles hasta modelos prefijados. Aprovecha, por ejemplo, con frecuencia, la desazón que se experimenta cuando a busca de una solución feliz se cae en el peor sendero. Acordaos de la Deyanira. Y acordaos, no está por demás, de la Yocasta, que tiene con aquélla su vaga semejanza en aquel silencioso desaparecer de la escena antes del suicidio, que es una noble insinuación trágica. Filoctetes parece naufragar entre vacilaciones, mas no tiene mayor secreto espiritual, sino que la acción es de conflictos tan tramados, sí, pero tan externos y tan extraños a su voluntad que, a no ser por la oportuna aparición de Héracles, nada se resolvería. Estos personajes —vistos en las tragedias de Sófocles y sólo en lo que éste añadió a su legendaria naturaleza— son siempre unidades de alma y fuerzas elementales que el poeta escogía y vestía convenientemente para disponerlas al choque dramático. Éste es el modo de crear seres que usa Sófocles; ésta es su psicotecnia.
La Electra de Sófocles es uno de estos personajes surgidos por la abstracción de una cualidad aislada y aparejados débilmente con otros signos secundarios que quitan a la figura todo aspecto de cosa escueta. La tendencia única para que fue creada domina en ella sobre cualquier manifestación diversa de su vida, subordinándolo todo y entretejiendo la trama de todos los instantes psicológicos como un ley-motivo musical. La Electra de Sófocles nació para la rebeldía, y el curso de su destino es inquebrantable y elocuente. Oíd cómo habla ante la ira de Clitemnestra su madre:
—Si hemos de matar al que mata, que mueras tú según la pena merecida… Mira que más pareces nuestra ama que no nuestra madre… Como ello te plazca, ya puedes ir diciendo a la gente que soy mala o que soy injuriosa o, si quieres, llena de impudor. Yo también diré que, culpable de tanto vicio, no he degenerado de ti ni te voy en zaga.
Y, como prosiga Clitemnestra:
—Y ¿a qué cuidarse de quien habla a su madre en tan injuriosa manera y a los pocos años que tiene? ¿No es cierto que osará los mayores crímenes quien se desvistió del pudor?…
Electra responde con estas palabras que la definen:
—En verdad, sábelo pues, me avergüenzo de ello, por mucho que tú no lo creas. Sé que tales cosas no convienen a mis pocos años ni a quien yo soy; pero a eso me orillan tu odio y tus acciones, porque el mal enseña el mal.
La tragedia sigue desarrollándose. El Pedagogo, según lo convenido con Orestes, trae la falsa noticia de que éste murió, arrastrado por los caballos de su carro, en el estadio, en los juegos délficos.
Para deleite vuestro y curiosidad, quiero que oigáis la descripción de su muerte, no como la presenta Sófocles, sino en la adaptación castellana que, con el nombre de La venganza de Agamenón, hizo de esta tragedia antigua —y por primera vez en nuestra habla— el Maestro Hernán Pérez de Oliva, cuyo estilo, fruto del siglo XVI, encanta por el verdor delicado. El Pedagogo, que allí, castellanamente, se llama el Ayo, habla así:
Sé que los mancebos ilustres como él ordenaron unas fiestas, do en presencia de muchas gentes aprobasen sus personas. En ellas ordenaron ejercicios en que claro pudiesen mostrar todas sus destrezas. Hombres hubo de ellos que en fuerzas y en armas y en ligereza hicieron grandes cosas; mas Orestes de todos hubo victoria. Y puesto en medio del espacio, en la lindeza de su cuerpo y hermosura de su cara parecía que la naturaleza le hizo Príncipe de todos. En él sólo estaban puestos los ojos de cuantos había en aquellas fiestas. Los mancebos alababan su esfuerzo; los viejos, su tiento; y las mujeres, su mesura y gentileza, juzgándolo todos digno de gran señorío y deseándole lo mismo. Luego Orestes y aquellos nobles subieron a caballo; y, partidos en dos, representaban batalla. Aquí el caballo de Orestes, muy aquejado según la fuerza y presteza del que lo regía, cayó en tierra sobre Orestes; y el caballo se levantó luego, mas Orestes quedó muerto tendido. Parece que quiso aquel día la fortuna en presencia de tanta gente mostrar su poderío; que a quien poco antes lo había puesto en la cumbre del placer de esta vida, en un momento le abajó con la muerte. Luego por todo aquel espacio había una lluvia de lágrimas, con que la fiesta tornó tal cuales suelen ser los días que claros amanecen y anochecen con tempestad…
Electra se mira sin apoyo. Clitemnestra, aliviada de un presentimiento, dice sur más graves palabras:
—¡Ay triste, que sólo salvo mi vida a costa de mis propias desgracias!
Egisto y su amante reinarán en paz. Crisótemis está sometida, pero no la insumisa Electra. Ésta, en Esquilo, persistiría, llorosa, en llevar a la tumba del padre muerto su piedad y sus dones fúnebres. Pero la de Sófocles, de condición heroica y belígera, llama a Crisótemis y le propone luchar con armas en contra de Egisto y Clitemnestra.
—Las acciones más justas dañan a veces —dice Crisótemis.
—Y yo —responde Electra— no quiero vivir según esa ley.
Viene, a seguidas, la escena de la anagnórisis, el encuentro de Electra y de Orestes. Llega él, ocultando su nombre, y con la urna cineraria en que dice llevar sus propios restos. Electra le mira y le habla sin conocerle. Al cabo se descubre él; ella, entonces, pasa del mayor dolor a la alegría más inesperada, y este contraste de emoción constituye la belleza de la anagnórisis.
Pero no hay, como en la anagnórisis de Esquilo, aquella magia sutil que brota de las pisadas de Orestes y de la trenza depositada en la tumba; no hay aquel conocer a Orestes por sus huellas y desconocerlo por su presencia, que suscita la emoción simbólica sin ser un verdadero símbolo; sino que hay la antítesis brusca, la agitación del ánimo, el paso del dolor que grita a la alegría que grita, la mayor ondulación trágica, el pathos delirante recorrido en toda su riquísima escala.
El Orestes de Sófocles no vacila un punto, ni es fuerza que Pílades lo aliente por que no le turbe la presencia de su madre: es un instrumento divino, sin conciencia, sin complicación interior. Y una vez reconocido por Electra, está valiente y ansioso de venganza. De la Electra de Esquilo dije que su tragedia era mayor que la de Orestes. En Sófocles hay mayor razón para afirmarlo. Manifiestamente Sófocles hizo de la Electra el núcleo de su tragedia inmortal: manifiestamente hizo a Orestes venir a menos para que no empañase, como en Esquilo, el esplendor de la verdadera criatura trágica, que es Electra. Dice Weil que el Orestes de Sófocles
no hace sino ejecutar el oráculo de Apolo; es un instrumento del dios; es un justiciero cuya acción queda cubierta por una autoridad superior. Así, sólo es un personaje secundario en el drama, y la muerte de Clitemnestra no es, en justicia, el verdadero asunto: la vieja fábula no sirve sino de cuadro y de pretexto a una acción diversa por completo de ella.
Y bien; aquí Orestes no va a suscitar en el espíritu de Electra aquella germinación refleja de odio y de venganza; antes la encuentra ya decidida, la previene para que oculte lo que sabe, y ella se dispone a cumplir sus órdenes, regocijada y sanguinaria.
La tragedia se cumple al fin. Orestes desaparece de la escena. Se oye un grito de Clitemnestra. El coro y Electra se interrogan. Se oye nuevamente un grito y crecen la ansiedad de Electra y el espanto del coro. Y sigue Clitemnestra gritando; grita desgarradoramente y llena de dolor. Y en medio del espanto del coro, en cuya turbación se hace presente la escena invisible del matricidio, “Hiere —grita Electra—, hiere nuevamente si puedes.” Y el coro clama espantado. No es ciertamente menor el espanto con que Egisto, creyendo descubrir el cadáver de Orestes, descubre, al alzar el velo, el palpitante de Clitemnestra. Aquí también la antítesis emocional, aquí también el paso de la alegría intensa al dolor y al horror. Aquí, como en la anagnórisis, como en el fraccionamiento de Electra en una virgen sumisa y otra rebelde, como en la oposición de Antígona e Ismena, la afición al choque, el anhelo de cansar el ánimo por el ejercicio brusco del sentimiento, que dominan y que iluminan las construcciones de las tragedias sofocleas.
III
Y cuadra ya observar que en Esquilo, como en Sófocles, el coro se halla presente sin cesar a las más secretas confidencias de los actores y que siempre es fiel a la voluntad del protagonista, al punto que podría caracterizarse a éste como el personaje simpático al coro. (Lo que no significa que el coro aplauda en toda ocasión los actos de éste, pues no es el héroe trágico un modelo para imitado, sino un ejemplo, una lección.) Y esto es general en la tragedia griega: no hay coro traidor, como no lo hay que no pueda ser iniciado en los mayores secretos de los héroes trágicos.
Ciertamente que la principal razón de tales cosas proviene de lo complicado que era hacer salir y entrar al coro a la escena; pero de este motivo, extraño al arte, resultó que el coro participase en los sentimientos del héroe.
Del coro ha dicho August Wilhelm Schlegel que es el “espectador ideal”. La crítica de esta teoría se halla condensada en las palabras de Nietzsche: “Nosotros (dice) habíamos pensado siempre que el verdadero espectador, sea quien fuere, debería estar cierto de tener ante sí una obra artística y no una realidad empírica; y el coro trágico de los griegos está, por cierto, obligado a reconocer, como existencias corpóreas, las figuras escénicas.” (En el prólogo de Los cautivos de Plauto, se dice —y es oportuno citarlo aquí—: “los acontecimientos de esta pieza serán reales para nosotros; mas para vosotros, espectadores, esto no pasará de ser una comedia.”) Además, continúa Nietzsche, dado que el origen de la tragedia es el coro aislado, menester sería admitir que hay espectador antes que haya espectáculo, lo que es un contrasentido. Y propone, como única interpretación admisible de la teoría del espectador ideal: “el coro es el espectador ideal, por cuanto es el único que mira, el que mira el mundo de las visiones escénicas”. Sólo que esto no nos aprovecha para explicar la existencia misma del coro, porque se contrae a sólo explicar el papel que éste desempeña en la tragedia.
Hegel define el coro como “el suelo fecundo sobre el cual únicamente crecen y se desarrollan los personajes, como las flores y los árboles que solamente prosperan en su terreno propio y natural”. “Es —dice— la escena espiritual del teatro antiguo”. Para Schiller, es un muro que aísla la acción trágica de la realidad, con lo cual gana la armonía artística. Y Hegel y Schiller dicen verdad en parte; pero aún hay más.
De dos maneras funciona el coro: o dialogando con los actores o interviniendo en la acción trágica (y por eso decía Aristóteles que el coro es uno de los personajes y por eso la teoría del espectador ideal es inadmisible en todo caso) o cantando sus estrofas, sus antistrofas, sus épodos, en esos entreactos líricos que hacen decir a los helenistas que el coro es el principio lírico y superviviente de la tragedia primitiva, fundido con el principio épico, representado en los actores; que el coro es la supervivencia de las danzas de sátiros en redor de Dionisos; algo, en suma, extraño a la tragedia posterior, ajeno a su desarrollo, estorboso a veces, que sirve para que el público descanse de los episodios. Cierto que estos entreactos líricos parecen remedar la conciencia concentrada a reflexionar y a juzgar y, según esta interpretación, en el coro residiría la verdadera tragedia, puesto que, como dice Otfried Müller, “el interés de la tragedia clásica no se halla nunca en el hecho material. El drama que la sirve de base y fondo es un drama interior, moral”. Es decir, que la cavilación, la reflexión sobre los designios de la Moira, constituye la verdadera tragedia. Y ahí queda, para la narración de los hechos, el aliento de la epopeya. Pero se olivida, en todo esto, que el coro no sólo reflexiona y cavila, sino que obra, siente y se desahoga.
Volvamos a Nietzsche. Él razona así: el coro, elemento dionisíaco de la tragedia, es lo único original. La alucinación del coro produce una apariencia apolínea y aparece el dios, aparece Dionisos: el primer actor. Los demás actores, los hipócrites, “los que responden”, son una multiplicación de este primer personaje. Está, pues, el coro, ante el dios, y de esta conjunción resulta el drama en el sentido estricto del término. Y Nietzsche concluye así su razonamiento: “Hemos de entender la tragedia griega como el coro dionisíaco que se descarga, constantemente, en un mundo apolíneo de imágenes”. Es decir, que el coro sirve para explicar la existencia de los actores, porque el coro los ha creado para sí con su ensueño apolíneo. Hay, pues, en el coro, lo que se llama, en el modernísimo lenguaje de Jules de Gaultier, sentido espectacular. Y esto explica el origen de la tragedia.
Mas, una vez nacido el drama (esa resultante de lo que se ha llamado respectivamente, y con términos que aislados no se corresponden, pero que juntos, aunque difieran en profundidad filosófica, significan aparentemente lo mismo, la unión de lo dionisíaco y lo apolíneo, la unión del principio lírico y del principio épico); una vez nacido el drama, que es un desprendimiento diverso, en conjunto, de lo lírico y de lo épico, el coro ¿subsistirá tan sólo para explicar el nacimiento, la existencia del drama? Dentro de esta concepción, que no es tan puramente nietzscheana como de ordinario se dice, la respuesta será afirmativa. Ouvré, en las Formas literarias del pensamiento griego, responde que el gusto por conservar la tradición y el deseo de impresionar con el mucho aparato teatral son los motivos para explicar la supervivencia del coro. Pero considerando la tragedia, no ya en sus fuentes (lo que servirá para reconstruir, filosóficamente explicado, el proceso que dio origen a la verdadera tragedia), sino como debieron considerarla los mismos griegos en la época central del teatro ateniense —con Esquilo, con Sófocles, con Eurípides—, la tragedia, en fin, según aparece y no según su proceso formativo; como el espíritu la contempla y no como deduce, razonadamente, que se formó; actual, ya no históricamente, tenemos que invertir por fuerza la proposición discutida, y en vez de decir el coro produce a los actores, tenemos que decir que los actores producen el coro. La tragedia antigua sí que es el organismo perfecto y no hay que buscarle apéndices estorbosos ni supervivencias inútiles: el coro funciona rítmicamente, como un instrumento dinámico por donde estalla, en cantos, en gritos, en ololugmoi, el sedimento, la carga emocional precipitada en el fondo del ánimo por los episodios de la tragedia. Y por eso es fuerza que el coro esté presente a todos los acontecimientos y hasta a las revelaciones secretas: para conocer el drama y ponerse en contacto con él; para sentir, para emocionarse, y desahogar, a poco, con desahogo lírico, y cuando precisamente lo requiere el ánimo, la emoción, el pathos acumulado por las acciones dramáticas, la piedad, el terror. Un instrumento oportuno y rítmico de desahogo lírico: esto es el coro de la tragedia helénica.
Si así pensáis del coro, os aparecerá la tragedia como una completa representación del alma en su dinamismo pasional: nos empeñamos en luchas, padecemos, alcanzamos pequeños triunfos, alcanzamos triunfos decisivos; o nos doblegan las fuerzas de afuera, o las hacemos venir a nuestro servicio; y, de cuando en vez, nos apartamos un punto, medimos lo alcanzado, prevenimos lo venidero, nos compadecemos a nosotros mismos, cantamos nuestras propias victorias, y nos damos a la lamentación, a la exclamación, al ololugmos, al desahogo lírico, al llanto y al canto, como el coro de la tragedia helénica.
IV
En dos tragedias (la Electra y el Orestes) presentadas en el teatro ateniense, la primera, según Wilamowitz y Henri Weil, en la primavera del año 413 a. c., y la segunda cinco años después, desarrolla Eurípides su concepción de Electra, tan humana y tan decadente que sólo por la acción del drama recuerda a la primera Electra, la de Esquilo, aquel contorno de ser, sombra blanca y paradigma de la condición virginal.
Ofrece la Electra de Eurípides toda la admirable complicación de las cosas del mundo, y su tragedia, enteramente exteriorizada, es lucha y actividad agresiva contra los hombres y los acontecimientos adversos; y a través de la acción del drama y en su contacto con los hechos, y no en el silencio de la conciencia —según era el caso en la Electra de Esquilo—, es donde hay que buscar los signos que la definan.
Ha cambiado el escenario tradicional. Supone Eurípides que, a la muerte de Agamemnón —desterrado Orestes y alejado de la casa lamentable por un devoto servidor— Egisto, triunfante y regocijado, viendo cómo los ilustres argivos se disputaban el amor de Electra, cuya virginidad ya está floreciente, y porque no llegase ésta a ser esposa de alguno de ellos (no brotase su seno algún hijo vengador), decide, silenciosamente, matarla. Pero Clitemnestra que, en Eurípides, humanizada, como era de esperarse, posee verdaderos rasgos maternales, la salva, y, para que tenga hijos esclavos que no infundan miedo ni sepan de venganzas, la da por esposa a un labrador, descendiente de micenios. El cual, en su sabiduría sencilla, atina a definir su lugar al lado de Electra; y más afligido que orgulloso, ni quiere que las manos de Electra se ocupen en faenas humildes, ni que traigan agua del manantial: mira con veneración a la hija de sus reyes, y respeta, bellamente, su lecho. Gilbert Murray, pensando en el labriego de Electra, ha dicho de Eurípides:
En su desprecio por la sociedad y el poder del Estado, su espíritu iconoclasta hacia los semidioses homéricos admirados de todos, su simpatía por lo silencioso y generalmente no interpretado, encuentra heroísmo en los seres tranquilos, no mencionados por el mundo.
Esta humana Electra de Eurípides nutre voluptuosamente su dolor, se complace excitándolo, es mujer. Adivina acaso que, ahondando la pena, o agota las propias fuerzas y queda insensible, o atrae el acabamiento liberador. Hasta se echa de menos que no tenga Electra su delirio y su locura.
Porque estos seres endolorados, que viven en las tragedias de Eurípides con vida humana, buscan adormecer el ánimo, y se rehúsan por todos medios al dolor, ya aconsejando el amor moderado, la flecha galante de Eros, y no la flecha erótica, ya maldiciendo la amistad que hace llorar por los amigos, hasta proponer la renuncia de la procreación para no llorar por los hijos, hasta decir: ¡más vale no amar! ¡más vale no amar! Pero una vez en el dolor, los veréis buscar con avidez trágica el mayor ejercicio de su pena; los veréis, dionisíacos, purificarse del mal con una locura benéfica, o aconsejar fríamente, como el coro de Hécuba: “es perdonable renunciar a la vida cuando se lloran tales tormentos que superen las propias fuerzas.” El delirio es, en Eurípides, una consecuencia y una liberación del dolor humano: es el estallido de toda psicología derrotada. En tanto que el delirio, en Esquilo, es una directa influencia divina (acordaos de Ío en el Prometeo encadenado. Hay que entender así las palabras de Maurice Croiset cuando dice que “el delirio en Esquilo despierta más bien la idea del poder divino”, y en Eurípides la de “la enfermedad humana”, pues de otra suerte se caería en una ruin interpretación psicopática. Longino, en su Tratado de lo sublime, dice que fue Eurípides “maestro en el amor y el furor”. Cierto es esto y muy clara verdad, porque aquel misticismo que hay en Eurípides se resuelve en delirio, aquel pathos se resuelve en delirio. Por eso significan tanto las mujeres del teatro de Eurípides, porque el principio femenino es simpático con el dios delirante. Émile Egger observa que las severas conveniencias de las mujeres del teatro griego se transforman con Eurípides en las más violentas pasiones, y lo explica por aquella “especie de fatalidad dolorosa que parecía perseguirlo en todas partes”. Y ya es sabido y aceptado que aquel maldecir de las mujeres, en que se fundaba Aristófanes para imaginar que algunas, reunidas en la plaza pública, deliberaban sobre cómo despedazar a Eurípides; que aquellas constantes críticas a las mujeres, donde Croiset, con razón, ve “menos malignidad que tristeza”, no son sino fenómenos indirectos movidos por el grande amor que las tenía y el grave interés con que le obligaban. En Las bacantes, Dionisos asegura su triunfo por las mujeres. Suélese dar a esta tragedia la interpretación de mera palinodia y signo de conformidad cansada que, en la vejez del poeta, anuncian la paz, la reconciliación con la sabiduría popular. En verdad, esta tragedia tiene más profundo sentido. Creo firmemente que Las bacantes expresan una realización y no una palinodia, aunque, sin atender a las causas y mirando desde afuera el desarrollo espiritual de Eurípides, proyectado en sus obras, pudiera muy bien justificarse la aludida opinión: Eurípides, racionalista y sofista, culto por extremo y revolucionario en todo terreno ¿cómo, sino desdiciendo su obra en un arrepentimiento senil, podría ordenar por boca del coro que se apruebe y siga lo que el vulgo humilde aprueba y sigue?
Pero es que Eurípides posee una dialéctica tan envenenada que acaba por destruirse a sí propia. Llega, con su genio dialéctico, a todos los escepticismos, y este escepticismo final es sólo la realización, el punto a que naturalmente alcanza, sin volverse atrás, sin desdecirse. Hay facultades cuyo desarrollo remata en el suicidio, y en Eurípides las hallamos. Llega el óptimo florecimiento y sorprende al espíritu paralizado por un escepticismo cabal. ¿Qué fuerza psíquica servirá entonces de alma ordenadora? Allí está, nutrido por el largo silencio y hostigado por el fracaso de la razón, todo el tesoro de las pasiones. Ellas condensarán en su alrededor las fuerzas del ser, y habrá aquel segundo nacimiento que estudia James en los casos del misticismo. En Eurípides, con la derrota del raciocinio, se demuestra aquella plenitud pasional que apuntaba ya en los cuadros de anteriores tragedias: había hecho correr un soplo de misticismo por los bosques donde Hipólito ilustraba su arco; animó el venerable rostro de Hécuba con el gesto de la desesperación griega; dio a Ifigenia la alegría dramática del martirio; y, sensible siempre a las grandes cosas, produjo por fin Las bacantes, último jugo de sabiduría, herencia y regalo de sus años: que él reflejó con su naturaleza elocuente todos los signos humanos de la vida, y por eso se hallaba un día, rico de la mejor riqueza, lanzando ante el público semibárbaro de Macedonia, sin el temor del severo público ateniense, su grito inacorde y victorioso. Y, si habla entonces de volver a la verdad popular, es porque estaba en las ideas de la época el suponer que la gente inculta se halla más cerca de la pasión que los hombres sabios.
En Las bacantes dice una verdad vieja y profunda: algo hay más grande que la razón. Lo irracional, antigua fuerza del mundo, grita y danza ahí en los coros enfurecidos y hace bailar a los ancianos de cabeza temblona. Vístense las mujeres con yerbas y, coronándose, agitan los pies inquietos, o echan atrás, súbitamente, las enmarañadas cabezas, sintiendo bajo la piel hincharse los senos desbordantes. La presencia de Dionisos se anuncia por la vibración del suelo, y los poseídos sienten alas en la frente y temblor en el alma. Brilla el cielo con más fulgor, y la tierra exalta su actividad. El aire quema, y las arterias de los bosques del Citerón palpitan con ruido. Las venas ocultas se abren, y fluyen afuera los licores rituales: la miel, la leche, el vino. Es la tragedia delirante en que las bestias se asocian al furor de los hombres, porque Dionisos con la danza, como Orfeo con el canto, las hace venir en su seguimiento. Es la tragedia delirante, y toda locura conviene a su carácter romántico. “Pronto la Tierra toda bailará y cantará”; y los palacios, al presentarse el dios, como el de Licurgo en la tragedia perdida de Esquilo, alborotan, se enfurecen y gritan. Las bacantes es un tipo acabado de tragedia delirante, donde Eurípides no niega su labor precedente, antes la realiza. El delirio, que influye la mayoría de sus tragedias, estalla en esta obra final con toda su virtud contagiosa. La luz de los ojos divinos purifica el aire, y corre, como una llama, por sobre todas las cabezas. Es la locura simpática, palpitante, del teatro de Eurípides; la que hacía a las gentes salir por las calles cantando los versos de la Andrómaca. Es el verdadero elogio de la locura. Y en el cortejo de seres delirantes que evoca el delirante Eurípides, falta la Electra.
La Electra delirante, sin tener ni el valor ni el significado de la antigua Electra, sería la justificación de este modo humano de concebirla, como Las bacantes, en su furor, en su dolor, en sus danzas, simpáticas con los ritmos de la naturaleza, es la obra en que este nuevo modo de hacer tragedias se justifica y se realiza.
La Electra de Eurípides cultiva, voluptuosamente, su llanto, y dice cuando aparece: “Oh negra noche, nutriz de los astros de oro; voy a través de tu sombra con la urna sobre mi cabeza, voy hacia las fuentes fluviales; y no que me vea yo reducida a tan bajas tareas, sino a fin de mostrar a los dioses el ultraje de Egisto y expandir por la amplitud del éter las plegarias que hago a mi padre…” Y cuando su humilde esposo la interroga sobre los cuidados que se toma, impropios de sus manos de reina, ella dice: “… Fuerza es que, aun sin ser obligada a ello, te cure con mi trabajo haciendo todo lo que pueda a fin de que soportes más fácilmente tus pesares. Tienes mucho que hacer afuera, menester es que yo vele en las cosas domésticas. Cuando el labrador vuelve a su casa, gusta de hallar orden por todas partes”. Y tomando para sí tales faenas, por sola su voluntad y sin verse estrechada a ello, se plañe a poco de su estado y dice: “Apresura el andar de tus pies, ya es tiempo; camina, camina y ve lamentándote. ¡Ay me! De Agamemnón he nacido, y fue la odiosa hija de Tíndaro quien me echó a la vida, y los ciudadanos me llamaron Electra. ¡Desdichada! ¡Ay! ¡Ay por mis duros trabajos y mi triste vida!… ¡Anda, ve, sigue con gemidos, gusta otra vez la voluptuosidad de las lágrimas!” Así gusta Electra de exacerbar sus dolores, y se complace así con su llanto.
Mas ya Orestes, nutrido en el odio al matador de su padre, aconsejado por Apolo y sabedor del matrimonio de Electra, ha vuelto del destierro, y lo acompaña Pílades, el amigo fiel, mudo aquí como en la tragedia de Sófocles.
El encuentro de Orestes con Electra, en que aquél, disfrazado, no se deja conocer por ella sino que sondea antes su ánimo e inquiere sobre su matrimonio y su nueva vida, es la revelación heroica de Electra. Y este aspecto, que parece dominar su psicología aunque no es sino secundario, se deja ver por la seguridad de sus palabras y su resuelto ánimo. Así cuando pregunta Orestes, aludiendo a sí propio y ocultándose en tercera persona: “¿Y uniéndote a él osarías matar a tu madre?” “Ciertamente —responde Electra—, y con la misma hacha con que ha perecido mi padre.” Y añade a poco terriblemente: “Y que muera yo tras de verter la sangre materna.”
Es nueva esta Electra de Eurípides, es siniestra: “Las mujeres, oh extranjero —dice—, aman a los hombres, pero no a sus hijos”. Por estas palabras empezamos a conocerla, y la juzgamos, hasta aquí, tan brava y tan orgulloa como la de Sófocles. Sólo que ésta no ocultaba su ira sino que la dejaba manar, y ya vais a ver cómo la de Eurípides conoce y practica el disimulo.
Orestes, siempre dándose por mensajero de Orestes y acompañado de Pílades, pide hospitalidad en la casa humilde, y el humilde labrador se dispone para recibir a los huéspedes y, regocijada su alma griega, oye con júbilo que aquellos extranjeros, los que venían a comer su pan, son emisarios de Orestes, su señor.
Y ved ahora el rasgo sencillo que integra la Electra de Eurípides y la llena de aliento humano: “Desdichado —exclama—, conoces la penuria de tu casa. ¿Por qué, pues, recibes en ella huéspedes de condición tan superior como sus presencias prometen?” Pero como insista el labriego, esta mujer, Electra, previsora, agenciadora, providente, le aconseja que vaya en busca del viejo y devoto servidor de Agamemnón: él salvó a Orestes, niño aún, de la casa paterna, y ahora apacienta su grey entre Argos y Esparta; que le ordene venir con algunas viandas, que se dará el viejo por bien pagado con saber que los huéspedes traen noticias consoladoras de su amado Orestes… Electra conoce a los hombres.
Llega el viejo servidor, trayendo consigo un cordero, quesos, coronas y racimos negros y olorosos de uvas. Y esta llegada será lo que provoque la agnición de la tragedia, el reconocimiento de Orestes por Electra. — La agnición se prepara así: el anciano, de paso para la casa del labriego, se acercó a la tumba de Agamemnón su rey, derramó libaciones y ofrendó los ramos de mirto; pero he aquí que advierte despojos de sacrificio reciente, un borrego negro cuya sangre todavía humeaba y un bucle de cabellos rubios. Y asombrado de que alguien hubiese violado la ley de Egisto, y lleno de presentimientos, trae consigo la trenza para acercarla y compararla con los cabellos de Electra. La invita después, siempre turbado, a que vaya a poner los pies sobre las huellas del sepulcro. Claro se deja ya entender que el anciano descubrirá a Orestes con sólo mirarlo.
La escena de la anagnórisis, el encuentro y reconocimiento de Orestes por Electra, aquí como antes sugiere observaciones curiosas.
Dije sobre la tragedia de Esquilo que aquel conocer a Orestes por sus huellas y desconocerlo por su presencia, sin ser un símbolo de veras, sugiere la emoción simbólica. Dije de la anagnórisis, en la tragedia de Sófocles, que es el paso del dolor que grita a la alegría que grita, la mayor ondulación trágica, el pathos delirante recorrido en toda su riquísima escala. Diré de la anagnórisis en la tragedia de Eurípides que, teniendo de común con las otras el que sólo Electra reciba sorpresa en el encuentro, se diferencia de las anteriores por ser indirecta y verificarse a través de tercera persona, cual es el anciano. No tiene el encanto sutil que en Esquilo tanto la adorna, ni tiene la intensidad emotiva que la distingue en Sófocles, sino que se debilita, y deja perder lo que era justamente su particular belleza, y si nos mueven a deleite ciertos detalles, como el de la trenza y las pisadas sobre el sepulcro, es porque éstos son reminiscencias de Esquilo.
Mas en todos estos casos y escenas, se ha huído, como de propósito, del encuentro intempestivo y la sorpresa brusca. Porque en Sófocles y en Eurípides, la sorpresa del primer encuentro se halla con mucho desvanecida por los momentos de charla que han pasado ya entre los dos hermanos, cuando Orestes se deja conocer al fin. Sólo por caso de excepción, el encuentro es brusco en la tragedia de Eurípides. Este miedo a la emoción súbita del encuentro parece ser rasgo muy extendido en la literatura helénica. Cuando Ulises despierta sobre la playa de Ítaca, no conoce al pronto en qué tierra está, y cuando Atenea le dice que han llegado al término buscado, es ya tarde para sorpresas y arrebatos. Cuando Ulises se presenta a Telémaco, va tan disfrazado que éste no podría conocerlo; y como a Ulises le conviene seguir oculto y no puede, así, dar rienda suelta a sus efusiones paternales, no hay sorpresa ni hay arrebatos. Y hasta a los ojos de Penélope se presenta Ulises disfrazado, y ¡no parece sino que por mera afición al engaño y al artificio! Y cuando va, por fin, hacia su padre Laertes, todavía guarda el disfraz; y en todas estas veces se distrae la emoción brusca, y como que se diluye durante el tiempo que tardan los suyos en reconocerle. Hay aquí algo como un pudor que quiere velar emoción tan súbita u opacar gritos que serían desaliñados y torpes.
Y bien: la Electra de Eurípides, en el resto de la tragedia, va a revelar el rasgo definitivo que la impregne de intenso color humano. Reconocido Orestes, sólo queda proceder a la venganza ordenada por Loxias, y aquí es Electra quien dirige a Orestes. Ella previene las redes, y llena de intuiciones y de astucia traidora, pierde aquella sencillez magnífica de virgen rebelde con que la hace Sófocles tan alegórica y tan inhumana, para ganar color de vida real y complejidad inesperados. Discurre ardides, aconseja, ordena, apresura a Orestes hasta interrumpiéndole en sus plegarias, y le conduce por donde pueda sorprender y matar a Egisto. Y en tanto que la venganza camina, aguarda ella con una espada, prevenida para el suicidio. Hace después llamar a su madre con pretexto de un alumbramiento reciente, y la entrega, con malicia, al puñal de Orestes. Porque sabe conocer a los hombres y prevenir sus acciones misteriosas, y para que no le falte ni uno solo de los gestos humanos, participa al fin del horror de Orestes y de su arrepentimiento; por manera que Orestes, mirando su versatilidad, “de nuevo tu corazón —exclama— ha cambiado según el viento.” Mas no es veleidad, sino riqueza de virtud emotiva lo que hace a Electra pasar por tan diversos estados. Para cada insinuación pasional, posee una reacción inmediata, y la invitan a sentir todos los motivos del mundo. Y responde a la adversidad con una sublevación viril, en que interesa por tal extremo la totalidad de su ser, que no sólo es grito rebelde su agresión (como en Sófocles) sino sabio ejercicio de astucia, refinada malicia helénica, como aconsejada por Atenea, como aprendida en los ejemplos de Ulises.
En la segunda tragedia (el Orestes