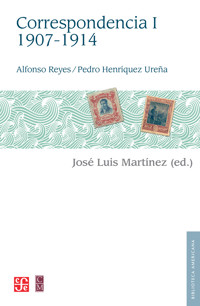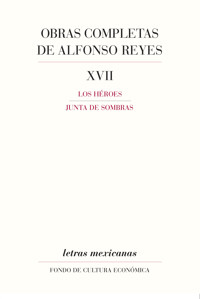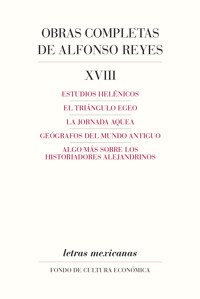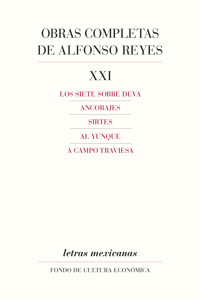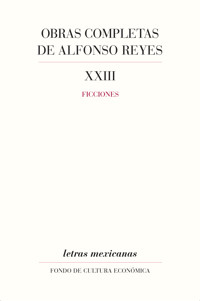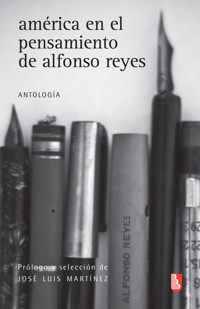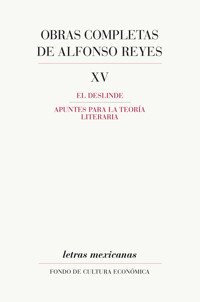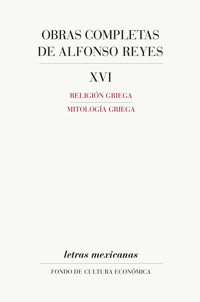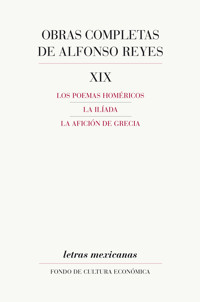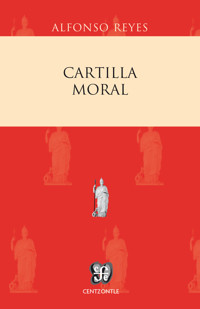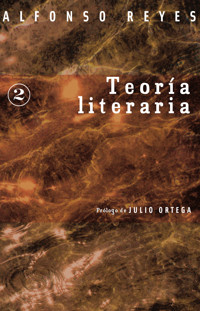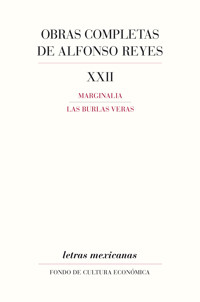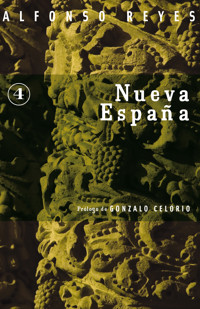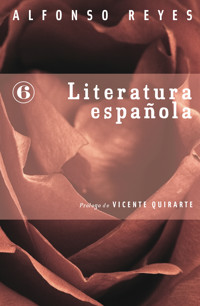Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
Tres libros en un volumen, que recogen artículos, crónicas, textos fantasiosos, reseñas, divertimentos y temas varios que el autor escribió a lo largo de 19 años en sus estancias como diplomático en Europa y América del Sur, publicados en diversos diarios y revistas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALFONSO REYES
Norte y Sur
Los trabajos y los días
História natural das Laranjeiras
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1959 Primera edición electrónica, 2017
D. R. © 1959, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5022-1 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
CONTENIDO DE ESTE TOMO
Las tres obras aquí reunidas pertenecen a la misma corriente de artículos, crónicas y fantasías a que también corresponden en buena parte algunos tomos anteriores, ofrecen en este sentido analogías con el VIII y abarcan de 1925 a 1944. Algunas de estas páginas usadas en mayor o menor proporción para ulteriores fines se han dejado —salvo retoques indispensables— como estaban en su primera versión, de que en cada caso se da la concordancia o referencia a objeto de guiar al lector.
En Norte y Sur quedan ecos de mi vida diplomática en Sudamérica. Los trabajos y los días ofrecen un tono más libre, entre reseña y divagación. La História natural das Laranjeiras es un conjunto nunca recogido hasta ahora en volumen.
En la presente reimpresión de Los trabajos y los días se suprime el artículo “Voto por la agricultura” —escrito en diciembre de 1942 y publicado primeramente en Todo, México, 14 de enero de 1943— por haber quedado absorbido en el breve ensayo “Por mayo era, por mayo…” (Ancorajes, 1951.)
I
NORTE Y SUR
[1925–1942]
NOTICIA
EDICIÓN ANTERIOR
Alfonso Reyes || Norte y Sur || (1925–1942) || (Viñeta de la Colección Atalaya) || Editorial Leyenda, S. A. || México || 1944. 8º, 255 pp. e índice.
PARADOJAS ECONÓMICAS
HACE años —era yo alumno de la Facultad de Derecho— oí decir al profesor Martínez Sobral estas o parecidas palabras:
—La población indígena de nuestros países es una masa de extraordinaria resistencia natural. Como su estoicismo y su sobriedad superan del todo el nivel medio; como su paciencia y sus fuerzas para el sufrimiento llegan a extremos que en otras partes sólo se encuentran en casos aislados de heroísmo, sin llegar nunca a generalizarse en carácter social, resulta —sin paradoja— que, en México por ejemplo, las leyes de la economía política a veces se refractan, se desvían un tanto de lo normal y perturban de modo apreciable las previsiones de la ciencia.
A este concepto, que tanto recuerda el “clinamen” de los átomos epicúreos —fundamento de la libertad en aquella escuela—, he añadido más tarde la idea de la enorme resistencia económica de la tierra mexicana o, para mejor decirlo, la resistencia deseconómica. Fabulosas riquezas dormidas, o desperdiciadas… o exportadas. Acaso, racionalizadas, bastarían a todas las necesidades del pueblo y aun darían para mucho más. Y a la luz de estas dos nociones he creído interpretar ciertos fenómenos económicos (no estudiados todavía metódicamente ni comprensibles tal vez en el extranjero) que trajo consigo la experiencia de la Revolución mexicana.
Considérese la incomunicación a que México quedó sometido durante los últimos tiempos de la guerra europea. Los Estados Unidos optan por intervenir en auxilio de los aliados, arrastrando en su decisión a más de un Estado hispanoamericano. Por errores de perspectiva, que la rotación del tiempo corrige, Washington ha creado para México una atmósfera poco amistosa. Cualesquiera que fuesen las simpatías de México ante la cuestión europea (y es natural que la opinión haya andado indecisa, entre la desorientación de la discordia civil), México hace entonces punto de honra el afirmar ante el mundo que ningún poder de la tierra ha de distraerlo de la inmediata solución de sus problemas internos, y menos habrá de imponerle su dirección. Así, además, lo aconsejaba la más elemental prudencia. México se mantuvo lejos del frente de guerra, como el enfermo que no puede entrar en combate porque lleva adentro otros combates que reclaman todos sus cuidados. Y vino a crearse, en torno a México, un ambiente como de ayuno internacional, un cordón sanitario. Lo rodeaba una invisible muralla china, bloqueándolo prácticamente por todas partes. México fue, entonces, un país buzo, sumergido, reducido a nutrirse, como el animal invernante, de su propia sustancia y sin contacto con el medio exterior, privado de las bendiciones del comercio internacional. A este aislamiento de todo el grupo, a esta ruptura de la coordinación biológica, debe añadirse el fraccionamiento interior producido por las luchas de bandos: ferrocarriles interrumpidos, carreteras cortadas, zonas infranqueables, etc., y las consecuencias indirectas de todo ello.
El país bien pudo morir; sin embargo, sobrevivió. Se produjo, ante la circunstancia imprevista, una nueva “regulación”, como diría Von Uexküll, pero una regulación heroica. Y de aquí salió el país con un orgullo de sus propias capacidades que, aparte cierto gracioso y pasajero airecillo de altanería, no ha dejado de perturbarlo, dándole, por instantes, intenciones de discolería nacionalista y un empeño —muy artificial— de no comprender ni aceptar lo ajeno. (Además de que, ya por sí, toda nuestra historia se resiente de cierta manera de aislamiento.)
Otro portento, y no el menor, está en haber sobrevivido a la insistente destrucción de la riqueza, la industria y hasta la moneda. La grave cuestión del papel —aporía de Zenón para los economistas clásicos— quedó resuelta de una plumada, arruinando en un día a todo el mundo y declarando una buena mañana que ya el papel no tenía curso. Y no sucedió catástrofe alguna, ni chocaron entre sí las piedras, ni el día se confundió con la noche. Y, rasgo curioso, salieron a relucir de repente los gozosos escudos de oro que ofrecían una garantía inconmovible.
Puede decirse que, así como los apremios de la cirugía de guerra enseñaron a rectificar, con hechos, muchos prejuicios; a frenar, por ejemplo, las exageraciones pastorianas, obligando a admitir que las heridas cicatrizan mejor con una ligera producción de vejiguillas blancas; a cambiar y remodelar los rasgos y elementos de la fisonomía y aun a osar modificaciones más profundas; así dos revoluciones contemporáneas —Rusia, México— han demostrado que algunas generalizaciones de la Economía no pueden mantenerse sino dentro de supuestos o premisas muy limitados. En Rusia, el nuevo billete de banco, el “chernovetz” —que vale entre 80 y 100 francos papel— sirve admirablemente para las transacciones comerciales, según el testimonio del autorizado Charles Gide. ¡Y el prodigioso billete no es reembolsable en oro, ni tiene más garantía que una emisión limitada y destinada exclusivamente al comercio! El Estado, en efecto, se prohibe toda tentación de emitir, para cubrir sus propios gastos, esta nueva especie de billetes, de billetes locos, de billetes sin más valor que el de la palabra, que el del común denominador convencional de los cambios. Y los billetes locos han resultado, en la prueba, billetes cuerdos. Y se establece así aquella noción aventurada de algunos economistas “aberrantes” y herejes: que el valor del papel moneda puede sostenerse sin base metálica ni facultad de reembolso, con tal de no ser emitido en mayor cantidad de la que basta a las transacciones del comercio. Después de todo, la moneda, más que una “sustancia”, es una “función”.*
París, 1925.
LA CASA DEL TEATRO EN BUENOS AIRES
VEN CON regocijo la inauguración de esta casa cuantos se interesan en la mayor dignidad y la plena incorporación social de la clase artística, modesto sacerdocio laico que nos procura cuidados indispensables a la vida espiritual de los pueblos, y a quien, sin embargo, cabe con frecuencia la suerte que cupo a los embalsamadores de Egipto. Éstos, aunque proporcionaban servicios preciosos para la inmortalidad —según las creencias de aquel pueblo extraño y profundo, hipnotizado por la preocupación de la muerte y enamorado de ultratumba—, vivían como olvidados, y escondían, en los barrios pobres, su existencia precaria.
La primera dama argentina quiso otorgar a esta empresa su alto patrocinio, y en ello hay algo más que filantropía, si es que puede haber algo mejor que un acto de bondad, que una expresión de la buena voluntad entre los hombres. La obra tiene un alcance cuya profundidad no podemos apreciar desde aquí. Sus consecuencias pueden aprovechar, no solamente a la clase artística que resulta directamente beneficiada, sino a toda la sociedad, a todo el pueblo en que esa clase opera su labor de lenta y tortuosa penetración del alma en la vida y en las costumbres.
Siempre fue la salud amiga de las diversiones, los juegos, las tareas desinteresadas y amenas. Juegos, diversiones, tareas desinteresadas son las artes, desde el punto de vista puramente biológico: actividades reveladoras de una vitalidad normal, desbordes de la fuente interior, cuando mana con regularidad y equilibrio. Lo cual no quita que las artes sean también, para la ética y la metafísica, exteriorizaciones y descargas indispensables a nuestra buena economía, y hasta espejos en que la conducta se contrasta y se rectifica. Así, el solo cuidado por mejorar la clase artística es síntoma de cabal salud en la ciudad que se ocupa de procurarlo y es, además, garantía de porvenir.
Hubo un tiempo en que los poetas, antes de venir a ser, con Chateaubriand o Paul Claudel, los intérpretes de los pueblos y los mensajeros de la buena fe internacional —es decir, los verdaderos vates, en el sentido más puro y sagrado de la palabra—, formaban una clase errabunda, que iba cantando por las calles, e implorando, como el pobre murguista ambulante, bajo las ventanas de los señores, los dineros de la limosna o, al menos, el “vaso de bon vino” que, en pago de su poema, pedía el Maestro Gonzalo de Berceo.
También el Teatro Moderno tuvo humilde cuna. Cierto es que arranca, en la profunda Edad Media, de las representaciones litúrgicas que los eclesiásticos y las cofradías religiosas celebraban en el seno mismo de las iglesias: pequeños misterios y moralidades derivados de la Doctrina y encaminados a difundir la buena semilla. (Adviértase que aun el sacrificio de la misa es, en lo meramente ritual y exterior, una representación coram populo.) Pero como el Teatro se va emancipando y llenándose de motivos profanos, es fuerza que salga de la iglesia al atrio y, finalmente, a mitad de la calle. Y ya tenemos aquí la carreta de representaciones al aire libre, de que son ahora testimonio y reliquia los últimos guiñoles que andan rondando por las ferias. En el Renacimiento español —para acudir al caso que más nos importa según la tradición de la lengua— encontramos por un momento el Teatro, con Juan del Encina, asilado por merced en las salas de los magnates, donde los representantes no distaban mucho de la categoría humilde de los bufones. Y, por un pintoresco azar histórico, el Teatro vuelve a su función catequista —todavía más simplificado y humilde— con los misioneros que se derraman por América, enseñando el Evangelio a los indios e inculcándoles el sentimiento cristiano, lo mismo mediante la prédica que con el recurso de pequeños actos escénicos, por desgracia no suficientemente estudiados. Porque los varones de piedad que los componían no se preocuparon siempre de conservarlos, ni aspiraban, ciertamente, a la posteridad literaria. Cuando la Comedia española del Siglo de Oro, cargada con la sangre misma del pueblo, rica de historia y de genuinos apetitos poéticos, se adueña de la sociedad española y deslumbra al mundo, la gran afición de los Felipes concede al acto teatral toda su dignidad de espectáculo; pero no todavía, a los trabajadores del Teatro, toda la dignidad social que les corresponde, y que sólo los pueblos de intensa cultura democrática son capaces de concederles.
Una invitación que singularmente me honra y que personalmente agradezco a título de simple obrero de las letras y de constante amigo de las cofradías de la Comedia, me permite hoy asociar el nombre de México al acto con que se inicia en Buenos Aires la edificación de la Casa del Teatro. Me conmueve el disfrutar de suerte semejante, y el poder recordar así, públicamente, que el Teatro —además de tantas otras cosas— ha sido también camino franco de amistad y acercamiento entre nuestras dos naciones hermanas. Nada mejor que la escena, en efecto, para lograr que un pueblo no solamente comprenda las concepciones generales que inspiran la vida de otro pueblo, sino saboree también y palpe de una manera objetiva sus peculiaridades todas, sus modos de hablar, sus ademanes, sus menudos hábitos de vida cotidiana. Pudiera decirse que el llevar a un pueblo la escena de otro pueblo equivale a transportar un fragmento de una tierra a otra; pero un fragmento caliente aún, animado y vivo, con su población a cuestas y hasta con su atmósfera inefable. Puedo asegurar —para sólo citar los últimos ejemplos, y los más populares y difundidos— que, cualquiera sea la consideración artística que se conceda a tales o cuales figuras de nuestros respectivos escenarios, pocos esfuerzos habrán sido más felices para despertar en la Argentina la curiosidad por la vida mexicana, o en México por la vida argentina, que las respectivas jiras organizadas no hace muchos años por las Compañías de Lupe y de Camila.
Entre México y la Argentina puso la naturaleza distancias y acumuló montañas. Un solo jinete, con cabalgadura y remonta, ha sabido vencer distancias y borrar obstáculos de montañas. No se diga que puede menos la virtud de un alto pensamiento.
Buenos Aires, 16-II-1928.
LA CALLE DE MÉXICO EN BUENOS AIRES
SEÑOR Intendente: El acto que hoy nos congrega, que yo os agradezco en nombre de mi pueblo y de mi Gobierno, y que nos da tan grata ocasión para insistir sobre la vieja amistad y la creciente simpatía que unen a nuestras Repúblicas, viene a ser, para la calle de México, algo como una confirmación de lujo después de un íntimo bautizo.
En efecto: con esa amena y minuciosa ciencia de Buenos Aires que poseéis, señor Intendente, como pocos, y que hace de vuestra conversación un viaje entretenido a través de la historia de la región porteña —conversación en que las noticias pacientemente espigadas por los documentos casan tan a punto con los recuerdos personales, y todo para en una visión sintética de la ciudad, de la ciudad en marcha a través del tiempo, que contentaría ciertamente a los poetas unanimistas—, me habéis hecho saber que esta calle aparece con el nombre de San Bartolomé en los planos de 1769; con el de Agüero en los planos de 1808, y finalmente con el nombre de México en los de 1822.
Quiere decir que los tutores de la ciudad de Buenos Aires madrugaron tanto como la misma independencia mexicana (iniciada desde 1810, pero sólo conquistada definitivamente en 1821) para consagrar a mi país un recuerdo, inscribiendo su nombre en las piedras de una calle, y de una calle céntrica, porque lo era en aquellos días.
Y sin decir nada contra el monumento, que es la ofrenda desinteresada del arte a la memoria de un hombre, de un hecho o de un pueblo, diré que no vale menos esta conmemoración —mucho más modesta en la apariencia, pero acaso más profunda en la esencia— que consiste en ofrecer al recuerdo el nombre de una calle.
El nombre de una calle se asocia más que el monumento a la vida de los vecinos, entra en los hábitos cotidianos de la gente, va formando un nuevo relieve en la topografía moral de las poblaciones. En la geometría de Buenos Aires, esta línea, esta coordenada, la calle de México, servirá siempre para fijar el punto y momento en que la Ciudad del Plata colinda con la antigua Ciudad de los Palacios, al menos en la zona de la intención, del ánimo, del espíritu.
Y debo confesar que en esta demarcación del recuerdo fuisteis más solícitos que nosotros. Las calles escogidas, las suntuosas plazas que ahora evocan, en México, los nombres de vuestra gran República, datan de hace poco: fue menester, para bautizarlas y ofrecerlas, que una profunda conmoción social, removiendo nuestra sensibilidad histórica, nos despertara —después del marasmo de una larga paz que empezó por ser efecto del orden y acabó por ser causa de una dañina somnolencia— al sentimiento de nuestra vinculación con las Repúblicas hermanas. Y entonces vino a nacer por todas partes un vasto apetito de comunicación y de entendimiento con las naciones que el destino hizo gemelas; y, en el orden de las cosas municipales, comenzaron a aparecer las fuentes públicas, las estatuas, las inscripciones consagradas a la amistad argentina, aunque para ello fuera preciso sacrificar tal vez alguna leyenda pintoresca en que se fundaba el antiguo nombre de tal o cual rincón urbano.
Y veamos cómo, señor Intendente, al descubrir el bronce en que el arte sobrio y preciso de la escultora Elena Guarnaccia Altamira perpetúa el nombre de México, descubrimos también, en nuestras conciencias, el rumbo para reflexiones provechosas.
Los romanos —supersticiosos de genio— ponían bajo la advocación de pequeñas divinidades tutelares lo mismo sus vías públicas que sus moradas domésticas; y todavía nos parece muy bien que el hombre lleve, a todos los sitios que frecuenta, una sospecha de su relación con lo eterno. Esta manera de asociar lo inmediato con lo mediato y lo distante —cuando, como en el caso, se refiere a un sentimiento de cordialidad entre dos pueblos— forma parte de la educación del ciudadano, puesto que lo enseña a sentir su convivencia con los demás hombres, aunque sea con los que habitan al término de un penoso viaje.
A lo largo de vuestras calles, tan compuestas por el decoro municipal, tan pletóricas de actividad y trabajo que no pierden ese aire de nervioso vaivén ni cuando se ven envueltas en las blancas emanaciones del río, una mano ha trazado el nombre remoto; remoto, aunque cercano, a la hora en que se buscan los saldos de nuestros dolores y de nuestras enseñanzas nacionales comunes. De cada cien viandantes, para quienes el letrero de la calle haya venido a ser tan borroso como una moneda usada, habrá uno que, inconscientemente, piense unos instantes en México:
—A su mente acudirán las noticias atropelladas, malas y buenas, que el azar o el interés difunden, a propósito de México, por el mundo. Pero sepa el viandante y tenga por cierto que, en la combatida y hermosa ciudad del águila y de la serpiente —donde el aire, a fuerza de transparencia, parece siempre recién bañado en los lagos de Anáhuac; donde el granito rojo de las casonas coloniales hace fiestas al sol; donde la alegría de las cúpulas de azulejos (las más bellas del mundo) se destaca sobre el horizonte plateado de cada tarde—, ninguna de las estrellas del cielo se ha extinguido por el hecho de que el pueblo mexicano esté resuelto a procurar que la vida humana sea más digna de ser vivida, más justas y más piadosas las instituciones, y que las calles de la ciudad sólo vean desfilar un día lo que yo deseo ahora para vuestra calle de México: hombres libres y hombres contentos con su pequeña porción de las felicidades terrestres.
Buenos Aires, 21-IV-1928.
LA EXPOSICIÓN DE PINTURA MEXICANA EN LA PLATA
NUNCA se vio situación más paradójica que la mía. No sé si compararme a esos futuros padres que preparan la canastilla y al fin se quedan sin la criatura, o a aquel marido que cantaba las glorias de su felicidad doméstica y, cuando sus amigos fueron a visitarlo, encontraron que lo sacaban en camilla, y todavía decía sonriente y resignado: “Llegan ustedes en un mal momento, pero esto es un paraíso”.
¿De dónde nace mi escepticismo? ¿Soy de los que creen que sobre la pintura no se puede hablar nada pertinente, que la crítica de arte carece de valor, y que ante los cuadros no queda más que ver y callar? No hay tal, yo creo en la crítica de arte. Yo he leído buenos libros de crítica de arte: Walter Pater, Baudelaire, Fromentin, bastarían para disipar mis dudas. Yo mismo he experimentado la necesidad de decir lo que se me ocurre ante la obra de los pintores, y creo que estas ocurrencias pueden tener algún interés humano o literario, aun en el caso muy probable de que carezcan de ese secundario interés que llamamos el interés técnico.
Si me encuentro en un paso difícil es porque me siento como el chalán empeñado en valorar y vender la mula tuerta. Para hablar de pintura mexicana me siento aquí algo desarmado. Los cuadros que aquí se os presentan no son el resultado de una selección voluntaria, ni corresponden a la mejor época de la pintura mexicana, que es sin duda la más reciente. Esta colección se ha formado echando mano de los recursos de azar, haciendo leva de cuadros en la Embajada de México y en las casas de algunos generosos amigos; y vienen a ser, con respecto a lo que sería una exposición metódica, lo que son las tropas movilizadas, es decir, improvisadas ante el peligro de la guerra, con respecto a las tropas regulares de línea. ¿Cómo justificarlo entonces? Porque aquí no nos amenaza ningún peligro, ni ciertamente había ninguna necesidad de aderezar esta exposición a toda prisa.
La justificación es fácil, y cede a la cómoda ley (perdónenos Tarde) de la oferta y la demanda. La Asociación de las Artes, que en buena hora habéis fundado en La Plata, instituye en esta ciudad humanística y serena un estado de demanda que, en algunos casos, puede superar —como ahora— la riqueza de la oferta. Pero esto mismo, me figuro yo, va a dar a vuestra asociación un carácter único. Algunas veces organizaréis exposiciones que prolonguen o repitan las que se exhiben en otros centros de la capital federal; pero otras veces —y aquí quiero encontraros, y me parece que en este punto la misma capital no podría, por mil circunstancias, competir con vosotros— tendréis la libertad, de que carecen otros centros de más compromisos con el gran público, de intentar exposiciones que no hayan sido de antemano preparadas con todas las reglas del museo, sino exposiciones que se reduzcan a mostrar juntos, en un solo momento y en un solo sitio, los objetos de arte que andan dispersos por la ciudad, en las casas de los vecinos, en tal o cual sala oficial o privada; exposiciones aventureras como avanzadas de tanteo. Os aseguro que si persistís en este camino desarrollaréis una labor única en originalidad y en belleza. Vuestro salón podrá llegar a ser con el tiempo, aparte de un salón más como los de Buenos Aires, un pulso, un índice de los valores artísticos que andan ya incorporados en la vida de vuestras ciudades. Un día podréis presentar una colección de estampas históricas; otro día, de mates artísticos y populares, de abanicos, de muebles coloniales o de la “era punzó”. ¡Qué sé yo! Y todo sin mayor trabajo que el de solicitar de los afortunados poseedores la cesión temporal de tales tesoros. Esta exposición, exposición de los cuadros mexicanos que buenamente pudieron juntarse, no es más que un primer paso, y en esto estriba su importancia. De ella sacamos ya una lección, y es la conveniencia de hacer venir a la Argentina obras de nuestros pintores nuevos, de que apenas podríamos formarnos aquí una vaga idea. Quiero que me oigan los aficionados de pintura: es lamentable que, entre las obras presentadas, sólo aparezcan muestras del Montenegro de hace quince años, un Rodríguez Lozano anterior a la expansión defintiva de su talento, y apenas un fugaz relámpago de Diego Rivera. La actual pintura sólo está aquí representada en fotografías.
Esto no significa que la presente exposición sea mala. No la hubierais ideado vosotros, señoras y señores de la Asociación de las Artes; no la hubiera consentido yo, que soy la otra persona del diálogo. Simplemente, es una exposición que no corresponde a la importancia actual de la pintura mexicana. Ella representaría, más bien, el estado anterior y los comienzos de la última evolución, cosas por lo demás muy dignas de contemplarse. De todos modos, aquí encontraréis cuadros buenos, y encontraréis además las imponderables caricias de la luz de México, un poco de mi cielo y mi aire —éter delgado de alta meseta luminosa— que así veremos bajar milagrosamente hasta las brumas fluviales y la densidad, digamos, “metálica” de La Plata. Hace muchos años me atreví a decir que aquélla era la región más transparente del aire.
A tal punto la transparencia es característica de nuestra región, que a veces el visitante europeo no da crédito a sus propios sentidos, y por muy diestro que sea en calcular a ojo las distancias, es seguro que, engañado por la claridad de los términos más lejanos, se equivoca en menos. Recuerdo un caso muy elocuente. Hace años apareció por México un pintor inglés, que sin duda traía niebla hereditaria en la retina. Paseó por nuestro campo pintando paisajes, e hizo una hermosa colección que tuve el gusto de admirar en su taller mismo. Días después abrió una exposición. ¡Oh sorpresa! Sus paisajes ya no valían nada. El pintor había dudado de sí mismo y, como en la comedia de Tirso, fue condenado por desconfiado. Mientras trabajó al sol y al aire, la realidad se le impuso sin transacciones. Pero cuando juntó sus cuadros, al disponerse a exhibirlos, creyó que era imposible aquella nitidez de contornos, aquel resalte de los últimos planos, tan cristalinos y duros como los primeros, aquel brillo de espejo. Y ¿qué hizo entonces? Esparció sobre todas sus telas una suave bruma artificial. ¡Mató sus cuadros!
Pero si esta visión de atmósfera nítida no ha podido menos de mantenerse entre la era anterior y la era actual de nuestra pintura —véanse los paisajes de Velasco—, en cambio, la pintura misma se ha transformado de extremo a extremo. Y no solamente por virtud de las transformaciones técnicas que las artes plásticas han sufrido en todo el mundo, no. Nuestra pintura ha cambiado —y esto es de primera importancia— como expresión de un estado moral. Vale la pena de explicarlo.
Maestro definidor del “altiplano” de México —de la zona capitalina que, naturalmente, derrama sus influencias a todo el país, a lo largo de sus laderas—, Pedro Henríquez Ureña, hace varios lustros, insistiendo en la característica de cortés y discreta melancolía que, hasta hace poco, nos parecía el rasgo esencial del temperamento mexicano (sin duda porque lo apreciábamos entonces bajo la influencia adormecedora y larga de una época solemne), escribía así:
Si el paisaje mexicano, con su tonalidad gris, se ha entrado en la poesía, ¿cómo no había de entrarse en la pintura? Una vez, en una de las interminables ordenaciones que sufren en México las galerías de la Academia de Bellas Artes, vinieron a quedar frente a frente, en los muros de una sala, pintores españoles y pintores mexicanos modernos. Entre aquellos españoles, ninguno recordaba la tragedia larga y honda de las mesetas castellanas, sino la fuerte vida del Cantábrico, de Levante, de Andalucía; entre los mexicanos, todos recogían notas de la altiplanicie. Y el contraste era brusco: de un lado, la cálida opulencia del rojo y del oro, los azules y púrpuras violentos del mar, la alegre luz del sol, las flores vívidas, la carne de las mujeres, en los lienzos de Sorolla, de Bilbao, de Benedito, de Chicharro, de Carlos Vázquez; de otro, los paños negros, las caras melancólicas, las flores pálidas, los ambientes grises, en los lienzos de Juan Téllez, de Germán Gedovius, de Diego Rivera (se refiere a la época anterior), de Ángel Zárraga, de Gonzalo Argüelles Bringas. (“Don Juan Ruiz de Alarcón”, recogido en el volumen Seis ensayos en busca de nuestra expresión, Buenos Aires, Babel, 1928.)
De entonces acá ¡qué inmenso cambio, qué formidable desperezo, qué aventura suelta y temerosa a través de las entrañas mismas del ser nacional, qué fluir de toda la sangre de la historia hasta la superficie convulsionada de la vida! Cada día se abría otra puerta en la galería profunda del alma mexicana. Y así, en medio de la desesperación, de los trastornos sociales, se iba apoderando de nosotros una especie de alegría mística: la de sondear en las capacidades mismas de nuestra sensibilidad y de nuestro genio propios, la de descubrirnos al fin.
Esta tarea de buceo psicológico se hizo más profunda por el hecho de que a la revolución interior vino a sumarse, en el exterior, el efecto de la guerra europea. Por una parte, andábamos hurgando el arca propia, escarbando nuestro suelo y encontrando muchas cosas nuevas y muchas cosas olvidadas. Por otra parte, en lo exterior, al no querer México participar en la guerra, quedamos prácticamente bloqueados. México se convirtió entonces en una grande y patética isla de la introspección. El país entero se consagró a buscar, dentro de sí mismo, los elementos y los estímulos de su persistencia física y de su continuidad espiritual. Así nos fuimos redescubriendo, y lo que empezó por ser necesidad acabó por ser victoria y orgullo. Allá, dormidas entre el magma profundo de la subconsciencia, acumuladas durante siglos por la fuerza adquirida de las civilizaciones milenarias, anteriores al descubrimiento de América; hermoseadas después y hechas rotundas y expresivas por los cuatro siglos de cultura europea, latían en nuestro corazón capacidades de arte insospechadas, de que las pequeñas y pululantes industrias indias, y otras primorosas habilidades populares, no eran más que el síntoma delator.
Pero antes, como es natural, los artistas de México, adelantándose al terremoto social en unas horas, habían renovado ya sus armas, habían depurado sus técnicas. Esto debe situarse exactamente en el año de 1906, cuando se abrió al público la exposición de los pintores de Savia Moderna, con las primicias de Ponce de León, Francisco de la Torre, Jorge Enciso y Diego Rivera, exposición animada por Gerardo Murillo (el Doctor Atl) y que señala la muerte súbita del estilo “pompier”.*
Después vino la hora de Saturnino Herrán, pintor malogrado que sólo conoció en fotografías los grandes modelos de los museos de Europa, que acaso daba a sus tintes cierta lisura fotográfica, aunque era más brillante que su modelo, Zuloaga, a quien mejoraba sin saberlo. En Herrán todos reconocían ya el carácter mexicano, si bien este carácter, verdadero primer principio, nadie se atreve a definirlo. Poco después aconteció el meteoro, brilló y se extinguió el niño predestinado, Abraham Ángel. Y ya estaba logrado el prodigio.
En su afán de devolver al pueblo lo que es del pueblo, una administración reconstructora tomó a su cargo el cultivo de las artes populares, para evitar que sus productos se perdieran o decayeran, entregados a la ignorancia y a la rutina de los pobres indios del campo. Entre otras muchas obras de educación de que ya todo el mundo tiene noticia, se crearon las Escuelas de Pintura al aire libre. En tales escuelas, unas veces se somete a los niños a una depuración del alfabeto artístico, alfabeto que anda como tramado en todos los productos de nuestras artes populares. A esto corresponden el método de Best Maugard y el método de Rodríguez Lozano, bien conocido éste en la Argentina en virtud de su visita reciente. En tales escuelas, otras veces, se abandona a la iniciativa de los niños todo el arte de la pintura. Y a esto corresponde el método de Ramos Martínez, cuyo valor no puede considerarse como definitivo, sino sólo como experimental, preparatorio, orientador por igual para las generaciones de alumnos y las de maestros.
Yo estaba en París cuando Ramos Martínez desembarcó, asombrando al mundo con una estupenda exposición de cuadros pintados por criaturas de ocho a quince años. La experiencia era más que edificante: era abrumadora. Picasso, que estaba a punto de salir de vacaciones, retardó su viaje para ayudar a desempacar los cuadros. Foujita ayudó a colgarlos. Y todos los pintores que andaban en París concurrían asiduamente al salón mexicano, venidos de los cuatro rumbos de la pintura, sin distinción de escuelas ni edades (porque la edad crea una escuela más). Los críticos comenzaron por dudar. Pero el irremediable buen sentido francés, paso a paso, los llevó a este razonamiento justo:
—Supongamos que estos cuadros no sean hechos por niños ignorantes de los recursos del pincel, sino por pintores aficionados de cuarenta años: todavía tenemos que convenir en que se trata de una exposición admirable y desconcertante.
E1 fenómeno traspasaba los límites de lo estético y casi se convertía en un misterio sociológico. ¿De modo que el pueblo mexicano es un pueblo de artistas? Y el irremediable buen sentido francés cayó sobre Ramos Martínez, asediándolo a preguntas: “¿Ha querido usted justificar la teoría romántica de la inspiración? ¿Cree usted útil fomentar en un pueblo joven o, al menos, en vías de reconstrucción, la fe en el don gratuito del arte, en el premio sin merecimiento, en el éxito sin estudio?”
—Yo nada sé —respondía Ramos Martínez, agitando sus manos torcidas de mago reumático—. Yo nada me propuse. Yo abrí la jaula, simplemente, y estos pájaros se han entrado. Otros interroguen los misterios del cielo.
Entonces los representantes del buen sentido, con una curiosidad en que había mucho de irritación, me atacaron a mí, el delegado del poder político, y vinieron hasta mi Legación a decirme:
—Concedamos, pues, por extraordinario que parezca, que el pueblo mexicano sea un pueblo de pintores en estado de potencia. ¿Para qué quiere el Gobierno convertir esa potencia en acto? ¿Qué va a hacer con una nación de pintores? ¿En qué los va a emplear y cómo va a arreglárselas para mantenerlos? ¿Qué se propone México?
Yo no quise entrar en la pueril controversia, ni explicar, como es evidente, que toda cultura adquirida se desborda a todos los órdenes de la actividad humana. Yo hubiera podido contestar que toda disciplina es especial por naturaleza, y sin embargo sirve para disciplinar de un modo general al que la practica. Yo hubiera podido a mi vez preguntarles: “¿Y por qué enseñáis gimnasia y esgrima en las escuelas, si no os proponéis crear generaciones de cirqueros o espadachines? ¿Y para qué sirve el latín, si ya no se habla? Y hasta ¿para qué hacer que los niños se enamoren de ideales teóricos de virtud, de que raras veces verán en la vida ejemplos manifiestos?”
Pero preferí quitármelos de encima y contesté:
—¿Qué se propone México? ¡Hacer revoluciones! Tolondrones a los preguntones.
Revoluciones. Entendámonos. Sólo reformando continuamente se mantiene la continuidad de las cosas. La pura doctrina de la Iglesia, y la experiencia reiterada de la pesantez, nos lo significan día por día; nos dicen que quien se abandona irremisiblemente ha de caer; que la fuerza bruta de las cosas tira hacia abajo, y que sólo podemos conservar la dignidad plena de nuestro cuerpo o de nuestra alma mediante un severo y consciente esfuerzo de todos los instantes. Hace falta amanecer todos los días dispuestos a revalorarlo todo, a revolucionar en nuestra sensibilidad interior, a optar y escoger con esfuerzo y cada día otra vez, en la encrucijada de caminos que llamamos la conducta. Para persistir hay que renovarse incesantemente. El cisne blanco dejaría de ser el cisne blanco si no se repintara, si no se bañara a toda hora. Para que mi cuerpo sea, tengo que rehacerlo periódicamente con la novedad de los alimentos. Mi personalidad toda obedece a leyes semejantes. Y el arte, en las sociedades, es la periódica operación de cataratas que devuelve a los pueblos la visión fresca de la vida, visión que abandonada a su sola línea de pesantez acabaría por borrarse. Si algún nombre merece esta renovación continuada, es el nombre de libertad, la única libertad posible.
Asociación de las Artes, La Plata, 27-IX-1929.
PALABRAS SOBRE LA NACIÓN ARGENTINA
HUBO un tiempo en que los filólogos consideraban las lenguas como corrupciones, decadencias y aproximaciones de alguna mitológica lengua original que sólo conocían en sueños. Y la Lingüística no adelantaba un paso. Pero al comenzar el siglo XIX, el español Hervás y Panduro, y otros después de él, dieron en catalogar las lenguas del mundo y en compararlas unas con otras. Y de un salto, la Lingüística repuso todo el tiempo perdido.
Hubo un tiempo en que cada nación americana quería conocerse a sí misma por un acto de mística penetración, o bien considerándose como aproximación y —ya que no como decadencia— como repercusión o eco de algún soñado modelo de nacionalidades, de algún contrato constitucional teórico, inventado por pensadores y políticos de otros pueblos. Y el conocimiento de nosotros mismos no adelantaba un paso. Pero hace pocos lustros —y nunca insistiremos lo bastante en la importancia de este descubrimiento— inventamos un equivalente de la Gramática Comparada entre las naciones de Hispanoamérica, y creo que, antes de pocos lustros también, habremos repuesto el tiempo perdido. Quiero decir que hemos comenzado apenas a compararnos unos con otros, y que de semejante comparación ha de nacer un conocimiento más exacto del propio ser nacional.
He pensado que las impresiones de un extranjero (que no lo es tanto) sobre ciertos rasgos fundamentales de la nación argentina podrían ofrecer, cuando menos, alguna curiosidad. Los escritores de España han confesado que la visión extranjera de Théophile Gautier les ayudó a abrir los ojos sobre los aspectos y perfiles de su propio paisaje. Y Gautier era mucho más extranjero para España de lo que este mexicano puede serlo para la Argentina. El nuevo escorzo, la desviación que produce el mirar las cosas viniendo de otra parte, ayuda a rodearlas y abarcarlas mejor. Aunque yo no quiera, aunque suprima un término de la comparación, mis impresiones sobre la Argentina tienen que fundarse en un trabajo comparativo de la mente. De aquí, creo yo, todo el valor de tales impresiones, si alguno tienen.
En nuestro caso, la comparación posee un interés singular, porque no se establece entre dos países cualesquiera de nuestra raza, sino entre México y la Argentina, los dos países polos, los dos extremos representativos de los dos fundamentales modos de ser que encontramos en Hispanoamérica. Y definir un fenómeno por sus extremos es la manera de abreviar.
Va siendo tiempo de que nos preguntemos qué significa nuestra América. Todos sabemos que es un injerto del vigor español de la mejor época, trasplantado a otra geografía y encauzado por otras venas. En suma, pueblos de juventud, donde los choques de sangres diferentes no se han equilibrado del todo. Bien está. Pero, sobre este paisaje de fondo, ¿cuál es la fisonomía actual de nuestra América? Cada uno mira el mundo desde su ventana. La mía es la literatura. El mundo literario de Hispanoamérica —y el suelo en que crece la vegetación de la poesía es el suelo más profundo y cierto de las sociedades humanas— permite distinguir, en nuestros pueblos, tres zonas principales. Al norte, la zona que tiene a México por centro, que abarca a las Antillas y a toda la América Ístmica, y llega hasta las fronteras de Colombia. Al sur, la zona cuyo principal foco es la Argentina. Y entre una y otra, la zona que podemos llamar de los países bolivarinos, donde se mezclan en diversa proporción, con las aguas propias, las corrientes brotadas de las dos zonas anteriores. Ahora bien, por su extremo norte, nuestra América se inclina a un carácter, y por su extremo sur, a otro. Veamos:
En 1913, y en París, tuve con Leopoldo Lugones una conversación que he transcrito así, en alguno de mis libros:
—Vosotros, mexicanos —me decía Lugones—, sois casi como los europeos; tenéis tradiciones, tenéis cuentas históricas que liquidar; podéis jouer à l’autochtone con vuestros indios, y os retardáis concertando vuestras diferencias de razas y de castas. Sois pueblos vueltos de espaldas. Nosotros estamos de cara al porvenir: los Estados Unidos, Australia y la Argentina, los pueblos sin historia, somos los de mañana.
Estas palabras, improvisadas en la conversación, a bulto y sin matices, describen bien la postura del fenómeno, aunque tengan la exageración del epigrama. De entonces acá, el poeta ha sentido crecer en su corazón el culto por las cuentas históricas, y en su conciencia, las ventajas de tener compromisos con la tradición.
Hace pocos meses, y en Buenos Aires, tuve con José Ortega y Gasset otra conversación sobre el mismo tema. El filósofo vino a decirme más o menos:
—Vuestra América es una gama. Por el extremo mexicano, el tinte aparece todavía muy semejante al tinte europeo; es decir: la historia nacional es larga y compleja, pesa mucho, y el ser actual del pueblo resulta de la fusión y catequismo, más o menos logrados, entre una raza conquistadora y una raza por conquistar. Por el extremo argentino, el caso americano se da en toda su pureza; historia leve, problemas de raza casi nulos, mezcla reciente de pueblos que se transportan con su civilización ya hecha, a cuestas. Lo que fue, en el Norte, una conquista a la vieja manera de Europa (y que hoy se presenta allá con un ritmo semejante, por ejemplo, al de ciertos países de la Europa Central o la Europa fronteriza), aquí no es conquista sino, más bien, colonización. En vez de la guerra, la agricultura; en vez de la religión, la institución.
(Es posible que las palabras sean mías, pero respondo de la fiel interpretación del pensamiento.)
Hasta aquí, el nuevo carácter de América (hablo siempre de la América española) parece ser, pues, privilegio del Sur; en tanto que el Norte nos ofrece una como prolongación europea. ¿Cómo explicar, entonces, que sea el Sur el que da el ejemplo de una estabilidad a la europea, una conformidad aparente con las ventajas de un modo social ya para siempre conquistado, mientras que el Norte se convulsiona entre los ensayos de nuevas filosofías, nuevas políticas, nuevas doctrinas de la felicidad?
Creo, honradamente, que hay motivos mecánicos a la vez que históricos para sospechar que, mientras más historia se acumula (digámoslo así), mientras más resorte de tradición se adquiere, mayor es el empellón con que se adelanta hacia la conquista de caracteres nuevos; al menos, en tanto que el organismo está vivo o no ha entrado ya en decadencia. Y creo, honradamente, que todavía a orillas del Plata tiene que liquidarse la cuenta histórica que ya conocemos por el ejemplo de la Roma clásica: el duelo entre los patricios y el pueblo de procedencia extranjera, que acaso acabe por dar otro carácter inesperado a las nacionalidades del Sur. En este sentido deben tal vez interpretarse las recientes palabras de Keyserling, sobre un estado de revolución sin violencia.
Y ya que menciono al gran viajero, os referiré una tercera conversación que tuve con él, hace pocos días, mientras íbamos de un sitio a otro de la ciudad.
A Keyserling no le preocupaba la etiología, la causa histórica del fenómeno, sino su saldo actual, psicológico. Y me decía así:
—Aunque conozco poco a México, me parece que la principal diferencia entre la Argentina y México es ésta: que, en México, a veces, sois melodramáticos, y este aspecto melodramático no es más que la plétora o exageración de algunas cualidades que son exclusivamente vuestras.
Estas generalizaciones son siempre peligrosas. La letra de los tangos argentinos deja muy poco que desear en materia de melodrama. Cierto que esta letra tiene un dudoso valor como documento histórico que aspire a reflejar la realidad, y tiene en cambio un carácter hechizo, falso muchas veces, que no parece traducir las verdaderas tendencias de la imaginación popular argentina.
Dejemos en este estado las cosas, y vengamos a la visión actual que ofrece la Argentina.
Los humoristas y escritores satíricos, que abundan aquí como en todas las razas fuertes, gustan de insistir en ciertos aspectos de la vida argentina que se prestan a la censura, pero que no por eso dejan de ser síntomas de una rara virtud. Ya se sabe que toda virtud tomada por el cabo es virtud, y tomada por la punta es defecto. Los humoristas y satíricos argentinos se quejan de cierta monotonía en la vida, de cierto automatismo o academismo. Lo elegante es lo tieso, lo que en otras partes llaman “empaquetado”, y aquí, “paquete”. Los gustos —dicen— se acartonan al menor descuido. El concepto de uniformidad se sustituye, secreto y subrepticio, al concepto de eficacia y hasta al sentimiento de felicidad. La convención, como un común denominador, ahorra todo esfuerzo en busca del valor verdadero de las cosas. Todas las elegantes —continúan— se tercian del mismo modo el zorro, cuádreles o no. Una dama ha dicho: “Cuando delante de mí se pronuncia la palabra belleza, yo entiendo siempre distinción”. Y, ciertamente, el peligro está en llegar a este terreno equívoco. Y más si se advierte que, en el caso, distinción significa, paradójicamente, uniformidad, apego a lo convenido, a la regla automática. De aquí también —de ese respeto a lo institucional en sí— que se vaya a los negocios públicos en actitud algo engolada. ¿Saben acaso los presidentes de sociedades y centros que, a pesar del temor que por acá inspira lo mal llamado “tropical”, sus notas, sus invitaciones, sus comunicaciones escritas suelen ser de lo más frondoso y perifrástico que todavía se escribe en América? Demasiado estiramiento —siguen diciendo los censores—, y hasta demasiada cordura para tanta juventud. ¡Ya podíamos abandonarnos más y ser más sueltos!
Pero no nos conformemos con la fácil censura. Ahondemos un poco, para saber qué significa este aparente automatismo.
Existe en la Argentina una fuerza heroicamente consciente y premeditada, que va modelando de un modo visible los contornos de este pueblo. Esta fuerza adopta, al manifestarse en las cosas humildes y diarias, una disciplina bien perceptible: la única adecuada, por lo demás. Esta disciplina es, a grandes rasgos descrita, el acatamiento de las categorías, de las jerarquías y —digamos sin rubor la palabra— de las apariencias. Aun cuando esta actitud pueda degenerar en esnobismo y, como dice aquí la gente, en “parada”, es una virtud innegable. Se concede crédito a la apariencia, para obligarla a manifestarse como si fuera verdad; es decir, para transformarla en verdad. ¡Oh frivolidad profunda! No se afirma en otro sentimiento todo el sistema de urbanidad que, paulatinamente, ha transformado al bruto humano en un producto de civilización. El título universitario, por ejemplo, conserva toda su dignidad candorosa, y así se da a la cultura un acatamiento —siquiera externo— que la favorece. El hombre del pueblo da, al que quiere honrar, el tratamiento de “doctor”, es decir: hombre graduado en facultades universitarias, como en las viejas fórmulas aristocráticas se le llamaba “Excelencia”, y como en otras partes se le llama “jefecito” o “patrón”. La raya del pantalón, por ejemplo, hace oficios de virtud, a modo de símbolo material que recuerde al público, a la gente de la calle, la obligación de practicar el aseo, el buen ademán y el buen porte, todo lo cual supone la obediencia a muchas reglas de conducta verdaderamente superiores. El cuidar así las apariencias y los respetos convencionales convierte la vida en una carrera de obstáculos y crea una disciplina pública, haciendo que la calle misma se transforme en gimnasio o en plantel educativo. Sobre un demos mezclado de inmigraciones y hábitos mentales inconciliables al parecer, esta disciplina resulta, para la ciudad, la única manera de apoderarse, democráticamente, de su pueblo siempre en formación.
Arriba, la clase patricia mantiene la norma hispánica de las costumbres, mucho más de lo que aquí se figuran, y con más celo de lo que confiesan los argentinos cuando van de vacaciones a Europa. Esta clase, depositaria de los símbolos, es protegida a modo de paradigma o ejemplo. Cuando sus individuos amenazan empobrecerse, la piedad de las instituciones acude a salvarlos a costa de todo, a fin de que no se extinga el fuego. Este milagro cívico, si la clase privilegiada diera en abandonarse, no podría mantenerse ya por muchos años.
Ahondemos todavía un poco más. Tratemos de averiguar qué fuerza es ésta —heroicamente consciente y premeditada como he dicho— así expresada en una forma de disciplina exterior, la cual imprime al país un sello nacional inconfundible entre todos los países, un estilo propio que, a reserva de explicarlo en otra ocasión, me conformo con llamar por ahora el garbo argentino.
Más que una nación de acarreo o depósito histórico, la Argentina es una nación de creación voluntaria. La hizo la conciencia de los hombres, de los individuos. Es, casi, el fruto de un deseo. El colono encontró aquí tribus nómadas sin yacimientos de civilización, y tuvo que importarlo todo consigo —¡hasta los parásitos!
Fruto de un deseo, y fruto laico: hijo de una aspiración cívica. En lo cual se diferencia de los Estados Unidos, que todavía deben su origen a la aspiración religiosa de los puritanos. Aquellos peregrinos buscaban la libertad de orar. Estos colonos vienen buscando un campo donde sembrar una patria hecha a su medida.
De tal manera la formación argentina es efecto de una decisión premediatada de los hombres, que hasta se da el caso —paradójico en los países que llamaríamos meramente históricos— de que la misma capital haya tenido que imponerse por la fuerza al resto del país, como se impone, en un caos de naturaleza, una voluntad humana. En verdad, la Argentina moderna parece la encarnación del verbo, y el triunfo voluntario y consciente de la generación romántica: Sarmiento, Alberdi, Mitre…
La base bruta sobre la cual opera este gran ideal político es un anhelo de bienestar económico, claro está. Pero en la materia inerte no hay que creer: dondequiera que la materia aparece, la economía del mundo hace que se le insinúe o le nazca un alma. Como nada se crea ex-nihilo, se adopta aquí, se imita y se copia la mejor técnica de que hoy disponemos, la europea. Pero el ideal es diferente: en tanto que el Viejo Mundo estira o depura tradiciones, rectifica y endereza, trabajando sobre una realidad que le ha sido dada como desde afuera y que debe aceptarse, aquí se trata de crear todo un ambiente a nuestro gusto.
Tal empeño necesariamente agudiza la conciencia nacional. En el primer grado de exacerbación de la gran idea política, se produce el nacionalismo, y —ya en el extremo caricaturesco— se da ese peculiar sentimiento del hombre soez que designáis familiarmente con el pintoresco nombre de “prepotencia”; en suma: una afirmación del orgullo nacional, provechosa en su arranque y en sus altas aspiraciones, pero que puede caer también en la temperatura enfermiza del exclusivismo y, en dado caso, hasta degenerar en grosería. Anverso y reverso de una hermosa virtud. Parece que el argentino llevara a todos sus actos, por insignificantes o indiferentes que sean (aun cuando sólo se trate de una aventura callejera o un match de futbol), una secreta y arrogante consigna nacional.
Esta orgullosa afirmación es la fuerza genitora de la patria. Todos los días y a toda hora, hace por ella y la dignifica, presentándola como dechado de patrias y casi gritándole: “¡Eres la más hermosa!”
Los más viejos y acreditados periódicos porteños, índices del criterio nacional, lo mismo que sus gemelos traviesos —las hojas satíricas de la tarde—, todo el día publican verdaderas antologías constructivas de hechos y valores argentinos; insisten en la nota argentina con motivo de cualquier suceso, la destacan y la fijan para la historia. A tal grado es orientadora esta consigna nacional, que hasta se invierte aquí el refrán latino según el cual, aunque todos los senadores sean excelentes varones, el Senado en conjunto resulta una mala bestia. Aquí no: la institución argentina es con harta frecuencia superior a los individuos que la integran: ¡propia conquista democrática! El periódico, por ejemplo, gracias a esta polarización admirable, es superior, a veces, a sus mismos colaboradores. Se logra la suma de las virtudes individuales, y disfrutamos del magnífico espectáculo de un pueblo fundado sobre la cabeza de los hombres. Viril experiencia filosófica que interesaría a un utopista del siglo XVI o a un enciclopedista del XVIII.
A la primera generación, esta inmensa voluntad colectiva, que flota sobre el país como una divinidad tutelar, se apodera sin remisión del hijo de extranjeros. Y niños de todos los apellidos y llegados de todos los puntos de la tierra entonan en las escuelas públicas el mismo himno y se sienten igualmente deudores a los mismos Padres de la Patria. Esto, argentinos, es una patria y no una casualidad geográfica. Esto, argentinos, es una nación fundada en una idea, libremente escogida por un genio de libertad, sabiamente inspirada por un estímulo de disciplina, sin compromisos con el azar y apenas con un leve peso del pasado. Con el retruécano gramatical conocido, diremos que esta Patria es Filia: hija de todos los ciudadanos, que día por día la está queriendo y engendrándola según la desean. Guardadla y salvadla como reducto de felicidad futura para el mundo, porque es, hasta hoy, una de las pocas moradas que el hombre se ha encontrado en condiciones de edificar a su imagen y semejanza.
Círculo Intemerandus, Buenos Aires, 29-VIII-1929.
Nosotros, Buenos Aires, III-1930.
APÉNDICE
A R. D. en Buenos Aires.
Recojo con deferencia sus objeciones a mis “Palabras sobre la nación argentina”, objeciones expuestas por usted en La Vida Literaria (Buenos Aires, julio de 1930), y que adquieren su pleno valor a la luz de otros dos artículos que usted ha publicado casi al mismo tiempo, uno en Nosotros (Buenos Aires, junio último) y otro en La Literatura Argentina (II, núm. 22). Por estos artículos veo que más bien se apoya usted en mí como un pretexto para lanzarse a la exposición de nuevos puntos de vista. En uno de ellos llega usted a decir, no sin enojo, que yo “¡todavía!” preparo un libro para repetir por extenso mis errores. Tranquilícese usted: nunca pensé en eso ni lo he ofrecido. Esto de la “psicología de los pueblos” me parece el tipo mismo de las verdades a medias, por esencia provisionales. Y, a pesar de ilustres ejemplos hoy en boga, no creo que semejantes semiverdades funden un suelo bastante sólido para pasear sobre él por todo un libro. Hace uno sus pequeñas indicaciones, subraya uno aquel parcial, limitado rasgo que más le impresionó en la cara de un pueblo —¡y adelante!
Comienza usted por extrañarse de que, tanto José Ortega y Gasset como yo, hayamos traído a cuento, a propósito de la Argentina, el duelo de los patricios y plebeyos en la antigua Roma. Después, al investigar las causas de esta que usted llama “ilusión de óptica”, reconoce usted que toda la tradición intelectual argentina piensa con nosotros. Y todavía pudo usted añadir el nombre de Keyserling en la lista de los pecadores. Confiese usted que, si he de irme al Infierno, me condeno en buena compañía.
No vale la pena de exigir, como usted lo hace, mayores precisiones históricas en una metáfora. Roma quiere decir Estado; patricios quiere decir núcleo; plebeyos (yo nunca usé esta fea palabra) quiere decir periferia. Nada más.
Poco después admite usted (¡y era todo lo que hacía falta para cedernos el punto!) que hay una clase privilegiada, y que ella conserva algunas características de tradición; y que entre esta clase y la otra exista un duelo, usted mismo lo está demostrando con su ejemplo, hasta por la virulencia de sus ataques contra los privilegiados. ¿Que estos privilegiados nos hayan engañado a Ortega y a mí, haciéndonos creer que son verdaderos aristócratas cuando, como usted afirma, son unos comerciantes y trabajadores que por la noche se visten de frac, y en horas de ocio gastan el remanente de su porteñismo suspirando por Europa? No, no suponga usted ni por un instante que hemos podido caer en tan candorosa confusión. Mi experiencia de la vida argentina ha sido un poco más ecléctica de lo que usted sospecha: todos mis amigos podrán decírselo. ¡A ver, pregunte usted por ahí y averigüe un poco! Y que Ortega traiga en los ojos la visión de la aristocracia española y yo la de la aristocracia hispanoamericana, suponiendo que sea cierto, sólo quiere decir que no nos dejamos engañar por falsas apariencias a este respecto: ese módulo de comparación —la grandeza española así llamada, o la así llamada grandeza mexicana— nos servirían para mejor apreciar el contraste y no para inventar semejanzas que no existen.
Ni en España, cuna de nuestra aristocracia histórica, ni en México, donde quedan verdaderas y antiguas derivaciones de la nobleza española, se da el fenómeno típica y agudamente aristocrático que se da en la Argentina. No importa que las aristocracias no lo sean de veras en el sentido histórico de la palabra, si ejercen funciones efectivas de aristocracia. Y, en la Argentina, el núcleo produce una verdadera fascinación sobre la periferia, a través precisamente de ese conjunto de ideales, hábitos, maneras de ser y de obrar, trajes y ademanes que se llaman la mundanidad. Hasta el trabajo intelectual y artístico, una vez aceptado como uno de los caminos de acceso a la mundanidad, se ha visto, por eso, desarrollado en términos de verdadera superproducción, de oferta mayor que la demanda, como lo saben bien todos los editores, libreros y críticos argentinos.
Que el núcleo no esté formado por aristócratas verdaderos no es obstáculo para que obre a manera de aristocracia. ¡Al contrario! En Francia, la nobleza de Imperio, menos segura de sus títulos que la antigua nobleza, es mucho más exigente, remirada y rigurosa en sus códigos. Y el que, en el duelo de clases, usted tome partido por la periferia contra el núcleo —aparte de que confirma la verdad del fenómeno— no es razón para que usted ataque una definición objetiva de un estado de cosas que estoy muy lejos de recomendar como el mejor. Yo he dicho claramente que la supremacía del núcleo es un “milagro cívico”, el cual “si la clase privilegiada diera en abandonarse, no podría mantenerse ya por muchos años”. Y poco antes (y allí es donde aparece la inofensiva metáfora de Roma) escribí estas palabras que debieron merecer toda la simpatía de usted: “Creo honradamente que todavía a orillas del Plata tiene que liquidarse la cuenta histórica que ya conocemos por el ejemplo de Roma: el duelo entre los patricios y el pueblo de procedencia extranjera, que acaso acabe por dar otro carácter inesperado a las nacionalidades del Sur”. (Usted, por su caso personal, viene a ser como un profeta y predicador de esta metamorfosis.) Y añado después que en este sentido deben interpretarse las afirmaciones de Keyserling sobre que hay, en la Argentina, un estado de revolución sin violencia. Finalmente, que el núcleo no sea, visto de cerca, una cosa estática, sino que haya entre él y la periferia un cambio incesante de sustancia, en nada le quita su realidad geométrica —dinámica también— de núcleo.
A lo largo de sus artículos, usted mezcla involuntariamente dos conceptos. Uno es el que acabo de tratar. Otro, completamente distinto, es el concepto de que la Argentina es una idea en marcha, una invención de unos cuantos intelectuales, una forma mental que la materia prima de la historia se encarga de henchir a lo largo del tiempo. Y aquí —según creo entender— es donde sobre todo nos reconoce usted a Ortega y a mí como víctimas de toda la tradición literaria, jurídica y pedagógica de la Argentina, que, según usted, está equivocada en este punto. Sólo hallan gracia a los ojos de usted unas contadas páginas de Alberdi, de José Manuel Estrada y de Ramos Mejía, ¿no es eso? Usted mantiene que la Argentina se ha hecho “a la buena de Dios” y a pesar de sus directores. Estas valientes palabras adquieren todo su alcance relacionándolas con estas otras, que entresaco de La Literatura Argentina y de Nosotros:
… ese verbo que no logra encarnarse, ese fracaso constante de una cultura que quiere desesperadamente realizar, crear, inventar la Argentina… Yo no sé qué fatalidad quiere que la Argentina se tenga que formar sin la colaboración de la inteligencia, de la idea… Y no es que crea en la superioridad de las masas en general; creo en los héroes, y creo que los intelectuales gobiernan al mundo, como dice De Man. En todo el mundo, menos en la Argentina, país olvidado de la inteligencia.
Usted me permitirá que lo consuele con una palmadita en el hombro, con un guiño significativo, y que no lo siga por este sendero.
Pero, piense usted lo que quiera de sus paisanos, ¿por qué me mezcla en esta guerra? ¿Por haber dicho que la Argentina parece la encarnación del verbo y el triunfo de la voluntad de los grandes hombres de la generación romántica? ¡Pero si ya se sabe que estas cosas nunca pueden ser absolutas en la naturaleza ni en las sociedades! ¿Y el empleo del verbo parece no le pone a usted sobre aviso respecto a mis buenas intenciones? Yo no me opongo a admitir que ese grupo intelectual haya sido sólo la expresión del oscuro instinto popular de que usted habla. (Y conste que esto es también una manera de hablar.) Pero sin esa expresión, aquel instinto nunca hubiera pasado de la potencia al acto. Aquí no hay nada de “logos” ni “metafisiqueos” inoportunos. Y si más adelante hablo de un pueblo “fundado sobre las cabezas de los hombres”, no me refiero ya a lo mismo, sino a ese imperativo de construcción nacional que, en buena hora,