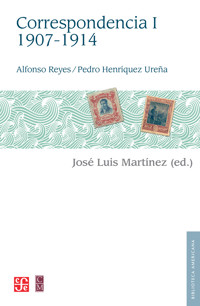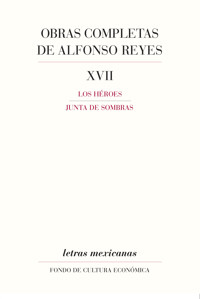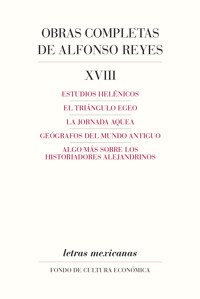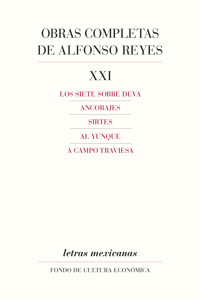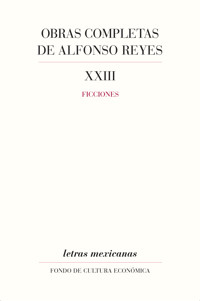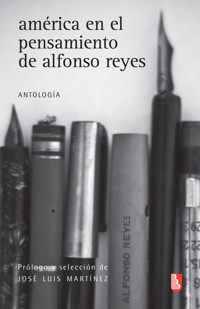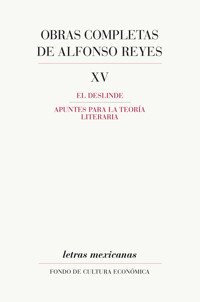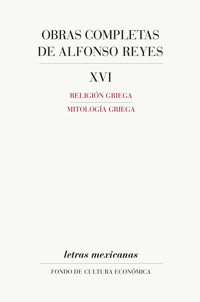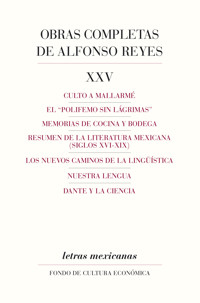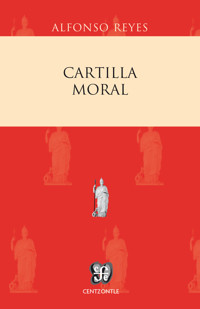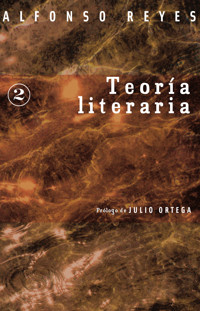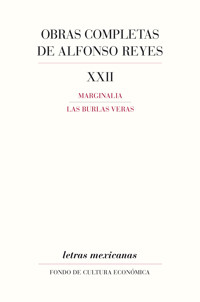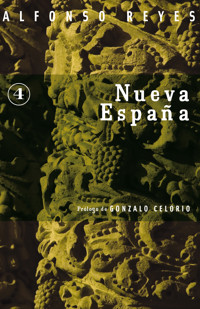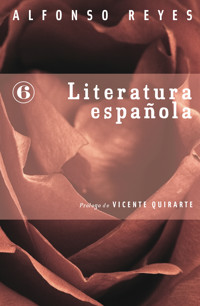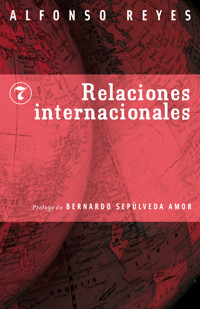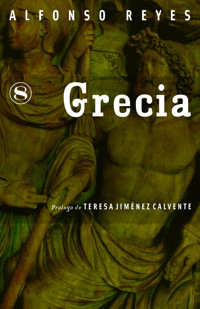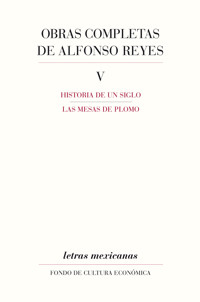
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Volumen que reúne los estudios que hizo Reyes de la literatura española de los siglos de oro y épocas más recientes. Se incluye el ensayo completo sobre "un autor censurado en el Quijote: Antonio de Torquemada".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
ALFONSO REYES
Historia de un siglo
Las mesas de plomo
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1957 Primera edición electrónica, 2016
D. R. © 1957, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3423-8 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
CONTENIDO DE ESTE TOMO
I
La Historia de un siglo —el siglo XIX— es un libro interrumpido, que ha perdido su fecha a fuerza de posteriores retoques y, de paso, también ha perdido sus proporciones originales. Por consideración a la época de su origen, se lo acomoda en el tomo V de estas Obras Completas. Parte, en efecto, de las colaboraciones de El Sol, de Madrid —lo mismo que las primeras series de las Simpatías y diferencias—, a lo cual el prólogo se refiere, y data de 1919-1920. Pero ha crecido después por ambos extremos, además de haber sufrido correcciones en el interior de cada capítulo. Es inédito en buena parte y, como conjunto, un libro nuevo para el lector.
El prólogo aprovecha pasajes de un viejo artículo publicado en El Sol —“El estudio de la historia reciente”—, pero se le deja la fecha de su nueva y definitiva redacción, año de 1952.
“Las tres revoluciones” (México, agosto de 1945) apareció anteriormente en el semanario Todo (México, 7 y 14 de agosto de 1947), bajo el título: “Albores del siglo XIX”.
El “Panorama del siglo XIX” (México, agosto de 1945) apareció anteriormente en Todo (México, 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 1947).
“El ocaso de Napoleón” es un capítulo inédito.
“Los primeros pactos”, capítulo en mucho inédito, contiene un fragmento (desde: “Esta nueva monarquía absoluta…” hasta: “… no pudo realizarse en la práctica”) publicado anteriormente bajo el título “Luis XVIII en teoría”, en La Prensa (Buenos Aires, 27 de mayo de 1938).
Los capítulos “A puerta cerrada” y “Entre bambalinas”, inéditos en su mayoría, aprovechan un artículo (México, 26 de diciembre de 1937) publicado anteriormente bajo el título: “El Congreso de Viena”, en La Prensa (Buenos Aires, 13 de febrero de 1938). En el mismo artículo apareció el fragmento “La Santa Alianza”, ahora ampliado y refundido en el capítulo de igual nombre. Los tres fragmentos llevan, en La Prensa, el título general: “Albores del siglo XIX.”
“Los Cien Días” es capítulo inédito.
A continuación, desde “Las conclusiones de Viena” hasta “La guerra austroprusiana”, se aprovechan y refunden los 16 artículos publicados primeramente en El Sol de Madrid, bajo el título de “Historia de un siglo”, origen de esta obra, y cuyo objeto e interrupción quedan explicados en el prólogo respectivo. Las fechas que llevan al pie todos estos artículos van entre paréntesis,* para de algún modo indicar que son solamente las fechas de la primera publicación en El Sol, las que corresponden a la primer versión ya anulada, y no a la versión posterior aquí recogida y que ya sería imposible fechar, por lo mismo que ha sido objeto de retoques ocasionales a lo largo de varios años, pues ésta es la fatalidad de guardar inéditos los viejos papeles.
Del capítulo XXVI al capítulo XXXII, todo es ya inédito.
Respecto a la diplomacia y la política de ayer, estas noticias espigué en los libros que leo. Respecto a la diplomacia y la política que yo he observado por cuenta propia, quedan testimonios, por ejemplo, en Aquellos días (Obras Completas, III) y en varios folletos de mi “Archivo”, como El Servicio Diplomático Mexicano (1937), Introducción al estudio económico del Brasil (1938), La inmigración en Francia (1947), Momentos de España (1947), La Conferencia colombo-peruana para el arreglo del incidente de Leticia (1947), Crónica de Francia, I, II, III, IV y V (1947, 1952, 1955, 1956 y 1957); y asimismo, el Código de la Paz (iniciativa y primera versión de don Manuel J. Sierra, 1933, y segunda versión de don Pablo Campos Ortiz, 1936, con quienes tuve la honra de colaborar). En todo caso, la Historia de un siglo representa un intento aparte, una incursión “extravagante” hacia otros terrenos que no son los que habitualmente recorro, salvo algunas páginas históricas que aparecen en Simpatías y diferencias (Obras Completas, IV), o algunos de mis cursos durante estos últimos años en El Colegio Nacional.
II
Los primeros artículos de Las mesas de plomo (en torno a la historia y problemas del periodismo) aparecieron en El Sol (Madrid, 1918), salvo retoques posteriores. Las “Páginas complementarias” son de elaboración más reciente: algo se publicó en El Nacional (México, 1938); algo es inédito. A este conjunto de artículos puede referirse “Un recuerdo del Diario de México”, donde se ve que ya me interesaban estos asuntos desde 1913 (Obras Completas, I, pp. 343-346).
I
HISTORIA DE UN SIGLO
PRÓLOGO
Tuve a mi cargo durante algún tiempo una página de geografía e historia que aparecía todos los jueves en El Sol de Madrid. Cuando José Ortega y Gasset —inspirador del periódico— me hizo el honor de invitarme junto a otros amigos, para que entre todos nos distribuyéramos semanariamente las distintas ramas del estudio y la información —la economía, la educación, la medicina, las artes, etc.—, yo no vacilé en aceptar, porque, me dije, cuanto acontece en el tiempo es historia, y en el espacio, geografía. Aún no acabo de recoger en libros lo que publiqué entonces, y de allí han salido —además de muchos artículos dispersos en varios volúmenes— parte de las Simpatías y diferencias y de los Retratos reales e imaginarios.1
Entre el 5 de junio de 1919 y el 22 de enero de 1920, di al diario una serie de artículos sobre la historia del siglo XIX, notas de un lector de libros para los lectores de periódicos, encaminadas a recordar los antecedentes de la que entonces se nos prometía como la última guerra. No aspiré a ser original, y aun quise borrarme un poco detrás de mi asunto. No tuve tiempo de cubrir todo mi panorama: sólo llegué a publicar hasta el que entonces era capítulo XVI, y hoy, XXV. Devuelto al servicio exterior de mi país, me detuve allá por la guerra austro-prusiana.
Estos papeles, guardados durante cerca de 40 años, han ido sufriendo retoques, adiciones y supresiones. De la perspectiva original, he conservado el enfoque sobre Europa, sin olvidar que el siglo vio nacer a las repúblicas iberoamericanas y avanzar vertiginosamente hasta el primer plano a los Estados Unidos. El conjunto bien merecía llamarse la “Nueva Guerra de Cien Años” si, como quiere Hobbes, la naturaleza de la guerra no se funda tanto en los combates cuanto en la disposición general de combatir. Pero ya se sabe que guerras y tratos diplomáticos no agotan el contenido de la historia: son meras antologías de catástrofes o —si se prefiere— hilos sacados de la tela. “Aun en las épocas peores y más desastrosas, entre guerras o revoluciones, la mayor parte de la humanidad emplea lo más de su tiempo en cosas de amor o de dinero, la compañía social, las diversiones, el general adelanto o los personales provechos, lo mismo que en los tiempos más pacíficos y felices” (lord Jeffrey, The Edinburgh Review, marzo de 1817).
El estudio de la historia reciente, la que más de cerca nos incumbe, suele ser el más descuidado. El educador padece mal de escrúpulos y teme no ser bastante objetivo. No sabemos si lo impersonal posee verdadero valor en este valle de las pasiones. Basta con no mentir a sabiendas. Lo demás es extralimitación, hybris, ambición desmedida para lo humano.
Hace 20 siglos, los Gracos propusieron ciertas reformas, sobre cuyo alcance y sentido aún no se ponen de acuerdo socialistas y conservadores. En la lucha de Gregorio VII y Enrique IV se contrastan sin remedio el devoto de la curia romana y el que mantiene la soberanía del Estado frente a la Iglesia. La conducta de los últimos papas de la Edad Media es juzgada de muy distinto modo por Gregorovius y por Pastor. Sobre la Reforma y sobre la Revolución francesa todas las exposiciones son polémicas. Yo, en mi corta experiencia, quise alguna vez resumir las opiniones de la prensa española cuando el cuarto centenario del cardenal Cisneros: me encontré con que unos pedían el advenimiento de otro varón de igual temple y la chamusquina de sus adversarios políticos —credo que muchos profesan y pocos confiesan—, al paso que otros le negaban todo al reorganizador religioso, corregidor de la nobleza, conquistador de Orán, fundador de la Universidad de Alcalá y mecenas de la Políglota complutense.2 Pues si tales divergencias se advierten en la historia de los hechos remotos, ¿cómo evitar que la subjetividad afecte el relato de los hechos recientes?
Y así se va labrando la historia. Y hasta hay más verdad en estas discusiones que en los fríos informes de los manuales, donde apenas se nos hace saber cuándo reinó un rey, cuántas batallas ganó, cuántas hijas tuvo y si las vistió de colorado. A esa cuenta, vale más comprimir la carrera humana, como en Anatole France, reduciéndola a sus tres peripecias fundamentales: “Nacieron, sufrieron y murieron”. Y, como fuere, es insoportable que —según ya se quejaba Wells— la Musa de la Historia cierre los ojos y se tape las narices en cuanto aparecen el vapor y la electricidad.
Pero ¿a quién le estoy predicando, si este libro no se dedica al sabio ni al necio, aquél porque no lo necesita, éste porque no ha de aprovecharlo? Contigo hablo, hombre sencillo que sueles leer en el periódico las notas de un lector de libros recopiladas para ti. Tú siempre has querido saber lo que pasó ayer por la mañana. Y si resulta que ya lo sabes, ¿qué mal hay en recordarlo y comentarlo juntos?
1952
PRIMERA PARTE
I. LAS TRES REVOLUCIONES
1. ENCUADRAMOS el siglo entre los años de 1815 y 1918, términos de dos grandes guerras. Este periodo corresponde a la actualidad de la historia. La fisonomía que hoy muestra la humanidad data de las postrimerías del setecientos. Aunque se llame época moderna a la que arranca más o menos de la caída de Constantinopla (1453), la verdadera modernidad de los pueblos —salvo para unos cuantos privilegiados de la inteligencia o de la fortuna— procede de las tres grandes revoluciones acontecidas a fines del XVIII: la revolución intelectual, la revolución industrial y la revolución social o Revolución francesa.
El Antiguo Régimen vivía ayuno de educación liberal y de enseñanza científica, al punto que las grandes transformaciones espirituales, propias tempestades de superficie, no habían conmovido hasta el fondo los océanos humanos. Se dirá que hoy pasa lo mismo, y es verdad en sustancia. Las evoluciones de la cultura se trazan por las cumbres, no por los valles, que sería un espectáculo muy distinto y poco edificante. Absurdo pretender que entre los contemporáneos del genio todos hayan sido Descartes o Newton. Pero falso figurarse que, en igualdad de condiciones, o mejor en condiciones equivalentes, la gente de entonces tuviera sobre ellos aun la vaga y mitológica imagen que la gente de hoy tiene sobre Bergson o Einstein. Es una cuestión de matices, pero también —y esto es importante— de posibilidad, de licitud y de acceso a la cultura. En el orden de la cultura, en efecto, los pueblos no habían podido absorber las nociones seculares conquistadas a lo largo de los descubrimientos geográficos, del paso del feudalismo a la monarquía, del Renacimiento, de la Reforma, de la Enciclopedia, etcétera.
El Antiguo Régimen vivía, en lo material, reducido a los medios de transporte más primitivos, no siempre mejores que los romanos; a la industria doméstica de muy corto alcance; a la fabricación manual, de modestos resultados —aunque valgan hoy por la rareza—; a la arquitectura atrasada e inconfortable; a la ignorancia más espantosa de la higiene. Un humilde funcionario goza hoy de comodidad y aseo no soñados por el Rey Sol.
Las guerras religiosas y las persecuciones de los siglos XVI al XVIII parecen corresponder a épocas muy anteriores. Son una culminación de la Edad Media en sus fases más penumbrosas. Estos siglos sólo son modernos por la corteza. Hablar de siglos es hablar de masas, de pueblos, no de individuos selectos. El espíritu prospera hasta en la escasez; pero la difusión de ciertas nociones y prácticas que constituyen la actual civilización necesita de ciertas ventajas físicas sólo aseguradas hace un par de centurias. Podrá nuestra civilización valer poco o valer menos que otras. El caso es que sólo se ha diseminado por nuestras sociedades de modo suficiente en los últimos 200 años. Lo suficiente para imprimir su sello al mundo.
2. Antes del XIX, cuanto a política y gobierno, se vive bajo monarquías absolutas. El antiguo magnate ha pasado a ser cortesano. La luterana Prusia o la católica Francia aceptaban por igual al rey de derecho divino. Sólo se descubren dos excepciones: a la vanguardia, Inglaterra había ligado ya al dios humano entre responsabilidades parlamentarias; a la retaguardia, Alemania continuaba aún la pesadilla feudal.
Cuanto a creencias, las distintas religiones de Estado —que, desde luego, ejercían mando único en materia de educación— vivían en constante alerta y celosa guardia de su independencia particular, pero cerradas a la libertad de pensamiento o a la tolerancia de las demás. Y en vez de la máxima católica: “Un mundo, una Iglesia”, parecían proclamarse: “Tantas Iglesias como Estados”. Al mismo tiempo, los no-conformistas o libre-pensadores, que así se llamaban, no tenían patria e iban a la cárcel o a la hoguera. Si el sistema de gobierno había evolucionado de la multiplicidad feudal a la unidad monárquica, en cambio el imperio universal de la Iglesia se había desmoronado en un verdadero feudalismo religioso.
Cuanto al sistema económico, rey, obispo y señor pesaban con peso acumulado sobre el labriego, siervo del terruño y bestia de arar él también; y en las ciudades, los gremios de artesanos vivían sometidos a una fatalidad de oficio. Todo ello, feudalismo, Edad Media. Bien se ha dicho que Carlomagno, Julio César, Pisístrato o Hammurabi no hubieran sentido extrañeza en la sociedad económica de un Luis XIV, un Federico el Grande, un Jorge III.
Sólo el comercio, a partir de los ensanches geográficos, venía disfrutando de una respiración cada vez más internacional, y robusteciendo los músculos de la clase media, ese futuro campeón. Pero su último desenvolvimiento esperaba la hora de las revoluciones modernas.
3. La revolución intelectual fue obra de los filósofos. Más que pensadores sistemáticos, escolásticos, abstractores de ideas, son por lo general, y sobre todo en el caso de Francia, que llevaba la voz, filósofos sociales, meditadores independientes. Voltaire ataca a la Iglesia, muralla de las tradiciones. Montesquieu y Rousseau minan los fundamentos del Estado de derecho divino. Quesnay, Turgot, Adam Smith, convierten la economía política en ciencia humana, arrebatándola al arbitrio de los gobiernos. Kant investiga las bases de la ética independiente. Lessing y Goethe abren a las nuevas auras las ventanas de la poesía y las artes. Lavoisier pone los cimientos de la verdadera química. Lamarck —mientras aparece la figura dominante de Darwin— ilumina la senda futura de la biología. El pletórico Diderot hace de universal pregonero.
Las letras se desentienden ya de salones y mecenas. Buscan auditorios más vastos, reclutados entre la nueva burguesía, que empieza ya a saborear los ocios cultos. Las facilidades de la imprenta, las reformas de la enseñanza, las libertades del estudio, inician, en efecto, la era de “la gran lectura”.
Aparece, por cambio de influencias entre la oferta del autor y la demanda del público, una pléyade en transición, los prerrománticos. El movimiento, cunado en Escocia y en Suiza, gana ciudadanía general. Los prerrománticos son tan diferentes que acaso no se reconocen entre sí. Tienen de común cierto temblor sentimental, ese desequilibrio interior que anuncia el afán de continuar la jornada, esa melancolía o exasperación de inadaptados. Junto a la literatura oficial y recibida (ya en trance de muerte), junto a la rigidez de armadura —o de manequí— del mal llamado “clasicismo”, ellos ejercen la temerosa fascinación del cuerpo desnudo: medítese en Rousseau.
Y en ese suelo propicio, prende y cunde el Romanticismo, con sus ensoñaciones y su falsa pero fecunda representación del pasado, que aun a la historia ha de ser útil. Poesía, historia literaria, libre ensayo, sátira, periodismo, o nacen o asumen otro timbre, otro acento. Y al fin se cumple aquella ley según la cual toda literatura tiene que acabar en la novela.
4. La revolución industrial, hija del maquinismo, comienza con los progresos de hilados y tejidos en Inglaterra, madura con el vapor, culmina con la electricidad; transforma, al volcarse por toda Europa, los cuadros sociales. Sus nuevos perfiles son la división del trabajo, el aumento de la producción, el nacimiento de ciudades fabriles, la creación de las dos clases —patronos capitalistas y trabajadores asalariados—, las uniones de obreros, la aceptación creciente de la labor femenina e infantil, la acelerada expansión del comercio, el prodigioso desarrollo de las comunicaciones. Antes, “Las hilanderas” de Velázquez; ahora, una planta del Liverpool moderno. Tales son los términos de esta rauda evolución.
La política resiente el efecto de estas mudanzas. Y la relación entre las ganancias del capital y las ganancias del trabajo es el fondo de todas las futuras luchas sociales. Pronto aparecerá el socialismo. Predica la propiedad común, política o de la Polis, para todos los medios de producción. Su tendencia internacional representará una fuerza pacifista hasta el año de 1914.
“Las cuatro hadas del siglo XIX” han sido el vapor, la electricidad, el maquinismo y la química. La marmita, el motor de explosión y el barco de vapor, el ferrocarril, el telégrafo, el alumbrado, la fotografía y 100 inventos más no son solamente unos juguetes. Bien está que afecten despreciarlos algunos modernos ascetas que, sin saberlo en el mejor caso, cuentan con ellos todos los minutos del día y de la noche, todos los días del año y todos los años de su “residencia en la Tierra”. Pero a tales instrumentos debemos, en suma, el dominio de la naturaleza, que un espectador de Sirio, recorriendo nuestro panorama histórico, llamaría acertadamente la magia, insignia de la civilización de Occidente.
No es exagerado decir que la revolución industrial afecta a la familia humana hasta en sus últimas estructuras biológicas y en sus relaciones nerviosas; a la vez, comunica al hombre el sentimiento de ser un morador de todo el planeta. La era que hemos llamado actualidad de la historia es la era prometeica por excelencia. El problema para nuestra especie depende ahora del equilibrio o desequilibrio entre la aptitud moral, difícil de acrecer, y la capacidad material en desenfrenado desarrollo.
5. La “gloriosa revolución” inglesa de 1689 sólo trajo un cambio dinástico y estableció el mecanismo parlamentario. La misma clase, la aristocracia rural, continuó en el gobierno. Y la ropa limpia quedó en casa. La revolución norteamericana de 1776 fue sobre todo un hecho político particular, aunque sería ingrato para los hispanoamericanos negar su ejemplar trascendencia. Produjo la autonomía de una nación, echó a correr el pelotón de las antiguas Trece Colonias, sustituyó el mando de la corona británica por la lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Pero sólo la Revolución francesa trajo una reconstrucción social para el mundo.
Las ideas caminan con los hombres, y a veces en sentido contrario. Nunca sabe uno lo que crea, lo que halla. Colón, en busca de la India, encuentra las Indias. Los ejércitos napoleónicos, lanzados a fundar un imperio, esparcen las simientes revolucionarias, que caían por entre las gavillas de bayonetas de sus carros de guerra. Francia, en lucha contra Europa, determina el alumbramiento de la Europa moderna.
La herencia de la Revolución francesa es difícil de apreciar hoy por hoy, ingratitud habitual para el aire que se respira. La Revolución francesa dignifica y justifica la acción característica de la mente occidental: la iniciativa, la intervención para acelerar y madurar el proceso histórico, la esperanza de que la historia sea creación de la voluntad y no determinismo ciego. Ella, de esta suerte, estimula los sueños del mejoramiento humano, y aun recoge el principio católico del libre albedrío, propuesto para la opción del bien. Democracia, nacionalidad, progreso —engañoso pero benéfico espejismo—, primer victoria del trabajo —aunque turbia de explotaciones burguesas y capitalismo de arribada—, libertad de pensamiento y de expresión, derechos de la persona humana, ápice de la sociedad: tales son los principales rasgos de esta figura trascendente.
Entendámonos: no se trata de una adoración pueril para la Revolución francesa. Ya sabemos que ella trajo consigo muchos males, muchos horrores; que algunas de sus verdades han caducado, achaque de todo lo histórico. Ya sabemos que tampoco descubrió necesariamente ni propuso por primera vez muchos de los bienes que nos ha legado. Es un grosero error figurarse que el género humano esperaba el 1789 para apreciar el encanto de la libertad y sentir el asco de la tiranía. Acaso la monarquía hereditaria encuentra en nuestros días menos objeciones que en otros siglos. La Europa medieval cuenta las monarquías electivas y hasta repúblicas en igual número al menos que las monarquías hereditarias. El pasado de Rusia es republicano, y hace 700 años, florecían, en la tierra de la autocracia, las instituciones libres y los regímenes de partidos. Casi en todas partes de Europa, los pueblos de ayer han ofrecido cierta resistencia a la monarquía hereditaria, o sólo la han dejado establecerse muy lentamente; a veces por sorpresa, a veces —dinastía capetiana— como recompensa por los servicios prestados. Sólo el siglo XIX ha visto crearse monarquías de la noche a la mañana y enraizar sin dificultad.
Todo esto es cierto y prueba la complejidad de la historia, pero no perturba la trayectoria principal, que más que a las estructuras institucionales atiende al proceso de las libertades democráticas, en que hubo, sí, un interés nuevo y una singular insistencia. Todo esto, además, prueba nuevamente que el hombre olvida, y vuelve a inventar viejos inventos. Pero en modo alguno niega la función histórica que, en su momento, vino a desempeñar la Revolución francesa. No era un invento por patentar. No era un hallazgo de erudición, al que se puede tachar por ya conocido parcial o totalmente. Fue un hecho social necesario, útil, trascendente como ninguno. Un puñetazo puede ser salvador, aunque no sea el primero que registran los anales del pugilato. El que abre una ventana para evitar la asfixia ni inventa el abrir ni la ventana, pero evita la muerte y comienza una vida nueva. Incipit vita nova.
México, agosto de 1945.
II. PANORAMA DEL SIGLO XIX
1. DIVIDIMOS el siglo, por economía, en cinco partes:
1815-1830. Del Congreso de Viena a la Revolución de Julio. Periodo preparatorio. Fatiga y anhelo de paz. En el reposo, duermen y se hinchan los gérmenes. Tratados que restablecen el mundo conforme a principios ya superados, y que ignoran de propósito la noción de las nacionalidades. Hasta 1822, sistema de conferencias dominadas por la mente reaccionaria de Metternich. Comienzan por 1822 ciertas inquietudes y levantamientos nacionales. La Revolución de Julio, iniciada en Francia, corre como cordón de pólvora por Europa.
1830-1848. Las ideas nacionales se aclaran, más o menos implicadas en el liberalismo. La Revolución de Julio repercute en la independencia de Bélgica y de Grecia, y aun en el Reform Bill de Inglaterra. Suiza se instituye en federación. Se descubre al eslavo. Se adora a Polonia, Cristo de las Naciones, según Mickiewicz.
1848-1870. El Año de las Revoluciones, la marea liberal de Europa. Van cayendo los tratados conservadores y anacrónicos de Viena. Cierto que, en conjunto, la revolución fracasa por miedo al radicalismo y al comunismo, pero deja depositados sus limos. La revolución ha partido otra vez de Francia, y otra vez invade a toda Europa. Se exceptúa a Inglaterra, aislada en la digestión de sus bocados industriales. Caen Metternich y su sistema, y empuña las riendas Napoleón III. París es la capital del mundo. Las palpitaciones sucesivas del magno intento se hacen manifiestas en Crimea, Italia, Sadowa. Tras el intermedio de la Guerra de Crimea (1854-1856), Francia comienza a declinar, por varias razones tanto personales como económicas —la falta de campos carboníferos—; y el poder se desliza a Prusia, gracias sobre todo al conde de Bismarck. Austria, desposeída de Italia en 1860, queda al fin oscurecida por Prusia —la hermana enemiga con quien desde el primer instante se ha disputado la supremacía sobre la Confederación germánica—, situación remachada en la Guerra de Siete Semanas, 1866. Francia también es derrotada por Prusia, 1870-1871.
1870-1914. Sedan, crisis suprema. Para entonces, todos los Estados nacionales se han establecido. Aunque todavía veremos a Noruega separarse pacíficamente de Suecia (1905), y las influencias checas han de desarrollarse mansamente en el seno del Imperio de los Habsburgos. La sacudida de las nacionalidades se ha calmado; ahora asistimos a las consecuencias. Paz armada. Pugna de los imperialismos comerciales y competencia por los mercados del mundo. Reducción gradual del Imperio turco, y esfuerzos por expulsar de Europa a Turquía; rivalidad entre Rusia e Inglaterra. Ésta se repliega, abandonando a Turquía y dejando a los Balkanes en estado de turbulencia, origen del 1914. El irredentismo: Trento, Trieste, Alsacia-Lorena, Slesvig, Finlandia, Ukrania, Polonia. Se anuncian disgregaciones de imperios heterogéneos. Anhelos separatistas en Irlanda, Cataluña, Flandes.
1914-1918. La Gran Guerra número I, que determina una era diferente. Hasta por los ojos puede apreciarse el cambio. Para no salir de ejemplos bélicos, compárese la “estética de las batallas”, la carga de caballería que Robert de la Sizeranne estudiaba en los pintores del XIX, con lo que ha venido más tarde: los topos de la trinchera, y al cabo, la explosión atómica.
A lo largo de esta epopeya, el nacionalismo halla un correctivo, siquiera teórico, en el socialismo y, en general, el internacionalismo bajo todas sus formas. La fraternidad de los pueblos se abre paso, en las conciencias al menos. Llega a hablarse de los Estados Unidos de Europa. La poesía, que se adelanta a la realidad, anunciaba ya por boca de Victor Hugo:
O République universelle,
Tu n’es encore que l’étincelle,
Demain tu seras le soleil!
2. El panorama del siglo XIX se aprecia por los tres órdenes principales: plano económico, plano político, plano cultural, conforme se ascienden las terrazas de la pirámide. El plano económico ante todo. Industria y comercio siguen su marcha, y, a la vez que nuevos mercados, se descubren nuevos medios para explotarlos. Ama y señora en un principio, Inglaterra poco a poco encuentra rivales en su camino. Conforme aumenta el número de países productores, los mercados son más disputados, como si su número disminuyera de hecho. En lo exterior, la deficiencia de mercados crea un estado de permanente disputa entre las potencias. En lo interior, suceden transformaciones que, en varios países, se aceleran en revolución; sobre todo —hecho singular— entre los pueblos que reciben más tarde el bautismo de la industria: Rusia en 1917, Alemania en 1918.
a) La agricultura, hasta nuestros tiempos, sigue dando empleo a las mayorías, no obstante el gradual desarrollo de la industria.
A fines del XVIII, Inglaterra experimentó una revolución agraria. 1) Quiere esto decir, por una parte, que un cambio de propiedad juntó en vastas posesiones las tierras de los pequeños terratenientes, mientras las áreas comunales cayeron en las manos de algunos grandes propietarios. 2) Los pequeños terratenientes, que han dejado de serlo, o se contratan para trabajar mediante salarios en predios ya ajenos, o buscan trabajo en las fábricas urbanas. 3) Pero también ha acontecido un cambio en los métodos agrícolas, que modifica el monto de los rendimientos y la vida de los labriegos. Y lo que ha pasado en Inglaterra se refleja luego en Europa.
La agricultura medieval se ajustaba al sistema de los tres campos. En invierno había que matar todo el ganado, por no poder mantenerlo. Pero en el XVIII se da con una alimentación científica que dobla el peso de cabríos y vacunos. Aun se sospecha que, en la Edad Media, esos animales domésticos eran mezquinos: un hombre robusto y de buen diente podía en una sentada consumir un cabrito, aunque fuera “a juerza é pan” como en el cuento andaluz; y no hacía falta ser un gigante para abatir a un buey de un golpe. Temporalmente entorpecida por la guerra, la agricultura inglesa vuelve a florecer por 1815.
Los nuevos procedimientos son imitados en el continente. Habrá regiones que, casi hasta acabar el siglo, seguirán operando a la manera medieval, como Rusia. Francia, aunque atrasada respecto a Inglaterra, adopta por 1850 las prácticas insulares, y las desarrolla con esa formidable industriosidad del campesino francés. En Alemania, la Prusia oriental la sigue de cerca. Allí los labriegos vivían bajo los barones rurales o junkers, que al igual de los squires ingleses, tenían devoción por su campo.
La vasta aplicación de la maquinaria y la química a la agricultura significa un paso más. Donde esta bendición se dejó sentir, la producción se multiplicó en abundancia. Otra mejora, la refrigeración, permitió llevar a Europa la carne de Australasia, y luego, de los países platenses.
Por último, las facilidades de transportes redoblan las posibilidades y provechos. Para 1918, no se trata de producir más, sino de encontrar salida a lo mucho que se produce.
b) El maquinismo, impulsado desde fines del XVIII, apenas en nuestros días ha llegado a ciertos países. Con todo, de una manera general, logró transformar la sociedad del pasado siglo. El descubrimiento o la colonización de nuevas tierras y la necesidad de encontrar los recursos más adecuados a sus peculiares circunstancias provocan la manufactura especializada. Los inventos se encadenan unos a otros. También Inglaterra logró aquí los primeros éxitos. Los mismos ejércitos de Napoleón solían usar petos y botas de fabricación inglesa. Pues es sabido que los embajadores del lucro tienen gracia de estado y se deslizan de algún modo invisible entre los campamentos del enemigo.
La industria francesa comenzó en el norte, por toda la zona carbonífera, y ya estaba en plena actividad para 1815. Francia y Bélgica hasta se adelantan a Inglaterra en algunos respectos. Pero sus materias primas son escasas. La mayoría de los mantos de hierro y carbón, elementos del acero, que pertenecían a Francia, le fueron arrebatados por Alemania, con la Alsacia-Lorena, en 1871. La industrialización de Alemania es de hecho posterior a la formación del Imperio, en el propio año; pero pronto se puso al paso con un esfuerzo vigoroso, y sus legiones de fabriles y químicos se lanzaron contra Inglaterra, para desposeerla de sus antiguos mercados.
Los artesanos domésticos de otro tiempo se agrupan ahora en las fábricas establecidas junto a los distritos de materias primas; las poblaciones se apiñan en urbes gigantescas; el trabajo trae consigo problemas de salario, resistencia humana e higiene. Hasta aparecen enfermedades específicas. Los intentos para mejorar las condiciones de trabajo asumen dos formas principales: el humanitarismo, mezcla de filantropía y religión encaminada a corregir los abusos, y el socialismo. Estas tendencias no sólo reparan en los abusos —y en rigor, sus mayores conquistas aparecen cuando ya se han subsanado los daños— sino que, en conjunto, se oponen al régimen de producción y explotación del capitalismo. Los beneficios del nuevo sistema no lo serán de veras mientras no se repartan equitativamente entre toda la comunidad humana. De aquí las protestas y los programas de Karl Marx, el Rousseau de la nueva revolución social.
c) Por lo que respecta al comercio, el siglo se inicia, particularmente en Inglaterra, bajo el signo del liberalismo económico: la libre competencia se considera la única práctica saludable y justa. Tales son los principios del economista escocés Adam Smith (1723-1790). Así piensan los comerciantes. Pero los agricultores estaban por los mercados protegidos; es decir, por las prohibiciones a la importación de ciertos artículos extranjeros, como el trigo, para subir el precio del artículo propio. Las dos tendencias, libre cambio y proteccionismo, luchan a lo largo de la época.
La franca competencia entre Estados y particulares prometía ser un progreso. Poco a poco se dejan ver los peligros. El proceso total del declive económico puede resumirse en estas etapas:
1º Enorme producción, consecuencia del adelanto técnico.
2º Dificultad de contar con mercados suficientes, conforme los países se industrializan y pasan de consumidores a productores.
3º Terrible disputa por los mercados. Se presta dinero a los países menos evolucionados para que puedan comprar los artículos que el acreedor produce: función de los cubos de noria. A menudo, los países nuevos o recientemente visitados por la nueva economía quedan anexados a las potencias productoras, en diversos grados de dependencia. Y aquí las luchas por obtener colonias y zonas de influencia.
4º Los grandes países, ya irritados por semejantes rivalidades, se oponen mutuamente unas tarifas prohibitivas, en su desesperado empeño por preservar los mercados domésticos para los productores domésticos.
5º Los mercados resultan cada vez más estrechos; la producción, cada vez más fácil. El productor no quiere prescindir de sus lucros, y es reacio a bajar los precios. La competencia se acelera vertiginosamente, y la temperatura moral —o inmoral— se caldea en proporción.
6º Y es la guerra de armas, después de la guerra de mercados y de tarifas. La competencia entre dos imperialismos económicos, el británico y el germano, está en el origen de la Gran Guerra número I.
Tal fue el derrumbe: tela de Penélope tejida y deshecha con estéril agitación, sólo podía conducir al desbarajuste.
3. Corresponde ahora lanzar una ojeada sobre el plano político. La primera mitad del siglo es, a grandes rasgos, una serie de luchas contra la restauración, contra los arreglos del Congreso de Viena. Los resortes de tales luchas son el liberalismo y la idea nacional. La idea de la nacionalidad —comunidad de intereses que aspira al Estado común— suele fundarse en lengua, sangre y religión. Liberalismo y democracia significan el derecho del individuo a participar en el gobierno, nociones derivadas de la Revolución francesa. Ellas inspirarán a los pueblos contra sus viejas autoridades. Verdad es que la unificación de ciertos Estados tanto nació del entusiasmo popular como de la acción de las clases gobernantes (Cavour en Italia, Bismarck en Alemania). Con el tiempo, la idea nacional, torcida en nacionalismo, se convertirá en algo tan imperioso como las viejas autocracias, con su cortejo de ambiciones egoístas y conscripciones militares.
El siglo XIX es, por mucho, un laboratorio de las nacionalidades. La nacionalidad (entonces la palabra misma sonaba a neologismo) es el grupo humano que se reconoce afín y, en principio, anhela al molde de un Estado para convertirse en nación. Nación es forma, nacionalidad es materia. Las aplicaciones históricas de esta idea tienden el puente entre el siglo XVIII y el siglo actual. Mancini entiende tal idea como un parangón del filosofema cartesiano: “Pienso, luego existo”, trasladado al orden de la política. Es la evidencia en que se funda la persona social, la Polis. Verdadera fascinación, la cuestión de las nacionalidades hacía temblar la pluma de los escritores y estremecía a los pueblos. De ella escribía el belga Laveleye:
Es ella quien ha libertado a Grecia y ha constituido a Italia; ella quien prepara la unidad alemana, agita a las poblaciones de Austria y Turquía y, bajo forma de pangermanismo o paneslavismo, arrebata las imaginaciones. Se ríe de los tratados, pisotea los derechos históricos, desconcierta la obra de la diplomacia, trastorna los intereses, todo lo revuelve, y tal vez mañana desencadenará la guerra maldita (1868).
Durante la primera mitad del XIX, la vaga noción busca un sustento en algo tangible como lo son las lenguas. La filología y las literaturas románticas contribuyen su aportación. Durante la segunda mitad del siglo, más desarrollada ya la etnografía, la noción de la nacionalidad encuentra un sustento más peligroso: la raza.
Unos entenderán groseramente la doctrina de las nacionalidades. Para ellos, el sentimiento de afinidad que causa la cohesión del grupo es un mero efecto de la uniformidad étnica. ¡Como si tal cosa existiera! Así en Gobineau y en los racistas de nuestros días. Impulsión biológica y colectiva; irresponsable, y en tal sentido, amoral también. De aquí brota el nacionalismo, perversión del principio. Otros entendieron la doctrina como una fuerza espiritual, un sentimiento del destino común: “El deseo de vivir juntos”, decía Renan; deseo superior a las equívocas materialidades étnicas; contrato voluntario entre personas conscientes de sus derechos. Pues, como lo explicaban Renan y Michelet, el dato racial pierde gradualmente su importancia en el curso de la historia; y la política de las razas sólo puede conducir “a guerras de exterminio, a guerras zoológicas”.
Estos dos modos de pensar dialogan al uso humano —es decir, entre violencias y guerras— por todo el siglo. Y durante lo que va del siglo presente, la crisis llega al paroxismo. Hacia el final del XVIII, se dejan sentir los deseos de un sistema internacional. Hay asomos de tal espíritu en el tratado de Versalles (1919); y desde antes, muchos intentos parciales y esporádicos. En nuestros días, se dice que a la independencia política sucede la interdependencia económica. Pero el tema del XIX es, hasta 1870, el desarrollo de las nacionalidades; y en adelante, los conflictos entre los Estados nacionales de aquí surgidos.
4. En el plano de la cultura, finalmente, “el estúpido siglo XIX”, como le han llamado quienes no le perdonan su inextinguible sed de liberalismo, planteó teóricamente el respeto de la persona humana en términos tales que hoy pudiéramos envidiarlos. La filosofía, las ciencias, las letras y las artes revelan aquella fertilidad que caracteriza a las etapas en que se recogen los saldos de largas y ricas evoluciones, y aun aquella exquisitez peligrosa de las civilizaciones demasiado maduras.
Creciendo según sus leyes internas —sin negar por supuesto las concomitancias sociales— las letras recorren el camino del Romanticismo, el Realismo y los diferentes estetismos “fin de siglo”, que pueden compendiarse en el Simbolismo. Las artes ponen en verdadero trance de angustia a las futuras generaciones que, tratando de superar, o siquiera de no imitar, a aquel siglo, caen en mil tanteos aventurados sin hallar todavía reposo. La filosofía avanza en tres cuerpos de ejército: los idealismos alcanzan tenuidad y penetración metafísicas, cuyos frutos está cosechando nuestra época; la ciencia seduce a otros filósofos, que se consagran a organizar representaciones positivas y factuales del universo; y otros, finalmente, aíslan los postulados y métodos de la sociología, atraídos como los antiguos sofistas por las urgencias del problema social. La historia nunca había alcanzado tan ambiciosos vuelos. Las ciencias físicas realizan tan portentoso desarrollo, que el trecho de Newton a nuestros días representa por sí solo un cambio mayor que cuanto va desde la Antigüedad hasta Newton.
Por supuesto que la nueva sociedad, los nuevos ricos de la economía y de la cultura —notas características de ese siglo— pagan a veces la demasiada juventud de sus glorias, y hay lustros enteros sobre cuyas artes cotidianas y ornamentales más valdría cerrar los ojos. Por mucho tiempo la cultura ha escapado al vulgo, y éste poco a poco va ganando acceso al reino encantado. La Inglaterra de 1870, la Alemania de las viejas universidades, la Francia de 1883, son apóstoles de la educación y la promueven con grande impulso. El tono de la prensa se adapta al público no muy exigente que se desea captar: la prensa representará el saber de la media calle, la mínima dotación que preparan los laboratorios para la excursión de cada día.
El alimento, el alumbrado, el vestido, los servicios públicos, la organización postal, los auxilios médicos, todo ha mejorado. Los deportes irrumpieron triunfalmente en la sociedad. La vida se hizo más cómoda para la mayoría. Pero alguna corriente oscura, subterránea, venía latiendo bajo tan felices apariencias, y al fin aflora, tremenda, al mediar el año de 1914.
5. El largo conflicto que, durante unos 20 años, conmovió al mundo europeo, lo deja en estado de fatiga, y así lo encuentra el año de 1815. En Francia sobre todo, aldeas enteras se habían quedado sin jóvenes, como en el discurso de Pericles. Muchas regiones estaban empobrecidas por la interrupción de la economía a causa de la lucha entre Napoleón e Inglaterra. Para Inglaterra, en cambio, las cicatrices no eran tan aparentes. Las clases superiores habían sufrido relativamente poco. Quien lee las novelas de Jane Austen, fiel y minucioso retrato, difícilmente percibe que en el plano de fondo se está decidiendo con las armas el destino de Europa. Como en el Viaje sentimental de Sterne (1768), los caballeros ingleses continuaban dando la vuelta por los países continentales en los entreactos de los choques armados. La agricultura florecía; y aunque la situación era desesperante en los distritos fabriles del norte, nadie se cuidaba de esta esclavitud blanca, si bien todos clamaban contra la esclavitud negra. Pues es más fácil confesar las atrocidades lejanas que no las cercanas, y más cuando éstas nos resultan en algún modo provechosas. Los manufactureros de la clase media, entretanto, iban amasando fortunas; pronto pesarán en la política.
Tampoco las altas clases del continente habían padecido mucho, salvo en las zonas más directamente afectadas por las revoluciones. Los campesinos, en algunos lugares, habían obtenido notorias ventajas a consecuencia de las instituciones napoleónicas, a que se apegaban con ahínco. Pero por todas partes, salvo entre los soldados franceses que soñaban con vengar la derrota de Napoleón, había un inmenso anhelo de paz. Sólo hacia 1852, cuando ya la mayoría de la gente que presenció los horrores de la guerra anterior había desaparecido, el mundo se sintió preparado para atreverse a otra guerra. Y aun entonces, el conflicto fue a estallar lejos, en Crimea, y fue disputado, no entre los pueblos, sino entre ejércitos profesionales.
Por toda Europa, en 1815, los hombres, como Cincinato, vuelven al arado y a sus seculares y hereditarias faenas agrícolas; ahora, en verdad, bajo condiciones todavía mejores, pues la Revolución francesa no pasó en vano.
Las fuerzas modeladoras que hemos descrito producen, en los distintos países, efectos distintos. No se había llegado a la “estandarización” de nuestros días. A pesar de las muchas y excelentes comunicaciones —que facilitan la uniformidad de las costumbres— aún hay altibajos, desigualdades y accidentes. Se hablaban más dialectos de los que ahora se usan. Se preferían los trajes regionales. En este concepto, sólo a fin de siglo se igualan el Occidente y el Oriente de Europa. Todavía en 1918, la mujer turca usaba el velo en la cara —vestigio de un pudor arqueológico que dejó caer al primer aviso—, el albanés seguía luciendo su famosa camisa, y eran muchos los campesinos que nunca habían visto un automóvil. Nosotros comprobamos por esos días que los rústicos extremeños se creían con derecho a injuriar y aun apedrear a todo automóvil que cruzaba por sus carreteras: de tal modo perturbaba sus hábitos.
Para las aristocracias el cambio era menos notable. El vals reinaba en los salones, aunque las “personas de edad” lo veían con malos ojos como a cosa desentonada y populachera. Algunos leones de la moda habían comenzado a ponerse pantalón largo en vez del calzón corto, prenda poco estimada ya en sociedad. Por llevar el calzón corto del pueblo, el duque de Wellington se había visto uno de esos días detenido a la puerta del club. Las carreteras napoleónicas facilitaban los viajes; pero éstos eran aún tan enojosos que la gente acomodada prefería quedarse en casa, charlar junto a la chimenea, bailar o cantar, leer novelas históricas y, por saludable reacción contra el pasado de combates y angustias, ser feliz y un tanto ligera.
Pero, en Inglaterra, las zonas septentrionales de la industria —los molinos de Lancaster, el valle de Rother— comenzaban una nueva vida. Lentamente, ella inundará en el tono gris de la labor uniforme y mecanizada al continente primero, y después, al mundo.
Entretanto, en las zonas más sensibles de la juventud, tras las orgías de gloria de la Revolución y el Imperio, había quedado algo como un traumatismo de heroicidad, un sentimiento de vacío y de tristeza. Tal es el mal de la época que Alfred de Musset ha descrito con trazos de fuego en La confesión de un hijo del siglo. Dos heridas en el corazón: el 1793 y el 1814.
México, agosto de 1945.
III. EL OCASO DE NAPOLEÓN
1. LA HISTORIA política de los últimos tiempos puede simbólicamente reducirse a un héroe y un coro trágico: a un príncipe que se derrumba y un tropel de diplomáticos que acuden a repartirse el botín: propio sparagmos o despedazamiento del dios en las antiguas mitologías. El siglo XVIII comienza con la caída de Luis XIV y los tratados que pusieron término a la guerra de la sucesión española; el XIX comienza con la caída de Napoleón y el Congreso de Viena, que creó la Europa posnapoleónica; el XX, con la caída de Guillermo II y la Paz de París (18 de enero, 1919).
Napoleón presentía que, el renunciar a las conquistas de la Revolución y a sus propias conquistas, como lo exigían sus enemigos, le costaría el trono, y tras la fórmula ofrecida —“devolver sus antiguos límites a Francia”— leía entre líneas: “devolver su antigua dinastía a Francia”. Aún confiaba en su genio militar y creía que, a fuerza de genio, podría contrarrestar la fatiga bélica de su pueblo y la desgana de sus mariscales, ya sospechosos de deslealtad, ya deseosos de retirarse de la lucha y disfrutar la posición alcanzada a costa de largos sacrificios. Caulaincourt, el representante de Napoleón, había querido defender a su amo contra su propio extravío, había visto claro, no ponía en duda el triunfo final de los aliados —a pesar de las constantes disidencias de sus generales— y anhelaba ardientemente un arreglo pacífico que evitara el derrumbamiento del poder napoleónico. Pero el dios de la guerra no quiso escuchar el aviso de las derrotas.
Dos adversas causas acabaron con Napoleón: primero, en Moscú, el general Invierno, mucho más que aquel monolito de Kutuzov; y luego, la guerra de desgaste a que se verían sometidas las fuerzas del Imperio desde la Batalla de las Naciones (Leipzig, 16 a 19 de octubre, 1813). La sola retirada de Leipzig —sin contar los sangrientos combates que importaron unas 100 000 bajas— costaba ya 20 000 hombres, a quienes la prematura destrucción de un puente dejó abandonados. Allí, entre las aguas del Elster, desapareció con su caballo el príncipe Poniatowski, mariscal de la víspera.
Como en los días de Italia, Napoleón despliega entonces una actividad inaudita y deja sentir todo su genio militar. Con un ejército mal pertrechado y ya deficiente, un ejército de bisoños —de niños, le dijo Metternich—, triunfa dondequiera que aparece en persona, y se lo ve atacar aquí y allá con la agilidad de un florete. Pero no podía estar a la vez en todas partes, y donde él faltaba, sus tropas eran diezmadas en detalle.
Quiso evitar la reunión de los dos grandes cuerpos enemigos. Se metió entre ellos como una cuña, y les daba a diestra y siniestra duras lecciones. Pero mientras él se entendía con uno, el otro podía arrojarse sobre París. Dispuesto a salvar la capital, rodeó a los aliados por la retaguardia, rumbo al este y amenazando al Rin, para así obligarlos a retroceder. Cuando llegó a Reims, se encontró con que los aliados, sin dejarse engañar por aquella maniobra que sólo hubiera podido ser peligrosa con un ejército superior, seguían de frente rumbo a París.
Entonces mudó de plan y emprendió el alcance desesperado. En su acelerada carrera, iba dejando sus tropas por el camino, hasta sólo quedarse con un piquete de caballería y el coche en que se hacía conducir a toda rienda. Así apareció en Fromentau. ¡Había perdido la partida por unas horas! El regente acababa de huir. La emperatriz María Luisa se ha refugiado en Blois, llevando consigo al heredero, al rey de Roma, “para que éste no sufriera la suerte de Astianacte”, y que, según cuentan, se resistía rabiosamente a subir al carruaje. En Montmartre se oía el retumbo de los cañones, y la plaza estaba para caer. La capitulación de Montmartre aconteció en 30 de mayo, 1814. Napoleón esperó su destino en Fontainebleau. Y así acabó este último y desesperado esfuerzo que se ha llamado la Gran Semana.
2. Mientras el cañoneo se dejaba oír en Montmartre, Chateaubriand declaraba:
No, nunca creeré que escribo sobre la tumba de Francia; no puedo convencerme de que, tras el día de la venganza, no se acerque para nosotros el día de la misericordia. La antigua herencia de los reyes cristianísimos no puede ser fraccionada: el reino que surgió de entre las ruinas de la moribunda Roma, como última tentativa de su grandeza, no perecerá. No han sido los hombres quienes han guiado los sucesos de que somos testigos, sino que en todos ellos se deja sentir la mano de la Providencia. Dios mismo, a la descubierta, se pone a la cabeza de los ejércitos y asiste al consejo de los reyes (Bonaparte y los Borbones).
En el cuadro de Wolf, popularizado por el grabado de Jügel, no se ve a Dios, pero sí a los ejércitos que cruzan la Puerta de Saint-Denis entre la curiosidad de la muchedumbre. En la acuarela de Opitz, los rusos, que 15 meses antes enderezaban las ruinas de Moscú, acampan por las plazas de París y charlan amigablemente con el pueblo.
Los bandos habían dado ya la promesa de que los aliados entrarían en son de paz. Pasquier, el prefecto de Policía, y Chabrol, prefecto del Sena, recogían de labios del zar Alejandro las seguridades de que París sería protegido y se respetaría la integridad de Francia. El príncipe Schwarzenberg, comandante austriaco, venía a decir, por su parte, la misma cosa, en un manifiesto que todavía causó mayor impresión: “Sobre la capital no pesará sitio militar alguno. Animada de estos sentimientos se dirige a vosotros la Europa que se encuentra armada ante vuestros muros”.
Ambos documentos convidaban al pueblo francés a que abandonase la causa del emperador. Los monárquicos aprovechan la ocasión al punto, y empiezan a recorrer la ciudad repartiendo escarapelas blancas. En el primer instante fueron mal recibidos. Todavía en la plaza de la Grève se oía gritar: “¡Viva Bonaparte!” Pero pronto las insignias y los pañuelos blancos empezaron a esparcirse de uno en otro barrio. Los grupos monárquicos que cabalgaban por las calles no eran muy numerosos, pero contaban con los aliados y, además, con el silencio, la pasividad o el desconcierto de la población.
El 31 de marzo de 1814, a mediodía, las fuerzas aliadas entraron en París y, a lo largo de los bulevares, se encaminaron hacia Campos Elíseos, en alarde de gallardía y apostura, para que apreciaran todos que no estaban anquilosadas, como lo pretendían todavía la víspera los boletines imperiales. El prusiano Yorck, a cuyas tropas correspondió el mayor peso de la campaña, y cuyos hombres realmente parecían sucios y harapientos, se abstuvo de participar en el desfile para no deslucirlo.
Abrían la comitiva los músicos; seguía un destacamento de caballería, a 15 en fondo; luego, el zar Alejandro con su Estado Mayor; a su izquierda, Federico Guillermo de Prusia; a su derecha, el príncipe Schwarzenberg en representación de Francisco de Austria, el cual —acompañado por Metternich y Castlereagh— permaneció en Dijon por considerar impropio el concurrir en persona al destronamiento de su yerno, el “mala cabeza”. Después marchaban los guardias rusos y prusianos, arrogantes y tremebundos.
Todos los contingentes aliados llevaban, para reconocerse entre la variedad de uniformes, un brazal blanco. El pueblo creyó que era el mismo distintivo de los monárquicos. Éstos, por su parte, arando como la mosca del cuento y habiendo encabezado el desfile a la altura del Teatro de los Italianos, entraron también en París como otros conquistadores. Por todo el camino, procuraban que las aclamaciones a los monarcas ruso y prusiano se mezclaran con sus vítores a los Borbones.
3. Por la noche, Talleyrand reúne en su palacio —rue Saint-Florentin— al emperador de Rusia y al rey de Prusia con Schwarzenberg, y a algunos príncipes alemanes, a Lichtenstein, a Dalberg, al ministro ruso Nesselrode y al general Pozzo di Borgo, un corso, viejo enemigo de campanario de los Bonaparte. Se trataba de escoger el mejor gobierno para Francia. ¿Napoleón II, Bernadotte, Borbón, Orléans, Beauharnais, la República?
Alejandro dirigió los debates. En ausencia de los huéspedes de Dijon, y dada la sumisión del rey de Prusia (que más bien se dedicaría a pasar las noches entregado a los deleites de la montaña rusa), la decisión quedaba en sus manos.
Se rechazó ante todo cualquier posibilidad de negociar con Napoleón, cuyo cetro quedaba roto. Igualmente se rechazó la sucesión de Napoleón II con regencia de la emperatriz, aunque la sostenía el duque de Dalberg. Cuando se pronunció el nombre de los Borbones, Lichtenstein advirtió que el país los había olvidado, que todo el ejército y el pueblo seguían fieles al emperador. Y Alejandro, aunque impresionado por los señoritos que, durante el desfile, le habían venido gritando en las orejas: “¡Vivan los Borbones!”, recordó que poco antes, en la Fère-Champenoise, los labriegos dejaban a toda prisa el arado por el fusil, y aunque se les ofrecía insistentemente el indulto, se hacían matar con denuedo entre vítores al emperador.
Talleyrand, pretendiendo salvar así la dignidad y la continuidad histórica de Francia, hizo declarar en apoyo de los Borbones a De Pradt, arzobispo de Malinas, y al barón Louis, a quienes tenía preparados en la antesala a título de oráculos.
Alejandro todavía propuso otro nombre: el general Bernadotte. Hijo de un abogado del mediodía de Francia, Bernadotte había llegado a ser ministro de la guerra bajo la Revolución, y luego, uno de los mariscales más distinguidos del Imperio. En 1810, los estadistas suecos, que no olvidaban su clemencia con los prisioneros de su país, pensaron en él para sucesor del trono de Suecia. Acababan de expulsar al ultraconservador Gustavo IV, y el viejo y caduco rey Carlos XIII necesitaba sustituto. Con la idea de atajar a tiempo las pretensiones de Rusia, éste, amparándose bajo el nombre de un guerrero y camarada de Napoleón, adoptó como príncipe heredero al general Bernadotte. (El cual, en efecto, ascendió al trono con el nombre de Carlos XIV, y reinó entre el beneplácito de sus súbditos hasta 1844.) Bernadotte consideraba a Napoleón con envidia. Éste siempre lo había mirado con no disimulada desconfianza, y en cierta ocasión lo ofendió cuidadosamente, mandándole decir, por sola respuesta a una carta, que él “no mantenía correspondencia con los príncipes herederos”. Junto a Napoleón, Bernadotte estaba destinado a ganar los segundos premios. Su esposa, cuñada de José Bonaparte, casi había sido prometida de Napoleón. Durante algunos años, se vendía por amigo de éste, pero después derivó suavemente hacia los aliados, y obtuvo de ellos la cesión de Noruega para la corona de Suecia, como castigo a la lealtad napoleónica de Dinamarca. Desde aquel instante, puede decirse que Bernadotte estaba confabulado con el zar; y tras de pelear contra Napoleón, se había abstenido de participar en la invasión de Francia, entreteniéndose en emplear sus cortas tropas contra los daneses, para no manchar su posible candidatura. Pero ni ingleses ni austriacos querían oír hablar de tal candidatura. Además, dijo Talleyrand:
—¿Otro militar? Ya no. Y después de aquél, ninguno acertaría a juntar siquiera 100 hombres.
Inesperado homenaje a Napoleón, en boca del que procuraba su ruina.
Talleyrand insistió entonces en los Borbones, y al cabo logró cambiar la carta legitimista de los aliados por la carta de la contrarrevolución francesa. Los Borbones fueron aceptados, no por excelentes, sino porque representaban la tradición, porque eran bien nacidos.
—Pero —dijo el zar— nosotros somos extranjeros. ¿Quién va a expulsar a Napoleón y quién va a traer a los Borbones?
—Los cuerpos constituidos, señor —le ofreció Talleyrand.
Los ejércitos aliados entregaron entonces al Senado francés la misión de resolver lo que más conviniera a Francia. Alejandro reconoció de su puño y letra que una Francia fuerte era indispensable a la salud de Europa. Y a partir de ese instante, los aliados sacan la castaña con mano de gato, usan al Senado y a Talleyrand. En el fondo, es éste quien los usa a todos. Consideraba de buena fe que el regreso de los Borbones era la única salvación. “Con los Borbones —escribió en sus Memorias— Francia dejará de ser gigantesca para volver a ser grande.”
El pobre borbonista Vitrolles nunca comprendió la abstención de los huéspedes de Dijon: Metternich no creía en la popularidad ni en la aptitud de los Borbones; Castlereagh compartía sus dudas y, fiel a los principios de Pitt, quería que el pueblo francés escogiera libremente a su soberano, y en todo caso, no quería que Inglaterra quedase muy visiblemente comprometida en la restauración. Y si, en cierto banquete del 26 de marzo —antes de la capitulación de París—, ambos brindaron al fin por Luis XVIII, parece que los movió el temor de que el zar se saliera con la suya trayendo a Bernadotte, a Beauharnais o a la temible República. Pero sólo regresaron a París cuando ya la suerte estaba decidida (10 de abril). Y todavía Castlereagh se las arregló para no firmar el tratado de Fontainebleau sino una semana después, y sólo en lo concerniente al ducado de Parma para Josefina y a la soberanía de Elba para Napoleón.
4. Los realistas, reunidos la noche del mismo 31 de marzo, 1814, en casa de Morfontaine y envalentonados con el apoyo aliado —ya eran cerca de 600, contra unos 50 que habían sido por la mañana, y todos se declaraban mártires de la causa—, necesitaban alguna seguridad, alguna prenda fehaciente respecto a la aceptación del candidato borbónico. Cuando, entre los discursos estentóreos y la gritería general —¡aquella gente había callado tanto tiempo!—, La Rochefoucauld logró hacerse oír, se designó una comisión que, no obstante la hora avanzada, se acercó al zar. Éste, que ya se había retirado, les envió con Nesselrode su aprobación para Luis XVIII.
Esa misma noche se estableció la censura en la prensa. Los periódicos, que todavía el 30 de marzo juraban lealtad al emperador, el día 31 callaron, y el 1º de abril lanzaron denuestos contra el “tirano y usurpador”, elogiando de paso a los Borbones, tan injustamente olvidados. El Consejo Municipal publicó un cartel acusatorio contra Napoleón, y expresó el deseo de que se restableciera la monarquía bajo Luis XVIII.
Talleyrand, sólo fiel a Francia, e infiel en el desastre a todos sus amos —ya había traicionado a dos o tres—, tras un día y medio de deliberaciones, encaminadas, más que a discutir una resolución en que todos estaban tácitamente de acuerdo, a salvaguardar ciertos intereses apremiantes para que no padeciesen con el cambio, hace que el Senado declare a Napoleón y a su familia reos contra la patria y proscritos del país.
El general Marmont —que de tiempo atrás venía dejándose derrotar de caso pensado, y que se encontraba con sus fuerzas, y con su corazón, a medio camino entre Fontainebleau y París— acepta el voto del Senado “por acatamiento a la opinión pública y para evitar el inútil derramamiento de sangre”, pidiendo solamente que, de caer preso Napoleón, se respetase su vida. Así desertó el más viejo mariscal del Imperio, el amigo de la primera hora.
5. Napoleón quiso intentar un ataque descabellado sobre París. Sin duda los mariscales que lo rodeaban lograron sujetarlo. Ello es que firmó su abdicación en favor de su hijo y bajo la regencia de la emperatriz (4 de abril, 1814). Estos términos, explícitamente contradictorios de las condiciones que se le exigían, prueban tal vez su propósito de crear un equívoco, reservándose todavía el dar una posible sorpresa.
Aún acariciaba el sueño de lanzarse sobre Italia con los 20 000 hombres de Marmont (cuya defección él ignoraba). Italia sin duda lo recibiría en triunfo. ¿Pues no era el salvador de Italia? ¿Sus glorias no eran tan francesas como italianas? Pero Ney y Macdonald pronto regresaron de París, adonde habían ido como emisarios y portadores de la abdicación. Ya no quedaba más salida —explicaron— que la renuncia lisa y llana. Y Napoleón la trazó con nerviosa mano, en caracteres casi ilegibles y dejando en el papel manchones de tinta. Dicen que intentó suicidarse (6 de abril, 1814).
6. Mientras esto acontecía, Bernadotte todavía intrigaba a su manera. Aquella sonrisa de la fortuna —el verse futuro rey de Suecia, de la noche a la mañana, por arte de birlibirloque, y no deberlo siquiera a Napoleón— lo había embriagado. Pronto haría correr mil especies sobre su