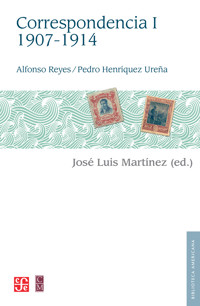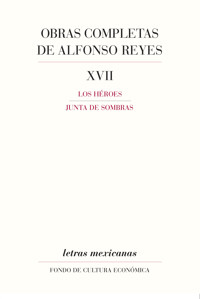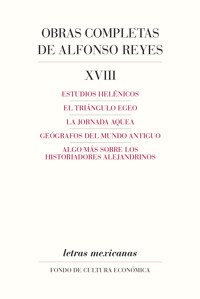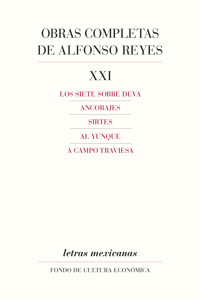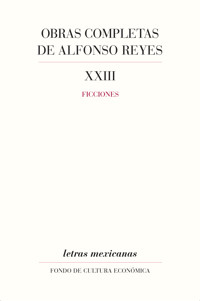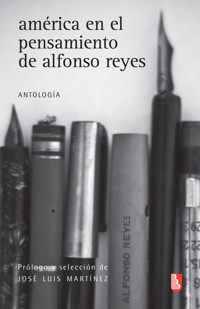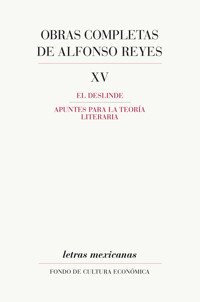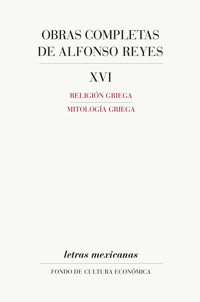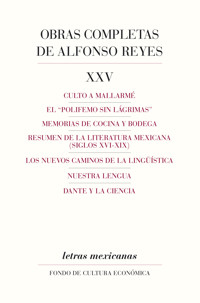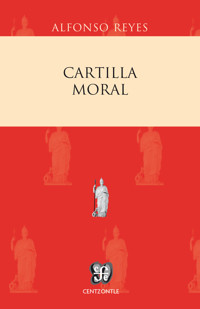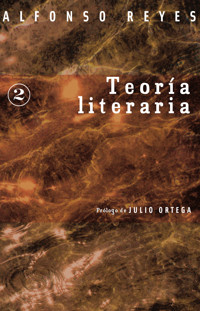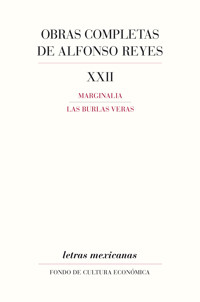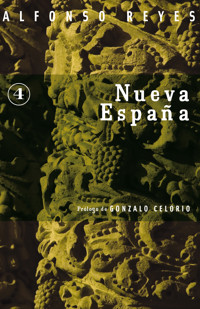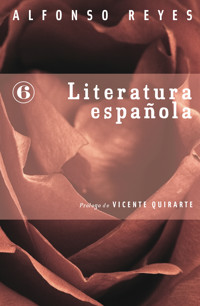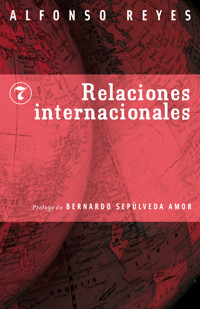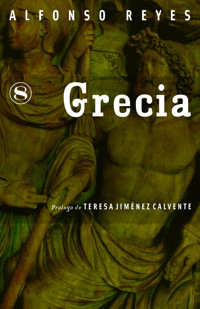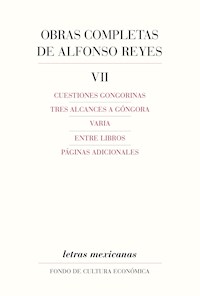
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Textos y comentarios sobre estudios de la obra de Góngora -propios y ajenos- que se publicaron en España. Escritos varios de cultura y ciencia europeas, notas periodísticas diversas acerca de asuntos que van de la historia, la filología y la literatura a la ciencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 854
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALFONSO REYES
Cuestiones gongorinas
Tres alcances a Góngora
Varia
Entre libros
Páginas adicionales
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1958 Primera edición electrónica, 2016
D. R. © 1958, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3418-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
CONTENIDO DE ESTE TOMO
I. Las Cuestiones gongorinas —salvo breves líneas adicionales que se indican en el lugar oportuno— datan de la época madrileña y pertenecen a los años 1915 a 1923. Sobre la elaboración del volumen, ver “Historia documental de mis libros” (capítulos V, VIII, IX, 1ª parte, X, 1ª parte y XII, 2ª parte, en Universidad de México, IX, núms. 10-11, junio-julio de 1955; X, 6, febrero de 1956; X, 8, abril, 1956; XI, 4, diciembre de 1956; y XI, 10, junio de 1957). Ver también “Correspondencia entre Raymond Foulché-Delbosc y Alfonso Reyes” (Ábside, México, 1955, XIX, 1 en adelante), que especialmente se refiere a la preparación de las Obras Completas de Góngora, en tres volúmenes, que ambos publicamos en 1921.
II. Tres alcances a Góngora: “Sabor de Góngora” y “Lo popular en Góngora”, que antes aparecían en la segunda serie de los Capítulos de literatura española (1945), pasaron al presente tomo por la afinidad del asunto. Por igual motivo se recoge aquí el ensayo, muy posterior, sobre “La estrofa reacia del Polifemo”.
III. Varia no requiere explicación.
Sobre casi todos los temas de las tres secciones anteriores es ya indispensable referirse a los trabajos de don Dámaso Alonso, que me superan desde luego, pero además me completan y aun rectifican: “Monstruosidad y belleza en el Polifemo de Góngora” (Poesía española, Madrid, Gredos, 1950) y, en general, todo el vol. de Estudios y ensayos gongorinos (ibid., 1955).
IV. Entre libros es un conjunto de reseñas sobre publicaciones literarias. La colección comienza en 1912 —la primera época mexicana, a que pertenecen los tres primeros artículos— y se extiende hasta 1923.
En la “Historia documental de mis libros”, cap. V (Universidad de México, X, núms. 10-11, junio-julio de 1955), he escrito: “De 1912 a 1923 se extienden las reseñas que recogí en Entre libros, 1948. Las tres primeras son de México (Argos, Mundial, Biblos, 1912-1913); treinta y cinco se publicaron ya en la Revista de Filología Española, comenzando por una noticia sobre la antología española de Hills y Morley… y acabando con una noticia sobre los ensayos de literatura cubana de José María Chacón y Calvo…; una apareció en la Revue Hispanique, sobre una edición de La española de Florencia…; sesenta y nueve corresponden al diario El Sol y van de 1917 a 1919; una, sobre la edición de Espronceda preparada por Moreno Villa, se entregó a la Revista de Occidente…; y dos más, sobre Dos mil quinientas voces castizas, de Rodríguez Marín, y sobre un ‘bestiario’ de Hernández Catá, a la revista Social, de La Habana… El escritor cubano César Rodríguez ha publicado también una obra con el título de Entre libros, título que él venía usando para sus crónicas bibliográficas en la revista Avance, de La Habana, desde 1934 según entiendo. En su nota allí aparecida el 23 de junio de 1948, en vez de gruñir como otro lo hubiera hecho, se declara ufano de la coincidencia; la cual, aunque involuntaria, bien pudo ser una verdadera influencia inconsciente…”
V. Añado al final unas “Páginas adicionales”, hasta hoy no recogidas en libro, y que datan de 1914 a 1919.
I
CUESTIONES GONGORINAS
NOTICIA
EDICIÓN ANTERIOR
Cubierta: Cuestiones || Gongorinas || por || Alfonso Reyes || (Cabeza de Góngora en cartela) || Espasa-Calpe, S. A. || M.CMXXVII.
Falsilla: Cuestiones Gongorinas.
Portada: Alfonso Reyes || Cuestiones || Gongorinas || Madrid || 1927.
4º, 268 pp. e índice.
PRÓLOGO
Hace tiempo que pensaba reunir estos trabajos, y el próximo aniversario de Góngora (muerto el 23 de mayo de 1627) me anima al fin a realizar el proyecto. Salvo leves e indispensables retoques, dejo cada artículo tal como apareció por primera vez en la revista que le dio acogida; y así, de uno a otro estudio, podrá apreciarse el proceso de una idea en marcha, la rectificación de un dato, la aclaración de algún concepto. Sé que las apreciaciones literarias que hay en este volumen van como ahogadas entre el fárrago erudito; pero no he querido hacer un libro ameno (tiempo habrá para todo), sino un libro documental. Por lo demás, me atrevo a pedir a los lectores que no se dejen ahuyentar por la apariencia de tal o cual página demasiado árida, porque, a lo mejor, en el discurso de una investigación erudita se deslizan fórmulas y definiciones estéticas sobre la poesía de Góngora, que yo materialmente no he tenido tiempo de sacar aparte todavía.
Todos estos trabajos son anteriores a la obra fundamental de Miguel Artigas, Don Luis de Góngora y Argote, biografía y estudio crítico, Madrid, 1925, que ha venido a refundir cuanto se había escrito sobre la materia, añadiendo copiosos descubrimientos documentales.
Para más tarde reservo estudios de otra índole y de lectura menos laboriosa. No es que me sienta ya disgustado de la tarea humilde y paciente del erudito, tan semejante al trabajo de la hormiga y tan necesitada de cristianas virtudes. Sino que mi vida, mis viajes, los compromisos de mi conducta me van alejando por puntos del reposo de las bibliotecas, del silencio de los archivos, de la concentración espiritual que hace falta para seguir, con minuciosidad microscópica y amor diligente, las piruetas de una variante en diez manuscritos sucesivos, la inefable diferencia de temperatura que produce el cambio de un signo ortográfico entre dos ediciones igualmente dudosas. Y así, cada vez, voy teniendo que atenerme más y más al material que se lleva en un solo libro, al saldo general de la obra de mi poeta, a su último valor humano o deshumano (estético), al solo brinco de la emoción que su lectura provoca en mí, al documento solo de las corrientes de fantasía o de gozo mental que la poesía gongorina desata dentro de mí mismo.
Va de lo uno a lo otro la diferencia que hay entre estudiar el nudo y la trama del tapiz, aplicando la lente y usando de las noticias técnicas, o apreciar de lejos y al golpe de vista la belleza del cuadro que el tapiz mismo representa. Son dos órdenes distintos de felicidad, igualmente aguda en ambos casos. Beatos los que sepan disfrutar de tales placeres. Ya pueden jactarse de que encuentran compañía en su soledad y consuelo siempre.
París, 1926.
NOTA EDITORIAL
Bajo el título de cada artículo hago constar, en letra pequeña, la revista en que fue publicado por primera vez, y a la que debo agradecer la libertad de reproducirlo en este volumen. Cuando falta esta indicación, se trata de un artículo inédito.
El poema atribuible a Góngora “Alegoría de Aranjuez” se publica aquí por vez primera, después de las ediciones de obras de Villamediana que aparecieron en el siglo XVII. Mi texto fue preparado en 1915, a la vez que el estudio sobre Góngora y La gloria de Niquea.
Agradezco a mis amigos Enrique Díez-Canedo y Martín Luis Guzmán el permiso de publicar aquí las “Contribuciones a la bibliografía de Góngora”, que juntos formamos en Madrid.
I. GÓNGORA Y LA GLORIA DE NIQUEA
AL CONDE DE VILLAMEDIANA, correo mayor de Felipe IV, hay que figurárselo como un Don Juan. Caballero opulento, gallardo poeta gongorino, lleno de epigramas contra los vicios de la corte, aunque en todos solía incurrir —acaso, en Las paredes oyen, inspiró a Ruiz de Alarcón el personaje del Don Mendo, maldiciente y enamorado, hermoso y burlador—. Veámoslo en la cabalgata en que —cuenta Góngora1—, por no deslucir parándose a buscar una venera de diamantes que se le había caído, prefiere perderla, y sigue galopando. Veámoslo en aquella justa en que se presenta con un traje bordado de reales de plata y la intencionada divisa que dice: “Mis amores son reales”; o en la corrida de toros en que, viéndole lancear, decía la reina: “¡Qué bien pica el conde!”, y le contestaba el rey: “Pica bien, pero muy alto”. Imaginemos al monarca mismo dudando entre la afición al Villamediana, a que le incita la reina, y los celosos consejos de su privado el conde-duque de Olivares. Imaginémosle cuando, estando la reina al balcón, el rey viene por detrás a cubrirle los ojos con las manos, y ella, descuidada, exclama: “¡Estaos quietos, conde!” Otra vez hay función real en Aranjuez: se representa una comedia de Villamediana y otra de Lope de Vega. Villamediana, a media función, incendia el teatro para salvar en sus brazos a la reina y hurtarle el favor de tocar sus pies. Denúncialo un pajecillo que lo ha visto huir por el jardín, llevando el precioso fardo a cuestas. Y tres meses más tarde, el conde de Villamediana es herido por mano desconocida, al pasar en coche por la calle Mayor. “¡Jesús! ¡Esto es hecho!”, grita. Y desnuda todavía la espada al caer.
De aquella obra teatral —La gloria de Niquea—, cuya representación ilumina con su fulgor entre fastuoso y funesto la vida y la muerte de Villamediana, voy a ocuparme ahora, tratando de rastrear en ella la colaboración fortuita de Góngora.
Al frente de las obras del conde de Villamediana aparece la Comedia de la gloria de Niquea y descripción de Aranjuez, representada en su real sitio por la reina nuestra señora, la señora infanta María y sus damas, a los felicíssimos años que cumplió el rei nuestro señor don Filipo quarto, a los 9 de abril de 1622.2
Consta la comedia de tres partes: 1) un prólogo alegórico; 2) una loa seguida de un coro de ninfas, y 3) el episodio que le da nombre, y que representa “la gloria de Niquea, libre de los encantos de Anaxtárax, su hermano, por Amadís de Grecia”, en dos actos, el segundo de los cuales es el “más breve que se ha visto en mesa de poeta”. Los versos están mezclados con trozos de prosa gongorina en que se describe la fiesta de Aranjuez. Y todo ello, con el acompañamiento de música de la capilla real, el aparato, las luces y los disfraces de las damas, da un tipo de singular contextura que no sería despropósito considerar como un intento de comedia culta. Don Antonio de Mendoza, al describirla, se cree en la necesidad de explicar que estas obras, a que en palacio se da el nombre de invenciones, no se ajustan a los preceptos comunes ni desarrollan una fábula unida: que en ellas “la vista lleva mejor parte que el oído”, y ni es necesario el casamiento final de los amantes como en la comedia vulgar.3
Más de una mano parece haber intervenido en esta pieza. Desde luego es dudoso que, como hasta hoy se ha dicho, el mismo Villamediana redactase las acotaciones en prosa. En otra ocasión expondremos nuestras razones.4
El prólogo alegórico de La gloria de Niquea, en que vamos a ocuparnos especialmente, forma una pieza diminuta y separable de la comedia, y consta de 24 octavas que se extienden de la página 6 a la 14, interrumpidas por trozos de prosa después de las octavas núms. 4 y 13. Las figuras que hablan en él son la Corriente del Tajo, el Mes de Abril y la Edad, quienes dan la bienvenida al rey y le desean años felices. En el trozo de prosa que viene inmediatamente después ocurre una cita expresa de dos versos de Góngora —Muchos siglos de hermosura En pocos años de edad— para ponderar la belleza de la ninfa que salió a recitar la loa —doña María de Guzmán—.5
Este prólogo alegórico, que pasa por ser de Villamediana, aparece atribuido a Góngora, y creemos que con justicia, en libros de Martín de Angulo y Pulgar. Acaso no fue ésta la única vez que el maestro colaboró con el discípulo, y con razón se ha creído que entre las obras del uno pueden haberse deslizado algunas del otro, y viceversa.6 No sería tampoco la primera vez que Góngora se ensayaba en alegorías semejantes. Del mismo género es la Congratulatoria: el año de 1619, “viniendo de Portugal el rey don Felipe tercero…, llegó a Guadalupe, y a la entrada de la iglesia avía un arco triunfal bien adornado,y en lo más alto una nube, la qual fue baxando quando su magestad llegó, y, abriéndose, se descubrió la Justicia y Religión”, que saludaron al rey con los versos de la Congratulatoria, donde hay también un trozo en octavas.7
Martín de Angulo y Pulgar escribe a Francisco de Cascales:
Y si para defender estas proposiciones dixesse v. m. (pues no le queda otra escusa) que el vituperio que atribuye es sólo al Polifemo y Soledades, y las alabanças a las demás obras, no satisfaze, porque como habla contra la mayor, que es las Soledades… y el Polifemo, que es otra de las quatro mayores que compuso don Luys, y ésta y aquélla las primeras que le dieron el lauro de mayor poeta, claro es que pretendió v. m. arrastrar con éstas el crédito de los demás poemas que guardan el mismo estilo, como son el Panegírico [al duque de Lerma], la Congratulatoria y las veynte y cinco otavas que son introdución a la comedia de La gloria de Niquea, que salió impresa con las demás obras de don Juan de Tasis, conde de Villamediana (y aunque son de don Luys, no ha faltado quien se atribuya proprios estos dos poemas)…8
En adelante, al hablar de los poemas mayores de Góngora, Angulo sobrentiende que habla también de dichas octavas, a las que, como se ve, considera características de la segunda manera. “Las Soledades tienen muchos periodos claros… En las demás obras que después hizo guardando el mismo estilo, hallará la misma claridad.” Y cita como ejemplo una estancia del Panegírico, una de la Congratulatoria y una “de la comedia de Niquea” (folio 37 v.).
Obsérvese que en las obras impresas de Villamediana las octavas en cuestión son veinticuatro y no veinticinco, como dice Angulo, y la que él transcribe bajo el núm. 20 corresponde a la núm. 19 del texto que hoy conocemos.
Años más tarde, Angulo publicó un centón de versos de Góngora en forma de égloga, cuyos personajes son Alcidas, Licidas, Napeca, Clío y Nísida, y en que se disfraza y se canta a Góngora bajo el nombre pastoril del Daliso.9
Al folio 10 v. hay un índice de las obras de Góngora que han sido aprovechadas en el centón, y a la altura del signo N, Niquea, una nota impresa que dice: Su comedia en las obras de Villamediana, son de don Luis las octavas primeras.
Examinando detenidamente los versos de la alegoría que Angulo trasladó a su centón, y a los que corresponden las apostillas que llevan el signo N, se advierte: 1. Que los cincuenta versos por él aprovechados constan en la edición de Villamediana.—2. Que en el centón, lo mismo que antes en las Epístolas, supone Angulo la existencia de veinticinco octavas, siendo así que sólo veinticuatro constan en el texto de Villamediana.—3. Que la numeración de las cuatro primeras octavas en Angulo corresponde exactamente al texto de Villamediana.—4. Que ya la octava núm. 6 de dicho texto lleva el núm. 7 en la Égloga o centón de Angulo. Esta divergencia se mantiene hasta el fin (número 24 en Villamediana y núm. 25 en Angulo), sin que podamos saber el instante preciso en que se produce, porque Angulo no cita versos de la que es en Villamediana octava núm. 5. Tampoco creemos que la divergencia se deba a un error de cuenta: Angulo tendría buena información de las obras de Góngora, como apologista suyo, y en unas explicaciones que preceden a la Égloga dice:
“No cito los versos por las obras impresas, porque ni están allí todas, aunque lo dize el título, ni están fieles, aunque lo presume el prólogo; antes están llenas de infinitos yerros y de notable culpa. Las citas de las Soledades también las saco de mis manuescritas.”
Acaso poseyó también un texto manuscrito del prólogo alegórico donde habría una octava más que en el de Villamediana, ya después de la número 4, o ya después de la número 5.10
En dos casos, finalmente, hemos advertido, además de la divergencia en el número de las octavas, divergencia en la numeración de los versos; pero se trata notoriamente de erratas de imprenta, pues cada uno de estos versos ha sido aprovechado dos veces por Angulo, y en una de ellas ha sido designado con el número que le corresponde, único admisible dada la composición métrica de la octava.
Confesamos que el testimonio de Angulo y Pulgar no hace prueba plena: es el único panegirista de Góngora en quien hemos encontrado hasta hoy la atribución discutida, y en las Epístolas —donde es más explícito, aunque menos definitivo que en el centón publicado tres años después— él mismo advierte que no ha faltado quien se atribuya propias la Congratulatoria y las octavas en cuestión.
Se imponen, pues, algunas consideraciones complementarias.
¿Por qué, si el prólogo alegórico fue escrito por Góngora, no se declaró así en la edición de Villamediana?
Conocidas son las circunstancias de la fiesta de Aranjuez (15 de mayo de 1622). Se acusa a Villamediana de que, para salvar a la reina en sus brazos, provocó el incendio que sobrevino en el segundo acto de El vellocino de oro, de Lope, pieza que se representó a continuación de La gloria de Niquea;11 se murmura de sus reales amores, y al fin muere acuchillado pocos meses después por impulso soberano, según las maliciosas coplas de la época. Mendoza, en sus ya citadas relaciones, evita el nombrar al poeta, aunque celebra su invención y sus versos.
¿Prefirió Góngora, por iguales razones, no aclarar su colaboración con Villamediana? No me atrevo a asegurarlo.12 Sabemos, por lo menos, que la muerte del conde lo desconcertó de manera que pensó en alejarse de la corte.13
En todo caso, ni la edición de Villamediana merece mucha fe, ni sería la primera vez que se deja oscuro el nombre de un colaborador, por ilustre que sea. El prólogo seguiría copiándose con la comedia de Villamediana, y como obra de éste se publicó dos años después de muerto Góngora, y así pasó a las ediciones posteriores.
¿Hay razones críticas para admitir que Góngora escribió el prólogo alegórico? ¿Es posible distinguirlo de Villamediana, su más cercano imitador?
Villamediana imitó al maestro en todas las exterioridades técnicas de su arte, pero difícilmente pudo repetir el proceso psicológico que aquellas exterioridades envuelven. Sería, pues, inútil examinar una a una las semejanzas verbales que con los demás poemas gongorinos ofrece el actual: la estación florida, la luz purpúrea, las cerúleas sienes, el verde soto, el uso peculiar del verbo pisar que se advierte ya en poesías de Góngora publicadas por Espinosa (Flores, 1605), los términos del día y el beber el Nilo en la celada, que también se encuentran en la Oda a la toma de Larache, y algún verso de la Soledad primera, que se repite aquí con una ligera transposición: En campos de zafiro estrellas pace. Los discípulos saquearon el vocabulario y los giros del maestro; tanto, que sus obras parecen, como la Égloga de Angulo, verdaderos centones de versos entresacados de los poemas de Góngora. Lo mismo hay que decir del hipérbaton, la supresión de artículos, las alusiones eruditas y demás ardides del cultismo usados por Góngora, y hasta de aquella preocupación por las cualidades sensoriales de los objetos, por la luz y el color, que hacen de él el poeta menos oscuro en el sentido inmediato de la palabra. En el prólogo alegórico hay un verso que compendia su representación de la naturaleza: purpúrea luz y plácido ruido. Por todos los poemas de este poeta, a quien Cascales acusa de “pintar noches”, se nota la obsesión del color, color que a veces más bien parece dictado por una especie de retórica heráldica. Pero en esto Villamediana le imitó hasta el exceso, si bien es cierto que en la muerte del Fénix hace más uso de la luminosidad pura —fuego, llamas, rayos, globos de luz— que de los colores.14
No menos le imitó en la técnica de la octava, procurando, como él, aunque nunca logró igualarlo, producir, hacia los versos núms. 4 y 8 de cada estrofa, cierta bifurcación mental en virtud de la cual se expresan dos acciones paralelas, sucesivas o disyuntivas. En el Polifemo este procedimiento es constante —Al cuerno en fin la cítara suceda, Gimiendo tristes y volando graves, O púrpura nevada o nieve roja—; y aunque no sea privativo de los gongorinos, ellos lo aplicaron de un modo más consciente y premeditado que los demás. El prólogo alegórico, con excepción de unas seis estrofas en que el procedimiento es menos aparente, se ajusta a él, como podrá advertirlo el lector. Esta habilidad de estilo —notoria, por ejemplo, en Carrillo y Sotomayor y en Góngora— aparece un tanto amortiguada en Villamediana. Si se examinan sus octavas —Faetón, Apolo y Dafne— se verá que usó del procedimiento con menor soltura y menor constancia que las reveladas en el prólogo alegórico.
Pero no es en la técnica donde habría que buscar las características absolutas de Góngora. De él a Villamediana hay, seguramente, una diferencia de intensidad estética. No creemos que la frase del imitador haya alcanzado nunca el vigor rítmico de la octava núm. 5 del prólogo alegórico, la eficacia metafórica del primer verso de la octava núm. 15 —Luz de estrellas a estambre reduzida—, ni tampoco que Villamediana haya escrito una sola estrofa que iguale la finura de la núm. 13. Villamediana, que pudo acertar con la sobriedad graciosa del epigrama, no era capaz de una plena concepción alegórica.
Además, en las metáforas de Góngora hay que distinguir las que debe al conceptismo —ejemplo: la que le censuraba Pedro de Valencia: el arroyo revoca los mismos autos de sus cristales— de aquellas que sólo se explican dentro de una estética personal cuyo secreto escapó a imitadores y a enemigos: esfuerzo por devolver a la emoción toda su complejidad vital, por traducir la emoción primaria —prescindiendo de la limitación en que los vocablos usuales la encierran—, que hemos de encontrar, siglos más tarde, en el simbolismo francés.15 Pero la definición de esta calidad estética exigiría un volumen.
Dentro de la obra de Góngora, el prólogo alegórico tendría un valor especial: el poeta, que ha pasado ya por la experiencia del Polifemo y las Soledades, ha morigerado, en cierto modo, aquel desenfreno o generosas travesuras que decía Pedro de Valencia. Aunque quedan todavía lugares confusos, el prólogo alegórico es mucho más mesurado que aquellos grandes poemas. Sobraban razones para que el poeta se reportara en esta ocasión: la pieza había de ser recitada por damas de la corte y en una fiesta no académica. Mendoza insiste sobre la poca licencia que se concedía a los versos escritos para palacio, y asegura que no salían airosos de la prueba “los que se han criado lexos de la severidad de su escuela”.16
Revista de Filología Española, Madrid, 1915, II, 3.
II. ALEGORÍA DE ARANJUEZ(Poema atribuible a Góngora)
A CONTINUACIÓN transcribo el prólogo alegórico de la comedia La gloria de Niquea, ya que —corriendo este prólogo la suerte de las obras de Villamediana, entre las cuales anda impreso— no es accesible a todo lector. Sigo el texto de Zaragoza, 1629, y aprovecho la única variante de importancia que se encuentra en ediciones posteriores. Conservo la ortografía primitiva, salvo la substitución de la antigua s por la s moderna. También modernizo la puntuación, la acentuación y el uso de las mayúsculas.
1915
LA CORRIENTE DEL TAJO
Soi que, en coturno de oro, las arenasDesde las perlas piso de mi fuenteHasta ilustrar de Ulises las almenas.Inclino a tus reales pies la frenteEntre estas sienpre verdes, sienpre amenasJurisdiciones fértiles de Flora,Que un río las argenta, otro las dora.
1Inclino al nombre tuyo, agradecida,Una vez y otra las cerúleas sienes,Pues a pisar, en la estación florida,Las esmeraldas de mis orlas vienes.La ocasión muchos siglos repetidaSea tu deidad, y a los que tienesAños siempre felices, les respondasVencidas de su número las ondas.
2Conduze la que ves Isla inconstanteQuantas contiene ninfas la ribera,Desde la fuente donde nace, infante,En breve el Tajo, de cristal esfera,Hasta donde después logra, gigante,Los abraços de Thetis, que la esperaDe velas coronado, qual ningunoLíquido tributario de Neptuno.
3Pero ya en selva inquieta se avezinaEl mes, ponpa del año agora tanta,No porque florecer haze una espinaO matizar de estrellas una planta,Sino porque en los braços de LucinaBesó primero tu primera planta;Que aun no bien en sus márgenes impresa,Un mundo la venera, otro la vesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4EL MES DE ABRIL
Deidad undosa, honor desta ribera:El manto mira que espirando agoraEl mejor ánbar de la primavera,Bordó el mejor aljófar de la aurora.Con él vengo a esperar la Edad ligeraQue, del Evo prolixa moradora,Del quarto lustro el año trae segundoAl gran monarca deste y de aquel mundo.
5Tú, pues, tantos regando aquí clavelesQuantos al cielo oy niegan arreboles,Con ondas no más puras que fielesEl culto restituye a tantos soles;El pie argentado de sus chapiteles,Simétricos prodigios españoles,A cuyo sienpre esclarecido dueñoDos orbes continente son pequeño.
6Y en quanto el sol adoro yo de España,Atiendo de la Edad el diligenteBuelo, que lisongero no se engañaY nos huie veloz Febo luziente;A quien los muros que Pisuerga bañaCelajes fueron claros de tu oriente;Rayos tuyos los reinos sean, y levesÁtomos las provincias menos breves.
7El que ves toro, no en las selvas naceA mis floridos iugos obediente:En canpos de zafiro estrellas pace,Signo tuyo feliz siempre luziente;A cuyos vaticinios satisfaze,Y al nudo sacro que, gloriosamente,Con la feliz consorte que oi te asiste,De esperança y de luz dos orbes viste.
8Lilio francés, emulación de flores,Crisol de reinos, Fénix de mugeres;La bella Infanta, a quien le deve alboresTantos la aurora como rosicleres;Carlo, el que ya esplendor de enperadoresSexto le admito, y tú, Fernando, que eresPurpúrea luz del cielo Baticano,¿Qué mucho si de un sol eres hermano?
9Sus años numerando quantas guijas,Émulas del diamante, guardan brutas,Apuren las del Tajo rubias hijasEn los tersos cristales de sus grutas;Desordenando luego las prolixasTrenças, mal de los zéfiros enjutas,Coros voten alternos, y a su voto,Verde sea teatro el verde soto.
10Mis Idus ya te dieron natal día,Propicios astros concurriendo en ello;Al padre de las flores se devíaTan hermoso clavel, jazmín tan bello.Las Gracias cuna, sueño la harmoníaTe fueron de las Musas, si del cuelloDe Latona pendiente, no te davaYa el plectro de sus hijos, ya la aljava.
11¡A Palas quántas vezes inclinadaA tu voluble lecho y a ti, en vano,Repelando le hallé de su zeladaLos despojos del páxaro africano!Que la mina de ti no fue tocadaCon duro afecto, si con tierna manoTrasladó de tu manto, en vez alguna,Al pavés corbo de la instable luna.
12EL TAJO
Ya corre la diáfana cortinaEl ayre. ¿Oyes, Abril?
13ABRIL
La Edad desciendeCon aquella su púrpura más fina Que el veneno del Tirio mar enciende.
EL TAJO
Su buelo en el real solio termina.
ABRIL
¡O, quán hermosa en plumas de oro pende!
EL TAJO
¿Y qué contiene al fin?
ABRIL
Años felicesQue muchas piras vean de Fenices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA EDAD
Salve, o monarca no de un orbe solo,Que tuyos son los términos del día,Si deste, si de aquel opuesto poloEl dosel pende de tu monarquía;Si a tus gloriosas armas sienpre ApoloLuminoso es farol, luziente guía,Manifestando incógnitas nacionesQue alumbren, que penetren tus pendones.
14Luz de estrellas a estanbre reduzida,Florida edad de Láchesis hilada,Que el año diez y siete es de tu vida,Esta vara te ofrece coronada;Y quanta gloria tienen prometidaA tu cetro los cielos, a tu espada,Que al quinto de los Carlos, al segundoVerá de los Filipos en ti el mundo.
15Sienpre feliz y tan capaz de aumento,soberano señor, tu imperio sea,Pues dexó de pisar el firmamentoPor assistir a tu govierno, Astrea;Marte su escudo te dará, sedientoDe que, al reflexo de su azero, veaLa inbidia respetadas tus hazañas,Propagado el honor de las Españas.
16Preciarte heroicamente, señor, puedes,Que Religión conduze tu milicia,Justicia distribuye tus mercedes,Y Piedad executa tu Justicia.¿Qué mucho ya, si en equidad excedes,Siendo al humano género delicia,Al monte Adonis, Marte a la campaña,Si divino dictamen no me engaña?
17Anbos te cederá mares Neptuno,Y desde Calpe igualmente veremosVelas mil tuyas coronar el unoY encanecer el otro iguales remos.Fulminarás piratas, que oportunoAl medio tanto quanto a los estremos,Dominarán, señor, tus armas solasDel Indio mar a las Hesperias olas.
18Tus tronpas oyrá presto esclarecidas,Libre por ti, Jerusalén sagrada;Y en sus fuentes, aun oi mal conocidas,El Nilo beverás en tu celada.Las dos polares metas convencidas,Será tu monarquía dilatada,Hasta que falte a tus progresos orbeY tu inperio a tu mismo inperio estorbe.
19Tú, protector de Césares, en tanto,Con religioso zelo de monarca,Timón tu cetro, vela sea tu mantoA la de Pedro militante barca.Firme siendo coluna al Tenplo Santo,Tu nombre, en menosprecio de la Parca,Le miro eternizado, y en la esfera,Que vivo quede, aun quando el tienpo muera.
20En superior decreto han confirmadoPurpúrea luz y plácido ruido,Lo que de alto valor harás armado,Lo que de zelo dispondrás vestido.Crece a tantas naciones destinadoQuantas respetará siempre el olvido,Y quantas saldrán tímidos a verlasEn crisoles el Norte, el Sur en perlas.
21De Borbón planta sienpre generosaPropagará, señor, tu regia cuna,Que rayos multiplique generosa1A la rueda feliz de tu fortuna.Tiaras les dará con judiciosaDisposición, el sacro Tíber, una;Otra, el Albio su inperio dilatado,Donde el curso del sol aún no ha llegado.
22¿Quál vencedora planta no obedeceA las futuras glorias que previenesCon la que, en claro polo, luz te ofreceEl cielo, a quien propicio sienpre tienes?Entre estas esperanças, Dafne creceCon anbición de coronar tus sienes,Consagrado a tu nonbre el árbol soloQue los abracos mereció de Apolo.
23Aplaudan, pues, el vaticinio míoCoros festivos, tuyos a lo menos,O con las ninfas del luciente ríoO con las destos árboles amenos.
24ABRIL
Las verdes almas ya del soto umbríoDesnudan a tu voz los rudos senos.
EDAD
Queda gozoso.
ABRIL
Muchos siglos buelvasPor tan alta ocasión a nuestras selvas.
III. LOS TEXTOS DE GÓNGORA(Corrupciones y alteraciones)
I
Refiriéndose a Góngora, escribe Juan López de Vicuña en su dedicatoria a don Antonio de Zapata:1
Su modestia fue tanta viuiendo, que llegó a ser el aborrecimiento y desesperación de los verdaderamente estudiosos, porque casi con pertinacia les defendió la fácil y agradable comunicación de sus obras, de que gozaran, si las permitiera a la estampa.
Y añade en su prólogo Al lector:
Nunca guardó original dellas. Cuidado costó harto hallarlas y comunicárselas, que de nueuo las trabajaua; pues quando las poníamos en sus manos apenas las conocía: tales llegauan después de auer corrido por muchas copias.
Por su parte, el autor del Escrutinio2 advierte que hay en la obra de Góngora poesías
que se quedan en confuso, para que el lector les dé el dueño que quisiere. Porque si tienen assomos o imitaciones de don Luis, por cierto (perdone este gran varón) que, si culpa pudo tener, lo es dexar cosas tan superiores a la elección de sus afficionados; no obstante que esto sea el extremo de modestia que el natural de don Luis professó en sus obras, pues muchas vezes se le oió, persuadiéndole sus amigos a que estampasse, por temor de este peligro: No; mis obras —dixo— en mi estimación no lo merecen. Si dicha tuvieren, alguno avrá después de mis días que lo haga.
También sería enemigo de que se le elogiara en libros, según lo que dice la Vida mayor de Pellicer:3
Ofrecí yo en vida a don Luis el comentarle sus obras, y aunque él lo rehusó siempre, entre la modestia y el agradecimiento, yo he querido cumplir mi obligación…
Antes, el mismo Pellicer había dicho algo semejante en el prólogo de sus Lecciones y al fin del comentario a las Soledades.4
Entretanto, las obras de Góngora circulaban profusamente en colecciones manuscritas, que se vendían a precios cuantiosos.
Archivo fue dellas —asegura Juan López de Vicuña— la librería de don Pedro de Córdova y Angulo, cavallero de la Orden de Santiago, Veintiquatro y natural de Córdova. De allí han salido algunos traslados.
Archivo fue de ellas la librería de don Martín de Angulo y Pulgar, y, en general, las de sus comentaristas y amigos.5 Éstos, en vida del poeta, repitieron más o menos el proceso de Juan López de Vicuña —que aseguraba haber recopilado durante veinte años las obras de Góngora—, o el de don Antonio Chacón Ponce de León, quien, en su dedicatoria al conde-duque de Olivares,6 declara:
Quando junté todas las que la diligencia de don Luis i la mía pudo adquirir en ocho años; quando trabajé con él las emendasse en mi presencia con diferente atención que solía otras vezes, i quando le pedí me informasse de los casos particulares de algunas cuia inteligencia depende de su noticia, me dixesse los sujetos de todas i los años en que hizo cada vna, sólo tuve por fin el interés que mi affición a estas obras lograua.
Por eso la Vida menor7 dice, refiriéndose a los trabajos de Chacón para coleccionar las obras de Góngora:
Juntólas en vida de don Luis con afición y cuidado, comunicólas con él con libertad y dotrina…
Los recopiladores de Góngora se precian, en general, de haber recibido del mismo autor los textos y los datos que ofrecen. Con todo, la obra no saldrá perfecta de sus manos, y el propio manuscrito de Chacón, con ser la colección más autorizada, deja vivos todavía algunos problemas.
Medio año después de la muerte de Góngora aparece la edición de Vicuña (1627). Ya ha advertido R. Foulché-Delbosc que estaba dispuesta y aprobada la colección desde 1620. El mismo editor declara no haberla tocado desde entonces:
Muchos versos se hallarán menos: algunos que la modestia del autor no permitió andar en público y otros que en siete años, desde el veinte, compuso.
Acaso —continúa R. Foulché-Delbosc— Góngora se opuso a última hora a la publicación, causando así el aborrecimiento y desesperación de los estudiosos que decía Vicuña; acaso fiaba más en su nuevo amigo don Antonio Chacón, y había comenzado ya a dictarle sus versos. Éste dice haberlos recogido durante ocho años de los propios labios de Góngora —“con quien profesó amistad los vltimos años de su vida”—, y que se prestó a concederle por escrito “lo que a otro ninguno de sus amigos”.
En todo caso, los siguientes pasajes de cartas escritas en Madrid por Góngora al licenciado Cristóbal de Heredia, que residía en Córdoba, prueban que el poeta se pasó los últimos años de su vida pensando en dar a la estampa sus obras, apretado por la necesidad; que dudaba entre dos señores que querían les dedicase su impresión, y que en esto, como en casi todos sus demás actos, procedió con cierto estéril desorden:8
Julio 11 de 1623: Yo traio en buen punto la impreçión y enmienda de mis borrones, que estarán estampados por Navidad; porque, señor, hallo que devo condenar y condeno mi silençio, pudiendo valerme dineros y descanso alguna vergüenca que me costarán las puerilidades que daré al molde.
Julio 1º de 1625: El cartapaçio, suplico a Vmd. me lo busque Vmd. y me lo compre, si no es que dice que no se teje en Córdova.
Octubre 14 de 1625: Aier de mañana, el pie en el estribo, me dijo [el conde-duque]: Vª md. no quiere estampar. Yo le respondí: la pensión puede abreviar el efecto. Replicóme: Ya e dicho que corre por Vª md. desde 19 de febrero. En bolviendo, se tratará de todo; no tenga pena. Con esto e quedado suspenso, porque veo que quiere sin duda que el hábito [que Góngora solicitaba para un sobrino] sea satisfacçión de la direcçión de mis borrones, y állome impedido para la estampa; porque dos que quieren parte en ella es más de lo que a mí me está bien; y así, estoi como la picaça que ni buela ni anda. Deseo acabar esto i no puedo… y assí, no sé qué me aga para salir honradamente estampando y satisfaçiendo al Sr. D. Francisco Luis de Carcamo, que ya no sólo es reputaçión, sino interés mío, y remediarme con eso e ir a descansar, que lo deseo como la vida.
Noviembre 4 de 1625: V. md. me tenga lástima del estado en que me veo… para ver si hallo Cirineo que me aiude a la impresión de mis borrones, que es lo que más importa para mi remedio.
Julio 15 de 162…9… añadirle quanto e hecho después para estampar este septiembre y procurar me valga aun la mitad de lo que me asignaran. Si vuestra merçed quiere parte, le serviré con ella; que como vuestra merçed tiene caudal, puede remitilla a las Indias y esperar una ganancia exesible.
¿No hay ironía en esta esperanza? Góngora no era hombre para repetir la fábula de la lechera.
II
Muerto Góngora, sus editores y críticos se acusarán mutuamente como corruptores del texto heredado. Así dice Pellicer en la dedicatoria de sus Lecciones:
… sus obras, tan ajadas en la edición passada de la Prensa, y no sé si diga la Malicia… no fue mucho que… saliessen… impressas tan indignamente, con tantos errores y aun sin nombre; pero sabrán bolber por sí ellas mismas, copiadas de más fieles originales…
En el prólogo de las mismas Lecciones, A los ingenios doctíssimos de España, afirma que la tercera razón que le movió a escribir sus comentarios
fue la lástima de ver las obras de don Luis impressas tan indignamente, acaso por la negociación de algún enemigo suyo que, mal contento de no averlo podido desluzir en vida, instó en procurar quitarle la opinión después de muerto, traçando que se estampassen sus obras (que manuscriptas se vendían en precio quantioso) defectuosas, ultrajadas, mentirosas y mal correctas, barajando entre ellas muchas apócrifas y adoptándoselas a don Luis, para que desmereciesse por unas el crédito que avía conseguido por otras. Al fin salieron, estampadas, a luz, tan sembradas de horrores y de tinieblas que, si el mismo don Luis resucitara, las desconociera por suyas… Salieron también sin nombre, dando ocasión para que por libro anónymo se recogiessen por edictos;10 que todo esto sabe causar la Embidia y la Malicia.
Al fin de su comentario a las Soledades se queja todavía de “tanta sobra de mentiras como los traslados causan”. Y añade en la Vida menor que
todavía, aun en siglo libre de mortales accidentes don Luis, sus obras los padecen; y ya cudicia, ya curiosidad fuessen la causa, las estampó la prissa; con que faltas, si no reparadas, mendosas todas y prohijadas muchas, aun las propias, con ageno y obscuro título —si bien ilustre nombre 11—, con amor y providencia de mayor autoridad recogerla importó. [Dice esto último por el manuscrito Chacón.]
Chacón, en su dedicatoria, asegura que las obras de Góngora están más necesitadas que nunca del amparo del conde-duque,
no tanto por las censuras de sus émulos, por lo que ignoran dellas los más de sus aficionados, por los defectos con que han andado —aun quando mejor manuscriptas—, por auerse perdido muchas i prohijádosele injustamente no pocas, quanto por aver una subrepticia impressión comunicado a maior publicidad estas injurias, en un volumen que, tenido por de D. Luis, las renovava, i recogido (bien que sólo por falta de su nombre) le ha acrecentado otra…12
La parte relativa de la Vida mayor repite los mismos conceptos:
Quedaron los escritos deste insigne varón, con su muerte, desamparados y sin quien cuidase de ellos; sujetos a perderse en los originales y a echarse a perder en las copias. Y no haviendo querido dallos a la prensa en vida con cuidado, se los estampó o la enemistad o la cudicia, con priessa, con desaliño, con mentiras, y con obras que le adoptó el odio de su nombre. Tan otras salieron de las que eran antes, que lleuaron bien sus afectos que se recogiessen de orden justificada y soberana. Y no faltó, pues, quien —con la afición de amigo y la piedad de noble— tratase de conservallas, acudiendo al reparo de la opinión de don Luis, que iba desmoronada… [Dícelo por Chacón.] 13
Los textos impresos de Góngora tenían, pues, poca autoridad. Angulo y Pulgar, al hacer su Égloga-Centón,14 advierte:
Que no cito los versos por las obras impresas porque ni están allí todas, aunque lo dize el título, ni están fieles, aunque lo presume el prólogo; antes están llenas de infinitos yerros y de notable culpa.
El Escrutinio, finalmente, alude así a las ediciones de Vicuña y de Hoces. Las obras de Góngora, dice, “se han estampado a troços por hombres eminentes i affectos a ellas. Débeseles agradecimiento: a la intención sí, al hecho no; porque el primero llegó a manos de su auctor, no con lunares ni con borrones, con más sí abominables errores: offensa sin culpa, si no lo es la ignorancia”. Censura después, no sin acierto, los comentarios de Salcedo Coronel y de Pellicer (1629 y 1630), y dice a continuación, sobre el tomo de Hoces: “Es de admirar que, siendo por la disposición de un curioso afficionado, hijo de Córdoba i de el mismo tiempo, saliesse con tantas offensas para la legalidad que se debe a intentos tales”. Más valdría —declara— refundir el volumen, que no señalar todos sus yerros. Después hace reparos a la Vida menor de Pellicer, y advierte errores de atribución y de asunto en las poesías que contiene el volumen de Hoces, amén de repetición de algunas en dos lugares.
III
En Zaragoza, 1643, Pedro Escuer imprime Todas las obras de D. Luys de Góngora (impr. Pedro Verges).15
Pero tampoco Pedro Escuer escapará a la censura de los entendidos. Salazar Mardones, que seguía con interés toda publicación relativa a su autor favorito, escribe en Madrid, y a 16 de enero de 1644, las siguientes líneas a Francisco Andrés de Uztarroz, que vivía en Zaragoza:
Sírvase Vm. embiarme un tomillo de la impresión nueua de las obras de D. Luys de Góngora que se ha impreso allí últimamente; que, aunque lleno de mentiras, de qualquier impressión son respetosas las obras de aquel varón incomparable.
Y el 30 de enero añade:
Señor mío: mucha merced me ha hecho Vm. con este librito de las obras de aquel gran padre de las musas que, mal o bien impressas por Pedro Escuer, son venerables… (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 8391, fols. 442 y 443).
Pero ¿cómo habían de escapar a la censura los editores ordinarios, si los mismos editores críticos no escapan?
Salazar Mardones, que publica su edición y comentarios de la fábula de Píramo y Tisbe seis años después del texto anotado de la misma que trae Pellicer en sus Lecciones —es decir, en 1636—, aunque evita cuidadosamente el citarle, revela el ánimo de rectificarlo cuando dice que va a restituir la fábula a su lección primera. Esta fábula —si hemos de creer las palabras preliminares de don Antonio Cabrero Avendaño— le fue enviada a Salamanca por el propio Góngora.
Por otra parte, las cartas de Angulo y Pulgar a Andrés de Uztarroz están llenas de censuras a los textos y comentarios gongorinos de Salcedo Coronel. La mayor parte de ellas, más que a los textos, se refieren a los comentarios. Pero hay en ellas un pasaje curioso, en que Angulo reclama cierta participación en los textos de Coronel, que éste no parece haber confesado, con ser tan cuidadoso de declarar sus deudas, como resulta de un lugar de su Polifemo comentado (1629).16 Dice, pues, Angulo y Pulgar, hablando de su reciente viaje a la corte: De Loja a Zaragoza, octubre 6 de 1943: “Díxome D. García Coronel imprimiría comentados los demás poemas en verso grande de Góngora. Oy lo está haciendo, i cesó por falta de papel. Leí el soneto primero: su estilo es el de esotro comentario suyo. Dile dos sonetos i emendéle otras cosas. Tantos yerros espero en essa obra como en las impresas, por donde se sigue” (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 8389, fol. 310). Y dice más tarde: Marzo 6 de 1646: “Yo le tengo notados muchos errores” (ibid., fol. 320).
De esta correspondencia resulta que Andrés de Uztarroz escribía unas anotaciones a Salcedo Coronel, cuya amistosa comunicación vanamente solicitó Angulo desde el año de 1641 hasta el de 1647.
En este año de 1647, dice el editor lisbonense Paulo de Craesbeeck en su dedicatoria a doña Magdalena de Castro:17
Se alguns romances parece de estilo mais bayxo, cuide V. S. que não são de Góngora; que como estas obras se imprimirão depois delle morto, achacaraolhe algunas que elle não fez…
Finalmente, don Gerónymo de Villegas —y no “Fernando”, como le llama Vaca de Alfaro en su Lira de Melpómene, Córdoba, 1666— escribe en su dedicatoria a don Luis de Benavides, año de 1659:18
Señor: las primeras luzes a que se vieron en España las obras de don Luis de Góngora, famoso poeta andaluz, fueron tan escuras, que a quien las estima le ha parecido sacarlas tan claras en el País Baxo…
Parece, pues, que los editores de Góngora se hubieran propuesto desacreditarse mutuamente. Resulta de sus muchas censuras que las colecciones de Góngora —publicadas todas con achaque de póstumas— son colecciones de fe sospechosa. Por una parte, los textos auténticos aparecen corrompidos, incompletos o zurcidos de mano ajena; por otra, le han prohijado al poeta obras extrañas, desposeyéndole en cambio de algunas propias.
IV
Nuevo capítulo de confusión nos ofrece la cronología de las piezas auténticas, pues aunque Chacón asegura que el mismo Góngora le dictó las fechas de cada poesía, si ello fue verdad, Góngora se equivocó algunas veces, indicando fechas incompatibles con los asuntos a que las poesías atañen. Los pasajes de los comentaristas disienten en ocasiones de los datos proporcionados por el manuscrito Chacón.19 Así, éste pone el Polifemo en 1613 y la Soledad primera en 1614. Esto último no puede ser, puesto que a ese poema se refiere ya Pedro de Valencia en su célebre Carta censoria de 30 de junio de 1613 (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 3906; se ha impreso varias veces). Angulo y Pulgar asegura en sus Epístolas satisfatorias (Granada, 1635, p. 39): “En el año de 1612 sacó don Luys a luz manuscrito al Polifemo, y poco después la Soledad primera: consta de muchas cartas suyas”. Estaba viejo —observa Thomas— y no andarían muy claros sus recuerdos. Según las palabras de la Vida menor, enfermó de amnesia para morir: “No fue lesión del juyzio el mal de la cabeca: en la memoria cebó la violencia toda, acaso porque al morir don Luis en nosotros todos se devía repartir su memoria”.20
Pero ya hemos visto el uso que hicieron de la herencia. La culpa —como ya lo nota el Escrutinio— recae sobre el abandono del poeta, que nunca coleccionó sus obras.
V
Otra manifestación tuvo ese abandono, y consiste en haber dejado correr poesías inacabadas, resistiéndose después a concluirlas, a despecho de las súplicas de sus aficionados y amigos. Podemos citar los siguientes ejemplos de poesías incompletas:
A un tiempo dejaba el sol, poesía a la que faltan seis o diez versos, que “ni en vida de D. Luis ni después acá se ha hallado quién tenga”, dice Chacón.
Con su querida Amarilis (Chacón, fol. 160).
Del mar i no de Huelva, estancia de seis versos que, a veces, se hallan continuados con otros dos, apócrifos para Chacón.
De Thysbe i Pyramo quiero, primer romance de este asunto, que se escribió por 1604, y se interrumpe en el verso: Los siguientes almoada. “No pasó adelante con este romance —dice Chacón—, y pidiéndole después, el año 618, algunos amigos suios que le continuase, gustó más de hacer el que se sigue” (La ciudad de Babylonia).
En lágrimas salgan mudos. “Aquí faltan quatro versos, que no se ha hallado quién los tenga” (Chacón).
Escribís, o Cabrera, del segundo, tercetos a la Historia de Felipe II, de Luis Cabrera; asunto igual al de los sonetos Vive en este volumen el que iace y Segundas plumas son, o lector, quantas. De estos sonetos dice Chacón que los hizo Góngora “a instancia de vn amigo suyo, sin aver visto a Cabrera ni aver leído sus escritos”, y lo mismo dice una nota marginal del ejemplar de Vicuña, de la Biblioteca Nacional de Madrid, R. 8641 —ejemplar en cuyas guardas se lee el nombre de Chacón con la misma letra de la nota—. Acaso por la misma causa de no conocer el asunto de su poesía, abandona, cansado, los tercetos en cuestión en el verso Le abraça i no desiste de abraçarlo.
Generoso mancebo (en la creación del cardenal don Enrique de Guzmán). “Hiço don Luis esta sylva —dice Chacón— estando ia malo de la enfermedad que murió.” Detúvose en Te espera el Tíber con sus tres coronas. Puede ser su última poesía.
Perdona al remo, Lícidas, perdona (a la muerte del duque de Medina Sidonia).
Todo se murmura, interrumpida en De que le sobre cola.
De las Soledades, “que avían de ser quatro en similitud de quatro edades del hombre” (Angulo, Epístolas, 1635, fol. 43 v.), no acabó la segunda. “El dexarla informe fue porque le faltó la fortuna y la vida” (idem, fol. 45). En algunos textos acaba en Heredado en el vltimo graznido. Chacón se precia de haber obtenido que Góngora añadiese cuarenta y tres versos más, hasta Ia la stygia deidad con bella esposa, donde el poeta se interrrumpió definitivamente.
La comedia del Doctor Carlino quedó incompleta, y continuóla Antonio de Solís; la Venatoria —que Chacón suprime sin dar sus razones— aparece incompleta en los textos impresos.
Hacemos gracia a Góngora del Panegírico al duque de Lerma (Si arrebatado merecí algún día), que interrumpió al caer el prócer del favor.21 “Le faltó el favor”, dice Angulo en sus citadas Epístolas (fol. 46). Y le hacemos gracia, sobre todo, de la canción a la supuesta muerte del conde de Lemos en Nápoles, interrumpida al saberse la verdad (Moriste en plumas no, en prudencia cano).
Las piezas inconclusas de Góngora, o así han quedado, o nos han llegado remendadas por versificadores poco escrupulosos. Ejemplos (además del ya citado Del mar i no de Huelva):
Criábase el Albanés: “Los más de los quartetes vltimos son agenos —dice Chacón—, puestos en lugar de otros suios que se an perdido”.
Érase una vieja: “No acabó este romance ni aun son suios algunos quartetes” (Chacón).
Las redes sobre el arena: “Sólo estos dos primeros quartetes son suios, i los demás andan supuestos en lugar de los que él hizo, que se han perdido” (idem).
La vaga esperança mía: Letrilla que, según Chacón, suele andar continuada con dos coplas que no son suyas.
Los raios le quenta al sol: “Sólo este primer quartete i la buelta es suio; pero siguióle tan bien quien lo continuó, que se pone aquí …” (idem).
Servía en Orán al Rei. En Tan dulce como enojada, advierte Chacón: “Estos dos ultimos quartetes son agenos, en lugar de otros seis o siete suios que no se han podido encontrar”.
Finalmente, aunque nada dice Chacón sobre Las firmezas de Isabela, en la advertencia que figura en los preliminares de algunos ejemplares de Hoces se lee: “… que la comedia de Las firmeças de Isabela, los fines de ella no son de D. Luis: porque la acabó D. Juan de Argote, su hermano”.22 Y dice el Escrutinio, en primer lugar, que don Juan se llamó de Góngora, y no de Argote,
i assimismo, que este caballero don Juan no supo si su hermano hacía versos, ni los oió; ni desperdició (digámoslo assí) átomo de tiempo en saber si los avía en el mundo, ni Musas en el Parnaso. Assí que, en estas materias, crea el lector que don Luis nació en Córdoba i su hermano en Philippinas o más distante. I, supuesto esto, ¿ai alguno que se persuada a que don Juan acabó la comedia i no don Luis?23
VI
Pero el abandono del poeta no explica todas las causas de confusión o de corrupción de los textos. Otra causa parece haber sido el error contrario: un cuidado mal entendido de sus poesías, un constante anhelo de corregirlas; ese delirio de perfección que suele darse en los casos de estética concentrada, y en virtud del cual el poeta, buscando la pureza de cada rasgo particular, va perdiendo la conciencia general de la obra; da un valor sagrado a las minucias y nunca le satisface lo hecho; del acierto en una palabra sola exige el derecho a la inmortalidad, y todos los días la sustituye por otra palabra que parece mejor. Al fin, su sensibilidad irritada produce aberraciones: Mallarmé gasta fuerzas en calcular el tamaño tipográfico de las letras —para que respondan a determinado matiz psicológico—, y Góngora, cada vez que sus amigos le muestran una de sus poesías en el texto que corre por los manuscritos, la retoca y la rehace. Por lo demás, esto es lo malo de no hacer imprimir las obras: que se va la vida en rehacerlas.
Nos dice de Góngora el Escrutinio:
Daba orejas a las advertencias o censuras, modesto i con gusto. Emendaba, si avía qué, sin presumir: tanto, que haciendo una nenia a la translación de los huessos de el insigne castellano Garci Laso de la Vega a nuevo i más sumptuoso sepulchro por sus descendientes, una de sus coplas comunicó, i el que la oió respondió con el silencio. Preguntóle don Luis: ¿Qué? ¿No es buena? Replicósele: Sí pero no para de don Luis. Sintiólo con decirlo: Fuerte cosa, que no basten quarenta años de approbación para que se me fíe? No se habló más en la materia. La noche de este día se volvieron a ver los dos, i lo primero que don Luis dixo fue: ¡A, señor! Soi como el gato de Algalia, que a acotes da el olor. Ia está differente la copla. I assí fue, porque se excedió a ssí mismo en ella…
Solía decir: el maior fiscal de mis obras soi io. Otras veces dixo: deseo hacer algo, no para los muchos. I veinte días antes de su muerte se le oió: ¿Ahora que empeçaba a saber algo de la primer letra en el A. B. C. me llama Dios? Cúmplase su voluntad. Repárese en la modestia.
He aquí al poeta, fiscal de su propia obra, queriendo hacer obra exquisita, torturándose, nunca satisfecho.
Y añade la Vida mayor:
Fue docilísimo, y se reducía con facilidad a emendar lo que le censurauan. Jamás harbó soneto ni apresuró obra alguna: no contentándose con vna y otra lima, hacía que pasase por la censura rígida de sus amigos, de quien tenía satisfacción.
Una vez, al menos, don Luis se mostró reacio a las advertencias de sus amigos, a propósito de la estrofa núm. 11 del Polifemo. De ello se queja Pellicer en sus comentarios, y lo defiende en cambio —aunque sin descubrir sus razones— Angulo y Pulgar en sus Epístolas. Pero tal vez no fueron pocos los casos semejantes al de la estrofa núm. 10 del mismo poema, que fue corregida seguramente a instancia de Pedro de Valencia, sólo que demasiado tarde y cuando ya andaba copiada en su primera forma.24
Así, el mismo Góngora pudo producir varios textos para un solo poema, aumentando las dificultades de la depuración de su obra: unas veces por abandono, otras por cuidado… Escuro el borrador y el verso claro, dijo —y nunca lo practicó sino a medias, es decir, en cuanto a lo del verso claro— Lope de Vega. De Góngora, a quien se dirigía el soneto que contiene tales palabras, podemos decir que dejó siempre, ya que no claro el verso, escuro el borrador.
VII
Se pretende que hubo dos Góngoras. Al menos, en un rápido esbozo crítico puede aceptarse así, siquiera provisionalmente. Al de la primera época llamaba Cascales “ángel de luz”, y al de la segunda, “ángel de las tinieblas” (Cartas filológicas, 1634). Aunque uno contiene en potencia al otro, y el otro, en resabios, al primero, hay ciertamente un tránsito de la manera burlesca de Góngora a su manera grave. Que hubo invasiones del uno al otro, ya lo advertía Pedro de Valencia en su carta censoria. Que el otro se lamentó más de una vez de los deslices del primero, resulta de los documentos que alegaré.
A este primero es al que comparaban con Marcial sus contemporáneos: así Tamayo de Vargas, Martín de Roa, Vera y Mendoza, Salas Barbadillo y el autor de la República literaria. El autorizado Gracián lo alude con estas palabras reticentes:
Si en este culto plectro cordoués huuiera correspondido la moral enseñanza a la heroica composición —los assuntos graues a la cultura de su estilo, la materia a la vizarría del verso, a la sutileza de sus conceptos— no digo yo de marfil, pero de vn finíssimo diamante merecía formarse su concha (Criticón, II, 1653, 4, 89).
Parece recordarlo fray Andrés Ferrer de Valdecebro cuando observa que, si igualaran los versos a los asuntos, Góngora había de tener mejor lugar que Homero (Templo de la Fama, 1680).
Otros, por el contrario, lo preferían satírico, como aquel “sujeto grave y docto” a quien dirigió Angulo su segunda Epístola satisfatoria, el cual declaraba: “Si D. Luys no hubiera dexado el zueco, el primer hombre fuera de nuestra nación en lo burlesco y satírico. Por auerse calçado el coturno ha perdido con muchos lo ganado, i yo soy uno de ellos” (Angulo, Epístolas, fol. 43).
Sea como fuere, la mordacidad de las sátiras de Góngora vino a producir nuevas confusiones. Muchas de sus poesías burlescas se habrán perdido, destruidas por el arrepentido autor, disimuladas por el editor o tachadas por el censor; muchas correrán anónimas en los cartapacios de la época, o aun atribuidas a él, pero sin criterio de certeza. Así, hemos visto cómo Vicuña declara que muchas lagunas de su texto se deben a la “modestia” del autor, quien no permitió que algunos de sus versos llegaran al público.
En su aprobación a la edición de Hoces (Madrid, 15 de noviembre de 1632), Luis Tribaldos de Toledo declara rotundamente haber testado en el cuaderno “algunas fábricas que él [Góngora] no escriuió para publicar por la estampa e(l) [n] perjuizio de nadie”.
Pellicer, tratando de disculpar estas mocedades del poeta, dice en su Vida menor: