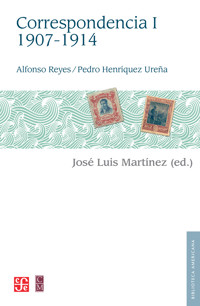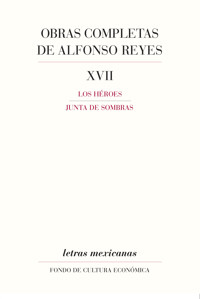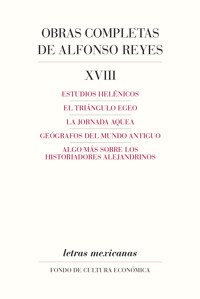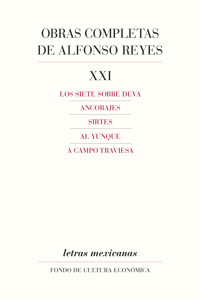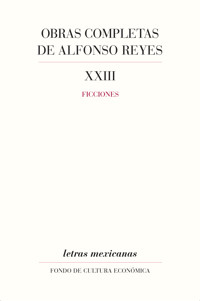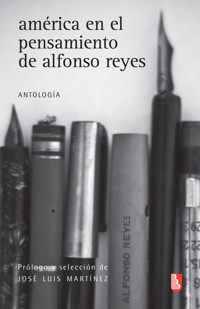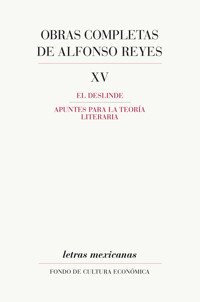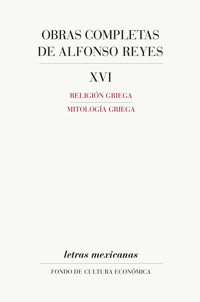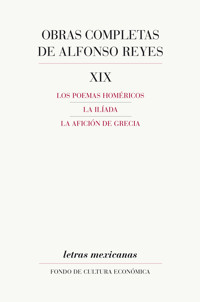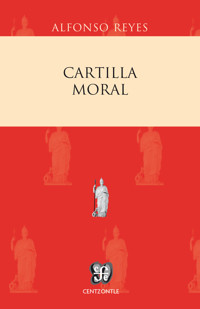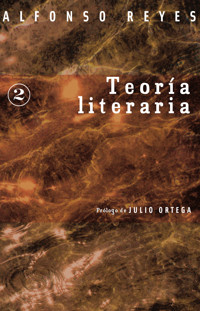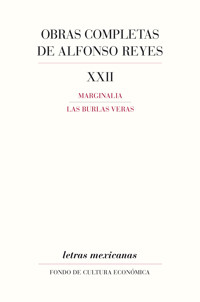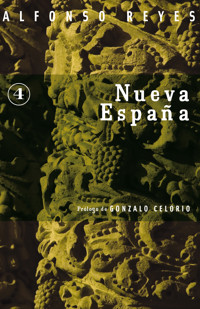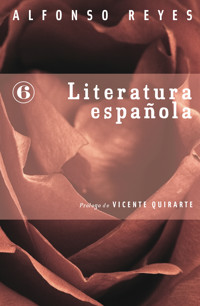5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
El autor sabía ver el mundo exterior, apresar paisajes, ambientes y situaciones; y tuvo la obsesión de estudiarse a sí mismo, como Montaigne, no para alabarse sino porque este examen honesto y desapasionado resulta ser el campo más propicio para intentar el conocimiento del hombre y de sus pasiones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 958
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ALFONSO REYES
MEMORIAS
Oración del 9 de febrero
Memoria a la facultad
Tres cartas y dos sonetos
Berkeleyana
Cuando creí morir
Historia documental de mis libros
Parentalia
Albores
Páginas adicionales
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1990Primera edición electrónica, 2017
D. R. © 1990, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4788-7 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
INTRODUCCIÓN
El conjunto de las memorias
Desde que llegó a la mitad de su vida, en 1924, Alfonso Reyes sintió la necesidad de comenzar a acumular materiales para las que deberían ser sus memorias. Inició entonces su Diario, que él llamaba de trabajo, y que continuó con raras interrupciones hasta sus últimos días de vida.*
Además de este registro cotidiano de su vida y sus trabajos, Reyes persistió en la idea de relatar sistemáticamente sus memorias. Sin embargo, sus escritos de esta índole se dedicaron durante muchos años a temas especiales; a desahogarse del gran dolor que le causó la muerte de su padre (Oración del 9 de febrero), a analizar su propio temperamento, enfermedades y achaques (Memoria a la Facultad), a referir incidentes picarescos (Tres cartas y dos sonetos), a narrar una hazaña deportiva automovilística (Berkeleyana) y a contar las experiencias que tuvo con sus padecimientos cardiacos y las reflexiones que le provocaron (Cuando creí morir). Y sólo en sus últimos años inició por dos cabos el relato ordenado de sus recuerdos. En el primero, comenzó a relatar la historia de sus libros, en la trama de su evolución intelectual, de su vida literaria en México y en Madrid y de sus peripecias personales, en que sólo llegó hasta 1925 (Historia documental de mis libros); y en el último, el relato general de su vida, de la que sólo alcanzó a contarnos los orígenes de su familia y las proezas de su abuelo paterno y de su padre (Parentalia), y la vida en Monterrey, cuando Alfonso Reyes era niño y el general Bernardo Reyes jefe militar y luego gobernador del estado (Albores).
Los escritos de memorias que tenemos de Alfonso Reyes son, pues, aspectos y fragmentos de su vida, pero, como suyos, tienen vivacidad y encanto. Reyes sabía ver el mundo exterior, apresar paisajes, ambientes y situaciones; recrear personajes que vuelven a ser vivientes gracias a dos o tres rasgos maestros, y sobre todo, comunicarnos el fervor que sintió por su padre, con un ardor que enciende y no ciega a su pluma. Y al mismo tiempo, Reyes tuvo siempre la obsesión de estudiarse a sí mismo, como Montaigne, no para alabarse sino porque este examen honesto y desapasionado resulta ser el campo más propicio para intentar el conocimiento del hombre y de sus pasiones.
La vida de Alfonso Reyes fue una hazaña de la voluntad y la imaginación, y estas memorias fragmentarias suyas nos permiten seguir su camino.
Oración del 9 de febrero: 1930
La veneración por el recuerdo de su padre y el dolor por su trágica muerte fueron constantes en el corazón de Alfonso Reyes. En Parentalia hará la crónica y exaltará los hechos guerreros del soldado, y en Albores fijará las imágenes de la infancia del futuro escritor, a la sombra famosa y providente del padre gobernante. Muchas otras presencias del padre aparecerán en los escritos de Reyes, entre ellas este conmovedor soneto:
9 DE FEBRERO DE 1913
¿En qué rincón del tiempo nos aguardas,
desde qué pliegue de la luz nos miras?
¿Adónde estás, varón de siete llagas,
sangre manando en la mitad del día?
Febrero de Caín y de metralla:
humean los cadáveres en pila.
Los estribos y riendas olvidabas
y, Cristo militar, te nos morías…
Desde entonces mi noche tiene voces,
huésped mi soledad, gusto mi llanto.
Y si seguí viviendo desde entonces
es porque en mí te llevo, en mí te salvo,
y me hago adelantar como a empellones,
en el afán de poseerte tanto.
Río de Janeiro, 24 de diciembre de 1932.
OC, X.
El dolor alcanzará una transfiguración memorable en la Ifigenia cruel, de 1924.†
La Oración del 9 de febrero, compuesta en Buenos Aires en 1930, “el día en que habría de cumplir sus ochenta años”, y diecisiete años después de los acontecimientos de 1913, nunca será publicada por Alfonso Reyes. Se dará a conocer, póstuma, en México, 1963, por Ediciones Era, con reproducción del manuscrito en facsímil y prólogo de Gastón García Cantú. Acaso don Alfonso la guardaba como si fuera una invocación y un lamento privados. En ella no volverá a narrar la fama del soldado y gobernante y nunca quiso detenerse en las circunstancias de la muerte de su padre; su único tema es la persistencia del desgarramiento y los recursos que ha encontrado su autor para sobrellevar la pérdida y mantenerlo presente en su ánimo:
Discurrí —escribe— que estaba ausente mi Padre —situación ya tan familiar para mí— y, de lejos, me puse a hojearlo como solía. Más aún: con más claridad y con más éxito que nunca. Logré traerlo junto a mí a modo de atmósfera, de aura. Aprendí a preguntarle y a recibir respuestas. A consultarle todo.
Y más adelante, en una de esas inútiles rebeldías que solemos tener contra las que consideramos injusticias del destino, dice:
No lloro por la falta de su compañía terrestre, porque yo me la he sustituido con un sortilegio o si preferís, con un milagro. Lloro por la injusticia con que se anuló a sí propia aquella noble vida; sufro porque presiento al considerar la historia de mi Padre, una oscura equivocación en la relojería moral de nuestro mundo; me desespera, ante el hecho consumado que es toda tumba, el pensar que el saldo generoso de una existencia rica y plena no basta a compensar y a llenar el vacío de un solo segundo. Mis lágrimas son para la torre de hombre que se vino abajo; para la preciosa arquitectura —lograda con la acumulación y el labrado de materiales exquisitos a lo largo de muchos siglos de herencia severa y escrupulosa— que una sola sacudida del azar pudo deshacer…
En las páginas finales de la Oración, sin entrar en detalles, Reyes narra la “maraña de fatalidades” en que se vio envuelto el general Bernardo Reyes, los largos meses de prisión en Tlatelolco y su desmoronamiento interior hasta el momento del último llamado insensato “a la aventura, único sitio del Poeta”. Y concluye:
Aquí morí yo y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy que lo pregunte a los hados de Febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día.
Después de la Oración del 9 de febrero se recogen dos breves apuntes autobiográficos, “Días aciagos”, que refieren la tensión familiar en los días previos a la tragedia, y “1912-1914” que narran lo que hizo Reyes posteriormente, su salida de México, su viaje a París, y con un salto de algo más de un año, sus primeras experiencias en Madrid, que volverá a narrar en la Historia documental de mis libros.
Memoria a la Facultad: 1931
Se llama “Memoria a la Facultad” el curioso texto escrito en Río, en 1931, y que Reyes no incluyó en sus colecciones, porque es un informe acerca de la índole biológica y psíquica del autor y acerca de los traumatismos, operaciones y enfermedades que ha padecido, y está destinado a informar de ellos a su “médico ideal”. Escribir de tan peregrina materia un ensayo interesante es privilegio del estilo de Alfonso Reyes, de la llaneza y simpatía y de la penetración psicológica con que están referidas sus materias. Al describir su temperamento, Reyes explica también su “metabolismo literario”:
Se figuran mis amigos —dice— que soy aprensivo. Yo creo que lo concluyen de que soy nervioso, y sobre todo, de que explico y expreso cuanto siento y cuanto me acontece. En esto, soy de una indiscreción heroica. Mi vida no me sabe a nada si no la cuento. Abro los ojos por la mañana; lo primero que hago es contar mis sueños de la noche anterior; después, si me “gruñen las tripas”, explico cómo y por qué me gruñen hoy de distinto modo que ayer. Y así, lo mismo que doy cuenta de mis lecturas y reflexiones diarias a cuantos me rodean, les doy cuenta también de las cosas de mi cuerpo y de mis reacciones más íntimas… Y me pasa lo que a los griegos: que desconfío de los que no lo cuentan todo, de los callados, de los solemnes.
Con humor y precisión, refiere sus descalabraduras de muchacho, la operación para extirparle las adenoides, la circuncisión —a manos del doctor Aureliano Urrutia—, un ataque de peritonitis y otro de tifoidea, una enfermedad venérea y sus recaídas, contadas con la misma naturalidad, y hasta una sarna. El relato se interrumpió aquí y quedaron en el tintero los males crónicos, “mucho más importantes”.
Una “indiscreción heroica”, ciertamente, y una curiosidad literaria.
Tres cartas y dos sonetos: 1932, 1933 y 1951
En uno de los cuadernos de su Archivo (serie B, Astillas, núm. 2, México, 1954), Reyes reunió bajo este nombre cartas que escribió en 1932 y 1933 a amigos a los que llama “Filomeno” y “Fabio”, contándoles rarezas literarias y aventuras galantes, y los sonetos que cruzó con Enrique González Martínez en 1951. Se incluyen entre las memorias ya que cuentan episodios de la vida de Reyes.
El “Filomeno” al que dirige la primera carta, de Río, el 30 de junio de 1932, es por el contexto un cubano al cual no logro identificar. A este corresponsal, desconocido o imaginario, le cuenta Reyes, con pormenores de bien enterado, en qué consisten las faenas taurinas, para luego aplicar su técnica a las faenas amorosas, tan entendido en los recursos de que conviene echar mano como erudito en las referencias cultas con que las ilustra.
Las dos cartas a “Fabio”, del 26 y 30 de junio de 1933, están dirigidas sin duda a Julio Torri, su viejo amigo de los días ateneístas, pues repite al principio de la primera la anécdota divulgada en otros textos de cómo conoció Reyes a Torri en la Escuela de Derecho. (Este par de cartas deben ser incorporadas por Serge I. Zaïtzeff al epistolario de Reyes y Torri que ha reunido en: Julio Torri, Diálogo de los libros,FCE, México, 1980.)
Volviendo a la primera de estas cartas, está dedicada a contar con mucha sal muestras de la manía iberoamericana por los libros de J. M. Vargas Vila, aquel extraño fenómeno de semiliteratura erótica, que han disfrutado enorme éxito popular. Reyes le cuenta la afición de los cariocas por estos libros, de un revolucionario, de dos “frutitas de la tierra” y de un ministro, lectores fervientes del colombiano. Y le dice también que supo que Vargas Vila “se carteaba con algún prohombre de México”, el cual parece haber sido Álvaro Obregón. Alguna vez oí decir que, cuando José Vasconcelos hacía los “clásicos verdes”, el presidente Obregón le había pedido que incluyera entre ellos a Vargas Vila, y que se le hizo una edición especial, de un solo ejemplar a él destinado. Nada comprueba la leyenda. Para sazonar estas referencias al entusiasmo popular por Vargas Vila, repetiré la historia que me contó Germán Arciniegas. Lo invitaron a visitar un penal colombiano y le preguntó a un preso: “Y tú, ¿por qué estás aquí?” “Vera usted, doctor —le contestó—. Un día pregunté a un amigo mío quién era el mayor escritor del mundo: Pues Victor Hugo, me contestó, y yo tuve que hundirle mi cuchillo en la panza porque no iba a dejar que ofendiera a Vargas Vila, que es el mayor escritor del mundo.”
Sobre la personalidad de Vargas Vila hay un buen estudio de J. G. Cobo Borda, “¿Es posible leer a Vargas Vila?” (La alegría de leer, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1976), pero me parece que sigue faltando un examen del fenómeno de su popularidad en los países americanos.
Algo tenía Vargas Vila. ¿Cómo olvidar aquellas frases suyas que Borges consideró como “la injuria más espléndida que conozco”?: “Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo, muriendo en él. Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia”. Y añadió Borges que la injuria es tanto más singular “si consideramos que es el único roce de su autor con la literatura” (“Arte de injuriar”, 1933, Historia de la eternidad, 1953).
En la otra carta de Reyes a “Fabio”, Torri le cuenta con delectación su encuentro con Jacy, “la corza mestiza”, de padre mexicano y madre negra brasileña. La descripción de la belleza de la muchacha es tan persuasiva como el comentario del embajador Reyes:
Porque yo he venido aquí a armonizar dos pueblos, dos razas. Y ahora resulta que un humilde indio de Veracruz, el padre de Jacy, lo había logrado antes que yo, ¡y de qué manera, Fabio mío!
Concluye este cuaderno con los sonetos que se cruzaron, a la buena usanza de antaño, Alfonso Reyes y Enrique González Martínez, para contarle aquél la confusión que causó en una señora por usar una fórmula de cortesía en desuso, y contestarle éste que “le ganó Freud”, como suele decir Alí Chumacero. Buen pretexto para dos ingeniosos sonetos.
Berkeleyana: 1952
En otro cuaderno de su Archivo (Serie A, Reliquias, núm. 1, México, 1953), que llamó Berkeleyana y redactó en 1952, Reyes dejó una curiosidad: el relato minucioso del viaje que, en la primavera de 1941, hizo acompañado de su hijo y un chofer, en un Buick Sedán, modelo 1939, desde la ciudad de México, para recibir el doctorado que le otorgó la Universidad de California, en Berkeley. Probablemente con el fin de pasar por su tierra natal, eligieron la carretera que, muy al oriente, va de la ciudad de México a Nuevo Laredo, pasando por Monterrey. Desde allí cruzaron, en el país vecino, los estados de Texas, Nuevo México y Arizona, hasta llegar a California, subir a Los Ángeles y a la vecina Universidad de Berkeley. En el transcurso del viaje don Alfonso cumplió sus 52 años y aún no había sufrido sus avisos cardiacos. Aunque ahora realizan hazañas casi semejantes los autobuses que van a los Estados Unidos de América, en etapas más cortas, la que narra Reyes lo fue por haber recorrido un promedio de mil kilómetros diarios, turnándose en el volante el chofer Germán y el hijo Alfonso, durante cuatro días y noches, en el viaje de ida y otros tantos en el de regreso. Recorrer 500 o 600 kilómetros diarios es soportable, pero hacer el doble durante cuatro días es una hazaña deportiva, teniendo en cuenta las averías que tuvieron y el cruce de largas zonas desérticas. Si existían ya vuelos a Los Ángeles, don Alfonso debió decidir el viaje por carretera con cierto espíritu deportivo y para ahorrarse gastos.
Tras de las impresiones y peripecias del camino, la estancia en la Universidad de Berkeley fue ocasión para trabar amistad con las autoridades universitarias y reencontrar a maestros distinguidos: el hispanista Sylvanus Griswold Morley, el historiador Herbert I. Priestley y el antiguo historiador de la literatura hispanoamericana, Alfred Coester. Reyes asistió al examen doctoral de Philip Wayne Powell, quien desde entonces se interesaba en la guerra chichimeca y, por invitación del historiador P. A. Martin, hizo una exposición a los alumnos del seminario de Martin acerca de la intervención francesa en México.
Esta historia de viaje, registro escueto de hechos, sin adornos ni divagaciones ni asociaciones, muestra el animoso espíritu de Reyes, que también se atrevía con las hazañas deportivas.
Cuando creí morir: 1947, 1953 y 1947
Cuando creí morir está formado por tres secciones —que llevan como subtítulos Andantino, Maestoso y Rubato, como los movimientos de una sonata— de temple y contenido diverso. Reyes lo guardó inédito, y poco después de su muerte, como homenaje a su autor, se publicó la segunda parte en México en la Cultura, de Novedades, el 3 de enero de 1960. La primera y la tercera partes, escritas ambas en 1947, son dos graves meditaciones. La primera, “Los cuatro avisos”, es una reflexión moral en la que, después de haber sufrido los primeros avisos de su dolencia cardiaca, se propone decantar los principios que considera que han regido su vida, y encuentra que son el Cinismo, como verdad y realidad, y el Estoicismo, como dignidad; y añade, “sin olvidar la cortesía como brújula de andar entre los hombres”.
La tercera parte, “Una enseñanza”, es otra reflexión dedicada al dilema del hombre de estudio que acepta un cargo político y, en nuestro medio, sufre un duro tropiezo contra “las fuerzas oscuras”. Reyes analiza con sagacidad el problema y encuentra que el hombre puro al que considera “quiso vender al Diablo tan sólo la mitad de su alma, transacción imposible”, mientras que “las Eminencias Grises… despliegan la acción y están a encubierto de las reacciones: ellas pueden mantener la proporción de crueldad indispensable para hacer el bien a los hombres; ellas disfrutan de irresponsabilidad”. En suma, que el ejercicio y el triunfo en asuntos públicos implican la aceptación del mal y la crueldad. La meditación de Reyes —cuyo sujeto se transparenta— es sabia, aunque tiene una relación muy débil con el tema general del escrito de que forma parte.
El relato sustancial de Cuando creí morir se encuentra en la segunda sección que repite el título general, y fue escrita años después de las reflexiones que la anteceden y siguen, en enero de 1953. Ésta es, propiamente, una crónica de su enfermedad: infarto o trombosis coronaria; de los cuatro avisos o ataques que sufrió, el 4 de marzo de 1944, en febrero y en junio de 1947, y el 3 de agosto de 1951. Con su gusto por la precisión, don Alfonso relata los síntomas y las consecuencias de cada uno, y en el último, en que debió ser internado en el Instituto Nacional de Cardiología, y puesto que lo sorprendió trabajando en el Polifemo de Góngora, refiere las “deliciosas visiones gongorinas” que tuvo durante su duermevela, en que “todo era pluma, miel, cristal, oro, nieve, mármol, armonías en blanco y rojo”. En la graciosa fantasía que escribió sobre estos días, cuenta que se vio transportado al cielo y que, antes que san Pedro lo anotara en su registro de entrada, un arcángel le dijo: “Creo que este pobre señor tenía una obra a medio escribir”, lo que determinó que san Pedro le prorrogara su permiso “de turismo en la tierra”. Por ello, dice Reyes, “yo siempre tengo un libro a medio escribir y procuro no darle término sin haber antes comenzado el siguiente”.
Recojo de este singular documento que es Cuando creí morir una observación que, antes o después de que la escribiera, escuché de labios de don Alfonso y que entonces me llenó de confusión: “Comprendí que nuestro mayor y auténtico placer físico no está en el amor, sino en la respiración”.
Aunque tuvo que ser más cuidadoso para evitar fatigas físicas, el hecho es que su actividad intelectual, después de su salida del hospital, fue enorme, como lo registra en estas páginas. Cuenta Reyes que una de sus alegrías, aún convaleciente, fue la de recibir el precioso homenaje que Fernando Benítez y Miguel Prieto le organizaron, en el número 140, del 7 de octubre de 1951, del suplemento México en la Cultura, de Novedades, totalmente dedicado a Alfonso Reyes, con textos y fotos suyas, dibujos de Elvira Gascón y estudios de varios escritores. Una joya por su diseño tipográfico y el gusto y calidad de sus textos.
A pesar de que durante sus últimos meses don Alfonso padeció por su enfermedad y requería el oxígeno —que cuando se le hizo la grabación de sus discos para inaugurar la serie de Voz Viva, de la UNAM, tenía que inhalar tras de cada párrafo—, sobrevivió quince años al primer ataque de 1944, y ocho al último y más grave de 1951. Nunca fue un enfermo ni atemorizado ni aprensivo, y sus últimos años fueron de los más fructíferos de su carrera intelectual.
Historia documental de mis libros: 1955-1959
Desde 1926, cuando Alfonso Reyes se encontraba aproximadamente a la mitad de su vida y a la tercera parte de su obra, aunque ésta era ya considerable y compleja, escribió la “Carta a dos amigos”, Enrique Díez-Canedo, en Madrid, y Genaro Estrada, en México (Reloj de sol, Madrid, 1926; OC, IV), confiándoles el cuidado de su obra —de don Alfonso— y dándoles indicaciones respecto a la organización y grado de atención que deberían recibir sus papeles. Ambos albaceas literarios morirían, Estrada en 1937 y Díez-Canedo en 1944. Sintiendo ya cercanas sus propias postrimerías, Reyes inició en 1955 la publicación sistemática de sus escritos en sus Obras Completas, y el mismo año dio principio a la Historia documental de mis libros, otra manera de relatar su vida, que estuvo siempre hecha de libros y consagrada a ellos.
Su existencia no le bastó para terminar esta nueva tarea. En el número de enero-febrero de 1955, de la revista Universidad de México, que dirigía Jaime García Terrés, comenzó a publicar, muy bien ilustrada con fotos de los personajes y acontecimientos, la Historia documental. Continuó la publicación durante 1955, 1956 y hasta septiembre de 1957 en la misma revista; en septiembre de 1959, la serie se reanudó en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, y se interrumpió en diciembre de este último año por la muerte de don Alfonso. Además, poco después de publicado el primer capítulo, Reyes dio a la revista Armas y Letras (abril de 1955), de la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, su tierra natal, una nueva versión ampliada de dicho capítulo de sus memorias literarias, que sustituye al de Universidad de México. En resumen, don Alfonso publicó 18 inserciones, con trece capítulos en Universidad de México; cuatro capítulos en La Gaceta, del XIV al XVII, final, más la versión ampliada del capítulo primero. Todo un libro de gran interés que ahora se reúne por primera vez.
A pesar de su extensión, los diecisiete capítulos de la Historia documental de mis libros sólo cubren desde los inicios literarios de su autor y el primer libro de su mocedad, revelador de su talento, Cuestiones estéticas, de 1911, hasta el año de 1925. Es decir, los años ateneístas de México y la fecunda década madrileña, de 1914 a 1924. Falta, pues, al menos, otro tanto: la etapa sudamericana y la gran cosecha de sus últimos veinte años en México.
Lo que tenemos de la Historia documental es espléndido, salvo algunas enumeraciones monótonas. Reyes se ve a sí mismo y a sus obras a la vez desde dentro, con amor, y con cierta perspectiva, como si se tratara de hechos externos. Se da, pues, importancia o, como si fuera un investigador que estudia una obra ajena, le da importancia a cada minucia de la elaboración de sus libros, a sus fechas, a los estímulos de la composición, a los pormenores de la edición y a los comentarios que recibieron.
Y, además, nos cuenta la vida que alimentaba sus escritos. En los primeros años madrileños, después de que sale de París en guerra, con mujer e hijo y desposeído de su modesto puesto diplomático, de 1914 a 1919, aprende a ganarse la vida con la pluma, “como el abuelo Ruiz de Alarcón”. Francisco A. de Icaza, que conocía bien aquel ambiente, no disimuló su inquietud: “Posible es —le dijo— que usted logre sostenerse aquí con la pluma, pero es como ganarse la vida levantando sillas con los dientes”. Pero lo logró, haciendo al principio trabajos venales, como traducciones a destajo y una monografía sobre el azúcar, periodismo literario en diarios y revistas, y empeñando sus pequeñas joyas para salir de apuros. Y lo que es más notable, escribiendo, en estos años duros, algunas de sus más hermosas obras de creación, Visión de Anáhuac, El suicida y Cartones de Madrid, todas de 1917; y lo que es heroico, consagrándose, entre fríos y hambres, a las investigaciones históricas y filológicas, bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal, pues de estos años son sus trabajos sobre fray Servando, Quevedo, el Arcipreste de Hita, Ruiz de Alarcón, Gracián, el Poema del Cid y Lope de Vega; su colaboración con Raymond Foulché-Delbosc en la preparación de las obras de Góngora, y sus investigaciones eruditas como las dedicadas a un tema de La vida es sueño, de Calderón, y a Mateo Rosas de Oquendo. Las penalidades con que se realiza una obra no cuentan para su valoración; aún así, sorprende el espíritu alerta, y la alegría creadora en las obras del Reyes de estos años. A partir de sus libros madrileños queda forjado su prestigio literario; el mito Alfonso Reyes había sido creado.
Todo esto, los trabajos y sus circunstancias, los viejos y los nuevos amigos, en unos años luminosos de las letras españolas, con las grandes figuras de la generación del 98 en su madurez y los nuevos escritores que empiezan a surgir; las excursiones en busca de la historia y la leyenda; las celebraciones literarias, como la de los cinco minutos en honor de Mallarmé que promueve Reyes, el ambiente áspero y cordial de la vida madrileña; el esfuerzo con que va abriéndose camino y las penalidades que va superando; el trabajar al mismo tiempo en tantos frentes y el aprender haciendo; el encontrar reposo para el poema y la prosa artística; el ir conquistando un lugar en una sociedad literaria que lo desconocía, y el proceso de elaboración de sus obras, está contado en la Historia documental. Quedan aquí un cúmulo de datos para el curioso de la vida española en la década 1914-1924 y una historia humana e intelectual admirable.
Entre tantos pasajes interesantes de esta obra quiero destacar, como a contrapelo, la historia de una frustración literaria. Al referir los estímulos de que nacieron sus obras, cuenta Reyes (cap. IX) lo que le ocurrió con uno de los poemas de Huellas (OC, X), el llamado “Caricia ajena”, que dice:
Exhalación clara que anhelas
—a no perturbar un temblor—
por iluminar si desvelas,
por dormir si enciendes amor.
Desde el hombro donde reposas,
caricia ajena, ¿cómo puedes
regar todavía mercedes
en complacencias azarosas?
Tu fidelidad sobrenada
en vaga espuma de rubor,
y te vuelves, toda entregada,
y regalas, desperdiciada,
los ojos cargados de amor.
Y ahora, el comentario y la historia que cuenta Reyes:
“Caricia ajena”… es un poema cuya realización no pudo alcanzar a la intención, a causa de cierta oscuridad que lo desvirtúa. Yo le conté a Enrique Díez-Canedo que el estímulo u ocasión de este poema fue el haber visto, en la plataforma de un tranvía madrileño, a una mujer que acariciaba a su enamorado, y llena de ardor, volvía después el rostro hacia los demás pasajeros, sin darse cuenta de que a todos parecía envolvernos en la emoción amorosa que todavía traía en los ojos; de modo que todos recibíamos la salpicadura de la “caricia ajena”.
Quien tantas veces acertó a captar las experiencias más sutiles, en esta vez los versos se le rehuyeron, porque la poesía había quedado en el relato de los hechos.
Parentalia: 1949-1957
En las primeras páginas de este libro con el que Reyes inició sus memorias, al referirse a las mezclas de sangres que confluyen en su persona, exclama: “¡Qué dolor constante mi trabajo, si no llego a saber a tiempo que el único verdadero castigo está en la confusión de las lenguas, y no en la confusión de las sangres!” Y explica en seguida que
El arte de la expresión no me apareció como un oficio retórico, independiente de la conducta, sino como un medio para realizar plenamente el sentido humano. La unidad anhelada, el talismán que reduce al orden los impulsos contradictorios, me pareció hallarlo en la palabra.
Y concluye el elogio de la salvación y justificación que es la palabra para el hombre, con una confesión y un deseo:
¿Se entiende lo que ha podido ser para mí el estudio de las letras? Doble redención del verbo: primero, en la aglutinación de las sangres; segundo, en el molde de la persona: en el género próximo y en la diferencia particular.
Y si hemos de salvar algún día el arco de la muerte en forma que alguien quiera evocarnos, Aquí yace —digan en mi tumba— un hijo menor de la Palabra.
Más adelante, al hablar de la herencia universal de sus sangres y del “arraigo en movimiento” que le tocaría, dice:
El destino que me esperaba más tarde sería el destino de los viajeros. Mi casa es la tierra. Nunca me sentí profundamente extranjero en pueblo alguno, aunque siempre algo náufrago en el mundo.
Borges confirmará esta rara condición universal de don Alfonso en el precioso “In memoriam A. R.” que escribió a la muerte de su amigo:
Supo bien aquel arte que ninguno
Supo del todo, ni Simbad ni Ulises,
Que es pasar de un país a otros países
Y estar íntegramente en cada uno.
En los retratos que traza de su parentela, es sorprendente el arte de Reyes para transformar una simple alusión —por ejemplo, un cierto abuelo de su abuela Josefina Sapién, que solía venir de Manila cargado de maravillas orientales— en un lindo cuento, que le permite explicar de alguna manera ciertos rasgos de su cara e inclinaciones de su carácter. Su destreza literaria lo hace convertir en figuras legendarias, en mitos, a los personajes que describe. Sin necesidad de magnificarlos ni de acentuar sus rasgos, y conservándoles su propia condición, los va conformando con un dibujo literario cuyo arte es invisible y cuyos resultados son el encanto de la lectura de estas páginas.
Y de cuando en cuando, la sal de los recuerdos y asociaciones oportunas: el libro de los hermanos Tharaud sobre Persia e Irán, en que se buscan huellas de un tío de Rousseau, le sirve para explicarse el gusto del filósofo por “vestirse a la armenia”, y le permite añadir que el mismo Reyes podría vestirse de “traficante océanico”, a cuenta del abuelo oriental. O el relato de los viajes que el abuelo Domingo Reyes hacía entre La Barca y Guadalajara, de donde venía cargado de curiosos regalos, y
traía los dulces y las frutas en unos bacines nuevos de plata o de oro macizos, de esos que tanto admiraban al niño Francis Jammes y que había llevado a Pau su tío el Mexicano.
O cuando deja caer una preciosa cita:
Al corazón le importa acordarse, aun cuando sea con errores de aproximación, como en Lupercio Leonardo de Argensola,
la sombra sola del olvido teme.
O cuando, al recordar a una tía abuela, maestra a la que afligían los disparates del habla de la gente, la compara con “san Vicente [quien] tomaba a su cargo los dolores de la parturienta”.
O cuando ilustra pasajes de sus escritos con alusiones históricas, tan naturales como si fuesen refranes, pero que son el fruto de su memoria privilegiada y de su sentido de la oportunidad:
los demonios andaban sueltos, como antes de que Salomón los encerrara en el camello, Éolo había desatado sus pellejos.
O bien: “los caballos, como los gansos del Capitolio, dan la alarma”. La extensa rememoración del abuelo coronel Domingo Reyes (cap. II), tramada en la historia de las luchas civiles de mediados del siglo XIX, es convincente de la sobria valentía militar del abuelo, aunque no consiga la fluidez habitual en la pluma del nieto Alfonso.
La evocación del padre Bernardo Reyes (cap. III y Apéndices), al que Reyes siente como un héroe de la Antigüedad, culminación de la Parentalia, lleva al principio un par de hermosas páginas sobre el olvido y la memoria y un conmovido elogio a la afición del padre por la historia y la poesía y a su vocación romántica de guerrero. Entre las páginas que relatan las correrías y hazañas militares de don Bernardo, cuando andaba en la guerrilla contra la intervención francesa, hay apuntes interesantes sobre la bravura de los indios mexicanos y acerca del miedo y el pavor durante las batallas, y es una hermosa página épica el relato de la proeza del guerrero en Villa de Unión, al que Reyes dedicó también un poema con este título. Y en esta extensa etopeya hay tanto páginas airadas, como las que narran la barbarie y las crueldades de Manuel Lozada, el Tigre de Álica —al que combatió Bernardo Reyes—, como otras de serena belleza, como el elogio del árbol.
Parentalia está dividida en tres secciones. La inicial, “Primeras imágenes”, se abre con dos capítulos que podrían llamarse reflexiones sobre los orígenes, y está dedicada al recuerdo de los abuelos y de la madre; la segunda, “Milicias del abuelo”, refiere la historia del coronel Domingo Reyes, abuelo paterno; y la última, “Enseña de Occidente”, relata los hechos militares y políticos del padre, que llegará a ser el general Bernardo Reyes. A pesar de su extensión sólo alcanza hasta antes de la gubernatura en el estado de Nuevo León. El amor y la admiración de Alfonso Reyes por la figura de su padre, que fue creciendo con el tiempo, aquí concluye con este pasaje conmovedor, que nos da el temple y el fervor que alientan estas páginas:
Y ciertamente, aquel extraordinario varón —hermoso por añadidura— era, además de sus virtudes públicas y su valentía y su pureza, un temperamento de alegría solar, una fiesta de la compañía humana, un lujo en el trato, un orgullo de la amistad, una luz perenne y vigilante en la conciencia de los suyos.
Crónica de Monterrey I. Albores: 1959
El relato de este “Segundo libro de recuerdos”, que su autor no pudo ver impreso (El Cerro de la Silla, México, 1960, editado por Manuela Mota de Reyes), se inicia con una rememoración de lo que era la vida de Monterrey en la época cercana al nacimiento de Alfonso Reyes: los barrios principales, la organización incipiente de la ciudad, los juegos y diversiones infantiles, la situación del ya general Bernardo Reyes como jefe de la zona militar, y poco después gobernador del estado de Nuevo León. Este cuadro de circunstancias enmarca el nacimiento de Alfonso, el 17 de mayo de 1889 a las nueve de la noche, contado con delicado encanto. La “Onomástica y santoral” siguiente da ocasión a Reyes para referir el origen de su nombre, el santo que es su patrono, san Ildefonso, del 2 de agosto, y el de su día de nacimiento, san Pascual Bailón, y algunas de las confusiones de la homonimia —narradas por extenso en otro lugar—, sobre todo las confusiones con el rey de España de sus años de embajador, Alfonso XIII. La descripción de las casas de la infancia, la de Bolívar y la de Degollado, está transfigurada por el recuerdo. La amplitud, el orden y la multiplicidad de sus reinos: el cuartel general y la casa doméstica, el patio y sus habitaciones, el traspatio, la huerta y los corrales; los tres grados de sus habitantes: los mayores, los niños y los criados, y los árboles y los animales, todo bajo la sombra providente del general Reyes, se convierte en un reino encantado. Todo es magia y prestigio.
El retrato de Paula Jaramillo, la primera nodriza del niño Alfonso, convertida por Reyes en Ceres de bronce, es una linda página:
De ella conservo mi afición a la piel morena y mi confianza en yo no sé qué piedad nutricia y generosa hasta ignorar el pecado, que me parece manar de los senos mismos de la vida. De ella, un sabor de paganismo trigueño muy lejano a las jactancias olímpicas y que acaso vienen desde la Grecia más arcaica y terrena, hecho de virtud placentera y seria a la vez, penetrante, consoladora.
Los recuerdos de los hermanos —Alfonso fue el noveno de los doce hijos de su madre—, los que se fueron niños y los que sobrevivieron, están llenos de chispa. De León, medio hermano mayor, cuenta que tenía “una fuerza prodigiosa” y muchas novias, y que un día:
Encontró a una “pelando la pava” con otro galán, junto a una de aquellas ventanas de barrotes de hierro… Abrió un poco los barrotes, le metió al rival la cabeza, volvió a cerrarlos lo indispensable, y ahí lo dejó aprisionado y dando gritos.
Entre los retratos de los personajes de la casa paterna hay algunos muy vivaces, como el del cocinero francés, Luis; lo mismo que ciertas escenas, como “Bautizo en invierno”, que cuenta la impresión de una rara nevada en Monterrey, mientras en la casa se celebraba un bautizo. Merecen destacarse también las páginas en que describe “El equilibrio efímero”, los sustentos morales que, para el niño, eran los apoyos de aquel universo: la fortaleza y el sistema de entusiasmos que armaban la mente de su padre, “mezcla del Zeus olímpico y del caballero romántico”: la devoción por México, y don Porfirio, como el centro y el apoyo del bienestar de aquel mundo del antiguo régimen.
Los retratos de servidores, mozos, “caballerangos” y gente de variados oficios, de aquellos días de infancia, son páginas amenas por la penetración psicológica y el ágil dibujo de aquellos personajes singulares del norte, especialmente del hazañoso Ceferino García.
Otro de los servidores aquí retratados es Indalecio, el del relato “Donde Indalecio aparece y desaparece”, de 1932, suprimido de estas páginas ya que se incluyó, como parte del libro Quince presencias (1955), en el tomo XXIII de estas Obras Completas.
“El salto mortal” relata una función de circo, con su público elegante y popular, el cual, al anunciarse el “salto mortal” que haría una niña cirquerita, se opone a que corra peligro y el número se suspende. La descripción de las indumentarias y el cortejo ceremonioso que forma cada familia de respeto, y el brillo multicolor del circo están muy bien logrados.
Lo del salto suspendido, ocurrió, precisa Reyes, en un pequeño circo tejano. El circo legendario de la época fue el Circo Orrin, al cual dedica el siguiente capítulo, para recordar la gracia del payaso Ricardo Bell, sus múltiples esplendores y las grandes pantomimas, sobre todo La Acuática, que concluían las funciones. Además de los libros sobre el tema, de Manuel Mañón y de Armando de Maria y Campos, que menciona Reyes, puede verse el hermoso libro sobre Ricardo Bell que escribió su hija Sylvia Bell de Aguilar: Bell, México, 1984.
Páginas adicionales
Al final del presente volumen se reúnen algunos fragmentos inéditos de Reyes acerca de sus años estudiantiles, en Monterrey y en la ciudad de México, a los que puso el título de Toga pretexta; y un curioso apunte sobre una Teoría del sable, que puede asociarse a las aficiones del general Bernardo Reyes.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
Febrero de 1989
I
ORACIÓN DEL 9 DE FEBRERO
[1930]
I
Hace 17 años murió mi pobre padre. Su presencia real no es lo que más echo de menos: a fuerza de vivir lejos de Monterrey, estudiando en México, yo me había ya acostumbrado a verlo muy poco y a imaginármelo fácilmente, a lo cual me ayudaba también su modo de ser tan definido, y hasta su aspecto físico tan preciso y bien dibujado —su manera de belleza. Por otra parte, como era hombre tan ocupado, pocas veces esperaba yo de él otra cosa que no fuera una carta de saludo casi convencional, concebida en el estilo de su secretaría. Y a propósito de esto me acuerdo que la señora de Lancaster Jones —doña Lola Mora— su amiga de la infancia, quejándose de aquellas respuestas impersonales que redactaba el secretario Zúñiga, un día le escribió a mi padre una carta que comenzaba con este tratamiento: “Mi querido Zúñiga: Recibí tu grata de tal fecha, etcétera…”
Hacía varios años que sólo veía yo a mi padre de vacaciones o en cortas temporadas. Bien es cierto que esos pocos días me compensaban de largas ausencias porque era la suya una de esas naturalezas cuya vecindad lo penetra y lo invade y lo sacia todo. Junto a él no se deseaba más que estar a su lado. Lejos de él, casi bastaba recordar para sentir el calor de su presencia. Y como su espíritu estaba en actividad constante, todo el día agitaba las cuestiones más amenas y más apasionadoras; y todas sus ideas salían candentes, nuevas y recién forjadas, al rojo vivo de una sensibilidad como no la he vuelto a encontrar en mi ya accidentada experiencia de los hombres. Por cierto que hasta mi curiosidad literaria encontraba pasto en la compañía de mi padre. Él vivía en Monterrey, ciudad de provincia. Yo vivía en México, la capital. Él me llevaba más de cuarenta años, y se había formado en el romanticismo tardío de nuestra América. Él era soldado y gobernante. Yo iba para literato. Nada de eso obstaba. Mientras en México mis hermanos mayores, universitarios criados en una atmósfera intelectual, sentían venir con recelo las novedades de la poesía, yo, de vacaciones, en Monterrey, me encontraba a mi padre leyendo con entusiasmo los Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío, que acababan de aparecer.
Con todo, yo me había hecho ya a la ausencia de mi padre, y hasta había aprendido a recorrerlo de lejos como se hojea con la mente un libro que se conoce de memoria. Me bastaba saber que en alguna parte de la tierra latía aquel corazón en que mi pobreza moral —mejor dicho, mi melancolía— se respaldaba y se confortaba. Siempre el evocarlo había sido para mí un alivio. A la hora de las mayores desesperaciones, en lo más combatido y arduo de las primeras pasiones, que me han tocado, mi instinto acudía de tiempo en tiempo al recuerdo de mi padre, y aquel recuerdo tenía la virtud de vivificarme y consolarme. Después —desde que mi padre murió—, me he dado cuenta cabal de esta economía inconsciente de mi alma. En vida de mi padre no sé si llegué a percatarme nunca…
Pero ahora se me ocurre que sí, en cierto modo al menos. Una vez fui, como de costumbre, a pasar mis vacaciones a Monterrey. Llegué de noche. Me acosté y dormí. Al despertar a la mañana siguiente —muchas veces me sucedía esto en la adolescencia— ya tenía en el alma un vago resabio de tristeza, como si me costara un esfuerzo volver a empezar la vida en el nuevo día. Entonces el mecanismo ya montado funcionó solo, en busca de mi equilibrio. Antes de que mi razón la sujetara, mi imaginación ya estaba hablando: “Consuélate —me dijo—. Acuérdate que, después de todo, allá en Monterrey, te queda algo sólido y definitivo: Tu casa, tu familia, tu padre”. Casi al mismo tiempo me di cuenta de que en aquel preciso instante yo me encontraba ya pisando mi suelo definitivo, que estaba yo en mi casa, entre los míos, y bajo el techo de mis padres. Y la idea de que ya había yo dispuesto de todos mis recursos, de que ya había agotado la última apelación ante el último y más alto tribunal, me produjo tal desconcierto, tan paradójica emoción de desamparo que tuve que contenerme para no llorar. Este accidente de mi corazón me hizo comprender la ventaja de no abusar de mi tesoro, y la conveniencia —dados los hábitos ya adquiridos por mí— de tener a mi padre lejos, como un supremo recurso, como esa arma vigilante que el hombre de campo cuelga a su cabecera aunque prefiera no usarla nunca. No sé si me pierdo un poco en estos análisis. Es difícil bajar a la zona más temblorosa de nuestros pudores y respetos.
De repente sobrevino la tremenda sacudida nerviosa, tanto mayor cuanto que la muerte de mi padre, fue un accidente, un choque contra un obstáculo físico, una violenta intromisión de la metralla en la vida y no el término previsible y paulatinamente aceptado de un acabamiento biológico. Esto dio a su muerte no sé qué aire de grosería cosmogónica, de afrenta material contra las intenciones de la creación. Mi natural dolor se hizo todavía más horrible por haber sobrevenido aquella muerte en medio de circunstancias singularmente patéticas y sangrientas, que no sólo interesaban a una familia, sino a todo un pueblo. Su muerte era la culminación del cuadro de horror que ofrecía entonces toda la ciudad.
Con la desaparición de mi padre, muchos, entre amigos y adversarios, sintieron que desaparecía una de las pocas voluntades capaces, en aquel instante, de conjurar los destinos. Por las heridas de su cuerpo, parece que empezó a desangrarse para muchos años, toda la patria. Después me fui rehaciendo como pude, como se rehacen para andar y correr esos pobres perros de la calle a los que un vehículo destroza una pata; como aprenden a trinchar con una sola mano los mancos; como aprenden los monjes a vivir sin el mundo, a comer sin sal los enfermos. Y entonces, de mi mutilación saqué fuerzas. Mis hábitos de imaginación vinieron en mi auxilio. Discurrí que estaba ausente mi padre —situación ya tan familiar para mí— y, de lejos, me puse a hojearlo como solía. Más aún: con más claridad y con más éxito que nunca. Logré traerlo junto a mí a modo de atmósfera, de aura. Aprendí a preguntarle y a recibir sus respuestas. A consultarle todo. Poco a poco, tímidamente, lo enseñé a aceptar mis objeciones —aquellas que nunca han salido de mis labios pero que algunos de mis amigos han descubierto por el conocimiento que tienen de mí mismo. Entre mi padre y yo, ciertas diferencias nunca formuladas, pero adivinadas por ambos como una temerosa y tierna inquietud, fueron derivando hacia el acuerdo más liso y llano. El proceso duró varios años, y me acompañó por viajes y climas extranjeros. Al fin llegamos los dos a una compenetración suficiente. Yo no me arriesgo a creer que esta compenetración sea ya perfecta porque sé que tanto gozo me mataría, y presiento que de esta comunión absoluta sólo he de alcanzar el sabor a la hora de mi muerte. Pero el proceso ha llegado ya a tal estación de madurez, que estando en París hace poco más de dos años, me atreví a escribir a un amigo estas palabras más o menos: “Los salvajes creían ganar las virtudes de los enemigos que mataban. Con más razón imagino que ganamos las virtudes de los muertos que sabemos amar”. Yo siento que, desde el día de su partida, mi padre ha empezado a entrar en mi alma y a hospedarse en ella a sus anchas. Ahora creo haber logrado ya la absorción completa y —si la palabra no fuera tan odiosa— la digestión completa. Y véase aquí por dónde, sin tener en cuenta el camino hecho de las religiones, mi experiencia personal me conduce a la noción de la supervivencia del alma y aun a la noción del sufragio de las almas— puente único por donde se puede ir y venir entre los vivos y los muertos, sin más aduana ni peaje que el adoptar esa actitud del ánimo que, para abreviar, llamamos plegaria.
Como él siempre vivió en peligros, y como yo poseo el arte de persuadirme (o acaso también por plástica, por adaptación inconsciente) yo, desde muy niño, sabía enfrentarme con la idea de perderlo. Pero el golpe contra la realidad brutal de haberlo perdido fue algo tan intenso que puedo asegurar que persiste; no sólo porque persistan en mí los efectos de esa inmensa herida, sino porque el golpe está aquí —íntegro, vivo— en algún repliegue de mi alma, y sé que lo puedo resucitar y repetir cada vez que quiera. El suceso viaja por el tiempo, parece alejarse y ser pasado, pero hay algún sitio del ánimo donde sigue siendo presente. No de otro modo el que, desde cierta estrella, contemplara nuestro mundo con un anteojo poderoso, vería, a estas horas —porque el hecho anda todavía vivo, revoloteando como fantasma de la luz entre las distancias siderales— a Hernán Cortés y a sus soldados asomándose por primera vez al valle de Anáhuac.
El desgarramiento me ha destrozado tanto, que yo, que ya era padre para entonces, saqué de mi sufrimiento una enseñanza: me he esforzado haciendo violencia a los desbordes naturales de mi ternura, por no educar a mi hijo entre demasiadas caricias para no hacerle, físicamente mucha falta, el día que yo tenga que faltarle. Autoritario y duro, yo no podría serlo nunca: nada me repugna más que eso. Pero he procurado ser neutro y algo sordo —sólo yo sé con cuánto esfuerzo— y así creo haber formado un varón mejor apercibido que yo, mejor dotado que yo para soportar el arrancamiento. Cuando me enfrenté con las atroces angustias de aquella muerte, escogí con toda certeza, y me confesé a mí mismo que preferiría no serle demasiado indispensable a mi hijo, y hasta no ser muy amado por él puesto que tiene que perderme. Que él me haga falta es condición irremediable: mi conciencia se ha apoyado en él mil veces, a la hora de vacilar. Pero es mejor que a él mismo yo no le haga falta —me dije— aunque esto me prive de algunos mimos y dulzuras. También supe y quise cerrar los ojos ante la forma yacente de mi padre, para sólo conservar de él la mejor imagen. También supe y quise elegir el camino de mi libertad, descuajando de mi corazón cualquier impulso de rencor o venganza, por legítimo que pareciera, antes de consentir en esclavizarme a la baja vendetta. Lo ignoré todo, huí de los que se decían testigos presenciales, e impuse silencio a los que querían pronunciar delante de mí el nombre del que hizo fuego. De paso, sé que me he cercenado voluntariamente una parte de mí mismo; sé que he perdido para siempre los resortes de la agresión y de la ambición. Pero hice como el que, picado de víbora, se corta el dedo de un machetazo. Los que sepan de estos dolores me entenderán muy bien.
No: no es su presencia real lo que más me falta, con ser tan cálida, tan magnética, tan dulce y tan tierna para mí, tan rica en estímulos para mi admiración y mi fantasía, tan satisfactoria para mi sentido de los estilos humanos, tan halagadora para mi orgullo de hijo, tan provechosa para mi sincero afán de aprendiz de hombre y de aprendiz de mexicano (¡porque he conocido tan pocos hombres y entre éstos, tan pocos mexicanos!). No lloro por la falta de su compañía terrestre, porque yo me la he sustituido con un sortilegio o si preferís, con un milagro. Lloro por la injusticia con que se anuló a sí propia aquella noble vida; sufro porque presiento al considerar la historia de mi padre, una oscura equivocación en la relojería moral de nuestro mundo; me desespera, ante el hecho consumado que es toda tumba, el pensar que el saldo generoso de una existencia rica y plena no basta a compensar y a llenar el vacío de un solo segundo. Mis lágrimas son para la torre de hombre que se vino abajo; para la preciosa arquitectura —lograda con la acumulación y el labrado de materiales exquisitos, a lo largo de muchos siglos de herencia severa y escrupulosa— que una sola sacudida del azar pudo deshacer; para el vino de siete cónsules que tanto tiempo concentró sus azúcares y sus espíritus, y que una mano aventurera llegó de repente a volcar.
Y ya que el vino había de volcarse, sea un sacrificio acepto: sea una libación eficaz para la tierra que lo ha recibido.
II
De todas sus heridas, la única aparente era la de su mano derecha, que quedó siempre algo torpe, y solía doler en el invierno. La izquierda tuvo que aprender de ella a escribir y trinchar y también a tirar el arma, con todos los secretos del viejo maestro Ignacio Guardado. Lentamente la derecha pudo recobrar el don de escribir. Hombre que cumplidos los cincuenta años, era capaz de comenzar el aprendizaje metódico de otra lengua extranjera no iba a detenerse por tan poco.
Hojeando en su biblioteca, he encontrado las cuatro sucesivas etapas de su firma: La primera, la preciosa firma llena de turgencias y redondeces, aparece en un tomo de Obras poéticas de Espronceda, París, Baudry, 1867, y en una Cartilla moral militar del conde de la Cortina, edición de Durango, Francisco Vera, año de 1869. La segunda, la encuentro en un ejemplar de las poesías de Heredia, y lleva la fecha de Mazatlán, 1876. Aquí el nombre de pila se ha reducido a una inicial y el rasgo es más nervioso y ligero aunque todavía se conserva la misma rúbrica del adolescente, enredada en curvas y corazones. La tercera fase la encuentro en cartas privadas dirigidas al poeta Manuel José Othón por el año de 1889. Aunque después de la herida, todavía resulta muy ambiciosa. La cuarta fase es la que conoce la fama, la que consta en todos los documentos oficiales de su gobierno, y es ya la firma del funcionario, escueta, despojada y mecánica.
III
Pero hemos entrado en su biblioteca y esto significa que el caballo ha sido desensillado. En aquella biblioteca donde había de todo, abundaban los volúmenes de poesía y los clásicos literarios. Entre los poetas privaban los románticos: era la época mental en que el espíritu del héroe se había formado. El hallazgo de aquella firma juvenil en un ejemplar de Espronceda tiene un sentido singular.
Después de pacificar el norte y poner coto a los contrabandos de la frontera —groseros jefes improvisados por las guerras civiles alternaban allí con los aprovechadores que nunca faltan, y se las arreglaban para engordar la hacienda con ilícitos medros— vinieron los años de gobernar en paz. Y como al principio el general se quedara unos meses sin más trabajo que la monótona vida de cuartel, aprovechó aquellos ocios nada menos que para reunir de un rasgo los incontables volúmenes de la Historia de la Humanidad de César Cantú. Toda empresa había de ser titánica para contentarlo y entretenerlo. Aunque fuera titánicamente metódica como lo fue su gobierno mismo. Otros hablarán de esa obra y de lo que hizo de aquella ciudad y de aquel Estado. Aquí el romántico descansa o, mejor dicho, frena sus energías y administra el rayo, conforme a la general consigna de la paz porfiriana. Aquella cascada se repartirá en graciosos riachuelos y éstos, poco a poco fueron haciendo del erial un rico jardín. La popularidad del héroe cundía. Desde la capital llegaban mensajeros celosos. Al fin el dueño de la política vino en persona a presenciar el milagro: “Así se gobierna”, fue su dictamen. Y poco después, el gobernador se encargaba del Ministerio de la Guerra, donde todavía tuvo ocasión de llevar a cabo otros milagros: el instaurar un servicio militar voluntario, el arrancar al pueblo a los vicios domingueros para volcarlo, por espontáneo entusiasmo, en los campos de maniobras; el preparar una disciplina colectiva que hubiera sido el camino natural de la democracia; el conciliar al ejército con las más altas aspiraciones sociales de aquel tiempo; el sembrar confianza en el país cuando era la moda el escepticismo; el abrir las puertas a la esperanza de una era mejor. Al calor de este amor se fue templando el nuevo espíritu. Todos lo saben, y los que lo niegan saben que engañan. Aquel amor llenaba un pueblo como si todo un campo se cubriera con una lujuriosa cosecha de claveles rojos.
Otro hubiera aprovechado la ocasión tan propicia. ¡Oh, qué mal astuto, oh qué gran romántico! Le daban la revolución ya hecha, casi sin sangre, ¡y no la quiso! Abajo, pueblos y ejércitos a la espera, y todo el país anhelante, aguardando para obedecerlo, el más leve flaqueo del héroe. Arriba, en Galeana, en el aire estoico de las cumbres, un hombre solo. Y fue necesario, para arrebatarlo a aquel éxtasis, que el río se saliera de madre y arrastrara media ciudad. Entonces requirió otra vez el caballo y burlando sierras bajó a socorrer a los vecinos. Y poco después salió al destierro. No cabían dos centros en un círculo. O tenía que acontecer lo que acontece en la célula viva cuando empiezan a formarse los núcleos, ¿poner al país en el trance de recomenzar su historia? Era mejor cortar amarras.
Ya no se columbra la raya indecisa de la tierra. Ya todo se fue.
IV
Porfirio Díaz entregó la situación a la gente nueva y dijo una de aquellas cosas tan suyas:
—Ya soltaron la yeguada. ¡A ver ahora quién la encierra!
De buenas intenciones está empedrado el infierno. Y cuando, a pesar de la mejor intención que en México se ha visto, el país quiso venirse abajo ¿cómo evitar que el gran romántico se juzgara el hombre de los destinos? Durante unas maniobras que presenció en Francia, como sentía un picor en el ojo izquierdo, se plantó un parche y siguió estudiando las evoluciones de la tropa. Al volver del campo —y hasta su muerte lo disimuló a todo el mundo— había perdido la mitad de la vista. Así regresó al país, cuando el declive natural había comenzado. Mal repuesto todavía de aquella borrachera de popularidad y del sobrehumano esfuerzo con que se la había sacudido, perturbada ya su visión de la realidad por un cambio tan brusco de nuestra atmósfera que, para los hombres de su época, equivalía a la amputación del criterio, vino, sin quererlo ni desearlo, a convertirse en la última esperanza de los que ya no marchaban a compás con la vida. ¡Ay, nunca segundas partes fueron buenas! Ya no lo querían: lo dejaron solo. Iba camino de la desesperación, de agravio en agravio. Algo se le había roto adentro. No quiso colgar el escudo en la atarazana. ¡Cuánto mejor no hubiera sido! ¿Dónde se vio al emérito volver a mezclarse entre las legiones? Los años y los dolores habían hecho ya su labor.
Y se encontró envuelto en una maraña de fatalidades, cada vez más prieta y más densa. Mil obstáculos y los amigotes de ambos bandos impidieron que él y el futuro presidente pudieran arreglarse. Y todo fue de mal en peor. Y volvió a salir del país. Y al fin lo hallamos cruzando simbólicamente el río Bravo, acompañado de media docena de amigos e internándose por las haciendas del norte donde le habían ofrecido hombres y ayuda y sólo encontraba traición y delaciones.
Los días pasaban sin que se cumplieran las promesas. Al acercarse al río Conchos unos cuantos guardias rurales empezaron a tirotear al escaso cortejo. Unos a diestra y otros a siniestra, todos se fueron dispersando. Lo dejaron sólo acompañado del guía.
Era víspera de Navidad. El campo estaba frío y desolado. Ante todo, picar espuelas y ponerse en seguro para poder meditar un poco. Y por entre abrojos y espinares, desgarrada toda la ropa y lleno de rasguños el cuerpo, el guía lo condujo a un sitio solitario, propicio a las meditaciones. Allí toda melancolía tiene su asiento. No se mira más vegetación que aquellos inhospitalarios breñales. El jinete echó pie a tierra, juntó ánimos, y otra vez en su corazón, se encendió la luz del sacrificio.
—¿Dónde está el cuartel más cercano?
—En Linares.
—Vamos a Linares.
—Nos matarán.
—Cuando estemos a vista de la ciudad, podrás escapar y dejarme solo.
Es ya de noche, es Nochebuena. El embozado se acerca al cabo de guardia.
—Quiero hablar con el jefe.
Pasa un instante, sale el jefe a la puerta. El embozado se descubre, y he aquí que el jefe casi cae de rodillas.
—¡Huya, huya, mi general! ¿No ve que mi deber es prenderlo?
—¿Eres tú, mi buen amigo, mi antiguo picador de caballos? Pues no te queda más recurso que darme tus fuerzas o aceptarme como prisionero.
—¡Señor, somos muy pocos!
—Entonces voy a levantar la voz para que todos lo oigan: Aquí vengo a entregarme preso, y que me fusilen en el cuartel.
Entre los vecinos lo han vestido, ¡tan desgarrado viene! Nadie disimula su piedad, su respeto. Todos han adivinado que con ese hombre se rinde toda una época del sentir humano. Ofrece su vida otra vez más. ¿Qué mejor cosa puede hacer el romántico con su vida? ¡Tirarla por la borda, echarla por la ventana! “¡Pelillos a la mar!”, dice el romántico. Y arroja a las olas su corazón.
V
Más tarde, trasladado a México, se consumirá en la lenta prisión, donde una patética incertidumbre lo mantiene largos meses recluso. La mesa de pino, el melancólico quinqué, la frente en la mano, y en torno la confusa rumia de meditaciones y recuerdos, y todo el fragor del Diablo Mundo: es, línea por línea, el cuadro de Espronceda, ¡aquel Espronceda que fue tan suyo y que él mismo me enseñó a recitar!