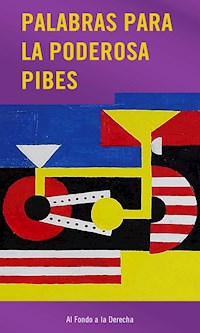Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Al Fondo a la Derecha
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
La moto con la cual Ernesto Guevara y Alberto Granado hicieron su viaje iniciático por la América profunda se llamaba La Poderosa. Hace unos años, unas personas, compañeras y compañeros que adosaron a sus necesidades la memoria, fundaron la "Asociación Civil La Poderosa Integración por la Educación Popular". Hace tiempo que se los conoce fuera de sus barrios por una notable revista que dieron en llamar La garganta poderosa. Los escritores que integran este primer volumen de la antología Palabras para La Poderosa son, como los integrantes de la organización, trabajadores. Y, como ellos, algunos tienen conchabo y otros no. Al Fondo a la Derecha Ediciones entiende que todas las luchas populares se insertan, se incluyen, se subsuman en la gran lucha por el sentido de las palabras. Que todo cambio, grande o pequeño, exige adueñarse de ese significado. La palabra es motor y combustible para cambiar o para que todo siga igual. En este libro, la palabra es ficción y arte, lo que en modo alguno la trivializa; porque el arte es esa extraña continuación de la realidad por otros medios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Palabras para
La Poderosa
2
Antología de cuentos
Colección Rodolfo Walsh
La editorial y sus autores reciben
mensajes de texto de los lectores
a través de Whatsapp al
54 911 25677388
Palabras para La Poderosa 2
antología de cuentos / Raúl Argemi ... [et al.] ;
compilado por Valeria Sorin ; Daniel Adolfo Sorín ;
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Daniel Adolfo Sorín, 2020.
Libro digital, EPUB - (Palabras para La Poderosa / 2)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-86-7603-6
1. Narrativa Argentina. 2. Antología de Cuentos. I. Argemi, Raúl. II. Sorin, Valeria, comp. III. Sorín, Daniel Adolfo, comp. IV. Grosclaude, Luis, ilus.
CDD A863
© 2020, Al Fondo a la Derecha Ediciones
José Cubas 3471 (C1419), Buenos Aires, Argentina.
www.alfondoaladerecha.com.ar
© 2020, “Los conductores, las máquinas, el camino”: Selva Alamada, Pengüin Random House y Editorial No Hay Vergüenza
© 2020, “Mate”: Guillermo Saccomanno.
© 2020, “Puta, polaca y judía”: Gustavo Abrevaya.
© 2020, “Mi primer gatillo fácil”: Ricardo Ragendorfer.
© 2020, “El Manu”: Liliana Escliar y Grupo Editorial Planeta
© 2020, “Un pobre gato”: Raúl Argemí.
© 2020, “Puente chino”: Ricardo Rojas Ayrala y Sentieri Meridiani.
© 2020, “El vendedor de agonías”: Eduardo Goldman.
© 2020, “Oráculo”: Jorge Accame.
© 2020, “Franco y Susto”: Gustavo Nielsen.
© 2020, “Carta desde la retaguardia”: Javier Chiabrando.
© 2020, “Q”: Matías Alinovi.
© 2020, “El I Ching y el hombre de los papeles”: Guillermo Martínez.
© 2020, “Roommates”: Sonia Budassi.
© 2020, “Cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola. Instructivo para parecer culto": Fernando Musante
Diseño de tapa e interior:
Al Fondo a la Derecha Ediciones
Foto de tapa: Sara Loetscher, bajo licencia libre de uso de Pixabay.
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso de la editorial. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
Autores y editores ceden
las regalías de este libro
para apoyar el trabajo de la
Asociación Civil La poderosa
Integración por la Educación Popular.
Contratapa
La moto con la cual Ernesto Guevara y Alberto Granado hicieron su viaje iniciático por la América profunda se llamaba La Poderosa.
Hace unos años, unas personas, compañeras y compañeros que adosaron a sus necesidades la memoria, fundaron la organización La Poderosa. Hace tiempo que se los conoce fuera de sus barrios por una notable revista que dieron en llamar La garganta poderosa.
Los escritores que integran este primer volumen de la antología Palabras para La Poderosa son, como los integrantes de la organización, trabajadores. Y, como ellos, algunos tienen conchabo y otros no.
Al Fondo a la Derecha Ediciones entiende que todas las luchas populares se insertan, se incluyen, se subsuman en la gran lucha por el sentido de las palabras. Que todo cambio, grande o pequeño, exige adueñarse de ese significado. La palabra es motor y combustible para cambiar o para que todo siga igual.
En este libro, la palabra es ficción y arte, lo que en modo alguno la trivializa; porque el arte es esa extraña continuación de la realidad por otros medios.
Selva Almada
Los conductores, las máquinas, el camino
Este relato forma parte del libro El desapego es una manera de querernos, 2015, Pengüin Random House y de la antología Verso y reverso, Editorial No Hay Vergüenza, 2010.
La noche es más inmensa cuando el obrador está vacío. Las estrellas brillan más, pareciera; el silencio se vuelve materia: una tela tensa y resistente, de a ratos penetrada por el graznido de una lechuza o el bisbiseo de los murciélagos.
Ahora, la noche calmada. Hace un rato se apagaron los sonidos de la cumbia que estuvo sacándole chispas a la compactera desde la caída del sol hasta que todos se marcharon. Las brasas del asado también se apagaron, pero queda en el aire el olor a leña y a carne cocida.
Comieron todos juntos, tomaron vino y hasta se dejó arriar al centro del baile. Bailó un ratito con cada uno para que ninguno se pusiera celoso. Después los miró aprontarse para salir. Ella fumaba echada en una silla y ellos pasaron uno por uno para que les diera el visto bueno. El olor a desodorante y a colonia para después de afeitar llenó por un momento la noche como si estuviesen en el corazón mismo de un bosque de pinos.
Pórtate bien. Vos no chupés demasiado. Ustedes dejen algo de guita acá que después vuelven pelados y falta para cobrar la quincena. Manejen con cuidado. Pórtense como caballeros que bastante tienen esas chicas con el laburo que les tocó. Y vos cerrá el pico y no te metas en quilombos.
Cada uno se marchó con un consejo y con el pulgar de la Morocha levantado en señal de aprobación. Algunos deslizaron un “sí, mamá” o un “sí, querida”, bromeando. Fueron trepando de a uno a las camionetas.
—¿En serio no querés venir? — preguntó el Rauli, un correntino veinteañero, muy educadito, que siempre está preocupándose por ella.
—Ni en pedo. Una vez que me puedo librar del olor a patas que tienen ustedes—, contestó riéndose—. Andá nomás, Rauli, y vigilá que estos me anden con juicio.
El Rauli jugueteó un instante con las llaves de la camioneta, sin decidirse a marcharse, como si fuese a decir algo más, hasta que sus pasajeros empezaron a los gritos.
—Vamos, pendejo. Vamos que nos van a quedar las sobras.
Arrancaron todos, riéndose y a los gritos. Uno de la camada más joven empezó a cantar: a brillar, mi amor, esta noche vamos a brillar, mi amor. Ella los saludó con el brazo en alto y se quedó mirando hasta que los vehículos subieron a la ruta y los faros traseros se fueron haciendo cada vez más débiles.
Ahora, la noche solo para ella. Se dio una ducha y se puso ropa cómoda, cambió los borcegos eternos por unas zapatillas que le regaló la Compañía en la última navidad. Unas Adidas ridículas, color pastel, de esas que usan las mujeres para ir al gimnasio. Aunque cuando las vio soltó una carcajada y tuvo que aguantar las cargadas de sus compañeros, después terminó admitiendo que eran bastante cómodas.
Eligió la máquina más apartada de los reflectores que mantienen iluminado el obrador. La había estado manejando esa tarde y, a propósito, la estacionó fuera del círculo de luz. Una excavadora. Una de sus favoritas. Más pequeña que el resto, pero maciza. Le gusta ver cómo se hunde en el suelo y sale con la bocota dentada llena de tierra. Se sentó y apoyó los pies sobre el tablero. Dejó en el piso, a mano, el pack de latas de cerveza helada y tanteó el bolsillo de la camisa para comprobar que tenía los cigarrillos.
Ahora sí, su noche libre. El cielo cayéndose de estrellas. Pega una pitada, toma un trago y echa la cabeza hacia atrás para ver mejor. Recuerda la primera vez que vio una noche así. La única vez que fue de pesca con su padre. Tenía 10 años y los padres estaban separados. Un fin de semana que le tocó ir con él, la llevó a pescar. No le dijeron a la madre; seguramente él no lo creyó necesario, después de todo era el padre, tenía derecho. Sin embargo, tendrían que haberle avisado. No va que a su madre se le ocurre llevarle un abrigo porque había escuchado que iba a refrescar y encuentra la casa sola. Enseguida piensa que el padre la secuestró y se la llevó a Paraguay. Su madre y su inclinación a la tragedia.
Pero ajenos a todo eso, ella y su padre pescan a la vera de un río. Le parece que era un río, pero podría haber sido un arroyo o una laguna. Era pequeña y todo lo veía enorme. Los dos callados con sus cañas en la mano. Siente que tiran de la suya, siente un cosquilleo en la barriga, tira con todas sus fuerzas, en la punta de la tanza un pequeño pez plateado se retuerce contra el aire nocturno y da la impresión de que esparce polvo de estrellas, polvo de plata bajo la luz de la luna. El padre la felicita, la atrae hacia él y le besa el pelo. Saca con sumo cuidado el anzuelo de la boca del pez.
—Hay que soltarlo—, dice.
—No —dice ella—. No, lo pesqué yo. Es mío.
—Hay que dejarlo ir. Es muy chiquito todavía.
—No. No quiero. Es mío.
—Hay que soltarlo. Que crezca. Cuando sea un pescado grandote vamos a volver a agarrarlo. Ahora no.
—Pero no quiero, papá.
El padre termina convenciéndola. Se meten los dos en el agua. Él le da el pez. Ella hunde las manos en la profundidad y las saca vacías.
Nunca volvieron a ver si lo atrapaban. Pensó que un día ella iba a ir de pesca con su hijo, que la escena volvería a repetirse. Pero eso tampoco pudo ser. Su hijo, como aquel pez, se esfumó de pequeño. Ahora no es más que unas fotos y la cicatriz blanca que le divide el vientre a la mitad.
Su padre no recuerda esa noche de pesca. Ella se lo menciona a veces, cuando lo visita en el geriátrico donde vive. Pero él mueve la cabeza y no dice nada. Se empeña en seguir mirando más allá del cerco de álamos que crece en el parque del mejor asilo que ella puede pagar. Los álamos con sus hojas plateadas, el ruido a papel estrujado que provoca el frote del viento.
Ahora, la ruta desierta. Al mediodía, cuando acaban de verter la brea hirviendo y de alisarla con los rodillos de las máquinas, el sol cae, vertical y poderoso, la cinta asfáltica brilla como la superficie de un río. Pero oscuro.
Por el carril viejo viene un camión doble acoplado cargado hasta las manijas. Pasa despacio, el motor sofocado por el peso, la cabina completamente iluminada por lucecitas de colores. Se lo imagina al conductor con el torso desnudo, la panza cayendo sobre el cinturón, la espalda vencida. Debe ir fumando y escuchando la radio para matar el tiempo, los kilómetros de a 80 por hora, encomendándose a la virgen protectora de los viajantes, y, por las dudas, también a la chica desnuda del almanaque. Él no puede verla, pero ella igual levanta la lata y dice buen viaje, amigo.
No termina de alejarse completamente cuando se escucha otro motor, pequeño, nuevo, poderoso. Un coche blanco se aproxima en la misma dirección que el camión, pero toma, por error o inconsciencia, el carril que están construyendo. Lo ve pasar como una flecha frente a ella. Se pone de pie de golpe soltando la lata. Sabe que no irá muy lejos. Cuando se termina el asfalto fresco, el auto comienza a dar tumbos. Se detiene a 1000 metros, tragado por la oscuridad.
Entonces ella baja de la máquina y empieza a correr. Las zapatillas responden; se ve que están hechas para algo más que gastar las suelas sobre una cinta magnética.
Llegan al mismo tiempo ella y el conductor del camión. Los dos echando bofes, fuera de estado. La máquina, los camiones: es hermoso conducirlos, pero te arruinan para la vida pedestre.
El conductor del camión trae una linterna de las grandes. El auto está con las cuatro ruedas para arriba, contra un alambrado. Bajan los dos, entre los pastos. Él apunta con la linterna el interior del coche o lo que queda de él. Bajo el haz de luz, se topan con la cabeza del chico hecha puré contra el parabrisas. El hombre desvía rápidamente la linterna.
Me cago en la mierda, dice.
Se sientan en los yuyos. Todavía respiran agitados. El hombre apaga la linterna. Le convida un cigarrillo. Ella tiene ganas de llorar, pero se contiene. No es momento.
El conductor le pone una mano en el hombro, una mano pesada, con la palma endurecida por el volante. Para apoyarla a ella o buscando apoyo, no entiende bien.
Da una bocanada profunda y junto con el humo aspira el aire húmedo de la madrugada.
Guillermo Saccomanno
Mate
Aunque es Amelia para todo el mundo, le encanta resaltar su apellido: Ingenieros. Y enfatizar: pero no soy una oligarca. Soy socialista igual que mi padre. Como mis hijos no querían que estuviera sola después del acevé, me buscaron una chica de campo. Lo único que me faltaba, una originaria en casa. Como socialista que soy detesto la esclavitud. Me opuse. Pero me veía venir el geriátrico y acepté. Entre un geriátrico y una empleada, opté por negociar mis principios.
Así entra Evelyn Agüero en la vida de Amelia. Tiene que acostumbrarse a convivir con esa sombra. Y lo de sombra no lo dice Amelia por la piel, que la chica sea una originaria. Casi no habla la originaria. Amelia piensa que la pobre padece un shock postraumático por haber pisado la ciudad. Sí, patrona. No, patrona. Todo lo que dice. No me digas patrona, le pide Amelia. Me llamo Amelia.
Cortame las uñas de los pies, Evelyn. La originaria se arrodilla, obedece. Pensar que hasta no hace tanto estos seres eran malón, comenta Amelia. Criaturita nacida en la intemperie. Quién lo diría. Lo mansita que ha resultado. No quiere que la originaria se sienta humillada. Cuando habla de la chica, no dice mi empleada. Dice la originaria.
Tuve que enseñarle normas básicas de higiene. No solo en la cocina, cómo lavar los platos y eso. También normas de aseo personal. Bañarse todos los días. Hasta le compré un perfume, detalla Amelia. Vino completamente analfabeta, dice Amelia. Qué cambio en poco tiempo. No solo aprendió a leer y escribir. Le enseñé a usar los cubiertos. A atender el teléfono. La anoté en una nocturna. Aprendió modales. No digo que me haya convertido en una maestra rural, pero casi. Lo único que no conseguí, es que deje el mate. Odio esa infusión bárbara.
Calladita, Evelyn obedece. No hay forma de hacerle entender que debe llamarme Amelia, se queja Amelia. Detesto que me llame patrona. Que el sufragio nos iguala, que tenemos los mismos derechos, le machaca. La originaria, según Amelia, no es un diamante en bruto. Es bruta, dice. Pero tan aplicada. Cuando Amelia sale a dar una vuelta, la lleva a Evelyn. Hay que verlas. Y hay que ver cómo la miran a la chica.
Amelia le pide todo por favor. Evelyn, por favor, lava bien estos platos. Acá hay una manchita, Evelyn, por favor, limpiá a fondo el baño. Evelyn, por favor, no usés tanto detergente que contamina el planeta. Evelyn. Y casi todas las semanas: Evelyn, por favor, cortame las uñas de los pies. Al atardecer: Por favor, Evelyn, es la hora. Porque si no le recuerda el horario de la nocturna la chica se queda mateando y viendo tele. Le revienta menos la tele que el mate. Si seguís con el mate vas a ser toda la vida una aborigen, Evelyn. Una noche, mientras la chica está en clase aprovecha para tirarle la yerba, el mate y la bombilla. La chica no dice nada. Al día siguiente está de nuevo con un mate. Amelia no logra extirparle esa costumbre. Le da asco la bombilla que pasa de una boca a la otra, una fuente de transmisión babosa de pestes. Yo soy del té, dice. No puedo vivir sin mi earl grey. Se ilusiona: quitarle el mate a la originaria es una cuestión de tiempo, pero no. Apenas se distrae la sorprende cebándose un mate. Hasta que se cansa. Entra en la cocina y le tira otra vez la yerba, el mate y la bombilla. La chica no dice nada. Pero unos días más tarde, mientras la chica le seca el pelo, Amelia le nota el aliento: Estás de nuevo con ese vicio. Haceme el favor, nena, le dice. Tirá esas cosas. Y que no vuelva a verte chupando. Amelia se desconoce usando ese tono mandón.
En unos meses ya no tiene que empujarla para que vaya puntual a la nocturna. La chica se arregla una hora antes, parece esperar esa hora como si fuera todo un acontecimiento. Una tarde, cuando está por salir, Amelia advierte que se pintó los labios. Entonces sospecha. Y después que la chica sale, espera un instante. La sigue. Lo que se palpitaba. En la esquina se encuentra con un muchacho. Morocho como ella, el pelo corto, campera negra, vaqueros y unas zapatillas modernas, enormes. El beso que se dan. Como devorándose. A media cuadra, Amelia se contiene. Cuando Evelyn regresa ella está leyendo a Marai, pero no puede concentrarse. Apenas llega, Amelia la encara: Qué materias tuviste hoy. Las de siempre, le contesta la chica. Qué es lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre es Educación sexual, le pregunta Amelia. Evelyn se pone colorada, baja la vista. Se mete en la cocina, cierra la puerta y, escondida, se prepara un mate. Amelia se enerva al sorprenderla con el mate. Cuánto hace, le pregunta. La verdad, decime. No hice nada malo, señora. Me veo con un amigo de mi pueblo. Por un segundo Amelia piensa que la chica va a llorar, pero no. Levanta la cara, la mira desafiante. Amelia tiene miedo. Lo disimula. Cómo sabés que ese muchacho no te va a llevar por el mal camino, que no te usará para entrar y cometer un delito. Vos sos muy del campo, todavía olés a pasto y sos confiada.
Evelyn no baja la vista: Lo que hago cuando estoy afuera es asunto mío. Amelia no es de levantar la voz, pero no puede aguantarse: Dejá ese mate, le ordena. Pretende arrancárselo, pero no termina el gesto. La puntada la frena. Siente un mareo. Retrocede. Las piernas se le aflojan. Busca de qué agarrarse. No encuentra. Un ataque, dice. Se tambalea, cae: Ayudame, llamá a, balbucea. No termina la frase. Apoyada en el marco de la puerta, Evelyn la mira mateando. Gusta un amargo, patrona, le pregunta. Pero Amelia no puede escucharla. Evelyn vuelve a poner la pava en el fuego.
Gustavo Abrevaya
Puta, polaca y judía
1
Después
—Comé, Roxi.
La naranja es grande y fresca, y rueda bien por el piso de cemento, cruza rápida el pasillo que alumbra un portalámparas, allá, al fondo. Brilla la naranja que rueda desde la cucha de Coco a la de Roxi.
El frío cala los huesos hace días. La semana pasada, Beto escuchó que un cadete le decía a su compañero, hacían la ronda, la hacían como si hicieran guardia, querían parecerse a los oficiales, los pibes, tendrían dieciséis años, qué bueno, che, dijo el cadete, el fin de semana nevó y todo, está bien, dijo el otro, no fue para tanto, pero un poco de aguanieve cayó, dijo el primero, y algunos salieron a la calle a celebrar. Quedó un clima helado que acá, adentro, es peor. Son los muros, gruesos, viejos, herméticos, de la escuela, pensó Roxi mientras Beto, desde su cucha, contaba el diálogo entre los dos cadetes.
—Gracias Coco, de veras, gracias.
Roxi se lleva la naranja a la boca y la muerde con apuro, ávida, come los gajos, después el hollejo y al fin se come, también, la cáscara. No deja ni las semillas. Coco suspira y mira al techo. Lejos, a la izquierda, el guardiamarina se aleja, termina de entregar el sánguche naval, uno para cada detenido.
—¿Qué es eso? —dijo Roxi la primera vez que le trajeron el sándwich, cuánto hará de eso ya—, ¿qué es esa carne?
—Carne, nena, es carne —dijo el guardiamarina.
—¿Carne? ¿Qué carne es? —quería saber Roxi en su cucha, el tobillo izquierdo, suave, preciso, descarnado, engrillado. Dudaba, tenía miedo, no sabía lo que comía, no lo podía ni mirar, desviaba la vista cuando llegaba el sánguche naval. ¿Por qué no le podían decir lo que comía?
—Del asadito de anoche. ¿Vas a comer, putita?
—No, gracias, señor. No me gusta la carne. Me hace mal.
Debajo de la capucha, debajo del párpado cerrado por las trompadas y por la sombra de la capucha, si el guardia hubiera mirado, hubiera encontrado una lágrima solitaria, desarrapada, que caía por la mejilla de Roxi, que se negaba a comer carne sin nombre. Demasiado tenebroso todo, cualquier carne podía estar dentro de ese sánguche naval.
—Jodete, forra. Tampoco hay fruta entonces.
La naranja es chica, jugosa, dulce, poca y mucha, y penosa, y feliz, rica como una torta de cumpleaños, se deja comer sin reclamos. La naranja es una naranja, ¿qué carne es la carne del sánguche naval del asadito?
Cuchichean.
—¿Te quedás con hambre, nena? Te mando la mía —esa es Laurita, tan delgada como Roxi, no tan linda, mayor que ella, que le hace rodar su naranja, un poco más grande que la de Coco.
—Gracias —dice Roxi, y lagrimea. Ahora es ella la que suspira, mientras se alegra despacito, y así, llorando, se come la naranja que le dio Laurita—. Gracias, está rica, sí —y mientras agradece llega otra naranja, esta es de Beto, ya son tres naranjas, buena cena, o almuerzo, o desayuno—. Gracias Beto —agradece, y parece que canta, entonces, Roxi.
Y Beto:
—Comé, linda, no te dejes caer. No les des el gusto.
—Sí, pero no puedo. ¿Estamos solos?
—Sí, el sumbo ya subió la escalera
—¿Qué carne es esa? —gime Roxi.
—No sé, no importa lo que es. No hay que pensar, tenés que comer.
—No puedo, entendés. Anoche se llevaron a Mercedes y no vino más, ¿qué hicieron con Mercedes? No se puede comer cualquier cosa, qué es eso que nos dan, yo no puedo, no, no puedo, no puedo, gracias, Beto —dice Roxi con la boca llena de cáscara de naranja, mientras llora debajo de la capucha y el ojo trompeado llora y, además, duele.
Entonces, mientras dice que no puede y mastica la cáscara y, un poquito, se le pone ácida la lengua porque la cáscara tiene sabor fuerte y arde y dentro de un rato también le van a arder las comisuras de los labios, pero no le importa, le llega, rodando, grande como un pomelo, otra naranja. Esta, pero eso no lo ve Roxi, es más anaranjada que ninguna naranja del mundo y, lo va a probar enseguida, más deliciosa, dulce y buena y santa. Y nada ácida.
—¿De quién es esta naranja? —pregunta Roxi con el carrillo hinchado. Se alivia con el azúcar que entra en su cuerpo y algo mejora, su tobillo deja de doler.
Nadie contesta. Roxi espera, espera, deja de esperar y agarra la naranja, se la come.
Es deliciosa, dulce, buena, santa. Y nada ácida.
Se duerme, Roxi, sueña con la Bobe.
Y con el viento patagónico.
• • •
2
Antes
—Habitación 17, con Raquelita. Chica nueva. No mire cara —ha dicho la regente. Un retrato de Evita cuelga en la pared, detrás de la madama.
El cliente se resigna, qué va a hacer, no siempre te tocan las más lindas.