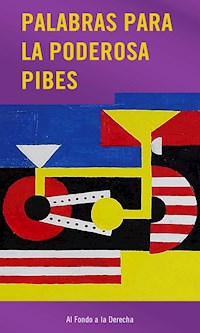Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Al Fondo a la Derecha
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Tercer tomo de la antología de cuentos de escritores argentinos contemporáneos para la Asociación Civil La Poderosa Integración por la Educación Popular.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Palabras para
La Poderosa
3
Antología de cuentos
Colección Rodolfo Walsh
La editorial y sus autores reciben
mensajes de texto de los lectores
a través de Whatsapp al
54 911 25677388
Palabras para La Poderosa 3
Palabras para la poderosa 3 / Vicente Battista ... [et al.] ; compilado por Valeria
Sorín ; Daniel Adolfo Sorín. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Daniel Adolfo Sorín, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-86-8809-1
1. Narrativa Argentina. I. Battista, Vicente. II. Sorín, Valeria, comp. III. Sorín, Daniel Adolfo, comp.
CDD A863
© 2021, Al Fondo a la Derecha Ediciones
José Cubas 3471 (C1419), Buenos Aires, Argentina.
www.alfondoaladerecha.com.ar
© “La traición de Sandokán”: Vicente Battista
© “Placeres de oficinista”: Guillermo Orsi.
© “Diablo”: Ernesto Mallo.
© “Los padres de Scherezade”: Daniel Guebel.
© “El narrador”: Eduardo Berti.
© “Los efímeros”: María Rosa Lojo.
© “Cohíba”: Lucía Puenzo.
© “Embarrados”: Jorge Consiglio.
© “Los anónimos”: Leonardo Killian.
© “Gallo”: Fernando Figueras.
© “Retorcijones”: Mariano Abrevaya Dios.
© “Malditos Reyes Magos”: Lucio Iudicello.
© “Yo maté a Stieg Larsson”: José María Gatti.
Diseño de tapa e interior:
Al Fondo a la Derecha Ediciones
Foto de tapa: Sara Loetscher, bajo licencia libre de uso de Pixabay.
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso de la editorial. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
Autores y editores ceden
las regalías de este libro
para apoyar el trabajo de la
Asociación Civil La Poderosa
Integración por la Educación Popular.
Contratapa
La moto con la cual Ernesto Guevara y Alberto Granado hicieron su viaje iniciático por la América profunda se llamaba La Poderosa.
Hace unos años, unas personas, compañeras y compañeros que adosaron a sus necesidades la memoria, fundaron la organización La Poderosa. Hace tiempo que se los conoce fuera de sus barrios por una notable revista que dieron en llamar La garganta poderosa.
Los escritores que integran este primer volumen de la antología Palabras para La Poderosa son, como los integrantes de la organización, trabajadores. Y, como ellos, algunos tienen conchabo y otros no.
Al Fondo a la Derecha Ediciones entiende que todas las luchas populares se insertan, se incluyen, se subsuman en la gran lucha por el sentido de las palabras. Que todo cambio, grande o pequeño, exige adueñarse de ese significado. La palabra es motor y combustible para cambiar o para que todo siga igual.
En este libro, la palabra es ficción y arte, lo que en modo alguno la trivializa; porque el arte es esa extraña continuación de la realidad por otros medios.
Vicente Battista
La traición de Sandokán
Aníbal, de Robin Hood y todo de verde, ensayó otra vez la mejor manera de llevar el sombrero, acomodó la pluma (también verde) y se admiró un rato más frente al espejo. Dijo: ¿no es bárbaro? Él asintió con envidia e inclinaciones de cabeza y tuvo que hacer un esfuerzo brutal para no pedirle que, al menos, le dejase probar el sombrero. Aníbal le dijo que Carlos iría de Zorro y le preguntó que él de qué. Él dijo que no sabía y pensó en el aviso de “Casa Lamota, donde se viste Carlota”. Toda vez que pensaba en “Casa Lamota” de inmediato le surgía la otra parte del aviso: “Donde se viste Carlota”. ¿Quién podría ser Carlota? ¿Qué personaje importante sería para estar en todos los avisos? ¿Cuál sería su disfraz? Carlota esbelta bailarina rusa, él fornido cosaco; Carlota recatada dama antigua, él valeroso mosquetero. No había Carlota para el que se disfrazara de Zorro, tampoco para el que se disfrazara de Robin Hood y menos aún para el que se disfrazara de Hijo del Sheik que, pese a quedarse sin Carlota, era el que más le gustaba: un bombachón árabe, un turbante rojo en la cabeza, cimitarra en la mano y barba y bigotes en la cara, a fuerza de corcho quemado.
La madre dijo que no, que no insistiera, que él sabía muy bien que el tío Cosme odiaba esas fiestas, que qué significaba eso de andar disfrazándose: pura vanidad y pura mentira. Él quiso explicar que Aníbal de Robin Hood y Carlos de Zorro, pero la madre era inflexible y Aníbal y Carlos eran los atorrantes del barrio. Te dan la mano y te tomás el brazo, dijo la madre, que una cosa es que te deje ir a jugar alguna vez y otra que pretendas disfrazarte como ellos.
Mamá no quiere que me disfrace porque el tío Cosme lo prohíbe, y después buscaría el Billiken, mostraría al Hijo del Sheik y repetiría lo del tío Cosme. Lo ensayó toda la mañana, pero cuando llegó el padre solo dijo: el tío Cosme no quiere y a mí me gusta este y todos los chicos se disfrazan. El padre preguntó qué era eso de que Cosme no quiere y la madre repitió lo de la vanidad y la mentira y dijo algo de los atorrantes del barrio. Al padre pareció no importarle, porque otra vez quiso ver el Billiken y saber cuál era el disfraz. Él señaló al Hijo del Sheik, el padre lo miró un rato y preguntó por qué eran tan caros. Él no supo qué contestar, pero comprendió que ya no Hijo del Sheik, y eso que ese era el más barato. Y por qué no este, dijo el padre, y señaló el de Pirata. Se lo podés hacer vos, dijo, y señaló a la madre. Yo me encargo de hacerte la espada, dijo, y señaló la cimitarra del Hijo del Sheik.
Salió mejor de lo que él esperaba. Algunos metros de satén negro, que la madre tenía guardados por ahí, alcanzaron justo para los pantalones desgarrados y la camisa con remiendos de utilería. También la cimitarra era de utilería, de madera, pintada color acero y sobre el acero de la hoja algunas manchas de esmalte rojo, rastros de sangre del último combate. Acarició el arma con orgullo, su padre se había esmerado: era superior al arco de Robin Hood y a la espada del Zorro, una cimitarra casi real, lograda después de cruenta lucha con la sierra, la lija y el formón, sacrificando la hora de descanso en el taller, o, si se prefiere, conquistada en pleno Mediterráneo, cuando se cruzaron con el galeón del Hijo del Sheik, que parecía salido de las páginas del Billiken. No pudo conseguir el traje de Hijo del Sheik, pero al menos conquistó su cimitarra. Ahora había que anudar un pañuelo rojo en la cabeza y colgar un aro en una sola oreja. Entre los aros de fantasía de su madre buscó el que más se adecuaba a Sandokán. ¿Y en los pies? Consultó el Billiken. No había duda: grandes botas negras, con los bordes doblados hacia afuera. No tenía botas, tendría que pensar en un pirata descalzo: los pies curtidos en mil tierras y mil batallas. No convencía: Sandokán usaba botas. Ponete las zapatillas blancas, dijo la madre y dijo que podían combinarle con lo negro del traje. El prefirió no contestar. Otra vez pensó en las mil tierras y en las mil batallas y pensó que no se atrevería a ir descalzo por la calle: eso era de indios, no de piratas. Cualquier cosa, menos las zapatillas blancas. ¡Un pirata en zapatillas! ¡Antes se dejaba caer del palo mayor! ¡Voto a bríos!
El padre propuso sandalias, como el Hijo del Sheik, y señaló el dibujo. Efectivamente, el León del Desierto calzaba sandalias muy parecidas a las que una vez le regalaran a él y que él jamás se quiso poner: eran de marica. Tendría que replantear ese juicio, remontar de nuevo el Mediterráneo, buscar el galeón del Hijo del Sheik y entablar otra batalla: Sandokán está descalzo y necesita esas sandalias. Se las probó y, aunque no lo terminaron de convencer, era mejor que andar de zapatillas o descalzo.
La madre dijo que los bigotes se los pintaba ella, y también las patillas y una barbita. Igual a la del Diablo, dijo, y en ese momento, como caído del cielo, apareció el tío Cosme. Se hizo difícil explicarle que no había maldad en el disfraz, tampoco vanidad, claro, que los otros chicos también se disfrazan y él pide y que nos cuesta darle el gusto. El posible Sandokán escuchaba de pie y en silencio, aún no le habían crecido ni el bigote ni la barba y comenzaba a sospechar que quizá no le crecerían nunca, al menos en corcho quemado.
El padre preguntó qué tenía de malo disfrazarse y el tío Cosme dijo que no era necesario repetirlo, que si alguna vez lo hubiese escuchado ahora no preguntaría eso. ¿Qué es lo que está pasando en esta casa?, dijo. El padre no dijo nada pero, pacientemente, comenzó a quemar el corcho en el mechero del gas. ¿Eso es todo?, preguntó y con torpeza inició el bosquejo de una patilla sobre la cara de un futuro Sandokán que aún no entendía mucho, pero ya se sabía vencedor. Un Sandokán que, todavía sin barba, miraba desafiante al tío Cosme mientras, con gesto casi erótico, ofrecía el rostro para que su padre le creara unos bigotes, más de napolitano que de pirata, y una barba que sí se parecía a la del Diablo. El tío Cosme miró a su hermana, pasó por alto a su sobrino pirata y a su cuñado rebelde, dijo algo que Sandokán no oyó y se fue, indignado.
Todo por tu culpa, dijo la madre y señaló al flamante Sandokán quien, cimitarra en mano, se miraba frente al espejo. Lo único que falta es que se junte con esos atorrantes, oyó que decía su madre y pensó que no podría ir todo el tiempo con la cimitarra en la mano. Que no es necesario que te diga quiénes son esos, dijo la madre. Sandokán asintió con la cabeza y pensó que no existen vainas para cimitarras, que tendría que cruzarla en el cinturón, como el Hijo del Sheik. Que me gustaría saber adónde piensan ir, dijo la madre y Sandokán se dio cuenta de que no tenía cinturón. Y me gustaría saber a qué hora piensan volver, dijo la madre. Sandokán cambió la cimitarra de mano y pensó que era inútil remontar el Mediterráneo, el Hijo del Sheik esta vez no podría sacarlo del apuro: el León del Desierto sujetaba su bombachón con una gran faja que, por más esfuerzo que se hiciera, nada tenía que ver con el Tigre de la Malasia. Me gustaría saber a qué hora piensan volver, repitió la madre. Al corso, dijo Sandokán y dijo que le faltaba el cinturón. ¿Te das cuenta que ni siquiera escucha?, dijo la madre y el padre dijo que sí, que bueno, que a más tardar a las nueve. La madre dijo que al fin de cuenta Cosme tenía razón. El padre miró a Sandokán y dijo que no le fallase, que a las nueve en casa. Sandokán dijo que sí con la cabeza e insistió con que le faltaba el cinturón. Esperá, dijo la madre, fue hasta el dormitorio y regresó con un ancho cinturón negro que parecía especialmente hecho para Sandokán. Era de tu tía Clelia, dijo mientras se lo sujetaba, cuidalo. El Tigre de la Malasia estuvo a punto de gritar ¡Adelante mis valientes!, pero solo dijo que sí y corrió en busca de Robin Hood y del Zorro.
Hubo risas, hubo corso, hubo papel picado y serpentinas. Después Robin Hood y el Zorro propusieron ir el parque Lezama. Era la primera vez que Sandokán entraba en el parque a la hora de las parejas, se hacía inquietante descubrir las sombras: cuerpos apretados, besándose y acariciándose en silencio y perezosamente. Todo oscuro y todo callado y entonces, ¿por qué negarlo?, pese a ser el Tigre de la Malasia sintió algo de miedo: era un parque distinto al de las tardes o las mañanas, a pleno sol. Por fortuna, Robin Hood y el Zorro estaban con él, no había nada que temer, salvo al guardián que apareció de pronto y, sin impresionarse por estar frente a tan legendarios personajes, preguntó qué hacían solos en el parque y a esa hora de la noche. Sandokán recordó que habían dejado el corso a las ocho y media. Son casi las diez, dijo el guardián y el Tigre de la Malasia sintió algo en el estómago.
Robin Hood y el Zorro no comprendieron la excitación de Sandokán y esa imperiosa necesidad de volver a casa ya mismo, sin perder un minuto. A casa rápido, aunque Robin Hood y el Zorro se burlasen de Sandokán, se rieran de este pobre pirata que camina en silencio, sin hacer caso a las burlas, convencido de que acaba de traicionar a los suyos y convencido de que nunca entenderán que el Tigre de la Malasia es incapaz de traicionar a nadie, y menos aun a su padre, que hace más de una hora está en la puerta de calle, esperándolo.
Sandokán se queda mudo frente a un padre que, desconsolado, le pide la cimitarra. Sandokán se la entrega. El padre primero la sopesa, como si en ese trozo de madera estuviese la explicación de todo, y después, de un solo golpe, la parte contra la rodilla. Lo que había costado una dura batalla en el Mediterráneo, o la hora de descanso en el taller, va a parar al cordón de la vereda. El padre la tiró ahí y ya rota no sirve ni para el Hijo del Sheik ni para Sandokán que, sin decir palabra, agacha la cabeza y entra en la casa. Muy poco puede hacer el Tigre de la Malasia sin su cimitarra y entonces casi no tiene importancia que le pidan el cinturón. También le han ordenado que se quite la ropa y ahí está, entregando el pantalón y la camisa de satén negro, con remiendos de utilería, el pañuelo rojo que envolvía su cabeza y el escandaloso aro que colgaba de su oreja izquierda. La madre guarda el aro y el pañuelo; después, ferozmente, destroza el pantalón y la camisa que pertenecieran a un Sandokán que mira en silencio y en calzoncillos. Una mano empuja hacia el baño al que fuera el Tigre de la Malasia. Allí, a fuerza de agua y jabón, también le quitarán las patillas, el bigote y la barba. Solo las sandalias le han dejado, que era lo que menos quería del disfraz.
Guillermo Orsi
Placeres de oficinista
Volver a casa cuando se vive en ciudades como Buenos Aires no es un acto voluntario sino un deseo casi tan difícil de concretar como que Jennifer López nos llame esta noche para reprocharnos haberla dejado de plantón en una esquina cualquiera de Nueva York.
Aparicio Méndez es oficinista y trabaja en pleno centro de la ciudad que alguna vez Gardel cantó como a “la reina del Plata” y hoy es un tajo cruel hecho por un cirujano loco sobre el cuerpo de su paciente indefenso y sin anestesia, músculos, sangre y grasa, aminoácidos con cara de yo no fui, glóbulos rojos disfrazados de revolucionarios, oligarcas espantados por las tropelías del monstruo que ellos mismos contribuyeron a armar pagándole su salario al doctor Frankestein.
Cuando Méndez cumple con sus ocho horas de estar sentado frente a su computadora, acaba hipnotizado y balbuceante, como sometido a sucesivos shocks eléctricos, y lo único que ambiciona es regresar a su departamento en un barrio promiscuo del conurbano, para lo cual debe abordar el subte que a última hora de la tarde es una cinta transportadora de agotados robots y combinar en alguna estación de transferencia con atestados trenes de cercanías o buses igualmente colmados y conducidos por sicópatas.
Con estoicismo de comanche obligado a ver la saga completa de westerns de John Wayne, Méndez soporta el subte, el tren de cercanías y vivir en un departamento en un edificio construido con planes del banco hipotecario, de paredes agrietadas y vecinos cuyos gritos explotan en mitad de su living como si fueran parte de su familia. Pero todas las células de su cuerpo se paralizan de asco cuando, faltando dos calles de tierra para llegar, dos pibes que juntos no suman quince años le salen al cruce, navaja y 32 corto en mano, y le reclaman dame toda la guita o te despanzurramos acá mismo.
Es lógico que Jennifer López empiece a impacientarse. La cita con ella era a las ocho y media, son las nueve menos cuarto y los que no suman ni quince lo quieren todo. Olfatearon como perros cebados que Aparicio Méndez cobró su sueldo esta mañana, o tal vez el cadete, ese imberbe impertinente que vive conectado a los cidís de cuanto marginal con guitarra eléctrica se ponga de moda en la comunidad de sordos del rocanrol local, es cómplice de esta mala jugada y les avisó que si lo agarran al jovato cuando vuelve de noche con su limosna mensual, lo limpian sin problemas, es un blandengue y sólo se arriesgan a que se les ponga a llorar en medio de la calle.
Jennifer mira su reloj pulsera de oro y se dice que tampoco Aparicio Méndez es Bruce Willis aunque la vaya de recio, por la edad está más cerca de Harrison Ford aunque por su contextura física podría hacer pareja con Stan Laurel sin que los amantes del gordo y el flaco notaran la diferencia. Pero el amor todo lo puede y espera, paciente y bella Jennifer, a que Aparicio Méndez se ponga efectivamente a llorar en medio de la calle de tierra. Sus lágrimas de cocodrilo dundee envalentonan a los que no suman quince, les alborotan tanto las lampiñas hormonas que se le acercan sin tomar otra precaución que quedarse un paso atrás, el del 32, mientras el de la navaja lo palpa hasta encontrar el sobre con el sueldo. Papita para el loro, dice el de la navaja antes de caer con la nuca quebrada como una de las gallinas que Méndez sacrificaba en la chacra donde se crio, antes de venir a labrarse un futuro a Buenos Aires. El mismo cuerpo sin plumas que Méndez revolea le da de lleno al del 32 corto, volteándolo como a un palote del bowling que Aparicio frecuenta los sábados a la noche, después de dejar a Julia Roberts suspirando por él en el living del departamento. Aplastarle la cabeza no es una tarea pesada para Oliver Hardy, aunque para que el espectador se ría groseramente sea necesaria su torpeza, que el sobreviviente sobreviva soltando una baba blanca de perro atropellado, y acabarlo con un puntapié en el cerebro cuya potencia envidiaría el Piojo López, puesto a disparar el penal de la definición en una final por la copa del mundo.
Agachándose sobre la calle de tierra, Aparicio Méndez recoge el sobre con su bien ganado sueldo de triunfador, lo guarda en el mismo bolsillo en el que lo traía y llega por fin a su departamento.
Ahí mismo, en la pantalla del televisor que dejó encendido al salir esta mañana, Jennifer López le hace un mohín de bienvenida y corre a encontrarse con Tom Cruise, es hora de ganarse un par de millones de dólares y ya habrá tiempo para volver a encontrarse con su verdadero amor, toda mujer está genéticamente condicionada para hacer sufrir a sus galanes, sobre todo si estos llegan tarde a una cita con el burdo pretexto de que los asaltaron en la calle de un barrio miserable de los suburbios de una megalópolis latinoamericana.
De todos modos, Aparicio Méndez no sufre por los vanidosos desplantes de una hispana reconvertida como Jennifer. Tiene a su lado, sentadita en el sofá, a Julia Roberts. Qué bella es, qué rostro perfecto, qué cuerpo envidiable.
Con Julia ven la película completa sin dormirse, después Aparicio apaga el televisor, besa a su amada y se va a su cuarto donde, agotado por ocho horas de oficina frente a la computadora, duerme de un tirón toda la noche.
Si de lunes a viernes el odioso reloj despertador le recuerda que a las seis de la mañana debe levantarse para estar a las ocho y media en el centro de Buenos Aires, hoy, sábado, puede dormir un rato más, disfrutar de la tibieza de la cama, moverse en su somnolencia como un pez de las profundidades, soñar que todavía lo espera Julia Roberts en el living para pasar juntos el fin de semana, que su departamento huele a jardines babilónicos y no a la fosa común de un cementerio, el cadáver de la última prostituta que se cargó hace dos días tumbado sobre el sofá y exudando ya sus jugos.
Para colmo, en el televisor eternamente encendido repiten la película de anoche, Jennifer López vuelve a saludarlo con un mohín y corre a encontrarse de nuevo con Tom Cruise, qué linda es Jennifer, se dice Aparicio Méndez, qué linda era Julia todavía anoche, qué bellas son las mujeres antes de empezar a pudrirse como frutas arrancadas del árbol y abandonadas sin siquiera haberles hincado el diente.