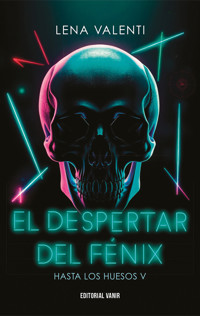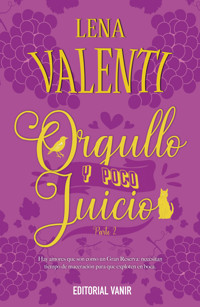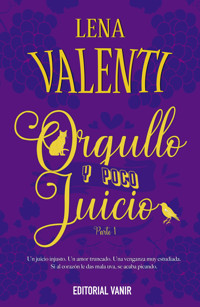Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Vanir
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Él juró no volver a perder el control. Ella, no volver a caer. Pero el destino tiene otros planes. Yael es el más brillante de los lupercos… y el que arrastra las cicatrices más profundas. Tras años luchando por los suyos, lo último que esperaba era volver a ver a Rhea, la única mujer capaz de hacer tambalear su mundo en una sola noche. Ella tiene un encargo: encontrar lo que nadie más puede. Pero su camino la lleva a un pueblo olvidado por el tiempo... y a él. El hombre que nunca debió seducir y que hará tambalear el mundo de credos sobre los que ha trabajado siempre. Lo que comienza como un reencuentro inesperado en Otsagabia, se convierte en una cacería silenciosa. Y juntos descubren que la amenaza que se avecina sobre ellos es más poderosa y letal de lo que jamás imaginaron. Si Caperucita marca al lobo, el lobo se la comerá.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PARA COMERTE
MEJOR
Las Sombras Del Alpha, III
Lena Valenti
Primera edición: julio 2025
Título: Para comerte mejor
Colección: Las Sombras del Alpha, 3
Diseño de la colección: Editorial Vanir
Corrección morfosintáctica y estilística: Editorial Vanir De la imagen de la cubierta y la contracubierta:
Shutterstock
Del diseño de la cubierta: © Editorial Vanir, 2025
Del texto: ©Lena Valenti, 2025
De esta edición: © Editorial Vanir, 2025
ISBN: 979-13-87544-17-1
Depósito legal: DL B 12324-2025
Bajo las sanciones establecidas por las leyes quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obrapor medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro —incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet— y la distribución de ejemplares de esta edición y futuras mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Epílogo
El lobo no teme a la noche, porque su alma fue forjada en la sombra y su destino fue escrito bajo la luna.
Capítulo 1
Laguna Azul era una bestia nocturna, un lugar que nunca dormía, que ardía con el fulgor de las luces de neón y el bullicio de la gente buscando olvidar su vida mundana y el paso del tiempo. No tenía rascacielos que tocaran las nubes ni el artificio pretencioso de las grandes ciudades, pero palpitaba con la energía de una mini Las Vegas rústica, moderna en lo necesario y lo bastante decadente como para que la gente se sintiera libre de dejarse llevar. En sus calles vibraban los destellos intermitentes de los casinos, los pubs y las salas de juego donde la fortuna se evaporaba en un parpadeo y las risas se entremezclaban con el estruendo de las tragaperras, el tintineo de los cócteles servidos en barras iluminadas y el murmullo de conversaciones entrecortadas por promesas tan efímeras como la noche misma.
En el corazón de la ciudad, el lago era un espejo de oscuridad líquida, reflejando el resplandor de las luces haciendo que la ciudad entera flotara sobre su superficie. Yates de lujo se mecían suavemente sobre las aguas tranquilas, acogiendo a los peces gordos que bebían y reían rodeados de mujeres hermosas, ajenos o tal vez demasiado informados de todo lo que se movía bajo la piel de la noche.
Yael caminó por una de las calles principales con las manos hundidas en los bolsillos, con su paso tranquilo y despreocupado, pero su mente aún presa del torbellino de lo vivido la noche anterior, cuando Asher salvó a Kim de las manos del árabe y de la Congregación que los Lowell habían tenido que borrar de la faz de la tierra.
Como ciudad, Laguna Azul no tenía idea del peligro que había pendido sobre ella ni de la sombra que había acechado desde la llegada de Mateo, ni de los fanáticos que habían mutilado y asesinado en nombre de un dios perverso a gente inocente. Yael tampoco tenía idea de cuántas vidas se habían salvado con la caída de ese energúmeno y sus seguidores, pero lo cierto era que no volverían a arrastrar a más inocentes con su veneno. Sus hermanos y él habían hecho lo que debían hacer, y aunque nunca hablaban de ello con euforia, porque matar nunca era algo que los Lowell celebraban, había satisfacción en saber que esa escoria ya no existía.
Se pasó la lengua por los dientes en un gesto pensativo, antes de sonreír con un orgullo silencioso y entrar en una discoteca que se llamaba Díscolo. Yael no podía dejar de sentir orgullo por su hermano mediano.
Asher lo había conseguido. Había salido del infierno en el que lo estuvo atrapado durante años, había enterrado a los fantasmas que lo perseguían y había dejado de ser el imbécil que se torturaba por culpa de Alba, esa mujer manipuladora que le enseñó el lado más cruel del deseo y de la culpa, y que lo dejó tullido y sin voz durante demasiado tiempo.
En cambio, Kim había llegado y le había puesto la vida patas arriba con su desparpajo, con su resistencia, con la manera en que había conseguido metérselo bajo la piel y al mismo tiempo patearle el culo cuando hacía falta. Yael no podía evitar sentir que su hermano se había llevado el premio mayor, porque Kim gustaba a todo el mundo. No solo porque era una mujer preciosa, sino porque tenía ese tipo de carácter con el que te querías tomar una copa un viernes y pelear codo a codo en una batalla el sábado. Kim tenía la marca de Asher en la piel ahora, era suya de una manera que nadie podría negar y además, le había devuelto la voz. Y aunque su relación aún tenía un largo camino por recorrer, porque Asher siempre había sido más testarudo de lo que debería, Yael sabía que al final se entenderían. Después de todo, los lupercos nunca soltaban a sus hembras.
Su sonrisa se volvió más ladeada al pensar en eso.
Hunter tenía a Kayla. Asher tenía a Kim.
Ambos habían encontrado a sus lobas y, por lo que había visto en ellos, ya no había vuelta atrás para ninguno. Eso sería un nudo eterno.
Él, en cambio, no tendría esa suerte.
Dentro de la discoteca, las luces de neón vibraban con destellos violetas y azulados, reflejándose en los cuerpos que se movían en la pista como si la música les diera vida. La voz inconfundible de Cher flotaba entre el ambiente, rasgada y sensual, como si recitara un destino al que nadie podía escapar.
“Somebody, somewhere, turns off the lights…”
Desde la barra, Yael alzó su vaso de whisky, girándolo despacio entre los dedos, observando el brillo ambarino del licor mientras el hielo se deshacía lentamente. A su alrededor, el aire fluctuaba cargado de perfume, alcohol y sudor, con la expectativa latente de la caza nocturna.
Todos esos hombres y mujeres contoneándose con precisión estudiada, con sus labios curvados en sonrisas llenas de intenciones y sus cuerpos buscando llamar la atención de aquellos que estaban dispuestos a jugar su juego. Yael reconocía ese lenguaje no verbal sin esfuerzo, porque él también era un cazador, aunque lo suyo no tenía nada que ver con el cortejo humano.
Sus ojos recorrieron la pista sin verdadero interés, aunque él sí había despertado el interés de las demás. Sabía que lo estaban mirando. Siempre lo miraban. La gente no lo identificaba como lo que era, pero su cuerpo lo delataba. Su altura, la manera en que se movía, la intensidad de su presencia, sus ojos… las mujeres notaban esa esencia luperca invisible antes de verlo y, cuando lo veían, sus cuerpos reaccionaban antes de que pudieran evitarlo. Algunas se mordían el labio, otras bajaban la mirada solo para volver a subirla con descaro. Lo invitaban a bailar... pero en la cama.
Podía elegir a cualquiera de ellas sin esfuerzo, pero no lo hacía por deseo. Lo hacía por necesidad.
Porque, aunque nadie lo sabía y tampoco hablaba de ello, él no estaba bien.
La Fábrica le había hecho cosas que ni él mismo entendía del todo, y eso que era experto en genética y biología. Algo en él se había alterado de manera irreversible, algo que ardía en su interior como una enfermedad crónica. Cada luna llena, cuando el frenesí luperco alcanzaba su punto más alto, perdía el control de una manera que no podía permitirse. No era el mismo anhelo que sus hermanos sentían por sus parejas, no era el lazo de un luperco que ansiaba marcar a su loba. Era algo más primitivo, más visceral, más jodidamente oscuro.
Y a lo largo de los años, aunque lo había intentado, no había encontrado forma de calmarlo.
Por eso estaba ahí, envuelto en feromonas de todo tipo.
Porque en noches como esta, cuando su cuerpo rugía por algo que no podía tener y se acercaba la luna llena, necesitaba liberar la presión de algún modo. Y estaba de caza, y buscaba a alguien experto que pudiera colmar sus necesidades y que no se asustase con su ímpetu.
Llevó el vaso a sus labios y bebió un sorbo largo, disfrutando del ardor en su garganta.
“We all sleep alone…”
La voz de Cher se deslizó entre el ritmo de la música y Yael
bajó la copa con lentitud, dejando que el vidrio se apoyara sobre la barra.
Sí. Él lo sabía mejor que nadie.
Por suerte, no buscaba dormir con nadie, solo quería empezar a darle de comer al lobo para que fuera más fácil mantener el control en luna llena.
Un hielo del vaso había entrado en su boca, y crujió al masticarlo, pero él apenas lo notó. Su atención se había fijado en una silueta que se movía entre las luces parpadeantes del escenario central. No fue un gesto consciente, no fue una decisión meditada. Fue instintivo, un anzuelo invisible que lo obligó a levantar la cabeza, a enfocar su mirada en aquella mujer que parecía desafiar la noche con cada movimiento de sus caderas.
Cabello negro, largo y ondulado, que caía en una cascada oscura hasta la mitad de su espalda. Lo llevaba suelto, pero con una gracia natural que lo hacía parecer parte de su esencia, no un peinado ensayado.
Sus ojos de color miel eran enormes, dorados y brillantes incluso a través de la penumbra. Tenía la piel ligeramente bronceada, luminosa, sin retoques innecesarios, con un resplandor de verano perenne atrapado en cada gesto.
El vestido rojo que llevaba era tan sencillo como letal y se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. El escote era asimétrico, con una sola manga que dejaba al descubierto un hombro perfecto. El tejido era lo bastante ligero como para insinuar la curva de su cintura y el movimiento firme de sus piernas al bailar. En los pies, botas negras con tacón, finísimos que parecían a punto de quebrarse, pero que ella manejaba con una soltura que hablaba de su seguridad.
No era la más espectacular de la pista. Había otras con vestidos más cortos, más ajustados, con escotes que desafiaban la gravedad y cuerpos mucho más expuestos y burdos. Pero ninguna tenía ese aire natural de mujer que sabe lo que provoca y que, al mismo tiempo, no necesita presumirlo.
Yael entrecerró los ojos y exhaló lentamente. El calor en su vientre, que llevaba ardiendo desde su llegada a Laguna Azul, se avivó hasta volverse incómodo.
Su instinto reconoció la sensación al instante. Era la misma que experimentaba cuando un depredador detecta una presa que no es consciente de que ha sido elegida. Pero lo que ardía en su pecho, lo que latía en su piel con cada compás de la música, no tenía nada que ver con caza.
Era deseo. Puro, directo y jodidamente crudo.
La mujer movía las caderas al ritmo de la música, riendo con sus amigas, sin dejar de girar lentamente mientras el bajo de la canción hacía vibrar el suelo. Y, en un momento dado, su mirada chocó con la de Yael.
Fue un instante. Pum. Un latido.
Y el mundo se encogió en ese cruce. Ella no apartó los ojos al primer contacto, ni siquiera al segundo. Lo sostuvo, firme y coqueta. Sus labios se curvaron en una sonrisa ladina y traviesa, antes de volver a girar con ligereza para que su melena se agitase mientras seguía bailando.
Yael sintió que algo le hormigueaba en el pecho.
Maldita fuera. Era seductora, sexi y encantadora. Todo al mismo tiempo.
Su lengua recorrió su labio inferior con pereza, mientras su mirada seguía atada a la forma en la que la tela del vestido se deslizaba sobre sus caderas. El aire seguía oliendo a alcohol, a sudor y a cuerpos en tensión, pero entre todo aquello, su esencia había dejado su huella.
No sabía su nombre. No sabía quién era. Pero su cuerpo ya había tomado una decisión.
Cuando volvió a mirar hacia la pista, la joven estaba avanzando hacia la barra.
La veía venir desde el otro extremo del salón, sorteando grupos de desconocidos, ignorando piropos y miradas que la desnudaban mientras caminaba con seguridad hacia donde estaba él.
Se acercó con paso ágil, como si no estuviera ahí por él, con sus tacones golpeando el suelo con un ritmo que parecía sincronizado con la música. Había un leve rubor en sus mejillas, no por vergüenza, sino por el calor del baile y el efecto del alcohol.
Yael apoyó el codo en la barra y dejó el vaso sobre la superficie de cristal sin apartar los ojos de ella. Al llegar a su lado, ella se inclinó ligeramente hacia él y sonrió, mostrando unos dientes blancos y perfectos y unos labios que Yael no dejó de mirar.
—He apostado con mis amigas a que eres gay y no te interesan las mujeres.
La frase lo pilló desprevenido, pero su sonrisa apareció sin esfuerzo. Ladeó la cabeza y arqueó una ceja.
—Eso es como apostar a que los hombres lobo existen —Dejó que su voz descendiera a ese tono ronco y despreocupado que sabía usar cuando quería jugar con alguien—. Perderías seguro.
Ella rio con una risa limpia y espontánea, sin fingir sorpresa ni indignación. Olía a ron con toques de vainilla y miel, una fragancia que se mezclaba con su perfume afrutado y que parecía deslizársele por la piel como una caricia.
—Podrías ser bisexual, también.
—Podría, pero no.
—¿Seguro?
—Yo creo que sí.
Ella soltó una carcajada, divertida y descarada. Sus ojos miel brillaban con la picardía de quien no teme jugar, pero sabe que está cruzando una línea peligrosa.
—Estás bastante seguro de ti mismo.
—¿Y eso es un problema?
—No lo sé. Depende de si vas de farol o no. ¿Sabes bailar?
Yael apoyó la cadera en la barra y deslizó los ojos por su cuerpo, con descaro, sin disimulos, dejando que ella sintiera cómo la desnudaba mentalmente. Lo hizo con calma, saboreando el efecto que provocaba, observando la forma en que ella se mordió el labio inferior casi sin darse cuenta, y cómo su respiración se alteró apenas un segundo antes de recuperarse.
—Eso suena a reto, pajarito.
—Tal vez lo sea.
—Entonces vamos a comprobarlo.
Se separó de la barra y extendió una mano. Ella vaciló un segundo, pero después deslizó la suya en la de él. Su piel estaba caliente, su pulso acelerado, y Yael lo sintió al instante.
—Bailemos.
Ella soltó una risa nerviosa, casi incrédula, y dejó que él la guiara hasta la pista, donde el ritmo seguía latiendo como un corazón desbocado.
El humo artificial flotaba sobre el suelo y las luces destellaban en tonos rojizos y dorados.
Yael la colocó delante de él, acercó su cuerpo al suyo por la espalda. Muy cerca. Demasiado cerca.
La mujer apoyó las manos en sus muslos, siguiendo el movimiento de su cuerpo mientras él se sincronizaba con la música. Al principio, ella se mantuvo expectante, pero en cuanto sintió su pelvis contra su espalda, su respiración cambió.
Porque lo notó.
La dureza que lo empujaba contra ella no dejaba lugar a malentendidos.
Él acercó la boca a su oído, con la voz tan grave que fue más vibración que sonido.
—Tienes razón. —Su aliento acarició su cuello, mientras su lengua se deslizaba lentamente por su piel caliente—. No me interesan las mujeres. No todas.
Ella jadeó y su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse.
Yael sonrió, justo antes de susurrarle:
—Me interesas tú.
La vio estremecerse bajo su toque y sintió la rigidez de sus músculos cuando su cuerpo respondió al contacto. La necesitaba, maldita fuera. La fiebre lo estaba devorando y ella acababa de convertirse en su cura.
—¿Hay algún lugar al que quieras ir? —murmuró contra su cuello, antes de morderle el lóbulo de la oreja con suavidad.
—¿S-sola? —preguntó provocando en él una nueva risita.
—Conmigo.
Ella no dijo nada más. Solo se giró, lo miró fijamente con plena aceptación, lo tomó de la muñeca y lo arrastró fuera de la pista.
Y Yael la siguió, sonriendo y preparado para perderse durante unas horas.
Para perderse el uno en el otro y en el placer que sabía que iban a compartir. Porque esa chica era un bocado delicioso.
Dos meses después
Otsagabia despertaba con el murmullo del río que serpenteaba entre sus casas de piedra blanca y madera y con la brisa de las montañas impregnando el aire de humedad y tierra verde y fértil. Desde lo alto, el pueblo parecía un cuadro de tonos otoñales, como un nido de tejados rojizos y muros blancos encajado entre la espesura de los bosques, rodeado de colinas que parecían velar por su tranquilidad con el mismo celo con el que los lobos protegen su territorio.
Aquí, la modernidad se había filtrado con prudencia; había electricidad, por supuesto y toda la conexión con el mundo exterior que se necesitase, pero el alma de Otsagabia seguía intacta, conservando su esencia de refugio, de última oportunidad para los que no tenían a dónde ir.
No era un pueblo común. Cada uno de sus habitantes había sido rescatado por los Lowell en algún punto de sus vidas. Eran personas que alguna vez fueron perseguidas, víctimas de un mundo cruel, almas perdidas que encontraron un nuevo hogar entre estos valles, bajo la sombra protectora de tres hombres a los que respetaban con una devoción silenciosa.
Los Lowell eran sus guardianes, su fortaleza. No había nadie en Otsagabia que desconociera lo que realmente eran, y a pesar de eso, ni una sola persona rompería el silencio, porque les debían la vida y su felicidad actual.
En el centro del pueblo, junto a un puente de piedra que cruzaba el río, La Caseta se alzaba como el corazón cálido de Otsagabia.
Era una construcción de madera robusta y paredes blancas, con una chimenea que nunca dejaba de humear en invierno y un aroma a pan recién horneado que se filtraba por las ventanas abiertas. Era el restaurante de Joana y Jonan, los franceses que habían acogido a los Lowell cuando escaparon de la Fábrica, los mismos que ahora alimentaban a casi todos los habitantes del pueblo, como si su hogar no fuera un negocio, sino una prolongación de su amor por aquellos a los que llamaban familia.
Desde su mesa junto a la ventana, Yael hundió los dientes en el cruasán, dejando que la mantequilla se deshiciera en su lengua, mientras tomaba un sorbo de su café. La brisa de la mañana entraba por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas con lentitud, trayendo consigo el murmullo del despertar del pueblo y el sonido del agua corriendo bajo el puente.
Y en la lejanía, el sonido de la risa tintineante de Kim riendo en el jardín. el final de toda su lucha interna.
Yael se pasó la lengua por los dientes, observando la forma en que Asher tenía a Kim atrapada contra su cuerpo. Se veía diferente ahora, como si al fin hubiera encontrado su centro después de tantos años perdido en su propia oscuridad.
La risa de Kim volvió a estallar en el aire matutino, clara y despreocupadamente, y Asher bajó la cabeza para besarla de nuevo, como si no pudiera resistirse. Porque no podía.
Esa era la naturaleza del lobo. Una vez que encontraban a su hembra, una vez que la marcaban, el anhelo interior no se podía silenciar.
Se unían para siempre, y juntos, lo compartían todo.
Kim y Asher no solo tenían su vínculo; también estaban envueltos en la expansión de los locales de pole dance “Kitsune”, el club que Kim había creado y que ahora florecía como un negocio legítimo y próspero. Ya habían remodelado un local en Otsagabia y otro en Laguna Azul, llevando el proyecto de Kim a un nivel que ella jamás habría imaginado cuando comenzó. Asher la apoyaba en todo, sin reservas, sin poner límites. Porque eso era lo que hacía un luperco con su hembra: le entregaba el mundo si ella lo quería.
Yael bajó la mirada a su negro café y sonrió con la cabeza ladeada, sintiendo un calor en el pecho que no solía acompañarlo.
Asher y Kim lo habían logrado. Y Hunter y Kayla tampoco se quedaban atrás.
Hunter tenía a Kayla y juntos mantenían el pueblo entero en perfecto equilibrio, sin dificultades, como si hubieran nacido para liderar. Kayla irradiaba esa facilidad natural para moverse entre la gente, para escuchar y entender lo que cada persona necesitaba sin que tuvieran que decírselo. Y Hunter tenía la fuerza, la estrategia y la determinación más inquebrantable para cuidar de ella y de todos.
Eran el Alfa y su luna.
Y aun así, a pesar de poder vivir todos en aquella calma y aquella paz que se habían ganado, ambos seguían metiendo las narices en cualquier caso en el que pudieran ayudar. No podían evitarlo. No importaba si se trataba de un problema pequeño o de algo grande. Si alguien fuera de Otsagabia necesitaba justicia, ellos la conseguían, casi siempre de manera anónima. Pero Kayla seguía siendo una excelente investigadora privada y Hunter un vengador y su paladín, y siempre conseguían enredar a todos para que fueran a ayudarles.
Exhaló, sacudiendo la cabeza con un leve gesto de diversión.
Joder, eran lo más parecido a superhéroes que existía.
Pero él no se sentía ningún héroe.
Él no era un héroe.
Era un peligro.
Era una aberración.
El nudo en su pecho se apretó y su mandíbula se tensó imperceptiblemente mientras giraba el vaso de café entre los dedos, porque a él le gustaba en vaso.
Él no tenía una hembra. No tenía un propósito elevado ni un futuro trazado junto a alguien. Solo tenía una lucha constante consigo mismo.
No importaba cuántas veces intentara ignorarlo. Seguía sintiendo el rechazo interior hacia sí mismo y lo que la Fábrica había hecho con él.
Porque los Aro habían intentado romperlos de algún modo, con sus tejemanejes genéticos, y a su modo, lo habían conseguido. Pero… no del todo, ¿no? Al menos, aún seguía respirando.
Algo estaba mal en su interior, o peor, algo había mutado, algo que no debería existir y que latía en su sangre como una bomba de relojería.
Una bomba que permanecía silenciosamente activada.
Por eso, mientras su hermano Hunter se encargó de amasar una fortuna con sus inversiones y Asher se convirtió en un gran hacker, él se decantó por la biología genética, para poder estudiar el propio genoma luperco, porque tenía que entenderlo.
Tenía que descubrir qué demonios le hicieron, cómo podía comprenderlo y deshacerlo, cómo podía evitar lo que sentía crecer en su interior cada vez que la luna llena se acercaba.
Era una lucha solitaria y asumía que no había nadie que pudiera salvarlo de sí mismo.
Su mente divagaba en el único tema que nunca le daba descanso: Lo que la Fábrica había hecho con él.
Desde que tuvo uso de razón, sintió la necesidad de ayudar a los suyos, de aliviar la carga de la biología luperca para que no fueran esclavos de su propia naturaleza. Diseñó desodorantes y bombas portátiles para reducir los estrógenos en las hembras durante la fiebre, trabajó en fórmulas que les permitieran mantener el control hormonal sin afectar a quienes no comprendían su mundo. Pero nadie había hecho nada por ayudarlo a él.
Porque él era el experimento fallido.
En la Fábrica no pudieron quebrarlo con castigos físicos ni con tortura psicológica, así que decidieron hacer algo peor. Lo transformaron.
No en un guerrero más fuerte ni en un luperco más rápido. Lo convirtieron en una bestia sexualmente incontrolable.
Siempre fue un impertinente para los Aro, un problema, alguien que se resistió hasta el final a perder su voluntad. Y ellos encontraron la manera de hacer que su propio cuerpo lo traicionara. Trabajaron en sus gónadas, en su cerebro, en sus hormonas, hasta convertirlo en lo que ellos querían, y modificaron su esencia a nivel molecular.
Primero alteraron su producción hormonal con una precisión quirúrgica. Forzaron la sobreexpresión de la enzima aromatasa, aumentando la conversión de andrógenos en estrógenos, potenciando su respuesta a las feromonas. No solo reaccionaba a ellas como cualquier luperco; su cuerpo se encendía con una intensidad anormal, volviéndolo hipersensible a cada señal química.
También manipularon sus receptores de andrógenos, amplificando su respuesta a la testosterona y la dihidrotestosterona. De ese modo, para otros, la excitación podía controlarse pero para él, cualquier estímulo sexual, por mínimo que fuera, lo convertía en un depredador sin freno.
Y eso no les bastó.
Jugaron con su sistema dopaminérgico y serotoninérgico, modificando su producción de neurotransmisores para que su cerebro recompensara el deseo con un placer adictivo. Le arrebataron la capacidad de controlarse, hicieron que su lobo necesitara la liberación con una compulsión que ningún otro luperco experimentaba.
Y para asegurarse de que nunca bajara la guardia, alteraron su eje hipotalámico-hipofisario con microimplantes hormonales. Su producción de esperma y hormonas sexuales nunca descendía, incluso cuando los demás entraban en períodos de reposo, y por eso su deseo no tenía pausas. No había tregua para él.
No importaba cuánto intentara racionalizarlo, cuánto esfuerzo pusiera en controlarse. Cada vez que la fiebre luperca llegaba, su cuerpo tomaba el mando y lo arrastraba al límite de la locura, a una necesidad cruda y despiadada, que lo volvía un extraño en su propia piel.
Y lo peor de todo era que no podía hacer nada para detenerlo.
Pero sí se había esforzado en ocultarlo a sus hermanos, porque si ellos no podían ayudarle, ¿para qué trastornarlos?
De algún modo, los Lowell creyeron que no hablar de sus dolores y sus traumas liberaba de un dolor innecesario a los demás, sin embargo, Yael estaba descubriendo, gracias al ejemplo de Hunter y Asher, que el haber ocultado sus sombras, les había hecho menos libres y más esclavos de sus miedos y de su dolor.
Pero la verdad era que no confiaba en nadie para arreglar lo que la Fábrica había hecho con él. No había antídoto para algo que fue creado en su propia sangre. Así que hizo lo único que podía hacer: diseñar algo que, al menos, le diera la ilusión de control. Y así fue como ideó una microbomba reguladora.
Era un dispositivo discreto, tamaño de una moneda, que se colocaba en el perineo y que él mismo había calibrado para liberar una dosis precisa de compuestos reguladores cuando su sistema detectaba niveles hormonales demasiado altos.
El dispositivo estaba programado para detectar los picos de testosterona, DHT y gonadotropinas en su torrente sanguíneo a través de un sensor bioquímico. Cuando los niveles alcanzaban el umbral peligroso —ese punto en el que su cuerpo dejaba de ser suyo y pasaba a ser solo instinto—, la bomba se activaba y liberaba una combinación de inhibidores y reguladores.
En su interior tenía: Análogos de progestágenos, inhibidores de la aromatasa, antagonistas de la dopamina y neuromoduladores selectivos.
La microbomba no eliminaba su deseo, no podía. Pero lo volvía más llevadero, al menos, lo suficiente para que no perdiera el control, para que pudiera estar entre la gente sin convertirse en un animal sin cordura.
Esa era su única opción.
Pero no era una solución, porque cada vez que la fiebre luperca llegaba, cada vez que la bomba se activaba y drenaba parte de su necesidad, él seguía sintiendo su propio vacío.
De algún modo, estaba convencido de que lo que habían hecho con él no tenía cura.
Nunca la tendría.
Capítulo 2
El viento arrastraba el olor a gasolina y humedad, mezclándose con el asfalto caliente bajo sus botas. Rhea llenaba el depósito de su crossover, un Nissan Rogue plateado, con la pintura gastada en los bordes y el parachoques trasero ligeramente abollado. No era el coche más bonito, ni el más nuevo, pero tenía el maletero amplio que necesitaba para sus cosas y una resistencia que la había acompañado en demasiadas carreteras sin asfalto.
Los dados de peluche colgaban del retrovisor delantero, tambaleándose suavemente por la brisa que se colaba por la ventana abierta. A su alrededor, el cielo se extendía en un manto opaco y gris, con nubes voluminosas que amenazaban con dejar ir a la lluvia en cualquier momento.
Apoyó la cadera contra el coche mientras observaba el contador de la gasolina subir poco a poco, con el característico clic clic de la bomba llenando el silencio de la estación.
La verdad era que no se sentía bien ni tampoco ella misma desde hacía dos meses. Desde esa noche, la noche en Laguna Azul, todo había sido diferente.
El recuerdo de lo sucedido la golpeó con la misma intensidad que siempre: la piel caliente, aliento ardiente contra su cuello, manos grandes que la recorrían sin apuro, una boca que la devoraba con hambre y pericia, como si estuviera hecha para él.
No recordaba su nombre. ¿Se lo habían dicho? ¿Se habían presentado debidamente antes de empezar a devorarse el uno al otro? No estaba segura porque había sido una de esas veces en las que el deseo lo nublaba todo. ¿Importaban los nombres cuando el encuentro iba a ser efímero?
No recordaba mucho más que la sensación de él encima de ella, dentro de ella. Por Dios, por todas partes…
Y lo peor era que lo pensaba y lo recordaba demasiado. A diario, para ser sinceras.
Mucho para alguien que no se quedaba enganchada a nadie.
Sacudió la cabeza y cerró la mandíbula con fuerza. Era una pérdida de tiempo.
Lo que fuera que pasó esa noche con ese hombre se había acabado cuando despertó sola en la cama del hotel, con las sábanas aún tibias, pero sin rastro de él.
Había desaparecido sin una palabra, sin un número al que contactar, sin nombre y sin una promesa de volver a encontrarse. Y eso estaba bien, porque tenía cosas más importantes que hacer que pensar en un hombre que ni siquiera se había despedido de ella. Pero le escocía, en esa parte orgullosa y femenina que todas las mujeres tienen.
Gracias a Dios, Rhea era una mujer ocupada, con una misión muy importante entre manos que monopolizaba gran parte de sus días desde que había accedido a firmar ese contrato un tiempo atrás.
El sonido del clic de la bomba indicaba que el depósito estaba casi lleno, cuando Rhea sintió la presencia de un hombre acercándose por la espalda. Y lo podía ver a través del reflejo de la ventana trasera. Era uno de los de la gasolinera. No necesitaba girarse para saber el tipo de sonrisa que llevaba en la cara, ni la forma en que sus compañeros lo observaban desde la distancia, como si estuvieran esperando ver hasta dónde llegaba su estupidez.
—¿Necesitas ayuda con la manguera, guapa? —dijo él, apoyando una mano en la parte trasera del coche, inclinándose ligeramente.
Rhea giró la cabeza solo lo suficiente para ofrecerle una mirada cortante, sin ningún interés real. Era alto, corpulento, con un uniforme de la gasolinera arrugado y olor a tabaco en la ropa. Un tipo que seguramente confundía la confianza con la grosería, como algunos.
—No, gracias —respondió con la misma calma con la que habría rechazado una muestra gratuita en un supermercado.
Pero el tipo no se dio por vencido.
—¿Seguro? —insistió, con una sonrisa ladeada—. Esa manguera es muy pesada y no suele funcionar bien. Se encalla.
Rhea parpadeó lentamente y dejó que una media sonrisa sin emoción se dibujara en sus labios. ¿En serio?
—Si es así, deberían cambiarla para no llevarse más de una reclamación.
Su tono no había subido ni una octava, pero el cambio en su mirada fue suficiente para que el tipo parpadeara con nerviosismo. Antes de que pudiera abrir la boca, Rhea giró el rostro y señaló la cámara de seguridad que colgaba en la esquina de la estación.
—Imagino que si alguien llamara ahora mismo a inspección de seguridad, probablemente tendrían problemas más serios que una manguera defectuosa.
El tipo abrió la boca y luego la cerró. Porque Rhea tenía razón, y acababa de demostrarle que tenía buena observación. Solo tenía que ver las luces parpadeantes en la tienda de conveniencia, el dispensador de papel vacío en los surtidores, la mancha de aceite en el suelo que llevaba ahí más de lo debido y un goteo incesante en una de las mangueras. Bastaba con que una sola persona se quejara para que la estación se cerrase temporalmente.
Él tragó saliva y se alejó sin decir nada más.
Rhea exhaló despacio y colgó la manguera en su sitio antes de deslizarse de vuelta en su coche. No tenía paciencia para la soberbia masculina. Sabía exactamente cómo funcionaban los hombres como aquel imbécil y cómo cortarlos de raíz sin levantar la voz.
Colocó bien el retrovisor, asegurándose de que los dados de peluche no bloquearan su vista, se pasó el dedo por la línea del ojo para arreglarse el rímel y activó de nuevo el GPS. Aún tenía mucho por hacer.
El motor de su Nissan Rogue ronroneaba suavemente mientras avanzaba por la carretera serpenteante de la montaña. Rhea tenía prisa, demasiado poco tiempo para cumplir con su trato y aún mucho camino por recorrer.
Sin embargo, algo dentro de ella, un instinto que rara vez ignoraba, le susurraba que necesitaba detenerse.
Era una mujer que sabía escuchar su cuerpo y su intuición, algo que tildaban de sexto sentido los más obtusos. Pero para ella era fácil guiarse así, porque siempre lo había hecho, desde pequeña.
Revisó de reojo el mapa viejo y arrugado que descansaba sobre el asiento del copiloto. Papel gastado, bordes doblados y anotaciones hechas a mano con tinta que se habían difuminado con los años. Sabía leer mapas mejor que la mayoría, porque durante años fue entrenada para hacerlo. Las carreteras marcadas, las elevaciones del terreno, las rutas ocultas que no aparecían en los GPS convencionales… nada de eso se le resistía.
No obstante, a pesar de que todo indicaba que esta era la carretera que debía seguir y que iba en dirección correcta, algo no cuadraba. Ya había repostado, pero anochecería pronto y, si algo había aprendido en sus años de rastreadora, era que conducir por terrenos desconocidos de noche nunca era una buena idea.
Suspiró, ajustando las manos en el volante mientras echaba un vistazo al entorno. El paisaje a su alrededor era denso, repleto de bosques de hayas y robles extendiéndose en ambas direcciones, con troncos gruesos y ramas que se curvaban como si intentaran alcanzarse unas a otras. Las montañas norteñas se alzaban imponentes, cubiertas por una bruma azulada que anunciaba el descenso de la temperatura.
El aire estaba cargado de humedad, e irradiaba ese aroma terroso de la madera mojada y el musgo que se extendía como una alfombra natural sobre las piedras. A lo lejos, entre la espesura, logró distinguir el movimiento sigiloso de un zorro, con sus ojos brillando con inteligencia antes de desaparecer entre la maleza. Más arriba, un grupo de corzos se desplazaba en la distancia y sus siluetas eran apenas perceptibles contra el fondo de la montaña. Las aves rapaces ya comenzaban a buscar sus últimas presas antes del anochecer, planeando sobre las copas de los árboles con precisión milimétrica. Al anochecer emergían los auténticos cazadores. Aunque un cazador, los verdaderos, lo eran siempre, de noche y de día.
Rhea sintió un escalofrío recorrerle la piel. No de miedo, sino de anticipación. Decían que su bisabuela Marla también era una mujer muy intuitiva, y Rhea siempre creyó que aquella habilidad de percibir las cosas era gracias a ella.
Y entonces, lo vio.
Era un desvío que no estaba en su mapa ni tampoco en el GPS, pero era el mismo desvío de terreno montañoso que sí había visto en sueños.
Frunció el ceño porque, según el mapa, no existía caminos que llevasen a ninguna parte, pero ella reconocía aquel lienzo.
Se detuvo unos segundos, dejando que el motor vibrara suavemente mientras observaba la señal de tráfico apenas visible en la entrada del desvío. El camino se internaba en el bosque, como un sendero de asfalto cubierto por hojas y barro seco, como si no fuera muy transitado.
Lo lógico sería ignorarlo y seguir su ruta original. Pero ella no siempre hacía lo lógico y a veces escuchaba más su instinto que a su mente. Siempre lo había hecho.
Sin dudar más, giró el volante y tomó el desvío, sintiendo el cambio en el terreno bajo las ruedas. Avanzó un par de kilómetros, con los árboles a su alrededor cerrándose sobre la carretera como una cúpula natural. El aire se volvió más fresco, y en la distancia, una luz tenue apareció entre la bruma del atardecer.
Y entonces, apareció el cartel: Otsagabia.
Sus labios se curvaron en una media sonrisa porque gracias a su trabajo hablaba bastantes idiomas y sabía lo que significaba: Nido de lobos.
Para alguien con su pasado, para una exmilitar que había trabajado en inteligencia y rastreo, no podía haber un nombre más apropiado.
Y, por alguna razón que no podía explicar, sintió que había encontrado el lugar perfecto para descansar. Un lugar al que le habían guiado sus propios sueños.
Mientras los Lowell cenaban juntos en la casa familiar, Hunter notó el cambio en Yael antes de que siquiera abriera la boca. Su hermano, que momentos antes estaba relajado, bebiendo su cerveza y participando en la conversación, se había puesto rígido de golpe, como si algo lo hubiera golpeado en seco.
El ambiente cambió de repente. Hunter frunció el ceño, inclinándose un poco hacia él.
—¿Qué acabas de oler que te ha puesto tan inquieto?
No hubo respuesta inmediata. Yael seguía completamente inmóvil, con la mirada perdida en la nada y los dedos tensos alrededor del vaso.
Asher lo miró de reojo y se removió en su asiento. Su nariz captaba algo en el aire que lo estremeció y le hizo fruncir el ceño. Y toda esa energía luperca cayó sobre la mesa como una energía territorial y sexual que no tenía por qué estar ahí, no en medio de una cena casual. Aunque con los Lowell todo podía pasar.
—Coño, Yael, ¿qué te pasa? —soltó Asher, tocándose la nariz levemente, inquieto.
Kim y Kayla intercambiaron miradas antes de sonreír, divertidas, ya acostumbradas al argot de los Lowell y a la forma en la que reaccionaban a ciertas cosas.
—¿Alguna loba en apuros? —soltó Kayla, apoyando el codo en la mesa con interés y sus ojos de ese color verde gatuno aguijoneándolo.
—O una hembra en celo —añadió la rubia Kim, sonriendo con burla.
Asher hizo una mueca, pero su atención seguía en Yael.
El biólogo no había contestado ni iba a pronunciar una sola palabra.
No se había reído, ni había soltado un comentario mordaz como haría normalmente.
No.
Yael estaba paralizado. Totalmente sorprendido, atrapado en un instante que ninguno de ellos comprendía, pero él podía revivir en su mente sin problemas.
Porque en su cabeza solo había un pensamiento. «Ella está aquí».
El olor de su piel, de su cabello, de su cuerpo… había llegado hasta él como un derechazo en la mandíbula, golpeándolo con una fuerza que no esperaba.
No podía ser ella. No en su maldito territorio.
Porque si algo había deseado con toda su alma después de aquella noche en Laguna Azul, era no volver a verla nunca más. Pero ahora estaba en su casa.
La Guarida
La Guarida era más que un simple pub de carretera. Era un punto de encuentro, un refugio, un espacio donde los habitantes de Otsagabia podían relajarse tras días de trabajo duro, donde las risas y el tintineo de las copas se mezclaban con el crepitar de las modernas y elegantes chimeneas que calentaban el amplio espacio y la música suave en los altavoces.
El edificio estaba construido en perfecta armonía con el pueblo, con paredes de piedra gris oscura y vigas de madera que sostenían un techo alto, inclinado, decorado con lámparas cálidas que proyectaban un resplandor acogedor. No era un lugar rústico y descuidado como las tabernas de otros pueblos de montaña, ni olía a cerrado y a sudor; cada detalle estaba cuidado, desde la barra pulida y llena de luces armoniosas, hasta las mesas robustas donde la gente podía cenar sin sentir que estaba en un antro de mala muerte.
El local tenía un ambiente doble. Durante el día, era un sitio
agradable para almorzar y tomar café, pero cuando caía la noche, las luces se atenuaban, la música cobraba protagonismo y el lugar se convertía en el centro de la vida nocturna de Otsagabia. Los transportistas que pasaban por las carreteras secundarias se detenían allí para una copa rápida antes de seguir su camino, y los habitantes del pueblo lo usaban como su espacio de desconexión.
En la parte central del pub, frente a la barra, había una tarima circular con una barra de acero brillante. Aquel era el escenario donde Kim había dejado a todos boquiabiertos más de una vez.
No era un club nocturno, ni un local de striptease, pero los sábados por la noche Kim había transformado La Guarida en un espectáculo sin igual. Nadie que la viera bailar podría pensar que lo hacía para seducir o exhibirse.
Kim bailaba con el mismo control, fuerza y precisión con la que un guerrero empuñaba una espada. No se quitaba la ropa, no lo necesitaba y su cuerpo se deslizaba y giraba en la barra con una destreza felina, con una elegancia tan hipnótica que todos, hombres y mujeres, se quedaban en silencio cada vez que tomaba el escenario.
Pero ya hacía tiempo que Kim no actuaba allí, porque ahora se dedicaba a su negocio, a sus Kitsunes, y porque si bailaba de ese modo era de manera privada, y solo para su amado Asher.
Pero eso no impedía que el local estuviera lleno, aunque la tarima permanecía vacía. Las luces de la barra iluminaban la madera oscura y el reflejo de las botellas perfectamente alineadas detrás del barman animaban el ambiente. Las conversaciones se cruzaban sin cesar de un lado al otro, y el aroma de carne asada y cerveza flotaba en el aire.
Y allí, en aquel lugar, se había detenido Rhea. Necesitaba un sitio para dormir, y quería preguntar si conocían algún hostal cerca en el que ella pudiera descansar. Pero antes de dormir, quería comer, y dado que era tarde y que supuso que no habría ningún restaurante cerca abierto, decidió entrar en ese pub en el que servían comida y bebida acompañado de buena música.
Estaba sentada en la barra, con la postura relajada de alguien que no busca atención, pero la atrae de todos modos.
No hacía nada llamativo. No miraba a su alrededor con arrogancia, no intentaba captar la mirada de nadie ni seducir. Solo estaba allí, con una cerveza frente a ella y un plato de comida que degustar en la barra y que aún no había empezado, como si estuviera demasiado ocupada escuchando algo que el resto no podía oír.
Pero la miraban. ¡Vaya si la miraban!
Era magnética. Una mujer de pelo negro y rizado que enmarcaba un rostro de ojos color miel, grandes y observadores, con una expresión que oscilaba entre la atención y el desinterés. Sus labios, suaves y bien definidos, se curvaron ligeramente al borde del vaso cuando tomó un sorbo de su clara.
No vestía nada extravagante. Unos vaqueros oscuros ajustados, una camiseta blanca de algodón bajo una chaqueta de cuero desgastada. Nada en su ropa gritaba «mírame». Pero en su cuerpo, todo se volvía demasiado atractivo.
El modo en que el cuero se ceñía a sus brazos, la forma en que la tela de la camiseta insinuaba la curva de su pecho sin esfuerzo, cómo sus movimientos parecían calculadamente descuidados, pero al mismo tiempo llenos de esa naturalidad salvaje que no se aprende... Era el tipo de mujer que los hombres querían mirar y que las mujeres querían descifrar.
Pero ella no parecía notarlo. Y, si lo hacía, le daba absolutamente igual.
Giró lentamente el vaso en sus manos, con su mirada fija en la tarima vacía, en las luces, en el reflejo de la madera pulida. Había algo en ese lugar… No podía explicarlo. No había estado ahí antes, no conocía a nadie en ese pueblo, y sin embargo, la sensación de familiaridad le recorrió la piel.
Era como si su cuerpo reconociera la energía del sitio antes que su mente.
Y le resultaba extraño, pero no peligroso. Algo le hacía sentir que, sin saberlo, había llegado al lugar al que tenía que llegar.
Rhea deslizó los dedos por el borde de su vaso, sintiendo el frío del cristal bajo la yema mientras su mente viajaba más rápido de lo que le gustaría para divagar sobre su misión.
Estaba cerca. Lo sabía.
Todo en su instinto le decía que se encontraba a un paso de su objetivo, que cada kilómetro recorrido, cada sacrificio hecho hasta ahora, finalmente la estaban llevando al lugar correcto. Y necesitaba estarlo.
Porque se hallaba en una situación límite y el tiempo se le agotaba.
Suspiró y se llevó el vaso de nuevo a los labios, tomando un trago largo de su cerveza con limón antes de apoyar el codo en la barra y mirar a su alrededor.
Todo lo que había estado sintiendo en los dos últimos meses se alteraba y se apaciguaba al mismo tiempo. Como si su cuerpo fuera un péndulo enloquecido que oscilaba entre la calma absoluta y la tensión sin motivo. Era una sensación absurda y contradictoria, que la hacía sentir sacada de su propio eje de un empujón.
Desde hacía semanas no se sentía cómoda en su propia piel. Y en ese pueblo, esa sensación se intensificaba.
Nunca había sido una mujer asustadiza, pero esto la asustaba, porque no le gustaba lo que le estaba pasando y no le gustaba no reconocerse. Y es que, por más que intentaba ignorarlo, su cuerpo no le obedecía ni sentía que le perteneciese.
Se obligó a cerrar los ojos por un instante, a inhalar lentamente y a controlar su pulso, porque no iba a permitir que una sensación inexplicable la hiciera parecer una jodida paranoica. Era una mujer seria y tenía un trabajo que hacer.
Y entonces, una sombra se detuvo a su lado.
—Hola —dijo una voz masculina, profunda y educada—. No quiero molestarte. Pero he visto que estás sola…
Rhea abrió los ojos lentamente y giró la cabeza con pereza, sin mostrar ni un ápice de interés. Era un hombre alto, de hombros anchos y brazos poderosos, con una postura recta y firme.
Era guapo. De esos que podrían llamar la atención sin demasiado esfuerzo.
Pero lo que realmente llamó su atención no fue su atractivo, sino lo que irradiaba.
Un militar sin duda. Sabía reconocerlos.
La forma en que se movía, cómo miraba alrededor sin parecer que lo hacía, cómo analizaba el entorno sin siquiera intentarlo...
Tomó otro sorbo de su clara y apoyó el vaso con calma antes de levantar una ceja.
—Muy observador —soltó, con el tono seco de quien no está de humor para ser abordada.
Él sonrió levemente. Buena sonrisa. No el tipo de sonrisa creída, sino la de alguien que no tenía prisa por probar nada.
—¿Puedo sentarme a tu lado?
Rhea se tomó un segundo para estudiarlo mejor.
Su mirada descendió por sus brazos hasta detenerse en una cicatriz que cruzaba su antebrazo derecho, profunda y antigua, como una marca de guerra.
La reconoció de inmediato. Sabía de qué era.
Frunció los labios levemente y dejó caer una mano sobre la barra, rítmica, pensativa.
—Herida de un M26 Taser Shotgun —dijo sin rodeos y sin mirarlo.
El hombre parpadeó, sorprendido, antes de soltar una risa breve.
—Eso es bastante específico.
Rhea inclinó la cabeza.
—Porque es una cicatriz específica. No la dejan muchas armas. ¿Eras soldado? ¿Y de qué rango?
Él estudió su rostro, midiendo sus palabras antes de contestar.
—Fui un soldado raso —respondió finalmente, sin más detalles—. Pero dejé el ejército hace tiempo.
Rhea no reaccionó. En el fondo, no le creía del todo. Los soldados básicos no solían estar marcados de esa manera. Pero no lo presionó. No le interesaba saber más.
No ahora.
Rhea ladeó ligeramente la cabeza y miró por encima del hombro al grupo de amigos del militar. No tardó en identificarlos.
Postura erguida, demasiado alerta para tratarse de simples civiles. Gestos eficientes, controlados, sin desperdiciar movimientos. No necesitaban hablar entre ellos para entenderse, y sus miradas barrían el pub con una coordinación casi natural.
Militares. Igual que él.
Volvió la vista al hombre frente a ella, arqueando una ceja con expresión indolente.
—¿Tus amigos también eran soldados rasos como tú?
Él parpadeó, sorprendido, antes de soltar una sonrisa que no pudo evitar.
—¿Tanto se nos nota?
Rhea dejó su vaso sobre la barra, se llevó unas tiras de boniato frito a la boca que acompañaban a su hamburguesa y giró el cuerpo un poco más en su dirección, apoyando el codo en la madera con absoluta confianza.
—Siempre lo noto —respondió con calma—. La mayoría de los militares no saben relajarse de verdad. Incluso cuando intentan parecer despreocupados, se mueven como si siguieran en formación.
El hombre inclinó la cabeza, evaluándola con una mezcla de interés y diversión.
—Buen punto.
Rhea deslizó la mirada por el pub antes de añadir con un tono casual:
—No hay bases militares por aquí. La más cercana estaba en Atlas y no está precisamente cerca. ¿Os habéis perdido?
Él soltó una leve risa y negó con la cabeza.
—Estamos todos retirados.
Rhea no respondió de inmediato. Algo en la forma en que lo dijo le resultó… curioso.
Retirados.
No transferidos ni reasignados.
Retirados. Como si todos hubieran salido del ejército bajo circunstancias similares.
—¿Y tú? —preguntó él de pronto, con la misma naturalidad, pero con esa mirada aguda que lo decía todo—. ¿A qué división perteneces? —Su voz era tranquila, pero sus ojos la recorrían de arriba abajo, como si intentara descifrarla de la misma forma en que ella lo había hecho con él—. Porque está claro que sabes del tema.
Rhea sonrió de lado sin dulzura, sin coquetería. Solo un reflejo de su inteligencia, de su costumbre de analizar antes de responder.
Pero antes de que pudiera abrir la boca, lo sintió. Se trataba de una presencia densa y muy poderosa.
Su piel se erizó antes de que su cerebro siquiera registrara el motivo.
Y su cuerpo se atiesó. No porque percibiera un peligro, no era nada de eso. Sino porque su instinto reaccionó antes que su mente, dado que su sistema entero la puso en alerta… incluso antes de que supiera de quién se trataba.
Y cuando se dio la vuelta para ver quién era, le costó mucho permanecer impasible. De hecho, se quedó de piedra.
Yael no tardó en encontrar su coche. Un Nissan Rogue que hablaba de mil aventuras.
Lo reconoció en cuanto lo olió, porque emitía el mismo aroma que llevaba semanas impregnado en su mente, en su jodida piel, en cada resquicio de su autocontrol.
Vainilla y cuero. Un rastro que nunca pensó que volvería a seguir. Pero ahí estaba.
Rhea se encontraba en su territorio.
No tenía idea de cómo había llegado a Otsagabia ni de qué demonios estaba buscando en su pueblo, pero no le gustaba nada. Y menos aún que estuviera hablando con Son.
Empujó la puerta de La Guarida con un movimiento fluido y silencioso. Sus Air Jordan negras se deslizaron sobre el suelo de madera sin hacer ruido y su energía llenó el espacio sin necesidad de anunciarse. Todos levantaron la mirada al verle, y lo saludaron.
Son lo vio al instante. El militar levantó la vista y su sonrisa
amigable se congeló un segundo, lo suficiente para entender dónde se había metido, para saber que había metido el hocico donde no debía.
—Jefe Lowell —lo saludó con un leve gesto de la cabeza y la voz todavía relajada, aunque su lenguaje corporal ya estaba en modo retirada.
Yael no respondió. Solo lo miró de ese modo directo e intenso. Sin disimulos.
El silencio se alargó y Son lo captó. Su instinto de supervivencia le dijo lo que necesitaba saber, así que se giró hacia Rhea con una leve sonrisa de disculpa y le dijo:
—Te dejo tranquila. Fue un placer.
Y sin más, se levantó de su asiento y se dirigió hacia donde estaban sus amigos.
Rhea frunció el ceño. Algo en la forma en que Son se retiró le llamó la atención, y más aún los comentarios que le siguieron.
—Joder, Son, acabas de entrar en territorio Lowell, pardillo.
—Soltó uno de los soldados entre risas.
—Te han olido antes de que supieras lo que pasaba.
—Es como patear un nido de avispas y esperar que no te piquen.
Las risas continuaron entre el grupo mientras Son negaba con la cabeza, sin discutirles. No les quitaba razón. Cuando un Lowell marcaba territorio, lo marcaba de verdad.
Rhea volvió la vista hacia el hombre que ahora estaba de pie junto a ella.
Lo recorrió con la mirada de arriba abajo, con el corazón disparado, con el mismo detenimiento con el que habría inspeccionado una amenaza desconocida. Él llevaba ropa negra, informal, y tenía el aire de alguien que no intentaba imponer presencia porque simplemente la tenía. Era natural en él.
Su piel se erizó con un escalofrío sutil que la hizo sentir vulnerable.
Carraspeó suavemente, inclinando un poco la cabeza con fingida indiferencia.
—¿Nos conocemos?
Su tono era casual y provocador. Como si él no fuera más que un hombre cualquiera que se había cruzado en su camino. Pero ambos sabían que estaba mintiendo.
Yael sonrió con una de esas sonrisas que mostraban los dientes antes de atacar. Era una sonrisa de lobo, y por el motivo que fuera, estaba enfadado.
—Yo a ti sí, Rhea.
El vaso de cerveza tembló en su mano un segundo antes de que lo apoyara en la barra. Aquella noche ella no le había dicho su nombre. Y ella tampoco le había preguntado el suyo.
Lo de ellos en Laguna Azul fue un incendio, un arrebato sin nombres ni promesas, horas de excesos y osadías impensables. Solo piel y deseo, sexo sin barreras, sin preguntas, sin historia…
Un incendio del que ahora no podía huir y que profundamente la marcó.
Rhea alzó una ceja negra y tragó saliva lentamente. Maldito.
No podía ser. No podía creerse que él estuviera allí, en ese pueblo desconocido y oculto. Que él sí supiera su nombre y ella el suyo no. Su presencia la alteraba de una forma que no quería admitir. Todo en él irradiaba peligro, fuerza, y algo demasiado primario y animal.
Su ropa encajaba perfectamente en su cuerpo poderoso, y sus jodidas Air Jordan de bota alta le daban un aire de depredador urbano. Pero lo peor era que la miraba como si supiera exactamente lo que estaba pensando.
Yael se sentó a su lado sin pedir permiso.
Rhea entrecerró los ojos y exhaló con ironía observando sus movimientos.
—Siéntate —murmuró ella—. Estás en tu casa. Porque, claramente, lo estaba.