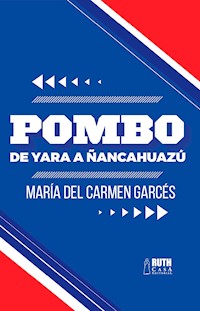
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El libro Pombo, de Yara a Ñancahuazú es el testimonio de una época a través de la voz de una persona singular quien se define a sí mismo como guajiro analfabeto, que es quizás el ser humano que más tiempo compartió con Ernesto Guevara de la Serna, el Che, en el período de vorágine revolucionaria que le tocó vivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2008, viajé a La Habana para realizar una entrevista al general Harry Villegas Tamayo, Pombo, de la que surgió el libro Conversaciones con Pombo.
En octubre de 2010, con la entusiasta colaboración de Mary Pachano, presidenta de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, organizamos el viaje de Pombo a Ecuador para un recorrido de charlas y presentaciones del libro en varias ciudades (Otavalo, Quito, Ambato, Loja y Cuenca).
Luego de varios días de compartir experiencias y emociones con esta excepcional persona y mientras tomábamos un chocolate en Cuenca, le hice la propuesta: ¿Por qué no trabajamos en su biografía?
Me miró detenidamente, sonrió, y muy a su manera respondió: ¿Cuándo vienes para La Habana?
-En febrero –le contesté, sin dudar.
El 2 de febrero de 2011, llegué a La Habana y durante un mes tuve encuentros cotidianos de trabajo con Pombo, Urbano1, César2, Ferrer3, Coca4 y varias personas que trabajan en la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, de la que el general Villegas era vicepresidente.
El libro Pombo, de Yara a Ñancahuazú es el testimonio de una época a través de la voz de una persona singular quien se define a sí mismo como guajiro analfabeto, que es quizás el ser humano que más tiempo compartió con Ernesto Guevara de la Serna, el Che, en el período de vorágine revolucionaria que le tocó vivir, que buscó vivir nuestro inolvidable Comandante.
Llegó con él a La Habana, después de meses de lucha en Sierra Maestra; estuvo con él en ministerio de Industrias; viajó con él al Congo, Tanzania, Praga, para desde allí ser enviado a Bolivia a encargarse de los preparativos de la guerrilla junto a Papi5 y Tuma6.
Luego vinieron los hechos protagonizados por ese grupo de héroes durante los meses de 1967 en que el Che y los guerrilleros bolivianos, cubanos y peruanos lucharon infatigablemente, en condiciones de extrema adversidad, para tratar de formar ese frente continental que, a través de la lucha armada, venciera la dominación colonial, neocolonial e imperialista.
Pombo es sobreviviente de la guerrilla boliviana comandada por el Che, pero, ante todo, Pombo es un ser humano de una inteligencia e instinto profundos y desarrollados; inteligencia e instinto que le llevó a subir a la Sierra en busca de los rebeldes a la edad de 17 años; que le llevó a aceptar la propuesta de acompañar al Che al África, para cuidarlo, que le hiciera Fidel; que le llevó a vencer -junto a los guerrilleros bolivianos y cubanos Inti, Ñato, Darío, Urbano y Benigno-, los combates finales en Bolivia y llegar, luego de épicas jornadas de travesía a pie por el desierto del departamento de Oruro, a Chile para poder contar lo sucedido como afirma el guía boliviano del grupo de sobrevivientes, Efraín Quicañez7.
Esto es lo que nos cuenta Pombo sobre su vida, su infancia y adolescencia; sobre sus años de aprendizaje y lucha junto al Che; sobre los hechos asombrosos que le tocó vivir, que buscó vivir.
María del Carmen Garcés
Quito, mayo de 2015
1.Leonardo Tamayo Núñez.- Campesino que se incorporó a la lucha en la Sierra Maestra cuando tenía 16 años. Participó en la Invasión desde la Sierra Maestra a Las Villas como parte de la Columna 8, Ciro Redondo, dirigida por el Comandante Ernesto Che Guevara y fue miembro de su escolta personal luego del triunfo. Luchó en Bolivia, Angola y Nicaragua. Formó parte del grupo de sobrevivientes del combate de la Quebrada del Yuro, que rompió el cerco militar en la zona guerrillera y salió de Bolivia, vía Chile, en febrero de 1968. Llegó a La Habana en marzo de 1968. Alcanzó el grado de Coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Actualmente, vive en La Habana
2.César Alba García.- Oriundo de Yara. Combatiente del Ejército Rebelde. Participó en la Invasión desde la Sierra Maestra a Las Villas como parte de la Columna 8, Ciro Redondo, dirigida por el Comandante Ernesto Che Guevara. Coronel (r), es miembro del ejecutivo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
3.Luis Ramón Ferrer, nació en Jovusí, Yara, amigo de Pombo desde la infancia. Tuvo las inquietudes de la juventud cubana contra la tiranía de Batista, pero no pudo participar en la lucha porque padecía de epilepsia. Trabajó en el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
4.Solange Ramírez Puebla.- Oriunda de Yara. Primera novia de Harry Villegas Tamayo y madre de su primer hijo. Actualmente vive en La Habana.
5.José María Martínez Tamayo.- Nació en Mayarí, Holguín, en 1936. Luchó en Sierra Maestra, Guatemala, Congo y Bolivia. Formó parte del grupo de apoyo al Ejército Guerrillero de Pueblo de Argentina, dirigido por Jorge Ricardo Masetti (1963). Llegó a Bolivia en marzo de 1966 para realizar preparativos relacionados a la guerrilla boliviana. Murió en el combate del río Rosita, el 30 de julio de 1967.
6.Carlos Coello.- Nació en Manzanillo, en 1940. Se unió a los guerrilleros de la Sierra Maestra cuando tenía 17 años. Luego del triunfo, fue parte de la escolta personal del Che. Luchó también en el Congo y en Bolivia, a donde llegó en julio de 1966 para colaborar en los preparativos. Murió en combate (26 de junio, 1967). Sobre su muerte, el Che escribió en su Diario: Con él se me fue un compañero inseparable de todos los últimos años, de una fidelidad a toda prueba y cuya ausencia siento desde ahora casi como la de un hijo.
7. Nació en Llallagua, distrito minero del departamento de Potosí. Obrero fabril, fue dirigente sindical y activo militante político. Encargado de guiar y proteger a los tres guerrilleros cubanos sobrevivientes (Pombo, Urbano, Benigno) dela batalla de La Quebrada del Yuro, en su periplo hacia Chile a través de la zona desértica del departamento de Oruro por ser un gran conocedor de la región.
En septiembre de 2011, publicó el libro PAN COMIDO, Memoria de la operación rescate de los guerrilleros sobrevivientes del Che, en el que narra los hechos de esa poco conocida hazaña.
YARA
En la concepción de nosotros de la vida,
de la historia, de las tradiciones,
ese río juega un papel muy importante.
Harry Villegas Tamayo
Él siempre nos hablaba de la dignidad,
de la dignidad de los pueblos.
Harry Villegas Tamayo
¿Cómo era el lugar en donde usted creció?
Ya tú tienes los antecedentes de las características del pobladito de Yara, que se encuentra en las estribaciones de la Sierra Maestra. Y el paisaje de las montañas, todo lo que inspira en fortaleza, en magnitud, forman parte de nuestra concepción de vida. Ahí nacimos y ahí crecimos.
Y hay un río ¿no?
Sí, se encuentra en las orillas del río Yara, que le da nombre a ese pobladito en el que nacimos. En la concepción de nosotros de la vida, de la historia, de las tradiciones, ese río juega un papel muy importante porque justamente en el marco de la colonización de Cuba, es lo que lleva a que ahí se asienten los conquistadores, a que Velázquez8 se asiente allí. Diego Velázquez que es el colonizador de Cuba, cuando sale de Baracoa uno de los primeros lugares en donde se asienta es en Yara.
Viene persiguiendo al indio Hatuey9. Hatuey había organizado en Baracoa la resistencia de los nativos, los había convencido de que los españoles eran malos, que boten todo el oro que era lo que atraía a los colonizadores. Porque los españoles venían detrás de ellos y asesinaban y mataban. Sucedía allí todo eso que trajo la colonización para las poblaciones nativas. Empiezan a perseguir a Hatuey, hasta que Hatuey llega a Yara. Habría que valorar si en realidad Hatuey fue desde Nuesta Señora de la Asunción de Baracoa hasta Yara, huyendo, porque no daba fuertes combates si no escaramuzas; realmente él se encontraba en total desventaja y lo que hacía es huir. No se sabe si llegó al Yara nuestro, o llegó a un Yara que está cerca de Baracoa y que fue en este Yara en el cual fue capturado y muerto. Hay esa polémica.
Velázquez denomina al pueblo que funda San Salvador de Yara y pensaba que asesinando a Hatuey se había salvado la colonización, pero se producen epidemias; los españoles empiezan a enfermar y se ven obligados a irse para Bayamo. Hay algo que no está bien definido y es que Yara y Bayamo tienen la misma fecha de fundación.
En la naturaleza de nosotros influye mucho el hecho de que en Yara se dio la primera manifestación de rebeldía, es decir que nosotros crecimos bajo la influencia de sus tradiciones históricas.
La leyenda del abrazo de Hatuey con Yara, de la lucha de Hatuey contra los españoles, debe haber sido parte de la mitología de su infancia ¿no?
De la mitología de la infancia… Forma parte de nuestra concepción de vida. La lucha de Hatuey es la primera manifestación de resistencia y nosotros nos criamos en ese medio porque era de lo que se hablaba, lo que te enseñaban. Y nosotros nos sentíamos orgullosos.
A Hatuey lo capturan y lo condenan a morir en la hoguera. Fíjate que los españoles traían los métodos de la Inquisición. Antes de cumplir la condena, le ofertan cambiarle de castigo siempre y cuando aceptara a Cristo, aceptara la religión de ellos, que así iría a la gloria, le dicen.
Y él sabiamente pregunta: ¿En la gloria, estarán ustedes?
Y ellos le contestan que claro, que sí. Y él les dice: Quémenme, yo no quiero ir donde estén ustedes.
Toda esa tradición forma parte de lo que es la idiosincrasia de quienes nacimos en ese territorio. Después, se une a esto el hecho que se da aquí el primer combate por la Independencia de Cuba.
Para los historiadores tradicionales, el inicio de la lucha por la Independencia de Cuba no es el 10 si no el 11 de octubre; por eso esta guerra que se inicia en 196810, se conocía como El grito de Yara.
Carlos Manuel de Céspedes11, conociendo que era una guarnición débil trata de tomarla por sorpresa, pero ya se había dado la orden de capturar a Céspedes y vienen tropas y se acantonan en Yara, refuerzan Yara, y cuando Céspedes ataca con esta tropa de esclavos que él había liberado y de muy pocos criollos que eran sus seguidores, se encuentra con una guarnición fuertemente defendida y es derrotado.
En mi pueblo se amanecía el 10 de octubre con los acordes de la diana agramontina, que era un llamado a la guerra. Y eso también forma parte de la formación nuestra.
Yara es un pueblito muy pequeño. Cuando yo vivía ahí debe haber tenido unos 2.000 habitantes, de casas muy dispersas, con construcciones de guano y teja. Mi casa por ejemplo era de guano, hasta que después construimos una de mampostería y teja, esa teja amarilla que es muy tradicional.
El pueblo tenía un parque con su iglesia, como todas las ciudades creadas por los españoles. Yara nunca tuvo calificación de ciudad, siempre fue un barrio de Manzanillo.
Después del triunfo de la Revolución, también simboliza la unión entre dos ciudades que siempre fueron antagónicas: Bayamo y Manzanillo. Cada una de estas ciudades tenía su fortaleza. Bayamo tenía la fortaleza de ser la primera ciudad liberada del dominio español y de ser cuna de muchos de los héroes de la revolución de Independencia. Manzanillo tenía la fortaleza de que allí estaban La Demajagua y Yara, en donde se dio el Grito de la Independencia. Y con el orgullo de ser puerto de mar y de ser municipio.
Yara como Municipio, abarca territorio de Bayamo (Veguitas) y Manzanillo (Yara).
¿De dónde era su padre?12
Mi padre era oriundo de Cienfuegos, es de los Villegas de Cienfuegos; estos Villegas de Cienfuegos son oriundos de las Islas Canarias. Mi padre era más o menos como tú, trigueño.
Mi padre era una gente con una cultura autodidacta por decirlo de alguna forma. Una gente que leía mucho. Tenía mucho conocimiento de historia, se sentía orgulloso de su historia. Le interesaban las cosas de la cultura. Él siempre nos decía que no se le podía permitir a nadie, fuera quien fuera, por muy grande que fuera, que nos tratara peyorativamente. Él siempre nos hablaba de la dignidad, de la dignidad de los pueblos. Y eso es algo que a mí se me impregnó mucho. Fíjate que no se me han olvidado las frases que nos decía.
Jugaba ajedrez y tenía como oficio carpintero, era ebanista. Construía casas, hacía muebles, podía hacer barcos. Era independiente, en esa época no había muchos empleados. En un pueblo como Yara, todo el mundo era independiente. Y él le trabajaba al Estado, pero independiente: si alguien le pedía que hiciera una casa, la hacía; un mueble, lo hacía. En el patio de la casa, teníamos una carpintería con sierras, con todos los instrumentos.
Mi padre era una gente muy caritativa, muy bondadoso. El que venía y le pedía algo se lo daba aunque él se quedara sin nada. Mi madre13 decía que era oscuridad de la casa y candil de la calle.
Mi mamá, en cambio, no tenía nada de él. Ella estaba caracterizada por un criterio comercial, muy emprendedora, muy exigente con nosotros.
Nosotros respetábamos mucho a nuestros padres: nunca fumábamos delante de nuestro papá ni cruzábamos cuando él estaba conversando con alguien. A veces no nos quedaba más remedio y nos quedábamos a un lado, esperando, y entonces él nos decía: ¿Ustedes quieren algo?
-No, solo pasar –le decíamos y pasábamos.
Teníamos ese tipo de disciplina muy rígida, con un respeto extraordinario. Mi padre nunca nos pegó. Sí se sentaba con nosotros a conversar de historia, de política. En esas cosas él nos orientaba siempre. Jugaba ajedrez con nosotros.
La vieja era más rígida y sí nos pegó. Lo que tenía en la mano nos tiraba. Cualquier cosa que dijéramos que no le gustara, soltaba la mano y nos daba.
La madre de ella era un cruce extraño de descendientes de españoles con indios. El padre era descendiente de africanos, descendiente de esclavos, y se alzó en la guerra del 68, llegó hasta sargento bajo las órdenes de Antonio Maceo14. El padre de ella era un mambí.
Se casan, pero en aquella época era muy fuerte el problema de la discriminación racial, entonces la mamá de ella nunca aceptó ese matrimonio. Nace mi mamá y no la quieren. Los blancos de la familia, que eran sus tíos, no la quisieron. Se muere la madre en el parto y la crió una hermana de mi abuelo, a quien nosotros decíamos abuela porque fue como su mamá, fue a quien nosotros vimos como abuela siempre, aunque era tía. Y mi madre se cría con todos los hijos de la tía, se criaron como hermanos.
Mi madre tiene más rasgos de africana que española, pero con un espíritu de superación muy grande, emprende hacer dulces, hacer caramelos que le enseñó la abuela, la tía que la crió. Y por ahí se inclinó al comercio. Empieza haciendo caramelos y esos caramelos se vendían después en las tiendas; luego en la casa monta una dulcería con un horno en donde se hacían dulces finos. Nosotros llamamos dulces finos a los cakes, a los pasteles y eso vendíamos en el poblado y mis hermanos salían a caballo a vender en las tiendas que había en la Sierra Maestra. En ese tiempo, la casa nuestra tenía una carpintería y una dulcería. Después, ella montó una tienda de víveres.
O sea que la situación económica de ustedes no era mala…
No era muy mala. Primero montó una tiendecita y esa tienda generó hacer una tienda más grande. Después de eso, hacia la Sierra Maestra, en un lugar que se llama Yara arriba, con el hermano mayor que se alzó también, montaron otra tiendecita que atendía la mujer de mi hermano. Y después, con una media hermana, montó una panadería.
Yo recuerdo que hay un momento, en aquella época de la sinvergüencería, que mi mamá nos reúne a todos y nos dice que se iba a declarar en quiebra y que se iba para la Sierra.
Había una ley que si tú no eras capturado en un período de tres meses, prescribía la denuncia, las acusaciones. Y ella tenía negocios con almacenes de La Habana y de Santiago, que eran los que le abastecían la tienda y en un momento dado decretó que había quebrado: declaró que no podía pagar. Y entonces tuvo una denuncia de todos los proveedores y se fue para la Sierra.
En ese momento, ella concibió la posibilidad de que cada uno empezara a hacer su propio negocio. Cuando quiebra, le dice a cada uno: Mira tú tienes esto, contigo yo ya acabé. Y a cada uno le fue dando parte del dinero, menos a mí que era muy chiquito. A mí no me tocó nada. Ella era así, muy independiente.
¿Cuál era su relación con el mundo de los juegos?, ¿la navidad era importante?
Como todos los países que fueron colonizados por los españoles, las tradiciones religiosas, culturales, todas esas fechas se enmarcan en torno al cristianismo.
Hay pocas cosas en las tradiciones de la cultura cubana que se vinculen al hombre originario. Y la cosa africana se mezcla con las tradiciones españolas. Sí celebrábamos con más fuerza la Nochebuena. Normalmente el 24 de diciembre en las casas cubanas se cenaba, no con el pavo tradicional de los países europeos, si no con el cerdo: la cena era un puerco asado. Y con una diversidad de aves, la gallina, el pollo, ensaladas, dulces.
Era una actividad de carácter religioso, la celebración del nacimiento del niño Jesús. Celebrábamos con menos fuerza la Navidad, el 25. Y ya cuando llegábamos a enero, celebrábamos la llegada del Año Nuevo con mucha fuerza. Eran fiestas tradicionales en lugares públicos, participaba la población. Y luego, para los niños celebrábamos Reyes, los Reyes Magos. Esa tradición de acostarte, de hacer el pedido, de que si tú te ponías malo, él se enojaba y no te dejaba nada. Y todo esto creaba una influencia que la población se tiraba para las calles a comprar los juguetes en las tiendas; las tiendas se abrían dos, tres días antes para que todo el mundo pudiera ir a comprar.
A mí me encantaba, por ejemplo, porque me daban pistolas y trataba de ver cuándo llegaban los reyes. Había un tipo de secretismo en esa fiesta que te llevaba a tratar de saber, de investigar. Ya se decía que no era verdad que existían los Reyes, pero tú eras niño, creías, te ilusionabas y hablabas de lo que les ibas a pedir: Le voy a pedir un bate, le voy a pedir una pelota, una pistola, un carrito.
Eso te daba posibilidad de pedir lo que normalmente no te llegaba en el marco del medio en el que vivíamos en donde lo esencial no era el juguete, si no subsistir.
Yo recuerdo en una oportunidad que los Reyes me trajeron una pistola de viento, que era una novedad. Y esa pistola me duró mucho, la utilicé por mucho tiempo porque nosotros normalmente jugábamos con unas cosas rudimentarias. Para mí, por ejemplo, era muy importante ser bueyero y el buey tenía que tener una yunta. La yunta de buey que yo hice eran dos botellas de cerveza y en el medio le ponías una tuza, que amarrabas y eso se halaba. Cuando era chiquito jugaba de bueyero, dirigiendo los bueyes, que era algo que hacía porque veía en el campo. Era una de las formas de locomoción, de transporte que tenían los campesinos cuando tiraban de la carreta.
Teníamos también la pelota, que es el deporte nacional cubano. No es nuestro, es algo que nos vino de los Estados Unidos.
En las navidades, te decía que en mi familia teníamos tiendas y esas tiendas se sacaban para afuera, para los portales; se hacían enramadas, se vendían víveres, cerveza y eso me obligaba también a trabajar. Era una tienda bastante grande y todo el mundo se ponía en función de atender a la gente.
¿Los amigos?
¿Los amigos? Tenía Ferrer, que tú conociste. César, que tú conociste. De la Torre, que está en Perú porque es pastor protestante.
¿Y las amigas? ¿Eran colegios mixtos?
Los colegios eran mixtos, pero mis grandes relaciones no estaban en los colegios mixtos, sino con los muchachos del barrio. Tenía muchas noviecitas, era un poco vanidoso porque tenían que decirme por qué les gustaba. Y además las peleaba porque yo no aceptaba que a una que era novia mía viniera otro a darle la palabra. No. No. Si era novia mía, era solo mía.
-Tú la tienes que respetar, tú no puedes andar con ella, es mi novia –les decía.
Y el otro me decía:
-No, pero si ella me hace caso…
Entonces nos fajábamos y nos dábamos trescientos palos y trompadas. Cerca de la casa mía había un portal muy grande y el portal era muy fresco porque tenía un piso de cemento y ahí nos acostábamos, ahí conversábamos. No acepté nunca intercambiar novias, la mía era mía. Yo sí podía coger la de otro, pero no aceptaba que nadie me cogiera la mía.
¿Y eso de dónde le viene?
No sé. También en ese tiempo jugábamos voleibol. Te dije que jugábamos voleibol en la iglesia protestante. Íbamos por las noches y después del culto, jugábamos. Hacíamos dos equipos y las muchachitas que iban se sentaban allí a mirar. Unas eran de un equipo, otras de otro equipo. Nos daban ánimo. Y después hacíamos de novios, nos dábamos sus besitos, nos cogíamos de la mano. Esa cosa normal que tienen las relaciones en un pueblo chiquito cuando uno es joven.
¿Y los bailes?
Los bailes normalmente eran de órgano. La música típica de Oriente, se toca con el órgano oriental, que es una adaptación del órgano francés. Para esa adaptación del órgano francés, fueron unos cubanos de la zona mía y aprendieron. Ese órgano se hace en Oriente, tiene el sistema de corneta con un fuelle de viento; el movimiento es con una mano, uno mueve mucho la mano. Al órgano le acompaña la percusión, con tambores grandes.
Ese sonido se oía desde lejos y cuando se escuchaba decíamos: Está por Sofía, está por Estrada Palma, vámonos p´allá. Nos reuníamos y nos íbamos para allá, caminábamos cinco, seis leguas y cuando llegábamos decíamos:
-Y bueno, ¿cuántos pesos tenemos?
-Tenemos veinte centavos.
-Ah, podemos bailar cuatro piezas.
Como te cobraban cinco centavos por pieza, entonces bailaba el primero que ligó una muchacha para bailar. ¡Mira qué ejemplo de colectivismo! Al primero que tenía la osadía, la suerte, de tener una compañera para bailar, a ese le dábamos el dinero juntado y tenía la posibilidad de disfrutar. Y nos conformábamos de haber hecho aquella caminata larga, exigente, para ver bailar a uno de los compañeros.
Eran unas fiestas un poco complicadas porque se hacían unas enramadas con las hojas de la palma y cuando los tipos se emborrachaban, arrastraban las enramadas con caballos y las tumbaban. ¡Se armaban unas broncas! Se fajaban a machete, era una cosa fantástica.
En el parque también se daban retretas, en el centro del parque, se daba algo que se llamaba el cedazo, que era que tú te acercabas a la pareja que estaba bailando y le decías: ¿Me da un cedazo? y el hombre te cedía la pareja. Pero si ibas una segunda vez, ya era una cuestión de hombría, ya la segunda vez era un rollo en que se ponía a prueba tu capacidad como hombre, ya era una ofensa para ti.
-No, no chico, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Vamos a resolver este problema!
Y salíamos y nos fajábamos.
Con esta idiosincrasia, se daban las fiestas en épocas del corte de arroz, los bailes se sorteaban. Había lugares como Los mangos de agua lluvia o El balcón de los palacios.
Después del triunfo de la Revolución, se dijo que no se debían dar fiestas en los días de semana porque la gente se cansaba y después no iba al trabajo. En aquella época, se daban fiestas en varios lugares y había baile todos los días de la semana. La gente bailaba y se divertía mucho de esta forma que te estoy contando y al día siguiente iba para el trabajo, algunos iban borrachos, a cortar arroz, borrachos. ¡Y nadie se cortó un dedo! Aunque se usaba guantes, porque las espigas son muy filosas, te cortan.
Y antes de subir a la Sierra, ¿tuvo alguna novia formal?
No, no. Noviecitas sin ningún tipo de compromiso, noviecitas de adolescente. Todavía estaba muy pichón, pero con esta idiosincrasia tenía relación con muchas jóvenes.
Me llamaban El niño Villegas, como era el más chiquito, el menor de la familia. Incluso hasta ahora, mucha gente me dice Niño.
Las hermanas mías también tenían muchos amigos. De un total de diez, eran cinco hermanas: mitad/mitad. Pero como yo era el más chico, había diferencias hasta a la hora de repartir el café. La prioridad tenía mi padre, al ser el sustento de la familia. Ese café que sale casi amargo, que es fresco, que tiene mucha concentración, ese primer café era para mi papá.
Entonces yo al ser el número diez lo que me tocaba probablemente era agua, pero me daban más cantidad. Era más líquido, pero me daban un vaso lleno con un pedazo de pan. Y ahí empezábamos el día.
Qué sería eso, ¿el desayuno?
No, el desayuno por lo general llevaba leche. Este es un hábito que mantenemos todavía: antes del desayuno, tomarnos una taza de café. El hábito del cubano es al levantarse, tomar una taza de café.
¿Y la escuela?
Fuimos a la escuela, pero hay algo más importante que eso y es el deporte: jugábamos pelota. También éramos boyscouts en la iglesia católica y jugábamos voleibolen la protestante. Todas las noches nos reuníamos ahí e iban las muchachitas, iba mucha gente. En la iglesia protestante, el 90% era blanco. Yo no recuerdo del grupo nuestro que hubiera muchos más negros, creo que estaba yo y dos más de apellido Tamayo. Sin embargo, uno de los pastores era negro.
¿Cubano?
Cubano, que se fue para los Estados Unidos. Y el otro pastor era de mucha cultura, muy humano, muy condescendiente, uno se acercaba mucho a él. Tenía una hija muy bonita, todos andábamos enamoraditos de la hija del pastor.
La gente pudiente que tenía tiendas, comercios, iba a esa iglesia. Era una situación en que tú no sentías la discriminación como cuando hicimos la Invasión y llegamos a Las Villas. Ahí sentí muy fuerte la discriminación, la gente me miraba con cara de rechazo. Eso me golpeó porque habíamos triunfado, éramos miembros del Ejército Rebelde y ya era primer teniente. Así y todo había fuertes muestras de racismo.
La escuela empecé en una escuelita por las cercanías del parque que estaba junto a la casa de Huber Matos15. Él no daba clases allí, porque ya daba clases en niveles superiores, en la normal de Manzanillo.
¿Él era maestro?
¿Huber Matos? Sí, maestro en niveles superiores en Yara y Manzanillo.
Ahí empezamos los estudios hasta que se terminó de construir el centro escolar Carlos Manuel de Céspedes.
Nosotros tenemos como manifestaciones de la política en esa época, dos momentos:
La fundación del Partido Auténtico, que era un desprendimiento del Partido fundado por Martí16, continuador del Partido Revolucionario Cubano. Ahí había algunas figuras progresistas. Me parece que la etapa que te estoy contando fue la de Grau San Martín17. Y la llegada de la electricidad a Yara, que llevaron las Fuerzas Armadas.
¿Usted qué edad tenía?
Yo debo haber tenido unos 8 años y hasta ese entonces la vida era sin electricidad. También en esa época se terminó de construir el centro escolar, que es el mismo que está ahora y era de primaria. No había secundaria, para la secundaria había que ir a Manzanillo, que era municipio. Yara era un barrio de Manzanillo.
¿Qué distancia hay?
20 kilómetros.
¿Cuáles eran sus actividades luego de la escuela?
Yo tenía que trabajar, nunca dejé de trabajar. Después de ir a la escuela en Manzanillo, yo tenía que ir a la tienda a despachar. Y después salía y repartía los caramelos. Es ahí cuando yo me empato íntimamente con Polo18, porque Polo tenía una panadería y él salía a cobrar el pan y yo salía a cobrar los caramelos. Él tenía una vagoneta, de esas viejas del ejército norteamericano y yo tenía una bicicleta. Íbamos tienda por tienda, cobrando y es de ahí de donde viene la amistad, que después se cultiva en la lucha.
¿Polo, quién es?
Polo es el Viceministro Primero de las Fuerzas Armadas. Se llama Leopoldo Cintras Frías, una persona muy destacada en las Fuerzas Armadas. Después del rechazo de la Ofensiva de Verano, se quedó con Fidel y cuando Fidel reorganiza la Columna 1, José Martí, dentro de la gente que la compone está Polo. Toda su vida como combatiente ha estado cerca de Fidel, quien le ha dado tareas muy complejas, muy difíciles y nunca le ha fallado. También dirigió parte de la guerra de Angola.
¿Y es de Yara?
Es de Yara y es héroe de la República de Cuba. De Yara, héroes de la República de Cuba, está Polo, está Teté19. Hay varias mujeres Héroes de la República de Cuba: Vilma20, Melba21, Teté, que también es general, la primera mujer con grado de general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Mira ese pueblito chiquito todo lo que dio, mira la importancia que tiene. Ese medio y la influencia de las ideas ayudaban mucho a ir forjándonos, un medio de gente humilde pero no miserable.
En ese pobladito chiquito había dos iglesias: la iglesia bautista y la católica. Nosotros íbamos a las dos. Íbamos a la católica por la mañana tempranito los domingos y ahí nos daban un ticket. Fíjate ahí entra un interés material también en la cosa religiosa. Ese ticket nos permitía, juntando varios, que cada dos o tres meses pudiéramos canjearlos por juguetes. Estaba el interés de que ibas a tener juguetes. Y de ahí salíamos corriendo para la escuela dominical que era de los protestantes y cuando llegábamos, el Pastor nos daba un dulcecito. También íbamos por esa cosa material. De todas formas era la misma base.
Y al tener esa extracción africana, también tenía la influencia de las religiones animistas. Mi mamá era espiritista y cantaba canciones que no se me han olvidado nunca, una a Santa Clara. Cosas de este tipo que te van forjando y cuando tú empiezas a buscar, tienen en el fondo un extracto religioso: el cristianismo, estas religiones africanas animistas, el espiritismo.
Después, una hermana mía se enfermó y tratando de encontrar una forma de curarla, buscaron a un haitiano. El haitiano era santero y trabajaba con una culebra majá y se enredaba y la pasaba por el cuerpo de los enfermos que él trataba, era un rito.
Esa religión haitiana es desconocida para mí. No he leído sobre ella, no sé en qué consisten sus ritos. Tiene más de brujería, de hacer daño, que es lo mismo que Duvalier desarrolló. Había muchas otras familias, por el lado de los Tamayo, que también tenían religiones espirituales. Todo esto tuvo influencia en mí.
Al ser Yara un lugar cercano a plantaciones de caña, arrozales, ¿tenía relación con la producción agrícola?
No era mi familia de obreros ni de campesinos, más bien tendiendo a comerciantes. Hijo de obrero, mi padre era carpintero. Pero mi madre que era más fuerte y que era quien nos garantizaba de verdad el sustento, por el hecho de ser mi padre una gente tan bondadosa, como te dije oscuridad de la casa, candil de la calle. No era una gente que tuviera egoísmo, no tenía nada de él porque todo lo daba. En medio de una gente tan magnánima como mi padre, de un nivel cultural amplio para aquellos momentos y para aquel lugar, tuvimos una madre para quien lo más importante era la ganancia, el dinero, y la formación de su familia.
El marco fundamental en aquella zona, se daba en la agricultura. Teníamos una gran producción de arroz, con varios molinos para pilar arroz. Había grandes terratenientes que producían arroz y esta zona también tenía una influencia de dos centrales, Estrada Palma y Sofía.
Estos dos centrales influían mucho en la vida de la gente. La producción del Central es esporádica, cuatro meses al año más o menos; sin embargo, empleaba una gran cantidad de gente que permitía al obrero pagar las deudas y volverse a endeudar. En este medio tenían gran influencia los chambergos para la producción de arroz. ¿Qué es un chambergo? Es un pájaro que migra y come arroz.
Chambergo le decíamos nosotros a la gente que migraba, que venía de provincias, de Oriente, de Occidente, de Pinar del Río. Iban allí a cortar arroz unos meses y se albergaban en barracones. Barracones de haitianos le decíamos nosotros, una casa larga con un techo que puede ser de zinc, de cemento, de guano. El guano es una hoja de una palma como esta que tú tienes arriba, que sirve para el techo. Al estar apilada no pasa el agua. Este tipo de construcción tenía unas barandas, unas barandas largas que te permitían amarrar unas hamacas. Los trabajadores vivían en hamaca y tenían un lugar afuera para poder cocinar, pero cada quien se cocinaba individualmente, no había una cocina para todos.
Estos chambergos tenían la característica de que se levantaban de madrugada.
¿Eran negros?
No, eran obreros y había de todo. Aquí en Cuba, el negro era minoría. Con mulatos y todo, ahora, no llega al veinte por ciento.
¿No llega al veinte por ciento?
No llega al veinte por ciento. No somos mayoría. Ni siquiera llega al treinta por ciento, está en el veinte por ciento con los mulatos. La sociedad cubana es una sociedad eminentemente blanca, por eso es que hay alguna discriminación.
Hay dos tipos de mulatos. El mestizo que es la mezcla de blanco y negro, pero que se acerca más en su físico al blanco. Y hay mestizo de blanco y negro, pero que se acerca más al negro. Y hay uno que está en el medio que lo llamamos jabao. Es blanco pero con el pelo ensortijado, muy ensortijado, que casi no se puede peinar, como si fueran pasas, pasa justamente le decimos. Pero es amarillo, es un pelo muy amarillo.
Entonces no se puede decir que haya estado en contacto con la explotación directa.
El mío era otro medio. Una vez intenté convertirme en obrero. Y mi mamá me decía que no, me alegaba que yo era muy flaco porque yo era delgadito.
-No vayas, tú no estás hecho para eso -me decía.
Realmente ella no quería levantarse por la madrugada para hacerme el desayuno y el almuerzo. Además ella no tenía necesidad de eso, su medio era otro, era la cosa comercial. Pero yo insistí. Le dije: Mire, se levanta a las cinco, me prepara el desayuno, yo voy en bicicleta.
Yo pensaba alcanzar a los amigos míos que iban a cortar arroz, porque pensaba que si ellos lo hacían que eran muchachos igual que yo, por qué no lo iba a hacer yo. Era una máxima que tenía: que todo lo que otro hombre fuera capaz de hacer, yo debía ser capaz de hacer.
Con esa máxima un poco machista nos enfrentamos a la naturaleza y aquel día me levanté por la mañana y ella hizo el café, se levantó como a las cinco. Y yo salí a las seis de la mañana para el trabajo y cuando llegué a la guardarraya de los campos de arroz y mis compañeros me vieron y salen a saludarme, todo el mundo venía con un dolor de la cintura: ¡Ayyyyy!
Tú sabes que el arroz se corta con una hoz y se tiene que trabajar agachado más el sol arriba dándote, ellos estaban que no podían con su vida.
Y yo los miré y les dije: ¡Qué va! ¡Quédense ustedes allí que yo me voy para el carajo!
Y viré para atrás. Cuando llegué, mi madre se sonrió porque ella me decía: Niño, yo no te doy un día. Ella me decía Niño porque era el más chiquito de todos.
Pero ahí la influencia de los inmigrantes, estos llamados chambergos, era muy fuerte porque eran miles. Y nosotros nos poníamos de chiquitos a mirar los trenes que llegaban y bajaban carros y carros y carros de chambergos. Ahí los recogían y los llevaban para el campo.
Sí conocíamos de las luchas sindicales porque las luchas sindicales sonaban mucho. Era determinante para cortar el cordel, las condiciones climatológicas. Si llovía, el hombre se metía porque la máquina no podía entrar. Y todo el mundo estaba esperando que lloviera porque se ganaba un poco más. Te pagaban a peso el cordel de arroz, que son veinte por veinte metros cuadrados. Tenías que cortarlo y hacer una casita para que el arroz no se mojara.
De estos chambergos había algunos que entraban al campo por la madrugada, se auxiliaban de un tipo de aparato de carburo que iluminaba el campo de arroz e iban cortando. Eso les permitía cortar cantidad de cordeles en un día porque aprovechaban la sombra, que es determinante.
Había quien cortaba cinco cordeles en el día a uno veinte y se ganaba cinco, seis pesos. Recuerda que en aquella época el dólar era equivalente al peso. Circulaba normalmente el dólar y la moneda nacional, tenían el mismo valor. Y tú lo mismo comprabas con un peso que con un dólar.
¿A qué edad y por qué razones se va a Manzanillo a estudiar?
Porque quería estudiar Contabilidad. Yo no, mi mamá quería que estudiara Contabilidad para que fuera el que llevara las cuentas de sus negocios y pudiera hacer sus trampitas y no dependiéramos de un contador de libros, que existían en esos momentos.
El impuesto sobre ventas se pagaba en base a lo que tú habías registrado en tus libros. En todo este mecanismo, la vieja quería que yo fuera contador. El que un miembro de la familia pudiera hacer las cuentas, era mejor negocio para la familia.
¿Fue a un colegio?
Fui a un colegio de Manzanillo, pero estando en el colegio me fui a la Sierra.
¿Cuánto tiempo durarían sus estudios de Contabilidad?
Poco, debe haber sido unos ocho, nueve meses.
¿Qué edad tenía usted?
Quince años.
¿Qué cambios hay en su vida cotidiana al empezar sus estudios en Manzanillo?
El estudio lo hacía por la mañana, viraba al medio día y empezaba a trabajar en la tienda, una tienda de víveres que teníamos, que era grande porque la vieja se había ido introduciendo en todos estos negocios y nos utilizaba a nosotros que éramos sus hijos, igual para vender dulces.
De Yara a Manzanillo había que ir en guagua. Nosotros éramos un barrio, entonces irnos a Manzanillo era una cosa normal. Había tiendas en Yara también pero cuando tú querías más diversidad, ibas a la cabecera del Municipio.
Cuando íbamos al cine, íbamos en la tarde porque en Manzanillo había más cines y proyectaban otras películas. Manzanillo tenía un parque que era una belleza, con una glorieta.
Cuando llegaban las fiestas del santo patrono, San José, nosotros salíamos con unos tableros grandes de dulces. A la cabeza nos lo poníamos y cuando llegábamos al sitio de venta, teníamos una cruceta de madera que servía de base a los tableros. Salíamos todos los hermanos y había una de las hembras que daba vueltas a ver si faltaban dulces y cuando faltaban iba a avisar: Ahí en el tablero del Niño faltan dulces. Así es como siempre teníamos abastecido los tableros para que la gente pudiera comprar.
En estas fiestas del Santo Patrono, la cerveza se vendía a veinte centavos. Pero al cura se la daban más barata y el cura las vendía a dos por veinticinco. Y la gente hacía unas colas inmensas en el quiosco del cura porque se compraban dos cervezas prácticamente con lo que costaba una.
Estas cosas son propias de estos pueblos pequeñitos. Había también dos centros recreativos, uno se llamaba El Bello Cruz y el otro se llamaba El Cafetal.
El Cafetal era donde se reunían los revolucionarios. Era un área abierta con matas de cafeto y debajo de los árboles grandes estaban las mesas.
O sea que Manzanillo le amplió a usted el círculo social.
Empecé a tener otros amigos. Ahí empezamos a desarrollar actividades de carácter cultural. Hacíamos encuentros de voleibol, encuentros de pelota, hacíamos actividades de campo y pista, hacíamos salto largo.
Recuerdo que un tamarindo que está al lado de la iglesia yo lo veía un árbol grande, muy grande, porque de niño iba allí a jugar; después, cuando volví, ya no era un árbol tan grande. O sea que la concepción que yo tenía del tamarindo cuando era chiquito era otra que cuando lo vi ya siendo joven, con otra experiencia, con otros conceptos de lo grande.
Y te decía que era bueno en natación, que me tiraba del puente del río. Ahora todo eso no existe porque hicieron la represa, pero cuando era chico, cuando llovía en la Sierra Maestra los campesinos tocaban un guamo, un caracol de esos grandes, y se oía en Yara y eso quería decir que venía la creciente del río.
Como venía una creciente grande, todo el mundo empezaba a recoger los animales, a subir las cosas para una barbacoa que en las casas teníamos. No sé si tú entiendes lo que es barbacoa, es una especie de entrepiso en medio del techo. Y subíamos allí con las cosas para protegernos porque el agua se metía a la casa a la altura de las ventanas. También estaban los borrachines que salían a caballo a tomarse sus cervezas.
En las afueras de Yara, en la carretera que va a Manzanillo, hay un puente y cuando el río crecía, se desbordaba. A veces nos tirábamos con una soga y veíamos que venía una vaca, la amarrábamos y la sacábamos, la partíamos y repartíamos para enfrentar el mal tiempo. Cogíamos también gallinas, porque venía de todo, la crecida arrasa con todo. A veces nos cogía un remolino y era peligroso porque cuando te coge un remolino te tira para abajo y te puedes ahogar. La primera vez que nadé fue por un coco.
¡Por un coco!
Sí, por un coco. En una crecida yo iba por la vera del río y venía un coco por una zanja grande. El río se había desbordado y venían cocos y cocos y me tiré. Y yo no sabía nadar ni un carajo y pasé del lado opuesto y no podía volver del lado de acá con el coco, me quedé en el medio. No quería soltar el coco. No lo solté, no, no. Me agarraba con el coco y me hundía hasta que vino uno y me agarró por el pelo y me sacó pa´ fuera. Y después me volví a tirar y me volví a tirar y así aprendí a nadar. Reiteré, reiteré, reiteré, hasta que aprendí a nadar.
Lo mismo me pasó con la langosta. Yo vine a comer langosta aquí en La Habana y la primera vez me hinché tanto que tuvieron que llevarme a una clínica y cuando salí de la clínica, volví a comer langosta y ahí la hinchazón ya no era tan fuerte. A al tercer día, volví a comer langosta y ahí me la gané.
¿Es posible eso?
Sí, es posible. Yo sé que me la gané, que a la cuarta vez ya no tenía ninguna reacción.
Volvamos a Manzanillo, ¿usted viajaba todos los días?
Sí, todos los días.
¿Y usted era buen alumno?
Más o menos (risas). Más malo que bueno (risas). Pero tampoco tan malo. Lo que sí era muy independiente. Y recuerdo que en sexto me dieron un reconocimiento por ser el que más ausencias de clases tenía (risas). Nunca tuve 100. Hoy peleo porque la madre del hijo mío dice que no debe tener menos de 100. ¡Si yo hubiera sacado 100! Yo era de 70, 80, y agachadito.
Utilizaba mucho tiempo en otras cosas, hacer caminatas por la orilla del río, nadábamos mucho en el río, nos tirábamos de árboles de tres, siete, ocho metros de altura, de cabeza.
¿Existirá todavía esa geografía?
A esa geografía la han cambiado mucho. Donde estaban estas fosas grandes, hicieron un club. Tienen un conjunto de cabañas y aprovechan esas fosas, aprovechan las playas que hace el río y lo tienen como un centro de actividades culturales.
Y en estas caminatas salíamos sin nada de comer, comíamos de lo que nos daba el campo: viandas, frutas. Había tomates sembrados, llevábamos un poco de sal y nos comíamos los tomates.
Una vez estaba subido arriba de una mata de coco en la finca de un tío de Coca y el tío era muy cuidadoso con lo suyo. Nosotros hablábamos mal del tío, diciendo que era gato (tacaño), pero él solo cuidaba lo suyo. Entonces no podía permitirnos que nos comiéramos sus cocos. Y él estaba debajo de la mata y nos gritaba y me dejé caer y le caí encima y empecé a correr y eso fue tremendo, yo corriendo y él atrás gritando: ¡Cójanlo, cójanlo! Y brinqué una cerca y por ahí me escapé.
Muchas cosas de esas hacíamos. Había un campo de boniatos, sacábamos los boniatos y teníamos a la orilla del río latas para cocinar y la vieja que no aceptaba nada de eso, me castigaba.
Yo tengo un primo hermano que el padre es de Cienfuegos. Ese primo hermano por la vía de los Tamayo, me dice un día: Oye, podemos ir allí a sacar unos boniatos. A mí me autorizaron. Y fuimos y nos cogieron, ¡pero a mí me habían dicho que estábamos autorizados!
Me llevaron para la casa y ¡me han dado una pela! ¡Todavía no se me olvida! ¡Me dieron con todo! ¡Mi vieja!, aquello fue… Y más nunca se me ocurrió meterme a coger cosas que no fueran mías, porque la vieja sí era intransigente con eso. Tú no podías llevar una cosita así a la casa que te decía: ¿Y eso que traes ahí? ¡A devolverlo!
-No, que me lo dieron, me lo regalaron.
-¡Ve y devuélvelo!
Y como todo muchacho, me fajaba. Había una señora que le decían Nena la perica. Ella tenía dos hijos y un día yo me fajé con uno de ellos y le gané, pero ella no permitía que un hijo de ella perdiera y vino con los dos y me cogieron en un lugar abierto que nosotros llamábamos El campo de pelota, que era una plazoleta grande frente a mi casa. Yo había ido a buscar pan y ella me intercepta y me dice que le tengo que dar el pan. Entonces pensé: Si le doy el pan, ¡los golpes que voy a recibir en la casa!
Me negué a darle el pan y me fajé, me fajé con el hijo de Nena. Cuando llegué a mi casa todo maltratado la vieja me dice: ¿Qué te pasó?
-No, que yo había tenido problemas con un hijo de Nena y ella me cogió y me quería quitar el pan.
Y entonces me dice: Te tienes que fajar con ellos. No te puedes quedar así. Tienes que desquitarte. ¡Ve y pelea!
Y fuimos y Nena bajó a echarme los dos gallos estos encima (risas). No. No. No. Era la ley del más fuerte.
Un hermano de César que le llamábamos Troncón, tenía un área controlada, La Grúa, que era donde pesaban la caña y cargaban en vagones del ferrocarril. Nosotros cuando queríamos comer caña teníamos que ir a La Grúa y al llegar, ellos nos estaban esperando. Y cuando ellos querían jugar pelota, tenían que venir acá. Entonces, eso era un enfrentamiento con ese grupo, eso era una guerra, una fajazón todos los días. Y un día, los dos estábamos con garrotes. Y yo le decía: Suelta el palo, suelta el palo. Y viene el padre de ellos y me dice: No, suelta el palo y me tiró y yo solté el palo. Cuando mi mamá se enteró me dio una pela tan grande, por bobo: ¿Cómo tú vas a soltar el palo?
En la pelota nosotros organizábamos viajes y yo era el manager del equipo juvenil. Íbamos a jugar a todos los poblados de la costa. Nosotros llamábamos la costa a Manzanillo, San Ramón, Campechuela, Niquero, Pilón, porque nosotros no vivíamos a orillas del mar, lo nuestro era pa´dentro, pa´la Sierra Maestra.
Habíamos hecho un convenio que ellos me avisaban por telégrafo si había algún problema y no se podía ir a jugar. Esa vez, en lugar de avisarme por telégrafo, me avisaron con un yarero que era obrero del central San Rafael que no fuera porque había llovido. Y el hombre vino y me dio el recado: Que no fuera porque había llovido.
Entonces yo pensé: Pero no, no, no. Ese no fue el convenio. El convenio era que debían avisarme por telégrafo.
De cabezón nos fuimos pa´lla. Llegamos allá y la gente nos dice: No, no vamos a pagar el pasaje porque aquí no se puede jugar. Entonces hicimos una colecta, recogimos dinero para el pasaje, nos sobró y nos tomamos unos tragos. Y en lugar de virar enseguida, nos quedamos, lo que determinó que yo que trabajaba en el cine, fuera despedido. Por la entrada que valía diez centavos, yo empiezo a trabajar en el cine. Y entonces por fallar al trabajo, me echaron.
8.Diego Velázquez.- Conquistador español, Adelantado y Gobernador, fundó las siete primeras ciudades de Cuba.
9.Líder de la resistencia indígena contra la invasión española en Santo Domingo y Cuba; hecho prisionero, fue condenado a morir en la hoguera. Se dice que cuando estaba a punto de ser quemado, le preguntaron si quería convertirse al cristianismo, con lo que ganaría el cielo. A lo que contestó: ¿Y los cristianos también van al cielo? No quiero yo ir allá, sino al infierno, por no estar donde estén y por no ver tan cruel gente. []
10.Conocida también como la Guerra de los Diez Años o Guerra Grande (1868-1878).
11. Líder de la primera etapa de lucha por la independencia de Cuba, protagonizó el alzamiento de La Demajagua el 10 de octubre de 1868, redactando su Manifiesto conocido como el Grito de Yara. Liberó a sus esclavos, instándoles a luchar contra el dominio español.
12.Andrés Villegas Crespo.
13.Engracia Tamayo Vega.
14.Líder de la Independencia de Cuba, llamado Titán de Bronce, hijo de Marcos Maceo y Mariana Grajales, quien conminó a su esposo e hijos -ante el altar familiar- a luchar por independencia de Cuba.
15.Nació en Yara y fue maestro en Manzanillo. Combatiente de la Sierra Maestra, se separó del proceso revolucionario y fue encarcelado (1959-1979), acusado de sedición. Actualmente dirige una organización anti revolución cubana que actúa desde Estados Unidos.
16.José Martí (1853-1895).- Escritor y poeta (Modernismo), filósofo y líder político revolucionario. Fundó el Partido Revolucionario Cubano y organizó la llamada Guerra Necesaria (1895) contra el dominio español. Insistió en participar en la contienda armada, muriendo en el primer combate el 19 de mayo de 1895.
17.Médico y político. Su primer mandato presidencial (interino), se caracterizó por la defensa de los intereses nacionales y algunas medidas socialistas. Su segundo mandato (constitucional) derivó en corrupción e ineficiencia.
18.Leopoldo Cintras Frías.- Combatiente de la Sierra Maestra, formó parte de la Columna de Fidel, Columna 1. General de Cuerpo del Ejército. Desde noviembre de 2011, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
19.Delsa Puebla Viltre.- Combatiente del Ejército Rebelde, oriunda de Yara. General de Brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas.
20. Vilma Espín Gillois.- Combatiente en la clandestinidad y en el Ejército Rebelde. Se desempeñó como Presidenta de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres de Cuba. Heroína de la República de Cuba.
21.Melba Hernández.- Combatiente revolucionaria. Asaltante del Cuartel Moncada. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Heroína de la República de Cuba.
EL CINE EN LA VIDA DEL “NIÑO” VILLEGAS
Era el instinto el que nos guiaba,
el instinto normal en el medio en que nos desempeñábamos,
en el medio en que nos habíamos desarrollado,
con un padre martiano,
con una madre rígida.
Harry Villegas Tamayo
¿Cómo surgió su contacto con el cine?
En Yara había dos cines, uno en las inmediaciones del parque, ahí donde te dije que estaba la primera escuela a donde yo fui. Había una casa grande que tenía un patio y en el patio habían puesto butacas y en el fondo del patio habían puesto una pantalla grande protegida, que es en donde se proyectaban las películas. En el parque, había un árbol frondoso, muy alto. Entonces yo me subía a ese árbol y de arriba veíamos la pantalla. No podíamos leer, pero sí veíamos las figuras, las figuras moverse, y con eso nos contentábamos (risas).
Y me subía en esa mata a mirar las películas y era bien grave cuando mi mamá se enteraba porque si nos caíamos de ahí, nos matábamos. Mirábamos nada más que las figuras ni oíamos ni podíamos leer, pero diez centavos en aquellos momentos era un capital.
Hasta que un día me proponen que yo buscara las películas en la estación del ferrocarril, porque las películas mandaban de La Habana, y me daban la entrada como pago. Y después me proponen que aprendiera a proyectar las películas.
¿Y qué edad tenía entonces?
¡Diez años!
Era chiquito.
Chiquito, chiquito. Entonces empiezo de aprendiz, después me quedo de cojo. Cojo le decían en mi pueblo al que proyectaba las películas de 35 milímetros. Estando en eso, es que voy a jugar pelota y cuando llegamos del juego de pelota se había pasado la hora de abrir el cine. Se abría a las seis y empezaba con música por los amplificadores, se empezaba con una canción: La masa cumbá minilla, como el aguacate y la malanga amarilla… No sé qué cosa tiene que el corazón me hace chiqui, chiqui, cha.
Cuando la gente escuchaba eso, ya sabía que el cine se había abierto. Y a partir de ahí yo anunciaba la película, daba la sinopsis y decía: La empresa del teatro Yara, se complace en presentarles la superproducción norteamericana… Y hablaba de quiénes eran los artistas, de qué trataba la película, de todas esas cosas.
Por todo eso me pagaban un peso: buscar la película, poner los carteles que anunciaban la película, abrir el cine, anunciarla por el altoparlante y proyectarla. ¡Oye! ¡Cuántas cosas tenía que hacer!
El dueño del cine, que se llamaba Leonardo Chávez, como ese día del juego de pelota no llegué a las seis, llegué como a las seis y treinta, me dijo:
-¡Entrega la llave que estás despedido!
Entonces me botaron para el carajo (risas). Por una indisciplina mía. Hay que reconocer que fue una indisciplina porque yo no me tenía que haber quedado en San Ramón tomando unos traguitos, dando una vueltecita por el pueblo porque no habíamos jugado porque había llovido. Tuvimos que hacer una colecta en el pueblo y la colecta nos dio para pagar la guagua y tomarnos unos traguitos.
Pero, ¿era tan chico entonces?
Diez, doce años.
El inicio de la adolescencia.
Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo le duró el trabajo?
Yo no me acuerdo bien.Debe haber sido unos siete, ocho meses.
¡Meses! Usted entonces ha visto mucho cine, porque tres cuatro películas por semana, durante siete, ocho meses, es…
¡Sííí! ¡Hemos visto más cine que el carajo!
¿Qué tipo de cine se daba?
El cine que se daba en Yara ha sido fundamentalmente el cine norteamericano y mexicano, las películas de rancheros, los melodramas. Todas esas películas como Viridiana del director español Luis Buñuel. No sé si tú conoces sus películas, es uno de los cineastas españoles más famosos pero que se desarrolló sobre todo en México. También es la época en que se desarrolló Arturo de Córdova, que hizo melodramas.
¿Y entonces usted veía cuatro o cinco películas por semana?
Más. Sábado, domingo, martes, miércoles también daban. Y después de estas funciones, trasladábamos las películas para Veguitas que era un barrio del municipio de Bayamo. Yara une a estos dos municipios que eran enfrentados, cada uno tenía sus propias leyes y donde quiera que nos encontráramos nos fajábamos.
Nosotros íbamos a las fiestas del santo patrono de Veguitas y nos fajábamos con los veguiteros. Íbamos a romperles la fiesta.
Eran un poco pendencieros…
San José era el santo patrón de Yara y los de Veguitas venían también a nuestras fiestas, venían a pie, eso quedaba a cinco leguas, llegaban y se fajaban también.
A los dos pueblos los unieron. O sea que Yara se forma con Veguitas y la antigua Yara. Y tiene un central que antes se llamaba Sofía que se llama ahora Rodolfo Leiva, que era un revolucionario de la lucha clandestina que asesinaron los masferreristas.
Me interesa insistir un poco en la cuestión del cine: el cine es importante en su formación. Usted tenía ya una base cultural a través de la lectura, leía mucho, inducido por su padre.
Con el viejo libros, las tertulias de historia. Éramos muy afines a la literatura norteamericana, yo me bebía las Selecciones, todo lo que se publicaba en Selecciones que son novelitas, cuentitos cortos. Aquí dicen que tener cultura de Selecciones, es tener una cultura muy mala. También estaba la revista Life. O sea que las revistas norteamericanas eran muy difundidas.
Porque Luis Ferrer me contó que su padre les reunía y realizaba tertulias sobre historia, que siempre estaba con el afán de instruirles.
Sí, claro. Él nos hablaba mucho de historia. Y jugaba ajedrez, nos enseñaba a jugar ajedrez. A Ferrer, a mí, a los otros amigos también. Pero además, leímos libros como La Ilíada, La Odisea.
O sea que dentro del contexto en el que usted se desarrolla…
Yo no creo que se trataba de una gran cultura.
Pero es cultura. Está el cine, las tertulias, la lectura, el baile. Yo tenía otra idea realmente porque en una entrevista usted dice…
Que yo era analfabeto.
Que era analfabeto. Dice algo así como: Yo era un guajiro bruto, un guajiro analfabeto. Y usted no era ningún analfabeto, ningún guajiro analfabeto, peor bruto.
Sí, yo era analfabeto. Era guajiro. ¡Soy del campo! Aquí en Cuba los habaneros a todos los que son del interior, les dicen guajiros. Para el habanero, el santiaguero es guajiro; pero para el santiaguero, es guajiro el de Manzanillo; para el manzanillero, el guajiro es de Yara, el de Veguitas. Entonces de esa relatividad del guajiro es a la que me refiero yo.
Es que decir guajiro analfabeto, guajiro bruto para mi manera de entender es verdaderamente guajiro analfabeto y bruto. Y usted no ha sido ningún analfabeto.
No. No. Yo sabía leer y escribir. Y además estudié Comercio. No lo terminé, pero estudié Comercio en Manzanillo.
Pero además la lectura, no importa que haya sido en Selecciones o Life, esas primeras lecturas le llevan a usted a explorar otras cosas.
Y muchos libros sobre historia. Fundamentalmente historia de Cuba y América.
Y esos sentimientos transmitidos por su padre, que me llama mucho la atención en Cuba: el patriotismo. El amor a la Patria. Eso es muy de Martí, ¿no?
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Y su papá, ¿era lector de Martí?
Martiano puro.





























