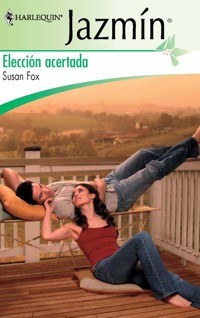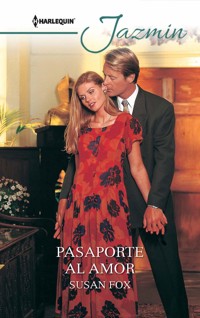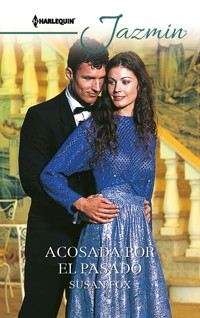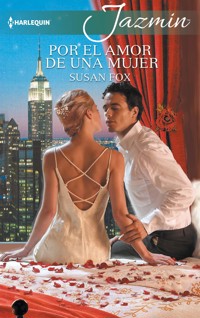6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Por el amor de una mujer ¿Conseguiría que su matrimonio fuera verdadero? Oren McClain sabía que Stacey Amhearst no tenía más remedio que aceptar su matrimonio de conveniencia. Pero Stacey estaba secretamente enamorada de él y estaba dispuesta a hacer lo posible para que el matrimonio funcionara. ¿Conseguiría ser la mujer de McClain en algo más que el nombre? Segundo amor Estaba embarazada de otro hombre… Anita Mercado se había mudado al pueblo para darle un hogar a su futuro bebé. Estaba sola, pero había aprendido que no necesitaba a nadie, ni siquiera a Luke Dole, un padre soltero con quien una vez había fantaseado. Pero, ¿cómo podía una mujer embarazada y sola evitar a su primer amor, cuando él era tan irresistible? Luke nunca había soñado con que volvería a ver a Anita… y menos que ésta estuviese embarazada. La había dejado escapar una vez, pero no iba a cometer de nuevo el mismo error. Porque ahora Anita lo necesitaba, y él iba a enseñarle lo que significaba ser padre. Paraíso tropical Su nuevo jefe era realmente irresistible... Martha Shaw era una madre soltera que acababa de convertirse en la niñera de la sobrina del guapísimo Lewis Mansfield... y estaba a punto de pasar seis meses en una isla tropical con él y con los niños. Martha no tardó en enamorarse locamente de su atractivo jefe, pero él parecía feliz en su condición de soltero despreocupado y sin planes de pasar por el altar. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo y decirle lo que sentía por él?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 588 - agosto 2025
© 2003 Susan Fox
Por el amor de una mujer
Título original: Bride of Convenience
© 2004 Shirley Kawa-Jump
Segundo amor
Título original: The Daddy’s Promise
© 2003 Jessica Hart
Paraíso tropical
Título original: Her Boss’s Baby Plan
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 979-13-7000-846-8
Índice
Créditos
Por el amor de una mujer
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Segundo amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Paraíso tropical
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ESTABA arruinada.
Vestía con la misma elegancia de siempre, esa vez el lujoso modelo era de un impecable color azulón tornasolado que realzaba su pelo rubio y su cuerpo perfecto. Parecía millonaria, pero apenas tenía unos miles de dólares.
Había ido allí a cambiar esa situación.
En el pasado, Oren McClain ya se había hecho cargo de algunos proyectos fallidos. Casi siempre ranchos o caballos maltratados. Tenía cierto don para ver las posibilidades de algunos fracasos o seres inadaptados. La gestión acertada o la reconversión o el respaldo podían dar unos beneficios apreciables u ofrecer algo de valor.
La esbelta rubia que había al otro lado de la habitación tenía alguna de esas posibilidades que siempre le habían llamado la atención. Podía notar que estaba serenamente desesperada a la vez que apuraba otra copa de vino.
Los demás asistentes a la multitudinaria fiesta estaban demasiado concentrados en sí mismos como para observar la tristeza hermética de aquellos ojos azules. Ninguno de ellos se habría dado cuenta de que su talento para conseguir que los camareros se acercaran a ella para cambiar discretamente la copa vacía por una llena era en parte porque necesitaba anestesiarse de la aburrida pretenciosidad de ese festejo tan elitista. Quizá ella estuviera demasiado angustiada como para darse cuenta, pero él sabía que acabaría haciéndolo. Si fuera necesario, estaba dispuesto a decírselo con toda la franqueza posible. Esos ojos encantadores encerraban una inteligencia cautelosa y el desaliento propio de una mujer aburrida de una vida superficial y sin sentido. Una vida que había estropeado y absorbido casi todo lo que merecía la pena de ella. Era lo que ocurría cuando la vida no tenía más obstáculos que los que se podían salvar con la belleza y una sonrisa encantadora. O una generosa propina.
Era evidente que le abrumaba que su vida superficial y privilegiada se acercara rápidamente a su fin. Oren McClain estaba seguro de que era uno de los pocos que sabían que para Stacey Amhearst, los días que le quedaban de intercambios de sonrisas y belleza, como los de propinas generosas y convincentes, no llegarían a sumar ni siquiera una semana.
Sin embargo, ella sí lo sabía. Por eso tenía ese aspecto distante y reservado. Además de aterrado.
Había aprendido mucho de sí misma durante los últimos meses y aquello no era una elucubración gratuita. Estaba realmente arruinada. Su espacioso piso y las exquisitas cosas que había en él tenían los días contados. Todos los esnobs ricos y hermosos que la rodeaban se enterarían pronto de la cruda verdad. Las invitaciones escasearían. La mayoría dejaría de contestar a sus llamadas. Los mayordomos y doncellas le darían excusas para no dejarla entrar. Sería el tema de conversación de todos mientras hacían aspavientos de espanto como si quisieran alejar de sí mismos la posibilidad de una desgracia tan inimaginable.
La mayoría estaría ansiosa de olvidar su caída y seguir adelante. Como si olvidándola rápidamente se vacunaran contra el riesgo de contraer un destino tan pavoroso; el de la mala suerte, las malas inversiones o las fortunas dilapidadas que llevaban a la pobreza y a la vergüenza de que tus iguales te dieran la espalda.
Algunos hombres, solteros o casados e infieles que apreciaban la clase, la educación y la belleza, podrían acercarse a ella para ofrecerle algún tipo de acuerdo, respetable o no, pero fracasarían. Él se ocuparía de ello.
Oren McClain no había vuelto a Nueva York después de tantos meses por un asunto nimio. Hacía algunas semanas que se había enterado de la situación, pero se había mantenido alejado y había esperado a que una yegua purasangre y malcriada perdiera algunas carreras importantes para aparecer y quedarse con ella por cuatro perras.
La potranca de elegante zancada que lo había embelesado y enardecido; que se había reído de su propuesta de matrimonio y no lo había tomado en serio; que había pensado que las ofertas que él le había hecho no eran más que exageraciones de un paleto texano demasiado alterado por su libido como para poder decir la verdad sobre lo que podía ofrecer a su esposa.
Quizá en ese momento ella lo viera de otra forma. Al fin y al cabo, a la semana siguiente tendría que ir a alguna parte. Texas sería un sitio tan bueno como cualquier otro para una mujer que había perdido su vida privilegiada y estaba a punto de verse rechazada por los suyos.
Una vez allí, cuando hubiera aprendido algo sobre lo que era una vida satisfactoria y útil, quizá llegara a amarlo.
Oren McClain se acercó cuando ella había terminado la copa de vino y ya había localizado a un camarero para hacerle un gesto sutil.
Como fiesta de despedida, era un fracaso absoluto. Quizá lo fuera porque pocos sabían que era una fiesta de despedida. Podía haberse quedado en casa, pero Stacey Amhearst rechazó la idea inmediatamente. Era deprimente. Ya no podía fingir que era la noche libre de la cocinera ni que el mayordomo se había ido a ver a su madre enferma. Había ido allí en busca de consuelo y comida aceptable.
Había comida, pero poco consuelo. ¿Qué había esperado? ¿Que sus amigos obsesionados con los linajes la hubieran rodeado y se hubieran ofrecido para recaudar fondos con una subasta? Se habría tirado a las ruedas de una limusina si alguien que no fuera uno de sus más íntimos se hubiera enterado de su situación antes de que el jueves terminara su alquiler.
¿Era preferible vivir un desagradable exilio económico en alguna parte o que todos pensaran que había muerto trágicamente, pero rica? Abandonó la idea del limocidio cuando comprendió que después todos sabrían que estaba en la miseria.
En realidad, había tenido ciertas esperanzas de que esa noche algún hombre suficientemente rico la hubiera enamorado y la hubiera llevado a Las Vegas para casarse con ella. Su reputación para gastar dinero la habría ayudado a disimular un par de estratagemas para conseguir fondos. Al fin y al cabo, tenía mucha ropa cara que no se había puesto en público y alguna incluso tenía todavía las etiquetas. Con un poco de imaginación le resultaría fácil hacerla pasar por ropa nueva. Si su conciencia se lo permitía a su orgullo.
Sin embargo, uno de los inconvenientes de tanta sofisticación era que entre las pocas personas de su círculo que se casaban a su edad, la ceremonia ostentosa, con todas sus caras tradiciones, era un requisito fundamental del primer matrimonio.
Además, esa noche no había ni un solo hombre soltero que ella no hubiera tachado mentalmente de su lista de posibles maridos, así que no habría viaje a Las Vegas.
La depresión y la mala sangre habían hecho que sólo le quedaran ganas de llenar el estómago con comida deliciosa y de aturdirse con vino exquisito. Nunca le habían interesado las bebidas alcohólicas de ningún tipo y rara vez bebía. Hasta aquella noche. Era su fiesta de despedida. Era la última juerga de su calendario social antes de quedarse sin dinero y sin casa.
Entonces lo vio.
Al principio, el altísimo y brutalmente masculino ranchero de Texas le pareció un fantasma que habían conjurado, para atormentarla, el miedo y la desesperación.
Se merecía que el recuerdo de él la atormentara. No lo había tratado especialmente bien, pero él la había alterado. Su virilidad palpable y las cosas que ella había sentido eran tan amenazantes que había tenido que protegerse.
Se arrepentía de haberlo rechazado sin más. Había intentado tranquilizar su conciencia diciéndose que era demasiado honrado y franco, demasiado auténtico para ella. Un hombre auténtico como él se daría cuenta de que ella era demasiado frívola e incapaz de dirigir su vida. ¿Cómo reaccionaría un hombre así cuando se diera cuenta? Ella no podría soportar su opinión negativa. Prefería que pensara que era una esnob a una fracasada.
Lo que era peor, ¡tenía un rancho con ganado en algún rincón polvoriento de Texas! Ella no serviría para nada y se aburriría como una ostra. Lo único que habían tenido en común había sido esa atracción física incontenible que tanto la había asustado.
Ninguno de sus amigos sabía que no era tan sofisticada en el terreno sexual como ellos. En realidad, era tan poco sofisticada que tenía veinticuatro años y seguía siendo virgen. Había sido bastante feliz mientras esperaba al hombre de su vida y a la noche de bodas, aunque casi todos sus amigos se habrían reído de algo tan anticuado.
Entonces, conoció al vaquero y la abrumó tanto que se quedó espantada. Nunca habló con nadie de él porque sabía que se habrían burlado de ella porque era un ranchero de Texas o porque era tan viril y poco refinado o porque la había impresionado tanto que le había entrado el pánico.
¿No lo había conocido en otra fiesta de Buffy? Había sido hacía algunos meses y había hecho lo posible por olvidarlo. Por eso le sorprendía tanto pensar en él en aquel momento. Él había sido el invitado de alguien, pero Stacey no podía acordarse porque no había prestado atención cuando los presentaron. Su cerebro se fundió y sólo tenía ojos para el animal macho. Todo lo demás se desvaneció.
Stacey miraba a la alucinación, admiraba el elegante corte del esmoquin negro, notaba que el pulso se le aceleraba y se daba cuenta de que por primera vez desde hacía mucho tiempo el corazón le latía con fuerza de la emoción y no del miedo.
McClain, todavía se acordaba de su nombre, no era guapo, pero era impresionante y tenía una masculinidad que los demás hombres sólo podían soñar. Observar a su alucinación acercarse era tal placer que no dio el sorbo de vino que estaba a punto de dar.
Su alucinación se paró delante de ella y le quitó la copa de los dedos para dejarla en la bandeja que había llevado el camarero. Con la otra mano la sujetó de la cintura y ella notó una sacudida que le dijo que él era real.
El vaquero estaba allí.
Era altísimo, delgado y duro como una roca. Ella volvió a darse cuenta de que no era guapo en absoluto y de que sus rasgos rudos tenían un tono bronceado que recordaba a los de los indios, como lo hacía su pelo un poco largo y negro. Los ojos eran negros y brillantes y entonaban perfectamente con su color de piel y con la costosa tela del esmoquin.
Su voz era grave y profunda y evocaba imágenes muy sugerentes de una noche sensual en la cama.
–He estado esperando para bailar contigo, cariño.
Stacey tuvo la sensación de que la habitación se balanceaba ligeramente mientras él la llevaba diestramente a un rincón junto a la puerta. No importaba lo más mínimo que fueran los únicos que bailaban la delicada melodía que interpretaba un pianista en el otro extremo de la habitación.
Súbitamente, como la otra vez, fueron las dos únicas personas en el universo y Stacey sintió que la cabeza le daba vueltas por la idea. ¿Estaba bebida o la presión y la angustia habían hecho que se quebrara?
El calor que él transmitía era abrasador y la dureza pétrea de su enorme cuerpo hacía que le temblaran las rodillas. La mano que la tomaba de la cintura se apoyaba atrevidamente en lo más bajo de su espalda y el placer de encontrarse estrechada entre su mano y su cuerpo era casi erótico.
–¿Cómo… has venido?
Estaba tan aturdida que no estaba completamente segura de que él estuviera allí, pero su nombre se abrió paso entre la perplejidad: Oren. Era un nombre sureño. Un nombre apropiado para un vaquero, pero espantosamente pasado de moda.
Él sonrió levemente.
–Por el sistema habitual: una camioneta, dos aviones, un taxi y luego otro taxi.
–¿Cómo has venido a la fiesta?
Lo dijo delicadamente y con aire perplejo. Él la complació y ella no apartó los ojos de su boca.
–Como la última vez. Soy el invitado de un invitado.
Stacey le daba vueltas a la idea de las segundas oportunidades y estuvo a punto de no oír lo que él añadió. Además, estaba mirándolo mientras bailaban lentamente y el aturdimiento era mayor.
–He venido a Nueva York para verte –añadió él.
Aquellas palabras fueron como música celestial durante unos segundos, pero luego adquirieron un regusto amargo. ¿Qué habría pasado si ella hubiera aceptado su disparatada propuesta de hacía unos meses? No tenía suficiente claridad de ideas como para enumerar todos los espantos y desastres que se había ahorrado, pero ella sabía que si se hubiera casado con él, por lo menos la pérdida de su fortuna no le habría supuesto ni una mínima parte de la vergüenza por la que estaba pasando. Por lo menos, no estaría a seis días vista de encontrarse en la calle.
–Ah, ¿por qué?
La pregunta sonó un poco desesperada porque era el principio de las preguntas que le rondaban la cabeza: «Ah, ¿por qué no me casé contigo» o «Ah, ¿por qué fui tan idiota?»
–Quería ver si todo te iba igual.
Sus palabras la estremecieron. Bajó la cabeza y se encontró con la mirada clavada en la camisa que se veía entre las solapas del esmoquin. Los ojos le escocían y se mordió los labios para contener la emoción que estaba a punto de desbordarla.
Él siguió hablando como si no hubiera notado nada.
–Pensé que podría pasar unos días por aquí y salir contigo, saber lo que piensas ahora… A no ser que tu respuesta siga siendo negativa.
Stacey se dio cuenta de que le había apoyado las manos en el pecho y de que habían dejado de bailar. Aun así, tenía la sensación de seguir bailando, porque la habitación se movía.
–Creo que no me encuentro bien.
Salió. No se le ocurrió nada más que decir. En parte porque era verdad, pero también porque tenía que haberle dicho que no había cambiado de opinión o que seguía sin poder adaptarse a una vida con él.
Cualquiera de las dos cosas lo habrían desanimado y habría sido más considerado decepcionarlo de una vez que esperar a más tarde. Sin embargo, llevaba tanto tiempo anhelando un alivio o una liberación, que no pudo rechazar automáticamente esa tabla de salvación.
En ese momento empezó a sentir remordimientos, a pesar del aturdimiento por el vino. No fue un remordimiento muy acusado, pero prometía serlo. Sobre todo cuando había surgido un instinto de supervivencia y se había dado cuenta de que podría aceptar casi cualquier cosa con tal de no tener que pasar por apuros económicos.
Él había dicho que era rico; que tenía un rancho y pozos de petróleo; que podía ofrecerle joyas y trapos de marca…
De repente se acordó de que él había dicho todo eso. Los había llamado «trapos». Eso la conmovió entonces y recordarlo le conmovía en ese momento. Le conmovía tanto que quiso proclamar a los cuatro vientos la candidez de aquel machote grande y tosco que parecía sinceramente encaprichado de ella y que le había ofrecido, con sencillez y delicadeza, todo lo que ella necesitaba para ser feliz.
Joyas y trapos de marca… Como si le ofreciera la luna a una mujer a la que reverenciaba como a una reina, pero que era una mujer que estaba tan lejos socialmente que él no entendería que una esnob pretenciosa como ella jamás se pondría unos trapos de ningún tipo ni se casaría con un vaquero.
Ella no podía evitar acordarse de que la había tratado con delicadeza y deferencia, como si mereciera respeto, mimo e, incluso, adoración. Ella no se había merecido nada de eso en aquel momento ni se lo merecía en ése. Él era demasiado bondadoso y sincero para ella, demasiado delicado y cándido. Era demasiado honrado y se merecía mucho más que una tonta inútil como ella.
Agarrarse a aquella tabla de salvación era tentador, irresistiblemente tentador, y podía hacerle creer que quizá cambiara de idea sobre casarse con él, pero Stacey se dio cuenta de que no había caído tan bajo como para hacer eso. No podía aprovecharse de un hombre bueno para salvar su pellejo. Sería la más ruin de las mujeres si lo hiciera. Sobre todo en ese momento, cuando ya no tenía nada que darle a cambio.
–Oh, Oren, lo sien… –la habitación había dado un giro muy brusco–. No me siento bien –fue poco más que un hilo de voz, pero él lo oyó como si se lo hubiera dicho al oído.
La habitación seguía dando vueltas y ella se encontró aferrada a su costado mientras la sacaba de la multitud. Las rodillas apenas la sujetaban, pero la tenía firmemente agarrada de la cintura y nadie les prestó atención. Al menos, eso creyó ella.
Llegaron a la relativa tranquilidad del vestíbulo y se pararon.
–¿Estás mareada?
Ella tardó unos segundos en contestar.
–No.
Cuando lo dijo ya la había metido en el ascensor. Se cerraron las puertas y él la tomó entre sus brazos. Necesitó un momento para hacerse con su diminuto bolso de noche y metérselo en la faja del esmoquin, pero luego volvió a rodearla con los brazos y ella se recostó cómodamente contra él.
–¿Tendré que llevarte o puedes ir en un taxi?
Stacey apoyó la mejilla en su pecho duro y cálido porque no podía sujetar los párpados. Estaba remotamente consciente cuando se paró el ascensor y se mantuvo de pie porque él se volvió para que ella se agarrara a su cintura. La sostuvo lo suficiente como para que albergara la ilusión de que podía andar por sus medios.
No estaba especialmente bebida, pero estaba aturdida, somnolienta y torpe. Aun así, no quería que nadie la sacara de allí. No quería que la última imagen que todo el mundo tuviera de Stacey Amhearst fuera la de una mujer bebida a la que tenían que sacar del edificio. Bastante tenía con que dentro de unos días todos supieran que estaba arruinada.
Por lo menos, abandonar la fiesta con un desconocido alto y curtido sería un punto a su favor. Hasta que supieran de dónde era él y a qué se dedicaba.
La calidez de la noche le aclaró un poco las ideas. McClain la llevó hasta la fila de taxis que había en la acera. Ella se afianzaba con cada paso que daba, pero cuando llegaron hasta el primer taxi de la fila, pasaron de largo.
Stacey buscó algún otro taxi que él pudiera haber preferido, pero no había ninguno. Pensó que tendría una limusina, pero comprobó que tampoco había ninguna. Se detuvo sin entender nada.
–¿A dónde vamos?
–El paseo te vendrá bien –contestó él echando a andar.
–Son seis manzanas y debe de ser más de medianoche.
–Hace una noche preciosa.
Su ingenuidad era impresionante.
–Podrían asaltarnos.
Él esbozó una leve sonrisa para dejar claro que a un hombre como él no le impresionaba la delincuencia de la gran ciudad. Quizá tuviera razón. Era un hombre grande y de aspecto rudo, incluso vestido de esmoquin. Además, todo él decía que era mejor no molestarlo, lo cual disuadiría a los asaltantes que preferían víctimas más fáciles.
–Son seis manzanas –le recordó ella a la vez que se le sonrojaban las mejillas.
Lo había dicho con un tono un poco lastimero y mandón a la vez y todavía le quedaba suficiente juicio como para avergonzarse de eso ante un hombre como él.
Era el tono que habría empleado con cualquiera sin pensárselo dos veces, pero lo había empleado con Oren McClain; un hombre al que seis manzanas le parecerían un paseo de nada.
–Tienes que eliminar un poco del vino.
Ella captó el ligero tono de censura y se avergonzó de haber bebido como una cosaca. Había dado con ella en un mal momento y el poco orgullo que le quedaba estaba pasando por una prueba muy difícil.
–Quizá tengas razón –concedió Stacey.
Él le pasó el brazo alrededor de la cintura y ella hizo lo mismo, aunque vacilantemente. Esperaba que los efectos del vino le paliaran un poco el dolor de tener que recorrer seis manzanas con los zapatos de tacón.
No habían llegado al final de la segunda manzana cuando las ideas se le aclararon más y los pies empezaron a dolerle tanto que se replanteó ceder en su orgullo e intentar parar un taxi. Sin embargo, decidió no quejarse para que McClain comprobara que podía comportarse perfectamente.
Cuando llegaron a su edificio y se montaron en el silencioso ascensor que los llevaría a su piso, Stacey tenía las ideas completamente claras y juraba que nunca más bebería para escapar de sus problemas. Sólo los había empeorado, aunque algo le decía que tendría que corregir a la baja su concepto de peor.
Lo confirmó cuando llegaron a la puerta de su piso y quiso despedirse de Oren McClain.
–Me gustaría dejarte dentro –dijo él–. Estar seguro de que estás bien.
La sinceridad del tono transmitía que no pretendía nada más, aunque no podía estar completamente segura. Hasta ese momento, se había portado correctamente, pero la gente casi nunca era lo que parecía. Además, era más considerado zanjar las cosas antes de que se hiciera ilusiones. Ella no daba por sentado que todos se enamoraran de ella al instante, pero tampoco podía pasar por alto que él le había dicho que había ido a ver si había cambiado de opinión. Para hacer eso tenía que estar algo más que encaprichado.
Aparte, ella no quería darse la oportunidad de agarrarse al clavo ardiendo que Oren pudiera ofrecerle. No estaría bien aprovecharse de él y no estaba segura de hasta cuándo mantendría sus principios si pasaban juntos unos minutos más. Era una certeza perturbadora que su cuerpo todavía reaccionaba al atractivo de él y que sentía un estremecimiento en cada punto donde la había tocado de camino a su casa.
–Estoy muy bien. De verdad. Estoy cansada… y avergonzada de haber hecho el ridículo.
Él esbozó una media sonrisa.
–No hizo el ridículo, señorita Stacey. Sigues siendo la misma señora como Dios manda de siempre. Aunque un poco sedienta.
A Stacey le encantó el tono de ligera regañina, como si él creyera que estaba siendo muy estricta consigo misma, pero la amabilidad de las palabras le llegó al alma. Era demasiado caballeroso.
Demasiado caballeroso como para darle esperanzas o utilizarlo.
–Gracias –replicó ella en voz baja–. Buenas noches, señor McClain –se volvió hacia la puerta.
–Quizá necesites esto.
Ella se dio la vuelta, vio el diminuto bolso, lo tomó, forcejeó con el cierre y sacó la llave. Tenía la mano lo suficientemente firme como para poder abrir la puerta.
Sintió otro estremecimiento cuando él alargó el brazo para empujar la puerta, entró precipitadamente y se dio la vuelta.
–Me gustaría verte mañana –dijo él–. Llevarte a comer a algún lado.
Stacey sabía que se refería a cortejarla otra vez y no podía permitirlo. Tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para decírselo.
–Lo… siento. Lo siento de verdad, Oren. No… estaría bien.
Él estaba inexpresivo, como si sólo hubiera percibido el rechazo. ¿Lo habría ofendido o sólo lo habría enfadado?
Oren no sabía que ya no tenía servicio doméstico, pero ella sabía perfectamente que estaban los dos solos. Si él fuera una amenaza, podría tener un problema más grave que el de perder su fortuna.
Tenía miedo porque era tan grande y rudo que podría hacerle daño sin ningún esfuerzo, pero, al mismo tiempo, no temía nada. Quizá él no supiera nada de etiqueta ni qué tenedor usar ni cómo saludar a la realeza o a los invitados importantes en un besamanos, pero era todo un caballero.
–Muy bien, señorita Stacey –zanjó él con un aire solemne mientras se llevaba la mano al bolsillo interior de la chaqueta y sacaba una tarjeta–. He escrito el nombre de mi hotel y el número de mi habitación. Me quedaré hasta el jueves. Después del jueves, puedes ponerte en contacto conmigo en cualquiera de estos números de teléfono.
Stacey hizo un esfuerzo por agarrar la tarjeta porque él no se merecía una grosería y tampoco hacía falta que lo rechazara con agresividad. Como demostración, él se dio la vuelta y fue hasta el ascensor.
Stacey tuvo que morderse la lengua para no llamarlo. Entró en el piso y cerró la puerta antes de que él se diera la vuelta dentro del ascensor y le viera la cara.
¿Se había limitado a ser considerada con Oren McClain o había renunciado a la última oportunidad de un rescate fácil?
Capítulo 2
EL ROSTRO fantasmal que vio en el espejo a última hora de la mañana siguiente no tenía nada de noble, como tampoco lo tenía la lástima que sentía de sí misma. Stacey se obligó a seguir la rutina de tomar una ducha caliente y maquillarse y peinarse antes de ir al vestidor para decidir qué se ponía.
La precisión casi militar con la que estaban colgadas las perchas a un lado del enorme vestidor se burlaba de ella. Angelique se había ocupado meticulosamente de su ropa. También había colocado con la misma precisión todos los zapatos y las botas según los colores y Stacey sabía que su ropa interior estaba doblada y guardada con la misma pulcritud y esmero que habían hecho de Angelique el sueño de cualquier neurótico.
Sin embargo, la realidad era que en menos de una semana había sido completamente incapaz de mantener el orden que su doncella mantenía sin ningún esfuerzo. Esa incapacidad, como cualquier otra pequeña incompetencia con cosas triviales, había labrado la profunda falta de confianza que Stacey tenía en sí misma.
Si bien se había criado con un anciano abuelo que consideraba que las mujeres eran adornos sociales cuyo objetivo principal tenía que ser casarse bien y ser un buen complemento para un hombre rico, no había disculpas para que en esos tiempos no hubiera ejercido alguna profesión que le permitiera mantenerse.
Lo cierto era que la habían mimado y malcriado hasta convertirla en una inútil. Había llenado su tiempo con obras de caridad, actividades sociales y una o dos causas políticas, pero nada de eso podía traducirse en el dinero contante y sonante que le permitiera seguir con su ritmo de vida.
Habría sido una buena mujer para algún millonario que buscara un trofeo de buena familia, pero ella no lo había buscado. Siempre había podido rechazar cualquier cosa que le hubiera costado algún esfuerzo o no le hubiera divertido, y lo había hecho.
Sin embargo, no podía ignorar que dentro de unos días la mayoría de sus maravillosas cosas estarían guardadas en un almacén y ella viviría en una zona menos selecta de la ciudad. Aprendería a ir en autobús o metro mientras buscaba un trabajo que le permitiera tener un techo sobre la cabeza. También tendría que pagar el almacén hasta que pudiera recuperar sus cosas.
Si tres años antes, cuando falleció su abuelo, ella se hubiera ocupado de sus asuntos económicos en vez de dejarlos en manos del ladrón que poco a poco la había estafado, ella no estaría metida en ese lío.
Su única esperanza era que los investigadores encontraran al estafador y lo que le quedara del dinero y ella lo recuperara. El ladrón estaba en algún lugar de Latinoamérica, de modo que su captura era más complicada no sólo por la distancia, sino por la escasa colaboración entre las instituciones que tenían asuntos más graves que resolver.
Su cerebro hizo un repaso mental de todos sus problemas y de todas las catástrofes posibles. Eran más de las once y ya le dolía la cabeza antes de levantarse, pero le seguía doliendo aunque se hubiera tomado una generosa dosis de aspirinas. Le doliera por la resaca o por los aterradores pensamientos, el dolor era el mismo, como lo era la angustia que sentía.
Cuando por fin decidió lo que iba a ponerse y se vistió, Stacey fue a su dormitorio. Bajó la mirada a la moqueta color marfil y se fijó en la tarjeta que le había dado McClain. Ella creía que la había tirado a la papelera, pero debió de fallar el tiro y había acabado en el suelo.
Su visión la irritaba profundamente. Ni siquiera era capaz de tirar algo a la papelera.
Exasperada, la agarró para tirarla cuando se quedó helada. Los vigorosos garabatos que había escrito en el reverso de la tarjeta daban el nombre de uno de los hoteles más bonitos y elegantes de Nueva York. También le daban una idea clara de cómo era McClain: atrevido, masculino y decidido. Su caligrafía no era rebuscada, refinada o difícil de leer. Era tan franca como él, sin pretensiones, pero las letras transmitían confianza. La fuerza con la que había apretado el bolígrafo no transmitía vacilaciones, no había temblado, sencillamente, lo había escrito. Era un hombre que decía lo que pensaba y pensaba lo que decía; no se le podía interpretar mal porque era muy claro.
Al sujetar la tarjeta entre los dedos, se le pasó un poco la ansiedad que tanto la angustiaba. Nadie engañaría o robaría a un hombre como McClain, aunque sólo fuera porque parecía capaz de dar una paliza de muerte a cualquiera que se atreviera a jugar con él.
Si él estuviera en su lugar, seguro que no estaría dando vueltas por la casa mientras se preguntaba dónde viviría y cómo sobreviviría. No temería buscarse un trabajo. Si sus amigos le dieran la espalda, los mandaría al infierno y dedicaría toda su energía a abrirse camino en la vida, aunque tuviera que buscar otra forma de hacerlo.
Ésa era la impresión que le daba Oren McClain. Por eso volvía a preguntarse qué vería un hombre como él en alguien como ella. ¿O acaso era el tipo de hombre con el que su arcaico abuelo confiaba que se casara? El tipo de hombre tan ocupado con su riqueza, su posición o sus negocios que elegiría una mujer como accesorio y se aseguraría de elegir una de buena clase para que le diera unos herederos guapos y hermosos.
Stacey suponía que algunos rancheros o magnates del petróleo texanos serían iguales en ese sentido que las elites de la costa este. Dio la vuelta a la tarjeta y comprobó que tenía seis números de teléfono.
Sintió una chispa de esperanza. Si Oren McClain buscaba un trofeo con forma de mujer, quizá ella no lo decepcionara. Cuidaba mucho su piel y su cuerpo y tenía un gusto y un refinamiento que nunca lo abochornarían. Seguro que no buscaba una mujer que montara a caballo, lanzara el lazo o cuidara el ganado mejor que él, porque eso podría haberlo encontrado en Texas. Antes de que sus esperanzas llegaran demasiado lejos, Stacey se hizo una idea de cómo sería un rancho de ganado en Texas. ¿Cómo era posible que alguien sobreviviera social o culturalmente tan lejos de una ciudad? ¿Tendría una doncella y una cocinera? Él había hablado como si tuviera dinero, pero ¿cuánto tenía realmente? ¿Cómo lo gastaba? ¿Lo gastaba todo en vacas, tierra y camionetas o también dedicaba algo a la casa? ¿Sería grande la casa? Volvió a acordarse de la frase de las joyas y los trapos de marca. Tuvo la sensación de que era sincero. Quizá no hubiera exagerado en cuanto a las cosas que podía ofrecer a una mujer. Si acaso, McClain podría no pasarse para no parecer un fanfarrón.
Las esperanzas de Stacey fueron creciendo. Él había dicho que había ido a Nueva York para verla, para comprobar si había cambiado de opinión, pero ella no podía creerlo sin más. Necesitaba más datos, pero también necesitaba un medio de conseguirlos que no fuera muy caro.
Empezó por Internet. Gracias a la tarjeta descubrió de qué parte de Texas era y encontró algunas informaciones periodísticas sobre las actividades petrolíferas y ganaderas de McClain. Una crónica social de un periódico de San Antonio mencionaba a Oren McClain en una recaudación de fondos, pero lo que más le llamó la atención fue que una serie de televisión se había rodado en su rancho.
Empezó a sentirse más tranquila sobre Oren McClain. No era un rechazado por la sociedad, era muy conocido en su zona de Texas y no se le había relacionado con asuntos turbios.
Dio un gruñido de autocrítica. Su abuelo habría investigado a cualquiera de sus pretendientes hasta tres generaciones antes y habría llegado a saber hasta el último céntimo que tenía. Stacey se había limitado a buscar un poco en Internet para desechar los antecedentes penales, a leer unas crónicas de sociedad y un directorio empresarial para comprobar que tenía suficientes recursos como para mantener a una mujer mimada.
Contrariada por haber llegado tan lejos en la idea de casarse con un desconocido por su dinero, se levantó y empezó a ir de un lado a otro. Su piso era grande, pero parecía como si cada vez se le fuera quedando más pequeño y la asfixiara.
Pensó en todo el dinero que había tenido o, más bien, en todo el dinero que había gastado. Daría cualquier cosa por tener el dinero que se había gastado en un año en ropa y joyas. Lo poco que le quedaba tendría que emplearlo en una penosa y modesta vida nueva. ¿Qué pasaría si no encontraba un trabajo? Ya había esperado dos meses. Lo desolador de su futuro le hacía casi imposible soportar la espera hasta el lunes, cuando podría volver a llamar a la agencia de colocación.
La noche del sábado se le presentó como un vestíbulo enorme y oscuro lleno de sombras. Ya estaba harta de la comida preparada que tenía en la nevera. Una comida buena y caliente la ayudaría a calmarse y a reunir el poco valor que le quedaba.
Stacey miró la tarjeta que había sobre el teclado del ordenador y se dio cuenta de que estaba a punto de caer tan bajo como para aprovecharse de Oren McClain.
Quizá tampoco fuera tan espantoso por lo menos comprobar si estaba dispuesto a llevarla a cenar. Quizá no dijera en serio lo del matrimonio. Al fin y al cabo, él había dicho que había ido a Nueva York para ver si su respuesta seguía siendo negativa. Quizá, si saliera con ella un par de veces, se daría cuenta de que no quería que fuese positiva. Quizá le hiciera un favor si le permitiera pasar un rato con ella hasta que se desilusionara.
Stacey no quiso pensar en lo mucho que había tergiversado las cosas para conseguir que sus motivos egoístas y su ansia por una comida caliente parecieran nobles. Lo pensó después de haber llamado a McClain para decirle que había cambiado de opinión.
Cuando ya habían concretado la cita y ella había colgado el teléfono, sintió tal remordimiento que estuvo a punto de volver a llamarlo.
Ella estaba en ascuas. Él casi podía oler el remordimiento de Stacey por la cita y le gustaba ese indicio de temperamento.
Seguramente, una pequeña aristócrata como Stacey estaría aterrada de ser pobre y, sin duda, estaba a punto de hacer casi cualquier cosa con tal de ahorrarse el espanto de estar arruinada. Era posible que incluso se casara con un texano tosco como él.
Lo había observado disimuladamente durante toda la cena como si fuera un caballo que podría comprar. Sabía que le gustaba estar junto a él porque había notado que se derretía cuando la acompañaba a través del restaurante con la mano en la parte baja de su espalda. O antes, cuando fue a recogerla a su casa y la tomó del brazo para bajar las escaleras y montarse en el taxi. También cuando llegaron al restaurante y él la agarró de la mano para ir del taxi hasta la puerta.
Era como un bombón en la cálida mano de un niño y a él le gustaba que su fría elegancia y su discreción fueran tan delgadas como un envoltorio de celofán. Hacía unos meses, ella se había comportado como si no supiera cómo lidiar con él, o con ella misma, cuando se aproximó. Todavía se comportaba así, pero él no sabía si lo hacía porque le gustaba más de lo que estaba dispuesta a aceptar o si, sencillamente, no tenía experiencia con hombres como él. Por lo menos, parecía que lo pasaba bien.
Él, seguramente, resultaría un bruto en comparación con los hombres a los que estaba acostumbrada. Él, desde luego, no era un pavo real. Tenía la piel curtida por el sol y los elementos, las manos grandes y callosas y ella era lo único realmente frágil y refinado que había en su vida.
Sin embargo, Stacey podía casarse con él porque sabía que tenía dinero y que la deseaba. A ella le corroería el remordimiento por casarse con él por algo que no fuera amor. No lo sabía por ninguna habladuría que hubiera sonsacado, sino por lo que había percibido de ella. Podía equivocarse, pero su intuición solía dar en la diana y le decía que la señorita Stacey Amhearst sabía distinguir el bien del mal. Sencillamente, todavía no tenía suficiente confianza en sí misma para hacer lo correcto sin importarle las consecuencias. Estaba dispuesto a aprovecharse de eso mientras pudiera.
Oren se apoyó en el respaldo para observarla mientras se tomaba la última cucharada de postre. Sabía que la habían educado para tratar la comida con cierto remilgo, pero esa noche había cenado como un vaquero medio muerto de hambre en un barracón. El motivo era evidente. Había perdido un peso que no le sobraba porque era una inútil en la cocina. A Oren le maravillaba que su abuelo la hubiera educado para ser una inútil. Sus hijas nunca dependerían de nadie. Su mujer tampoco. La única crítica que tenía hacia Stacey era que fuera inútil y dependiente, pero estaba dispuesto a presenciar el cambio. No había ningún motivo para que no pudiera ser elegante y hermosa y, a la vez, tener una buena dosis de independencia y de confianza en sí misma.
–Dime, Oren –a él le encantaba el tono de dignidad que ella daba a su nombre–. ¿El rancho está en las afueras de San Antonio?
Oren sonrió.
–Está a unas tres horas.
Oren notó que ella se llevaba la servilleta a los labios como si pensara en lo que acababa de oír o disimulara cierto espanto.
–¿Qué haces para divertirte si estás tan lejos?
–Hay bailes, barbacoas, rodeos, reuniones en la iglesia… Hay una feria y algún desfile. También hay fiestas en los pueblos, un par de bares abiertos por la noche, un campo de golf, un lago y también organizamos cosas en el rancho. Los compradores y otros colegas suelen aparecer de vez en cuando. Yo también voy a otros sitios cuando tengo que hacerlo.
Sabía que Stacey intentaba hacerse una idea y calcular si podría soportarlo.
–Casi toda la gente de por allí es buena gente, muy familiares y amigables. La sal de la tierra –añadió Oren.
La descripción de una vida sencilla, normal y corriente debió de impresionarla un poco porque le costó volver a dejar la servilleta sobre el regazo y luego se quedó mirándola un rato.
–Parece muy… agradable.
Stacey tomó la copa de agua y dio un sorbo que hizo que él se fijara en sus labios. Ella dejó precipitadamente la copa como si le desasosegara haberlo sorprendido mirándole la boca. Sonrió tímidamente y apartó un poco el plato del postre.
Oren le devolvió la sonrisa perezosamente.
–¿Qué hago para que me traigan la cuenta y así podamos irnos de este sitio?
Estaba declarándole que era un paleto de pueblo y, cómo había esperado, ella lo tomó con amabilidad. Sonrió con menos tensión.
Ella dejó la servilleta en la mesa junto al plato y se dirigió a él en voz baja.
–Aquí captan muy bien las sutilezas. Podías hacer algo así.
Levantó discretamente un dedo y volvió a bajarlo inmediatamente.
McClain le sonrió fugazmente y ella vio que miraba hacia otro lado con gesto serio. El brillo de sus ojos oscuros fue como una orden y al instante el camarero apareció junto a su mesa con una bandeja de plata.
McClain dejó un par de billetes de bastante valor y dijo en voz baja que se quedara el cambio. El camarero susurró un agradecimiento y desapareció tan rápidamente como había aparecido.
Stacey se dio cuenta de que no le había visto sacar la cartera y se preguntó cuánto tiempo habría estado esperando a que acabara el postre. Él no había pedido postre, pero ella había sido descortés al ceder a la insistencia de él para que lo tomara. Mejor dicho, había sido demasiado egoísta y avariciosa como para dejar escapar la que seguramente sería su última oportunidad de disfrutar con algo tan delicioso.
Oren le guiñó un ojo.
–Tienes razón. Estos tipos captan perfectamente las sutilezas.
Se levantó y todas las mesas de alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo y susurraron ante su tamaño y virilidad. Oren se puso detrás de ella y le separó la silla. Luego la tomó del codo con unos dedos firmes que eran todo delicadeza y casi ardientes. Mágicos.
Nunca había sentido las sensaciones que le provocaba Oren McClain. Cada vez que la tocaba, sentía unos estremecimientos en sitios donde nunca se había imaginado que se podía sentir algo así. Era algo que la abrumaba. Cada vez que la había tocado y había sentido eso, también había tenido la certeza de que, si alguna vez hacía algo más que tocarla un poco, o la besaba, perdería el dominio de sí misma y sería el fin para ella. Todo el asunto de la intimidad física era un territorio desconocido para alguien que siempre se había mantenido alejada de lo que no fuera un contacto amistoso o un abrazo circunstancial. Quizá fuera porque Oren McClain era un hombre con una presencia muy física y viril. Una mujer reservada como ella todavía tenía poca experiencia, pero con un hombre como él era difícil saber qué se podía esperar cuando se trataba de los delicados asuntos sexuales. Ella, naturalmente, sabía todo sobre la mecánica de las relaciones sexuales, pero las palabras no tenían nada que ver con la experiencia empírica y su intuición le decía que, aunque hubiera tenido poca experiencia en ese terreno, una relación íntima con Oren McClain tenía que ser algo único. Era demasiado elemental, demasiado masculino y demasiado seguro de sí mismo como para no ser activo y, seguramente, primitivo en la cama.
¿Por qué la habría elegido un hombre como ése? ¿Querría una mujer dócil para dominarla? Era un hombre que podría dominar a cualquiera de una forma natural, entre otros a casi todos los hombres, pero ella tenía la sensación de que era algo que sólo se debía a su tamaño y su aspecto rudo. Era cualquier cosa menos autoritario cuando estaba con ella. No tenía necesidad de serlo. Como con el camarero, que había reaccionado a una mirada, McClain sólo tenía que mostrar mínimamente su voluntad para conseguir que se cumpliera.
Stacey iba pensando en todo eso mientras salían del restaurante y se quedaban debajo del toldo a esperar un taxi. Esa noche hacía más calor que la anterior. Además, McClain también transmitía calor y Stacey se sentía sonrojada por los nervios y la incertidumbre. Tenía unas ganas ridículas de llorar. Se había decepcionado a sí misma por tantas cosas, que casi había perdido la cuenta. Estaba avergonzada por tener miedo a mantenerse de pie por sí misma, pero esa vergüenza tampoco hacía que venciera sus miedos. Nada la estimulaba un poco, ni siquiera la preocupación de que aceptar la solución que parecía proponerle McClain fuera un remedio peor que la enfermedad.
Nunca debería haber llegado a ese punto; nunca en su vida se había imaginado que llegaría a ese punto. Sin embargo, allí estaba después de meses en los que la impotencia había ido en aumento a medida que iba descubriendo las cosas. Además, no había podido capturar al ladrón ni evitar un solo desastre.
La enrarecida vida que su abuelo había creído garantizarle, casi había desaparecido, excepto el fidecomiso que recibiría cuando cumpliera treinta años. No sólo le quedaban seis años, sino que tampoco estaba segura de que no se hubiera desvanecido como todo lo demás. Si tenía en cuenta su situación económica, esos seis años eran toda una vida a efectos del fidecomiso. El abogado de su abuelo lo había lamentado sinceramente, pero no se podía hacer nada al respecto.
Stacey consiguió esbozar una leve sonrisa mientras McClain le abría la puerta del taxi. Él se sentó junto a ella, apoyó el brazo en el respaldo del asiento por detrás de su espalda y consiguió que se olvidara de sus sombríos pensamientos. Él no la tocaba, pero el calor de su cuerpo enorme la abrasaba y no podía evitar derretirse un poco. Tuvo que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por el calor.
¿Por qué le parecía tan natural estrecharse contra él? No podía ser amor, porque el amor era algo más tierno y delicado. ¿Lo sería? El amor no podía ser ese anhelo por sentir el contacto con un cuerpo duro y masculino o el roce delicado de una mano curtida. Un anhelo que tenía poco o nada que ver con un sentimiento elevado y romántico y todo que ver con necesidades físicas y con la lujuria.
Era eso: lujuria. Algo que podía sentirse con fuerza, pero algo demasiado voluble y perecedero. El amor era puro, tierno y dulce, algo que se daba en el corazón y la cabeza y que perduraba.
La lujuria era primitiva e indiscriminada y sólo afectaba a la sensibilidad más superficial. La lujuria estaba en todas partes, pero, desde luego, no mejoraba la sociedad ni podía ser el fundamento de un matrimonio.
Tampoco podía serlo la necesidad imperiosa de dinero. Stacey cruzó las manos sobre el regazo y se aguantó las ganas de sacar alguna conversación intranscendente para ayudar a pasar el rato hasta que llegaran a casa. Era mejor que Oren McClain se diera cuenta de lo poco que tenían en común.
Capítulo 3
SUBIERON en el ascensor en silencio. Era como si la tensión aumentara con cada piso que pasaban, hasta que, casi repentinamente, llegaron al piso de Stacey.
Esa noche no habría una despedida educada y escueta. Algo había pasado en el taxi y ella no sabía exactamente qué era ni cómo lo había sabido. Sin embargo, estaba segura de que notaba que se había tomado una decisión y que su acompañante se había comprometido a cumplirla.
Se aferró a su aplomo, abrió la puerta y entró en el piso. Le pareció que la tensión y el silencio eran mayores todavía, como si le acecharan sus secretos, como si estuvieran inmóviles para que no los descubrieran pero prestos a salir a la luz en cualquier momento.
Naturalmente, no había nada al acecho ni oculto. Era su conciencia que la hostigaba y se hacía notar. Tenía que hostigarla porque la cobardía estaba adueñándose de ella y sólo le faltaba cruzar los dedos para que Oren McClain volviera a pedirle que se casara con él; porque también había tomado una decisión en el taxi: aceptar. Sin embargo, al entrar en su edificio había decidido rechazarlo. Cuando llegaron a su piso volvió a cambiar de opinión y decidió casarse con él.
Tendría que ocultarle su angustiosa situación económica, pero tenía dinero suficiente como para conseguirlo durante algún tiempo. Aun así, ¿no hacía mal al ocultarle la verdad? Los secretos, sobre todo uno de la magnitud del suyo, no ayudaban a que un matrimonio saliera bien. Lo miró de soslayo y comprendió que sería una idiota si lo contrariaba. Si él no era feliz con ella o ella lo decepcionaba demasiado, no tendrían ninguna oportunidad de llegar a nada duradero.
Él era franco, sencillo y honrado, pero no por eso estaba obligado a tener que soportar todos los sacrificios o sufrimientos. Él había depositado esperanzas en ella. Muchas. ¿Cuáles serían exactamente?
El sentido común le decía que se había decepcionado demasiado a sí misma como para no decepcionarlo a él y que casarse con un hombre tan distinto a ella, sobre todo tan pronto, era meterse en un lío. Ya había tenido bastantes problemas y fracasos últimamente como para arriesgarse a tener otro, aunque en ese momento no se le ocurría nada peor que lo que le esperaba al final de la semana. O lo que llegaría después.
Haber pasado la noche con un hombre rudo y seguro de sí mismo, que además era caballeroso y atento con ella, le había dado una sensación de seguridad casi tan irresistible como su contacto. Por eso le costaba tanto asociar la idea de casarse con él con un problema grave.
Además, la realidad era que McClain había sido el único hombre que la había alterado de aquella forma. ¿Acaso eso no contaba nada?
Cuando llegaron al espacioso salón, Stacey lo invitó a que se sentara. Él eligió el sofá y ella se quedó impresionada de lo pequeño que parecía en comparación con él.
–¿Quieres beber algo?
Por lo menos tenía distintas bebidas y sabía hacer café.
–Sólo quiero que me hables, gracias.
Tanta sinceridad acrecentaba la tensión. Tenía un gesto severo y solemne. Igual que antes de que le pidiera que se casara con él. Stacey se acobardó. No estaba preparada para aquello. No estaba segura de qué decir ni cómo. No estaba segura de nada y se dio cuenta de que no quería tomar ninguna decisión definitiva. Sobre todo porque la aterraban las consecuencias. Si volvía a negarse, sabía que no tendría una tercera oportunidad, pero si aceptaba, ¿podría satisfacer las expectativas de un hombre que vivía en la inmensa soledad de Texas? Un hombre al que sólo conocía por lo que había visto en Internet y por unos días que había estado con él hacía varios meses.
McClain alargó una mano y la leve sonrisa que esbozó la animó a acercarse. Ella avanzó vacilantemente e hizo un esfuerzo para dejar su mano al alcance de la de él.
Él la tomó con calidez y Stacey se sentó obedientemente en el borde del sofá. Estaba tan alterada que se sentía susceptible y cautelosa.
Para disimularlo, se apartó bruscamente.
–Gracias por la velada –le dijo torpemente.
McClain la miraba intensamente con sus ojos negros y ella se sintió como si le estuviera sondeando el cerebro. No pudo dominar el remordimiento que le ardía en las mejillas.
Él no se anduvo con rodeos.
–Sabe lo que quiero preguntarle, señorita Stacey.
Ella notó una descarga por el tono grave de las palabras y apartó la mirada. Quería que aquello pasara de una vez, pero no quería tener que pasar por ello. Si él no se lo pidiera esa noche, ella no tendría que decidir nada. Sólo podía pensar en retrasarlo.
–Parece… que tienes prisa.
Stacey no pudo evitar volver a mirarlo para comprobar cómo se lo había tomado. Su solemnidad era una confirmación de que no habría ningún retraso.
–La vida es corta. Sé lo que quiero.
La rapidez con que trascurría todo seguía desconcertándola. Había oído hablar del amor a primera vista, pero no se lo creía. Hasta que pensó que quizá no hablaran de la misma cosa. Quizá sólo quisiera una aventura. Se avergonzó un poco al darse cuenta de que había esperado, como si fuera lo más natural del mundo, que volviera a pedirle que se casara con él.
–Entonces… no buscas una relación… a largo plazo.
Incluso si hablaba de matrimonio, quizá no se refiriera a eso de «hasta que la muerte nos separe».
Él no movió un músculo de la cara, pero bajó más el tono de voz y ésta se hizo más áspera.
–Sólo en un plazo de cincuenta o sesenta años; si tenemos suerte.
Stacey lo miraba fijamente y buscaba una pista en su expresión. ¿Se había enamorado a primera vista? ¿A los tipos rudos les pasaban esas cosas? Incluso si así fuera, ella nunca había pensado que fuera otra cosa que lujuria. Él no la conocía y, por lo tanto, no podía haber sentimientos.
En ella, desde luego, no los había. Sí, él le había llamado la atención; sí, la había ilusionado; sí, era una posible tabla de salvación, pero sentía poco más que cierta simpatía hacia él. Era un hombre que no encajaba con ella, un hombre con intereses muy distintos a los suyos.
Ella había esperado enamorarse un día e intentar no caer en esos matrimonios estériles y envarados que se basaban en el dinero y la clase social. Stacey también quería saber algo de lo que pensaba él.
–¿Qué pasa con el amor, Señor McClain? ¿Acaso no es lo más importante cuando dos personas van a comprometerse durante cincuenta o sesenta años?
Stacey captó el cinismo en lo más profundo de sus ojos y tuvo la primera impresión de que era cualquier cosa menos sencillo y transparente.
–Mire a su alrededor, señorita Stacey. Mucha gente se enamora, pero también se desenamora con la misma facilidad. Quiero apostar por la atracción entre las personas y la elección premeditada. Tenemos la atracción. Sólo queda la elección.
Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y cuando volvió a sacarla, Stacey vio un destello. Alrededor de la punta de su dedo índice había un diamante engarzado en un anillo de oro.
–Yo te elijo; elígeme tú.
Stacey no podía apartar la mirada del anillo. Era sencillo y elegante y ella tenía suficiente experiencia como para saber que valía una fortuna. McClain no sólo tomaba decisiones asombrosas y repentinas, sino que las respaldaba con todas sus fuerzas. ¿Eso era un síntoma de arrogancia o de confianza en sí mismo? ¿Estaba ella espantada o tranquilizada? Hizo un esfuerzo por mirarle a los expectantes ojos.
–¡Caray! –exclamó al darse cuenta del tiempo que había estado mirando ávidamente el diamante como si fuera una bola de cristal–. Pareces… decidido.
«E impresionantemente seguro de mí», añadió para sus adentros.
–Quizá –la lacónica respuesta hizo que ella escudriñara su sombría expresión–. Como dije, he vuelto para saber si habías cambiado de opinión. Si no ha sido así, quedaremos como amigos.
Stacey supo que en ese caso no volvería a verlo y se quedó atónita por lo que sintió. La idea de no volver a verlo le producía cierta tristeza.
Aunque él hizo parecer que un segundo rechazo no le haría daño, ella tenía la sensación de que lo hacía porque su orgullo ya se había rebajado bastante cuando decidió volver otra vez. Efectivamente, no habría una tercera oportunidad, pero le agradecía que no se lo dijera con todas las palabras. Seguramente, también sería por orgullo, pero le agradecía que le ahorrara esa presión innecesaria. Innecesaria, por lo menos, para él, porque ella estaba a punto de estallar por la presión al volver a darse cuenta de lo que se jugaba: su situación económica era desesperada. Súbitamente, no quiso cerrar definitivamente la puerta entre ellos. Por algún motivo supo que fueran cuales fuesen las esperanzas que había depositado en ella, por lo menos la deseaba lo suficiente como para que no le importaran sus incompetencias como esposa. Al menos durante una temporada.
Al fin y al cabo, no se trataba de que fuera a cocinarle o a lavarle la ropa o a limpiarle la casa. Él tenía que comprender que ella no podía hacer ese tipo de cosas y seguramente no esperaba que las hiciera. Podía ser una compañera para él, tener hijos suyos, llevar la casa y atender a sus invitados. A cambio, ella podría tener la familia con la que había soñado y nunca tendría que preocuparse por el dinero. Incluso aunque no fuera repugnantemente rico, tenía una casa y unos ingresos considerables. Además, mientras estuvieran juntos, nunca tendría que enfrentarse sola a ningún problema.
A no ser que Oren McClain resultara ser un problema mayor que los que ya tenía.
Había dudado demasiado tiempo. Se dio cuenta al notar le tensión en su enorme cuerpo.
–Ah… –la delicadeza del monosílabo hizo que los ojos de él resplandecieran levemente–. Ah, eh… Oren. ¿Estás seguro de que soy la mujer adecuada para ti? Yo no sé nada de vacas y ranchos. Apenas he conducido mi coche, siquiera.
–Yo pago a otros para que lo hagan por mí, señorita Stacey. Lo que me falta es una esposa e hijos –replicó él con brusquedad y sin dejar de mirarla a los ojos.
Stacey tenía la sensación de que él era una especie de detector de mentiras con forma humana y, a juzgar por su mirada, se preguntó si ya habría detectado algo que no iba bien.
–Si no quieres tener hijos y ayudarme a criarlos, te agradecería que me lo dijeras claramente –añadió McClain con tono sombrío.
Lo dijo con una solemnidad absoluta. Tener sus hijos y compartir su educación era un asunto muy serio para él. Innegociable. Él le gustaba por eso, le gustaba muchísimo. Stacey había sufrido mucho por no haber tenido dos padres durante casi toda su infancia y quería para sus hijos mucho más que lo que la vida le había dado a ella.
–Quiero hijos –afirmó ella–, pero ¿qué pasará si… las cosas no van bien entre nosotros?
–Entonces, no estaremos en una situación peor que la de los que creían que estaban enamorados.
Stacey lo miró. Tenía que decirle que estaba arruinada, pero ¿cómo reaccionaría él al saber que estaba a punto de aceptar porque necesitaba dinero? ¿Se ofendería? ¿Tendría otro concepto de ella? Él le gustaba y le había gustado desde que lo conoció. Sencillamente, no lo amaba y su situación angustiosa le impedía verlo de otra forma que no fuese como una tabla de salvación. Además, si fuera sincera, lo habría rechazado directamente la noche anterior si no se hubiera encontrado en ese embrollo.
Seguro que tendría otro concepto de ella cuando supiera lo que había pasado. Un hombre como él no respetaría a una frívola y mimada que se había expuesto a que la robaran, sobre todo cuando lo había hecho por pereza y desidia.
–Quizá… yo debería… confesar algo.
Las palabras habían brotado casi involuntariamente y tuvo ganas de volver a tragárselas. Naturalmente, no pudo. Aparte, debería haber sabido que no podría haber vivido sin decirle la verdad.