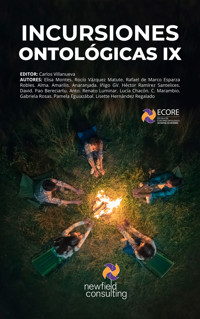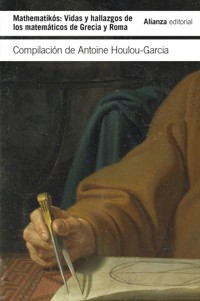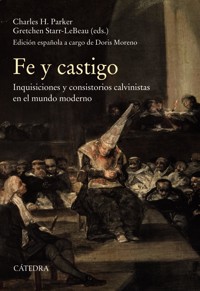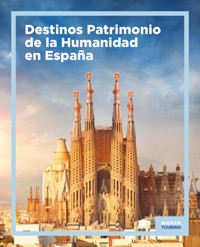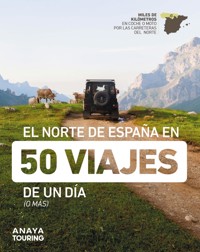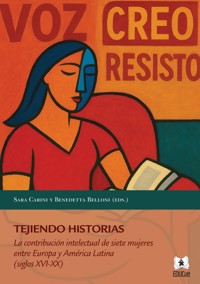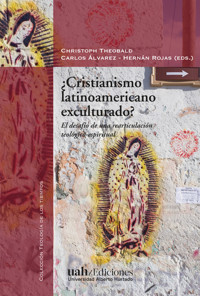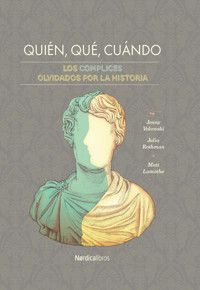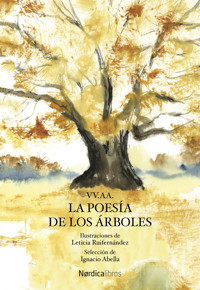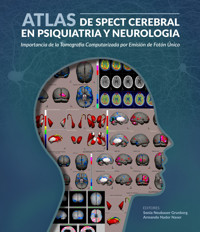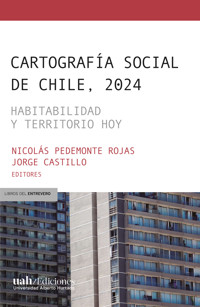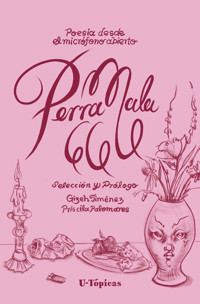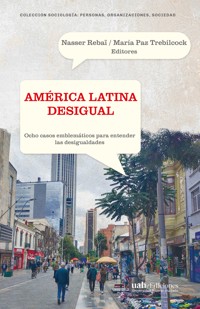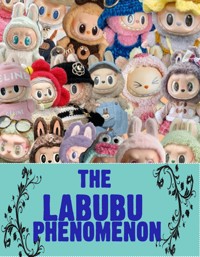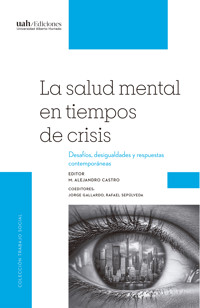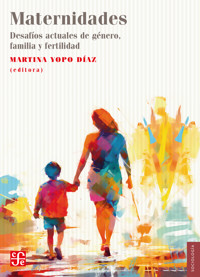
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FCEChile
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"En un momento histórico crucial, este libro alumbra las interrogantes que surgen de la preocupante disminución de la natalidad a nivel global y especialmente en Chile. Esta compilación, en la cual podemos apreciar un amplio conjunto de investigadoras(es) que exponen sus indagaciones y reflexiones, pone en evidencia que lo que se comienza a entender a nivel mundial, y en la opinión pública, como un problema, tiene en nuestro país a un grupo de académicos(as), intelectuales, activistas, pensando y proponiendo sus causas y políticas de solución. Una argumentación plural que permite entender "lo materno" en Chile, por un lado, y la disminución de la natalidad, por el otro, como producto de múltiples factores, que van más allá de las explicaciones economicistas. Se trata, entonces, de un libro que entrega pistas que enriquecen el debate, pero sobre todo —y quizás ahí radica también su aporte— que sigue abriendo preguntas. Sonia Montecino Aguirre"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición, FCE Chile, 2025
Yopo Díaz, Martina (edit.)
Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad / ed. e introd. de Martina Yopo Díaz ; pról. de Sonia Montecino Aguirre. – Santiago de Chile : FCE, 2025
383 p. ; 23 x 17 cm – (Colec. Sociología)
ISBN 978-956-289-391-6
1. Maternidad – Chile 2. Maternidad – Aspectos sociales 3. Maternidad – Aspectos morales y éticos 4. Maternidad – Mujeres inmigrantes 5. Maternidad – Política gubernamental 6. Maternidad substituta – Aspectos sociales 7. Fertilidad humana – Aspectos sociales 8. Roles sexuales 9. Estudios de género I. Montecino Aguirre, Sonia, pról. II. Ser. III. t.
LC HQ759 Dewey 305.4 Y385m
Distribución mundial para lengua española
© Martina Yopo Díaz
D.R. © 2025, Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile
www.fondodeculturaeconomica.cl
Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
www.fondodeculturaeconomica.com
Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Diagramación: Luis Henríquez
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.
ISBN978-956-289-391-6
ISBN Digital978-956-289-403-6
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Para Aurelia
ÍNDICE
PRÓLOGOLa maternidad tensionada y la fertilidad como encrucijadaSonia Montecino Aguirre
INTRODUCCIÓNLa maternidad en Chile: Transformaciones históricas y tensiones contemporáneas Martina Yopo Díaz
PARTE INUEVAS TENDENCIAS REPRODUCTIVAS
CAPÍTULO 1 Maternidades imaginadas: Aspiraciones de movilidad social, feminismo e (in)dependencia entre jóvenes escolaresMarisol Verdugo Paiva
CAPÍTULO 2 “Yo no soy una fábrica de tener guagua”: Relatos de mujeres profesionales jóvenes que deciden no ser madresFernanda Chacón Onetto
CAPÍTULO 3 “Es difícil ser madre”: Tendencias y experiencias de postergación de la maternidadMartina Yopo Díaz y Alejandra Abufhele
CAPÍTULO 4 Rupturas y continuidades del fenómeno de la maternidad sin pareja en ChileTeresa Barrera y Julieta Palma
CAPÍTULO 5 Técnicas de reproducción asistida en los debates feministas y la voz de las mujeres: Ambivalencias, oportunidades y deudas desde la igualdadLieta Vivaldi Macho y Danitza Pérez Cáceres
PARTE II ROLES E IDENTIDADES DE GÉNERO
CAPÍTULO 6Cambios en las trayectorias laborales y de cuidado durante la transición a la maternidadTania Hutt
CAPÍTULO 7Maternidad y conciliación trabajo-familia: Un análisis de las expectativas y planes de jóvenes en ChileVerónica Gómez Urrutia y Andrés Jiménez Figueroa
CAPÍTULO 8Materializando intimidades: Estrategias cotidianas de mujeres madres en SantiagoMarjorie Murray y Constanza Tizzoni
CAPÍTULO 9Maternidades críticas: Trayectorias de politización y resistencia de activistas ecofeministas en ChiloéEvelyn Arriagada Oyarzún, Paloma Gajardo Bustamante, Marcela Vargas Cárdenas y Deisy Cona Seguel
PARTE IIINORMAS Y EXPERIENCIAS DE CUIDADO
CAPÍTULO 10Reclamos morales y aspiraciones de igualdad en mujeres madres de Santiago de ChileCamilo Sembler
CAPÍTULO 11Colapsada: Ser madre y académica durante la pandemiaRosario Undurraga y Elisabeth Simbürger
CAPÍTULO 12#Maternidad: Emergencia de mercados digitales maternales en cuentas chilenas de Instagram Ismael Tabilo Prieto, Camila Moyano Dávila y Francisca Gallegos Jara
CAPÍTULO 13Maternidad, niñas espectros y silencios. Una autoetnografía incompletaClaudia Calquín
PARTE IV DISCURSOS Y POLÍTICAS DE FAMILIA
CAPÍTULO 14Madres de la patria: Discursos sobre maternidad, familia y género en los plebiscitos constitucionales de 1925, 1980 y 2022Hillary Hiner, Kimberly Seguel, María Antonieta Vera y Carolina González
CAPÍTULO 15La centralidad de la maternidad en las políticas de cuidado. Una aproximación desde Chile y EspañaCatalina Arteaga Aguirre y Sandra Obiol Francés
CAPÍTULO 16“Madres irregulares” y adopciones forzadas. Discursos familiaristas y maternalismo bajo la dictadura chilena (1973-1990)Karen Alfaro Monsalve
CAPÍTULO 17Michelle Bachelet y la figura de la madre contemporánea como autoridad presidencialMariana Valenzuela Somogyi
PARTE V MATERNIDADES INTERSECCIONALES
CAPÍTULO 18Maternidad en parejas del mismo sexo: Reconocimiento, biología y cuidadosAlejandra Ramm y Daniel Venegas
CAPÍTULO 19Criar, cuidar, trabajar, migrar: La maternidad migrante como espacio de tensión, resistencia y transformaciónAlejandra Carreño, Alexandra Obach y Báltica Cabieses
CAPÍTULO 20Migrar para parir segura: Experiencias de mujeres venezolanas a principios del siglo xxi en ChileAndrea Avaria Saavedra
CAPÍTULO 21Cuidar y ser responsable: Maternidad migrante y políticas reproductivas en ChileSofía Ugarte
CAPÍTULO 22“¿Vino solita?”: Investigando las experiencias de madres con discapacidadFlorencia Herrera
CAPÍTULO 23El derecho a la maternidad: Violencia ginecológica y obstétrica hacia mujeres con discapacidad en ChileAndrea Yupanqui Concha y Cristian Aranda Farías
CAPÍTULO 24La maternidad en mujeres privadas de libertad: Desafíos del ejercicio del rol materno en contextos de vulnerabilidadClaudia Reyes Quilodrán
Biografías
Prólogo
LA MATERNIDAD TENSIONADA Y LA FERTILIDAD COMO ENCRUCIJADA
Yo le digo a la otra madre / a la llena de caminos: / “¡Haz que duerma tu pequeño, / para que se duerma el mío!” / Y la muy consentidora, / la rayada de caminos,/ me contesta: “¡Duerme el tuyo / para que se duerma el mío!”.
Gabriela Mistral, “La tierra y la mujer”1
El libro Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad, editado por Martina Yopo Díaz, “alumbra”, en un momento histórico crucial, las interrogantes que surgen de la preocupante disminución de la natalidad a nivel global y especialmente en Chile. Esta compilación, en la cual podemos apreciar un amplio conjunto de investigadoras(es) que exponen sus indagaciones y reflexiones, pone en evidencia que lo que se comienza a entender a nivel mundial, y en la opinión pública, como un “problema”, tiene en nuestro país a un grupo de académicos(as), intelectuales, activistas, pensando y proponiendo sus causas y políticas de solución. La propia compiladora ha sido un pivote fundamental en este llamado de atención: “Algo está pasando con la maternidad en Chile que cada vez nacen menos niños, lo que ha llevado al país a tener la natalidad más baja de su historia, la más baja de las Américas y una de las más bajas del mundo”, sostiene en el libro.
El epígrafe de Gabriela Mistral expone una cuestión que, a mi modo de ver, subyace a la pregunta de por qué este fenómeno mundial toma ribetes específicos en nuestro país. Si pensamos en el diálogo entre dos maternidades que se desafían una a la otra —o quizás entre dos fertilidades (Yopo ha recuperado y resignificado este concepto): la tierra y la mujer, que tienen el poder de la natalidad (en términos de Arendt, de comenzar algo nuevo) y también el de “hacer dormir” a sus “pequeños”, es decir, los saberes del reposo y el sueño— podemos acercarnos al sentido de lo maternal en nuestra cultura. El reto, la provocación que propone Mistral, bien puede servirnos como metáfora local y actual para comprender la profundidad que reviste el juego entre vida/muerte que subyace a la preocupante caída de la natalidad en nuestros territorios.
Hoy, los logros históricos del movimiento feminista y de mujeres, unidos a los avances de la tecnociencia, tornan posible —entre otras cosas— la elección de tener un hijo(a), y la sofisticación cada vez mayor de las tecnologías reproductivas —obviamente de acceso limitado a la condición económica, como se evidencia en este libro— trae aparejada una serie de dilemas éticos y políticos, como la maternidad subrogada, la selección (elección como si se tratase de una vitrina) de las cualidades de un hijo(a), la manipulación genética, el alquiler de vientres, entre otros. Antropológicamente podemos decir que, aunque con una distribución desigual, el imaginario cultural de la opción se ha instalado, así como el ser madre o padre sin la necesidad estricta de una relación sexual ni de un vínculo conyugal que legitime la filiación. Este indicio epocal, en el sentido de un contexto que, más allá del sujeto, configura un marco socio-histórico donde se debate la natalidad, no es ajeno a los análisis que conforman esta compilación.
Así, Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad nos plantea diversas interrogantes vinculadas a la posición y condición de género, constatando que si bien los hijos(as) siguen dando sentido y trascendencia, “...la maternidad es hoy también una importante fuente de agobio y malestar. La organización social de la maternidad sitúa a las mujeres en una posición de desventaja tanto en el ámbito público como privado, lo que se refleja en las desigualdades de género que aún persisten en el hogar, el mercado del trabajo y la economía”, como se sostiene en este libro. Las cinco propuestas del capítulo 1, cuya autora es la propia compiladora, Martina Yopo, aparecen como un horizonte que estructura la reflexión sobre las contradicciones contemporáneas de la maternidad en Chile: la desnaturalización, pluralización, politización, intensificación y precarización de la maternidad.
El conjunto de estas tesis, abordadas por los artículos que componen el libro, pone de manifiesto los distintos y complejos procesos de la maternidad desde una perspectiva que aborda las subjetividades, como lo hace Marjorie Murray y Constanza Tizzoni; las prácticas y las estructuras sociales y sus cambios, en el caso de Ismael Tabilo Prieto, Camila Moyano Dávila, Francisca Gallegos Jara, Fernanda Chacón Onetto, Martina Yopo Díaz, Alejandra Abufhele, Marisol Verdugo Paiva, que se han producido con la profundización de un modelo económico y cultural que apunta a la competencia, el individualismo, el exitismo —entre otros disvalores—, en un contexto de desigualdad de género, de clase y étnica, como lo explica Alejandra Carreño, Alexandra Obach y Báltica Cabieses; Andrea Avaria Saavedra; Sofía Ugarte y Claudia Calquín. La oposición familia/trabajo aparece como un eje que estructura el deseo de la maternidad, como se aprecia en el artículo de Verónica Gómez Urrutia y Andrés Jiménez Figueroa, evidenciando contradicciones que atraviesan las clases y que salen a flote en situaciones extremas como la pandemia, como también mencionan Rosario Undurraga y Elisabeth Simbürger.
Desde lo socio-simbólico encontramos lecturas sugerentes respecto de la semántica que adquiere “la madre” en el ámbito de los discursos de las constituciones del país, en el texto de Hillary Hiner, Kimberly Seguel, María Antonieta Vera y Carolina González, y la figura icónica de Michelle Bachelet como la primera mujer que asume la presidencia de la República, en el de Mariana Valenzuela Somogyi. Del mismo modo, los fenómenos de las violencias obstétricas, estatales, institucionales, abordados por Karen Alfaro Monsalve, Florencia Herrera, Andrea Yupanqui-Concha, Cristian Aranda-Farías, Claudia Reyes Quilodrán, y de las discriminaciones derivadas de las diferencias sexo-genéricas, en Alejandra Ramm y Daniel Venegas, entregan una visión, en el primer caso, del espesor histórico, de las estructuras de poder en el segundo y de las diversidades en el tercero.
Podemos afirmar que el libro Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad es una argumentación plural que permite entender “lo materno” en Chile, por un lado, y la disminución de la natalidad, por el otro, como producto de múltiples factores que van más allá de las explicaciones economicistas, como lo hace Loreto Cox, adhiriendo a la tesis de Goldin, que sostiene que el fenómeno en nuestro país se relacionaría con su “abrupta modernización” y una distribución no igualitaria del trabajo doméstico debido a “creencias” tradicionales sobre el rol de la mujer, o Elena Irarrázabal, cuya columna titulada “Parirás con dolor” centra su análisis en los problemas derivados del trabajo remunerado de la mujer y del parir cuando el posnatal masculino es casi nulo, proponiendo, por el contrario, desmenuzar, excavar e incursionar en las contradicciones y laberintos de la decisión de asumir la maternidad. Se trata, entonces, de un libro que entrega pistas que enriquecen el debate, pero sobre todo —y quizás ahí radica también su aporte—, que sigue abriendo preguntas, pues la materia no es simple. Hablar de maternidad es también convocar la paternidad, el polo de una fertilidad que se anima desde dos sexos y el imborrable diálogo entre biología y cultura como un hecho que involucra a un hombre y a una mujer (incluso en la reproducción tecnologizada se necesita un óvulo y un espermio), y las consecuencias de una historia de ausencia masculina (hiperbolizada hoy en el no pago de pensiones de alimentos y sus sanciones). También, este libro abre interrogantes sobre la especie y su deseo o no de continuidad (como parece desprenderse de los planteamientos de las ecofeministas de Chiloé), que nos involucran a todos. En definitiva, trae a la discusión una pregunta civilizatoria. Quizás nos sirva para pensar la encrucijada de la natalidad chilena el bucle mistraliano: la madre consentidora y rayada de caminos, la “otra madre”, la tierra y la mujer, que mantienen despierto al niño porque dormirlo es el dominio de una sobre la otra. Es posible que ese ethos pueda arrojarnos pistas para desanudar las encrucijadas de la natalidad y de la fertilidad que se enuncian/denuncian en Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad.
Sonia Montecino Aguirre
1En Obra Reunida, Tomo ii, Ediciones Biblioteca Nacional, 2020: 32.
Introducción
LA MATERNIDAD EN CHILE: TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS Y TENSIONES CONTEMPORÁNEAS2
Martina Yopo Díaz
Históricamente, la maternidad ha estado al centro de las vidas e identidades de las mujeres en la sociedad chilena. Hoy, eso ha empezado a cambiar. Si bien todavía la mayoría de las mujeres se convierte en madre durante el curso de su vida, hay cada vez más mujeres que no tienen hijos, y quienes sí los tienen, estos son menos y, además, se convierten en madres a edades cada vez más avanzadas. Algo está pasando con la maternidad en Chile que cada vez nacen menos niños. Esto ha llevado al país a tener la natalidad más baja de su historia, la más baja de las Américas y una de las más bajas del mundo.
Ser madre se ha vuelto una decisión, y no una fácil. La maternidad es hoy uno de los principales desafíos biográficos para las mujeres. Aquellas que no quieren tener hijos aún deben lidiar con limitaciones en el acceso a la anticoncepción para controlar su fertilidad y con mandatos de género que entrelazan el ser mujer con el ser madre. Aquellas que quieren tener hijos,a menudo se sienten desafiadas por las condiciones que la sociedad exige para tener hijos, como tener una pareja, una vivienda segura, un empleo estable y, además, autonomía económica. Quienes son madres viven con frecuencia agobiadas por la falta de tiempo, las tensiones entre la vida familiar y laboral, así como con las crecientes demandas de energía, tiempo y dinero involucradas en la crianza.
Y es que tener hijos actualmente es una experiencia profundamente ambivalente. Si la mayoría de las mujeres se sigue convirtiendo en madre no es solo por mandatos culturales que prescriben que el ser mujer es ser madre. Para muchas mujeres, la maternidad sigue siendo un proyecto de vida y una fuente de realización y satisfacción personal que no encuentran en otros ámbitos de la existencia, como la pareja, el trabajo, el ocio y el consumo. Son los hijos los que dotan de sentido los esfuerzos y sacrificios propios de la vida cotidiana, y crean un sentido de futuro que dota de trascendencia a la propia biografía. Sin embargo, la maternidad es hoy también una importante fuente de agobio y malestar. La organización social de la maternidad pone a las mujeres en una posición de desventaja, tanto en el ámbito público como en el privado, lo que se refleja en las desigualdades de género que aún persisten en el hogar, el mercado del trabajo y la economía. Ser madre confronta a las mujeres no solo con la continuidad de la feminización del cuidado, sino también con crecientes demandas en torno a la crianza y la responsabilidad de sostener económicamente a sus familias en contextos de creciente inseguridad e incertidumbre.
A continuación, propongo cinco tesis para hacer sentido a las transformaciones históricas y tensiones contemporáneas de la maternidad que se abordan en los capítulos de este libro. En conjunto, estas transformaciones y tensiones develan el carácter ambivalente de la reconfiguración de la maternidad, donde una mayor libertad para decidir cuándo y cómo tener hijos ha ido aparejada de mayores demandas y exigencias asociadas al ser madre. A partir de este análisis, complejizo interpretaciones comunes sobre los cambios en torno al género, la familia y la reproducción, mostrando las contradicciones inherentes a la maternidad en la sociedad chilena.
Estas reflexiones provienen de tres investigaciones sobre maternidad en Chile realizadas durante la última década. La primera, analizó los cambios en la transición a la maternidad en Chile a través de historias de vida con cuatro generaciones de mujeres (Universidad de Cambridge, 2015-2019). La segunda, exploró las intenciones de maternidad y preservación de la fertilidad en mujeres universitarias a través de encuestas (Universidad Diego Portales, 2022-2023). La tercera, indaga sobre las experiencias reproductivas de parejas jóvenes sin hijos, por medio de entrevistas y calendarios de vida (Universidad Católica, 2024-2026).
La desnaturalización de la maternidad
En el transcurso de la historia, la maternidad se ha entendido y practicado como un hecho natural del ser mujer. Este hecho, construido en la intersección entre cuerpo y sociedad, prescribe que la maternidad está determinada por la particularidad fisiológica de un cuerpo que está hecho para tener hijos. De esas leyes naturales se derivan normas y expectativas sociales. Del supuesto que las mujeres tienen una capacidad innata para gestar, parir, criar y cuidar a otros, se deriva que sus roles y responsabilidades en la sociedad deben estar determinados por la reproducción de la familia y el hogar. Así, el potencial reproductivo de la mujer se volvió una teleología de sus identidades y biografías. Es en esta intersección entre cuerpo y sociedad que se ha forjado una norma que ha marcado con fuerza las vidas de las mujeres: el ser mujer es ser madre. Esta norma, que históricamente ha estructurado la matriz cultural de la sociedad chilena (Montecino, 1996), no ha perdido su vigencia. Cuando hace algunos años se les preguntó a chilenas y chilenos por la representación social más frecuente de la mujer, la mayoría mencionó roles enmarcados en la familia, como ser madre (pnud, 2010).
Sin embargo, en las últimas décadas, una serie de cambios culturales han comenzado a tensionar la naturalización de la maternidad y fragmentar la identidad que existe entre el ser mujer y ser madre. En parte, estos cambios culturales han flexibilizado y erosionado los mandatos sociales en torno al género y la familia. Y es por eso que hoy el ser mujer ya no significa necesariamente ser madre, y el hacer familia ya no significa exclusivamente tener hijos. Para muchas mujeres, la maternidad ha dejado de ser una certeza y se ha vuelto una incertidumbre. Así, el tener hijos ha dejado de entenderse como algo natural y se ha vuelto una posibilidad, una pregunta y un problema.
Sin duda, la desnaturalización de la maternidad ha abiertos espacios importantes para la autonomía reproductiva de las mujeres. Impulsada también por avances sustantivos, aunque insuficientes en anticoncepción e interrupción del embarazo, hoy las mujeres tienen más posibilidades para decidir sobre su cuerpo, si quieren o no embarazarse y si quieren o no llevar un embarazo a término. Este mayor control sobre su propia reproducción ha hecho posible descentrar la maternidad como eje de las identidades y biografías de las mujeres. Hoy existen cada vez más mujeres que aspiran a desarrollarse y realizarse en ámbitos distintos al hogar y la familia. Muchas de ellas sueñan con ir a la universidad, tener un trabajo, una casa propia, contar con autonomía económica y viajar. Para muchas mujeres, la realización personal no pasa por tener hijos, sino por concretar logros y proyectos en otras esferas de la vida. Y aunque estas nuevas aspiraciones biográficas se vinculan con avances importantes en términos de autonomía personal y equidad de género, no pueden entenderse al margen de la progresiva deslegitimación de la maternidad como fuente de valor personal y reconocimiento social.
Pero no todo ha sido fácil en el proceso de desnaturalización de la maternidad. Todavía existen fuertes expectativas sociales en torno al tener hijos, así como también fuertes estigmas asociados a quienes desarrollan sus biografías al margen de la maternidad. No es fácil elegir no ser madre. Pero tampoco es fácil elegir serlo. Muchas mujeres se enfrentan hoy al dilema de si tener hijos, cuándo y cuántos tener, y se sienten agobiadas frente a la responsabilidad de aquella decisión. Fuertemente influenciada por una ideología neoliberal, se ha instalado en la sociedad chilena una ética del autocuidado que responsabiliza a las mujeres de sus resultados reproductivos (Ugarte, 2023; Yopo Díaz, 2023). Se espera no solo que las mujeres cuiden de sí mismas y gestionen su sexualidad para evitar embarazos no deseados, sino también que conozcan su fertilidad y sean capaces de lograr un embarazo cuando han decidido tener hijos. Cargar con la responsabilidad de los resultados reproductivos, soslayando dinámicas relacionales y limitaciones estructurales, hoy agobia de manera importante las experiencias de maternidad en Chile.
Además, han aumentado las exigencias para convertirse en madre y cada vez es más difícil cumplir con todos los requisitos necesarios para poder tener hijos. Hoy se espera que las mujeres sean madres después de terminar sus estudios, de consolidarse laboralmente, de lograr estabilidad económica, tener una pareja estable y un lugar seguro donde vivir (Yopo Díaz, 2021b). Esa postergación, como requisito para la maternidad, ha agudizado las contradicciones entre los tiempos biológicos y sociales de la reproducción, y ha empujado con fuerza la emergencia de temores y realidades de infertilidad, demostrando que no todos los cuerpos de mujer llevan adentro la promesa de la maternidad (Yopo Díaz, 2021a). Así, la infertilidad confronta a las mujeres con la subversión, muchas veces involuntaria, de la norma que prescribe que el ser mujer es ser madre.
La pluralización de la maternidad
Aunque en Chile el mandato cultural de la maternidad como producto de una relación heterosexual consagrada a través del matrimonio nunca logró imponerse como realidad empírica, se mantuvo por largo tiempo como parámetro normativo de las formas de hacer familia (Valdés, 2008). Sin embargo, de la mano de la flexibilización de las normas sobre la familia, han comenzado a legitimarse nuevas formas de ser madre. Al lugar histórico que ha ocupado la maternidad soltera (Montecino, 1996), hoy se suman las experiencias de madres solteras por elección, que deciden tener y criar a sus hijos sin una pareja (Salvo Agoglia y Gonzálvez Torralbo, 2015). Sea o no el producto de elecciones propias, Chile es hoy el país del mundo donde más niños nacen fuera del matrimonio (Torche y Abufhele, 2021). Hoy, la maternidad está disponible también para quienes construyen sus identidades sexo-genéricas desde otros lugares. Atrás quedaron los años en que una madre podía perder la tuición de sus hijas porque convivir con su pareja homosexual determinaba una inhabilidad para maternar (Atala, 2012).
Las formas de concebir la maternidad también han cambiado. Hoy, cada vez más mujeres recurren a tecnologías reproductivas para preservar su fertilidad y convertirse en madres. Es así como en los últimos años ha habido un aumento exponencial en el uso de técnicas que van desde la criopreservación de óvulos a la fecundación in vitro (Zegers-Hochschild et al., 2023). Al mismo tiempo, tener hijos ha dejado de ser un requisito para formar familia. No solo hay cada vez más mujeres que terminan su vida fértil sin haber tenido hijos (ine, 2018), sino que los hijos ahora tampoco son necesariamente personas humanas. De manera incipiente, están emergiendo familias-más-que-humanas en las que animales, como los perros o gatos, están redefiniendo el significado de los roles de parentesco en la familia (Gómez y Callís, 2024).
Sin embargo, esta pluralización de la maternidad no quiere decir que hoy todas las mujeres tengan el mismo derecho a ser madres y las mismas posibilidades de criar y cuidar a sus hijos. A pesar de su pluralización, la maternidad sigue siendo una práctica fuertemente estratificada y atravesada por relaciones de poder que prescriben que solo ciertas categorías de mujeres pueden y deben reproducirse (Ginsburg y Rapp, 1995). El ser madre se vive de manera disímil según la posición en la estructura social, porque atributos personales como género, clase, edad, raza, etnicidad y discapacidad, entre muchas otras, son movilizados para trazar jerarquías en torno a quienes deben tener hijos y quienes pueden ser buenas madres, así como también asimetrías en el acceso a derechos y vulnerabilidad a violencias en el ámbito de la reproducción.
En una sociedad tan desigual como la chilena, la clase social es uno de los principales ejes de estratificación de la maternidad. Hoy, los altos costos económicos asociados a la crianza y el cuidado de los hijos transforman la maternidad en un privilegio de clase que pone en desventaja a las mujeres de sectores medios y populares, quienes a menudo son estigmatizadas como malas madres por no dar lo mejor a sus hijos (Yopo Díaz, 2025). Las brechas de capital económico también producen importantes desigualdades en el acceso a las tecnologías de reproducción asistida (Velarde, 2016). El alto costo de tratamientos, como la fertilización in vitro, y su limitada cobertura en el sistema de salud público determinan que no todas las mujeres que quieren tener hijos cuenten con la misma posibilidad de convertirse en madres.
La clase social es una de las dimensiones más importantes de la estratificación de la maternidad, pero no es la única. Las normas y expectativas en torno a la maternidad también se estructuran a partir de principios edadistas, racistas, capacitistas y fascistas que determinan quiénes pueden y deben tener hijos. Los calendarios sociales de la maternidad prescriben que tener hijos a edades muy tempranas o tardías hacen de la mujer una mala madre o porque no tiene las condiciones materiales y económicas necesarias para criar un hijo o porque está poniendo en riesgo su salud y bienestar (Yopo Díaz, 2021a). Especialmente en un contexto de baja natalidad, la maternidad de mujeres migrantes desata fuertes ansiedades en torno a la reproducción de la nación, desencadenando prácticas xenofóbicas que van en desmedro de su salud reproductiva y aumentando su vulnerabilidad a experiencias de violencia y maltrato durante la gestación, el parto y el cuidado posparto (Obach et al., 2024). Y es que en Chile no todas las mujeres tienen el mismo derecho a ser madres. Bien lo saben las mujeres con discapacidad, cuya autonomía reproductiva es vulnerada por la insistencia en que no debiesen tener hijos y por el mayor riesgo a esterilizaciones no consentidas (Yupanqui Concha, Aranda Farías y Ferrer Pérez, 2021). Bien lo saben también las mujeres indígenas, pobres, de zonas rurales y de izquierda, a quienes se les negó la posibilidad de ser madres cuando sus hijos fueron sustraídos ilegalmente y dados en adopción durante la dictadura (Alfaro Monsalve, 2022).
La politización de la maternidad
En Chile, la maternidad ha transitado de lo personal a lo político. Si bien la movilización e instrumentalización de la capacidad reproductiva de las mujeres con fines políticos no es nueva, lo que hoy comienza a fracturarse son las relaciones de poder estructuradas por el género que están en la base de la organización de la reproducción social. El sistema patriarcal que recluye a las mujeres a la esfera privada y les impone el rol reproductivo como centro de la vida ha comenzado a resquebrajarse de la mano de las disputas de los movimientos feministas y crecientes aspiraciones de equidad de género en el ámbito doméstico y en la vida en general. Cada vez con más fuerza, la maternidad es develada y expuesta como un fenómeno que oprime, subordina y aliena, y, en consecuencia, es un rol y una responsabilidad que cada vez menos mujeres están dispuestas a asumir.
En parte, esta politización ha resignificado la maternidad como un evento biográfico disruptivo que desvía, entorpece y dificulta otras aspiraciones y proyectos de vida. Hoy, muchas mujeres saben que tener hijos impacta negativamente su desarrollo profesional, consolidación laboral y autonomía económica. En el mundo del trabajo, la maternidad significa mayores riesgos de acoso y discriminación laboral y una disminución de las posibilidades de contratación, ascenso y movilidad (Undurraga, 2018). El convertirse en madre empuja a muchas mujeres a salir del mercado laboral, a reducir su jornada de trabajo o a optar por empleos con mayor flexibilidad, a costa de una disminución de remuneraciones, responsabilidades y reconocimientos (Cabello-Hutt, 2020; Yopo Díaz, 2022). Es por eso que hoy en Chile el principal motivo para no tener (más) hijos es que tener niños hace más difícil que la mujer pueda trabajar (Universidad Católica, 2024).
Pero la politización de la maternidad emerge no solo de movimientos colectivos en el espacio público, sino también de experiencias personales en el espacio privado. De historias intergeneracionales compartidas por madres, abuelas y tías, muchas mujeres han aprendido cómo la maternidad no solo ha coartado sus proyectos de vida, sino que también ha aumentado su vulnerabilidad a la violencia (Yopo Díaz y Fuentes Landaeta, 2024). Es por eso que para las nuevas generaciones las tensiones en torno a la maternidad emergen no solo de cambios culturales asociados a un mayor individualismo, sino también de un rechazo al sacrificio inherente a las experiencias de maternidad (Montecino, 1996). Más que solo una expresión de hedonismo, las tensiones en torno a la maternidad son también una afirmación del ser para sí y no para otros; una reivindicación del derecho a no querer hacer cuerpo de la violencia y el sacrificio que históricamente han vivido tantas mujeres por el hecho de ser madres.
La politización de la maternidad significa también que existe en la actualidad una creciente irritación e intolerancia frente a las asimetrías de género en el ámbito de la familia. Esta percepción de injusticia repercute con fuerza en las intenciones y prácticas de maternidad de las nuevas generaciones, donde cada vez hay más mujeres que no están dispuestas a ser madres si es que ello implica tener que llevarse gran parte de la carga asociada a la crianza y el cuidado de los hijos (Yopo Díaz, 2021b). Y es que hoy la decisión de tener hijos se articula a partir de una fuerte tensión entre las crecientes aspiraciones y expectativas de equidad de género de las mujeres con una ausencia de corresponsabilidad de los hombres en la crianza y el cuidado de los hijos. Pese a avances incipientes, la persistencia de asimetrías de género en el ámbito de la reproducción es categórica y se refleja inequívocamente, por ejemplo, en los altos niveles de adeudamiento en el pago de pensiones de alimentos (Vargas Pavez y Pérez Ahumada, 2021) y el porcentaje prácticamente inexistente de padres que hacen uso del permiso posnatal (Benvin y Olmedo, 2020).
La intensificación de la maternidad
Hoy es difícil ser madre. Y es más difícil aún ser una buena madre. Uno de los aspectos de la maternidad que actualmente genera amplio consenso entre las mujeres, es que la crianza y el cuidado de los hijos se ha vuelto cada vez más difícil. La prevalencia de una ideología de maternidad intensiva (Hays, 1998) determina que la crianza y el cuidado de los hijos sean prácticas que demandan grandes cantidades de tiempo, dinero y energía. Crecientes expectativas de dedicación cotidiana de tiempo de calidad a los hijos, aumento de aspiraciones y exigencias de consumo, el elevado costo de servicios básicos, como salud, educación y vivienda, y la complejización de las demandas de la crianza que trascienden al cuidado y el cariño han transformado a la maternidad en un rol y una responsabilidad muy difíciles de cumplir (Murray, 2015; Yopo Díaz, 2021b).
No es casualidad entonces que hoy muchas madres vivan con altos niveles de agobio y malestar y que para ellas el tener hijos sea una experiencia caracterizada por fuertes ambivalencias. Son tantas las mujeres que, a pesar de sacrificarse diariamente por sus hijos, viven con un sentimiento de culpa por no ser capaces de cumplir con los altísimos estándares que hoy la buena maternidad les exige. Esta intensificación de la maternidad afecta no solo a quienes ya son madres, sino también a quienes quieren serlo. Hoy, muchas mujeres se preguntan si serán capaces de ser buenas madres y si podrán contar con todas las condiciones necesarias para poder cuidar bien de sus hijos. Y es una respuesta negativa a estas preguntas la que empuja a algunas a decidir no ser madres o a tener menos hijos de los que les gustaría.
En parte, hoy ser madre es difícil porque también es difícil ser mujer. La intensificación de la maternidad no puede entenderse al margen de la multiplicidad inherente a las exigencias contemporáneas del ser mujer. Hoy ser mujer es difícil porque hay que serlo y hacerlo todo. A los roles tradicionales de trabajo reproductivo en la esfera privada se sumaron nuevos roles en el espacio público, pero sin una reorganización de las cargas y costos asociados a sostener la familia y el hogar. En un contexto caracterizado por la emergencia de la autonomía económica como mandato social con perspectiva de género y el alza sostenida de los hogares con jefatura femenina (Palma y Scott, 2018), la conciliación del trabajo y la familia se ha vuelto imperativa. El resultado de esta multiplicidad es una fuerte sobrecarga en la vida cotidiana caracterizada por innumerables desafíos para reconciliar la maternidad con las demás responsabilidades asociadas a ser dueña de casa, pareja, hija, hermana, amiga, trabajadora y mujer. En este contexto, se ha vuelto difícil tomar la decisión de tener hijos y muchas mujeres se cuestionan la maternidad por la imposibilidad de satisfacer todas las exigencias que hoy conlleva el ser mujer.
La precarización de la maternidad
La maternidad también se ha vuelto más difícil en un contexto de precarización de las condiciones sociales para la crianza y el cuidado de los hijos. El aumento de las exigencias asociadas al rol de madre se entrelaza con el debilitamiento de los soportes para la vida familiar, tensionando aún más las experiencias reproductivas y decisiones familiares de las mujeres.
Puede parecer equivocado hablar de una precarización de las condiciones sociales para la maternidad cuando ha habido avances sanitarios, tecnológicos e institucionales que hoy hacen más fácil tener y criar hijos. De partida, tener hijos hoy es menos riesgoso de lo que era antes, lo que se demuestra, por ejemplo, en la disminución de la mortalidad neonatal y materna (Zárate,2020). Desde las lavadoras automáticas a los pañales desechables, desde los microondas a los monitores digitales, hoy también hay una serie de productos de consumo que facilitan la crianza y el cuidado de los niños. Buscar información sobre enfermedades en internet; grupos de apoyo de padres en redes sociales, y el contacto directo con doctores a través del celular son avances en tecnología y acceso a información que también han vuelto más fácil la maternidad. Al mismo tiempo, ha habido importantes avances en la institucionalidad pública. Programas como Chile Crece Contigo y la extensión del permiso parental de 3 a 6 meses son hitos significativos para apoyar a las madres en la crianza y el cuidado de sus hijos (Gómez Urrutia y Jiménez Figueroa, 2019).
Sin embargo, junto con estos avances también han emergido nuevos desafíos que han precarizado las condiciones sociales para la maternidad y que tensionan las experiencias de cuidado y crianza de los hijos en la vida cotidiana. Uno de ellos es el fuerte aumento del costo de vida. Algunos dicen que en Chile “el kilo de guagua sale caro”. Y tienen razón. Solo el gasto en educación de los hijos corresponde a cerca de un mes de ingresos de un hogar promedio (Cerda, 2010). Este aumento en los costos de vida se vuelve más crítico en el contexto de la precarización de la seguridad social y la erosión de la calidad de los servicios básicos de carácter público. Hoy, para muchas mujeres, ser buena madre significa tener que pagar un colegio privado para acceder a una buena educación, una hora privada al doctor para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado y una vivienda en un buen barrio para que sus hijos puedan salir a jugar seguros (Yopo Díaz, 2021b).
Asimismo, las condiciones sociales para la crianza y el cuidado se han precarizado de la mano de la fragmentación de las redes de cuidado a nivel privado. El fuerte aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, así como de las mujeres que trabajan después de la edad de jubilación, significa que hoy existen menos manos disponibles en los hogares para ayudar con la crianza y el cuidado de los hijos en el día a día. Esta precarización de las condiciones sociales para la crianza y el cuidado afecta también el espacio público. En el contexto de un auge de parejas sin hijos en edad productiva —o dink (Dual Income, No Kids) por las siglas en inglés— han empezado a proliferar con fuerza espacios libres de niños. Así, son cada vez más los cafés, restaurantes, hoteles, vuelos y museos que no aceptan niños o que tienen espacios u horarios solo para adultos (Harkinson et al., 2019). Esta estrategia de marketing, que busca capturar el capital económico de familias que se constituyen al margen de la parentalidad, puede ser leída también como una nueva forma de exclusión social y como expresión de una creciente intolerancia y hostilidad hacia los niños.
Otro de los desafíos que ha precarizado las condiciones sociales para la maternidad tiene que ver con la pobreza de tiempo. El imaginario de que ser madre es vivir sin tiempo para dormir, descansar y distraerse, se ha vuelto hoy una experiencia común y compartida en la sociedad chilena. Las largas jornadas de trabajo, los extensos tiempos de traslado y la multiplicidad de obligaciones en la vida cotidiana, se traducen para muchas mujeres en la sensación de estar siempre corriendo y de que las horas en el día no alcanzan. Esta pobreza de tiempo articula una paradoja que también afecta la maternidad. En un contexto donde el tiempo se ha vuelto un requisito indispensable para ser buena madre, es cada vez más difícil tener tiempo para dedicar a los hijos y la familia. Junto con la pobreza de tiempo, los miedos e incertidumbres en torno al futuro son otros de los desafíos que han precarizado las condiciones sociales para la maternidad. El tener hijos es, entre otras cosas, un compromiso con el futuro y, en un contexto donde parecen consolidarse distopías asociadas a la crisis climática, los desastres naturales, las pandemias sanitarias, los conflictos bélicos y el auge de la ultraderecha, muchas mujeres sienten que no hay futuro para tener hijos.
Estas y otras razones hacen que Chile viva hoy una infertilidad estructural caracterizada por la falta de condiciones sociales para la crianza y el cuidado de los hijos (Yopo Díaz y Watkins, 2024; Yopo Díaz, 2025). Lejos de ser una decisión personal y privada, la maternidad depende de las condiciones sociales que la hagan posible. Por eso no resulta sorprendente que, pese a importantes avances sanitarios, tecnológicos e institucionales, se esté consolidando un imaginario de que la sociedad chilena no apoya a las mujeres para tener hijos (Universidad Católica, 2024). Esta falta de condiciones sociales para la maternidad también está reconfigurando las intenciones y prácticas reproductivas de las nuevas generaciones, empujándolas a no tener hijos, tener menos hijos y tenerlos más tarde en la vida (Yopo Díaz, 2025).
Sobre este libro
Este libro caracteriza las transformaciones históricas y tensiones contemporáneas de la maternidad en la sociedad chilena. Para ello reúne reflexiones e investigaciones recientes que abordan diversas aristas de la maternidad desde la antropología, la historia, la psicología, la sociología y el trabajo social. A través de múltiples miradas a las intersecciones de género, familia y reproducción, este libro articula una propuesta actual y novedosa para comprender tanto los cambios y continuidades en torno a la maternidad, como los desafíos biográficos y cotidianos que el ser madre supone hoy para las mujeres.
La primera parte explora nuevas tendencias reproductivas a partir de las experiencias de mujeres que deciden no tener hijos, postergar la maternidad, ser madres sin pareja y utilizar técnicas de reproducción asistida. Los cinco capítulos que componen esta sección dan cuenta de cómo las intenciones y prácticas de maternidad de las nuevas generaciones se han reconfigurado a partir de cambios culturales asociados a mayores aspiraciones de autonomía e igualdad, pero también de tensiones estructurales que dificultan el tener hijos.
La segunda parte aborda la reconfiguración de roles e identidades de género en un contexto de crecientes tensiones entre la vida privada y pública. Los cuatro capítulos que conforman esta sección abordan no solo la relación compleja entre maternidad y mercado laboral en las trayectorias de vida de las mujeres, sino también cómo la maternidad es redefinida y resignificada a partir de la emergencia de aspiraciones de intimidad en la vida cotidiana y de la articulación de identidades activistas en disputas por la sostenibilidad de la vida.
La tercera parte analiza normas y experiencias de cuidado, delineando las experiencias de agobio y malestar que emergen de la maternidad en un contexto de crecientes demandas y expectativas en la crianza de los hijos. Los cuatro capítulos que componen esta sección muestran la intensificación de las prácticas de cuidado a través de la mercantilización y profesionalización de la maternidad y las fracturas de la feminización de la reproducción en un contexto de crecientes aspiraciones de justicia de género en la familia y el hogar.
La cuarta parte expone la relación entre maternidad y política, develando el lugar central de la figura de la madre en los imaginarios políticos del Estado y la nación. Los cuatro capítulos que conforman esta sección abordan la centralidad de la maternidad en las políticas públicas y además cómo la madre ha sido definida y redefinida históricamente como una figura instrumental para la construcción y consolidación de proyectos naciones en distintos regímenes políticos, desde la dictadura a la democracia.
La quinta parte muestra el carácter interseccional de la maternidad, ilustrando las desigualdades y desventajas en torno al ser madre que se estructuran a partir del género, la nacionalidad, la discapacidad y la privación de libertad. Los siete capítulos que conforman esta sección develan las barreras que limitan la autonomía reproductiva de las mujeres que habitan lugares no hegemónicos de la estructura social, así como también las tácticas que ellas despliegan para ser buenas madres y cuidar de sus hijos en el contexto de una persistente estratificación de la reproducción.
Referencias
Alfaro M., K. (2022). Madres que buscan hijos e hijas. Adopciones forzadas de niños y niñas del sur de Chile 1973-1990. Revista de Historia, 29 (2): pp. 243-267. http://dx.doi.org/10.29393/rh29-25mbka10025
Atala, K. (2012). Maternidad y lesbianismo en cuerpo de mujer chilena. Revista Nomadías, 15: pp. 183-199. https://revistas.uchile.cl/index.php/NO/article/view/21073
Benvin, E. y Olmedo, P. (2020). Descripción y evolución de los subsidios maternales: una mirada al uso de los beneficios derivados de las modificaciones de la Ley 20.545. Documento de Trabajo 21, Superintendencia de Seguridad Social. https://www.suseso.cl/607/w3-article-617782.html
Cabello-Hutt, T. (2020). Changes in work and care trajectories during the transition to motherhood. Social Science Research, 90: 102439. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2020.102439
Cerda, R. (2010). Familia y fecundidad. En: Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica-Adimark 2009. Una mirada al alma de Chile. Santiago de Chile: Universidad Católica.
Ginsburg, F. D. y Rapp, R. (1995). Introduction: conceiving the new world order. En: Ginsburg, F.D. y Rapp, R. (eds.), Conceiving the New World Order: The Global Politics of Reproduction. University of California Press, Berkeley, CA, pp. 1-28.
Gómez, M. y Callís, A. (2024). Informe N° 4 Corrientes Subterráneas. Nuevas conversaciones para no tener hijos hoy. Laboratorio de Conversación Pública, Universidad Central. https://www.ucentral.cl/fegoc/investigacionfegoc/CorrientesSubterraneas_Informe004.pdf
Gómez U., V. y Jiménez F., A. (2019). Género y trabajo: hacia una agenda nacional de equilibrio trabajo-familia en Chile. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 79: pp. 1-24. https://doi.org/10.29101/crcs.v0i79.10911
Harkison, T.; Hemmington, N. y Hyde, K. (2019). The paradox of “family”; creating a family environment without children in luxury accommodation in New Zealand. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 11(2): pp. 226-234. https://doi.org/10.1108/WHATT-11-2018-0074
Hays, S. (1998). The Cultural Contradictions of Motherhood. Yale University Press, New Haven and London.
Instituto Nacional de Estadísticas (2018). Síntesis de Resultados Censo 2017. Santiago, Chile: ine.
Montecino, S. (1996). Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno. Santiago de Chile: Catalonia.
Murray, M. (2015). Back to work? Childcare negotiations and intensive mothering in Santiago de Chile. Journal of Family Issues, 36(9), pp. 1171-1191. https://doi.org/10.1177/0192513X14533543
Obach, A.; Blukacz, A. y Sadler, M. et al. (2024). Barriers and facilitators to access sexual and reproductive health services among young migrants in Tarapacá, Chile: a qualitative study. bmc Public Health, 24, 386. https://doi.org/10.1186/s12889-024-17884-5
Palma, J. y Scott, J. (2018). The implications of changing living arrangements for intergenerational relations in Chile. Contemporary Social Science, 15 (3): pp. 392-405. https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1460487
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Desarrollo Humano en Chile 2010. Género: los desafíos de la igualdad. Santiago de Chile: pnud.
Salvo Agoglia, I. y Gonzálvez Torralbo, H. (2015). Monoparentalidades electivas en Chile: Emergencias, tensiones y perspectivas. Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 14 (2): 40-50. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol14-Issue2-fulltext-541
Torche, F. y Abufhele, A. (2021). The Normativity of Marriage and the Marriage Premium for Children’s Outcomes. American Journal of Sociology, 126 (4): pp. 931-968. https://doi.org/10.1086/713382
Ugarte, S. (2023). Caring for a Responsible Self: Migrant Motherhood and the Politics of Reproduction. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 48 (4): pp. 969-990. https://doi.org/10.1086/724243
Undurraga, R. (2018). Me preguntaron: ¿Quieres tener hijos pronto? Género y selección de personal en Chile. En: A. Cárdenas y A. M. Yévenes (eds.) Familia(s), Mujer(es) y Trabajo(s): un debate internacional. Teseo, Buenos Aires, pp. 123-161.
Universidad Católica (2024). Encuesta Nacional Bicentenario uc 2024. https://encuestabicentenario.uc.cl/
Valdés, X. (2008). Notas sobre la metamorfosis de la familia en Chile. En: I. Arriagada (ed.), Futuro de las familias y desafíos para las políticas públicas, Cepal, Unifem, unfpa. Santiago de Chile.
Vargas Pavez, M. y Pérez Ahumada, P. (2021). Pensiones de alimentos:algunas razones para explicar el fenómeno del incumplimiento. Revista de Derecho, 250: pp. 219-258. http://dx.doi.org/10.29393/rd250-6pamp20006
Velarde, M. (2016). Reproducción asistida. En: C. Dides y C. Fernández (eds.), Primer Informe Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile. Santiago de Chile: Miles Chile, pp. 99-110.
Yopo Díaz, M. (2021a). The Biological Clock: Age, Risk, and the Biopolitics of Reproductive Time. Sex Roles. A Journal of Research, 84: pp. 765-778. https://doi.org/10.1007/s11199-020-01198-y
Yopo Díaz, M. (2021b). “It’s hard to become mothers”: The moral economy of postponing motherhood in neoliberal Chile. The British Journal of Sociology, 72: pp. 1214-1228. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12901
Yopo Díaz, M. (2022). Making it work: How women negotiate labor market participation after the transition to motherhood. Advances in Life Course Research, 53: 100500. https://doi.org/10.1016/j.alcr.2022.100500
Yopo Díaz, M. (2023). The Ethics of Self-Care: Risk, Responsibility, and Reproduction in Chile. Antipode. A Radical Journal of Geography, https://doi.org/10.1111/anti.13011
Yopo Díaz, M. y Fuentes L., J. (2024). Familia, género y violencia económica: incumplimiento de las pensiones de alimentos en Chile. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 80 (xxviii): pp. 157-176. https://doi.org/10.17141/iconos.80.2024.6063
Yopo Díaz, M. y Watkins, L. (2024). Beyond the body: Social, structural, and environmental infertility. Social Science & Medicine, 365: 117557. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117557
Yopo Díaz, M. (2025). Structural infertilities. Childbearing and reproductive justice in Chile. Feminist Economics (en prensa).
Yupanqui C., Andrea; Cristian Aranda F. y Victoria A. Ferrer P. (2021). Violencias invisibles hacia mujeres y niñas con discapacidad: elementos que favorecen la continuidad de la práctica de esterilización forzada en Chile. Revista de Estudios Sociales, 77: pp. 58-75.
Zárate, M. S. (2020). To Not Die in Childbirth: Maternal Health and State Policy, 1930-1980. En: A. Ramm y J. Gideon (eds.), Motherhood, Social Policies and Women’s Activism in Latin America. Palgrave Macmillan, pp. 97-121.
Zegers-H., F., et al. (2023). art in Latin America: the Latin American Registry, 2020. Reproductive Biomedicine Online, 47 (2): 103195. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.03.006
2El trabajo en este capítulo forma parte del Proyecto Fondecyt N°11240100 “(In)Fertilidades: decisiones reproductivas de parejas jóvenes sin hijos”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (anid).
Parte I
NUEVAS TENDENCIAS REPRODUCTIVAS
Capítulo 1
Maternidades imaginadas: Aspiraciones de movilidad social, feminismo e (in)dependencia entre jóvenes escolares
Marisol Verdugo Paiva
Introducción
Las transformaciones contemporáneas de las maternidades y la emergencia de una nueva ola de movimientos feministas en los últimos años nos obligan a repensar las tensiones entre maternidad, educación y trayectorias laborales en el Chile actual. Estas discusiones se han centrado en la creciente búsqueda de autonomía reproductiva, política y económica femenina, así como en las críticas a los mandatos sociales que delegan las tareas domésticas y de cuidado exclusivamente en las mujeres. Sin embargo, como demuestra este capítulo, las normas sociales más tradicionales y hegemónicas asociadas a la maternidad y los nuevos mandatos sobre la participación de mujeres en la vida pública de la educación y el trabajo constituyen verdaderos dilemas para niñas y mujeres jóvenes.
A partir de una etnografía en dos liceos municipales mixtos en la ciudad de Concepción, este capítulo analiza las tensiones entre un incipiente pensamiento feminista, deseos de movilidad social y las maternidades futuras imaginadas entre niñas y jóvenes escolares. En el contexto de una ciudad en reestructuración económica hacia el sector servicios, niñas y jóvenes asocian ideas feministas a sus propias aspiraciones educacionales y laborales. Las jóvenes critican el “machismo” de padres y profesores y manifiestan su prioridad por alcanzar estudios universitarios por sobre tener pareja o hijos, soñando con un futuro de autonomía económica al convertirse en “la primera profesional de la familia” con un “trabajo estable”.
El capítulo demuestra la centralidad que tiene la educación y la postergación de la maternidad en las percepciones de estudiantes y las estrategias de sus familias como solución a la inseguridad económica de las mujeres jóvenes. Estas decisiones reproductivas de las jóvenes (actuales o imaginadas) traen consigo nuevas disyuntivas morales entre sus aspiraciones de autonomía económica e independencia y las relaciones de dependencia que caracterizan los vínculos familiares y la maternidad. Sus aspiraciones por una movilidad social ascendente se entrecruzan con deseos de maternidad cristalizándose en la imagen de la mujer que, antes de ser madre, se convierte en profesional.
Finalmente, el capítulo analiza cómo las convergencias entre algunas corrientes feministas y proyectos neoliberales crean tensiones particulares alrededor de las maternidades contemporáneas, subrepticiamente enlazando empoderamiento femenino, independencia y movilidad social ascendente. A través de las maternidades imaginadas de niñas y jóvenes, el capítulo invita a repensar las dicotomías autonomía/dependencia y movilidad social/maternidad.
El mundo separado en dos y el arquetipo de la madre profesional
Las transformaciones en torno a la maternidad se deben comprender en el contexto de las críticas feministas que han permeado las comprensiones locales y cotidianas de lo que significa ser mujer y madre. Los movimientos feministas desde las décadas 1960 y 1970 criticaron las dicotomías que separaban el mundo social entre producción y reproducción y entre público y privado. Estos movimientos destacaban especialmente la diferenciación de género asociada a las divisiones propias del paradigma de desarrollo industrial: el hombre trabajando en la fábrica y participando de la esfera pública; la mujer dedicada a las tareas domésticas, reproductivas y de cuidado en el ámbito privado. Junto con el declive de la economía industrial, los movimientos feministas comenzaron a transformar los significados del trabajo y la educación femeninos.
Hoy en Chile, las mujeres ingresan en mayor medida a la fuerza laboral. Sin embargo y a pesar del crecimiento económico y de tener uno de los mayores niveles de escolaridad de Latinoamérica, la participación laboral femenina en Chile es baja en comparación con otros países de la región. Esta llamada “excepción chilena” ha sido asociada a la prevalencia de roles de género tradicionales (Contreras et al., 2012). Producto de la feminización de la pobreza, las políticas públicas en Chile y el mundo crecientemente relacionan la lucha contra la pobreza con un aumento de la autonomía económica femenina (Babb, 1990; Godoy Catalán et al., 2009).
En Chile, la educación es crucial en este sentido: la participación laboral femenina aumenta a medida que aumenta el nivel educacional y, al mismo tiempo, las mujeres necesitan más años de educación para alcanzar la brecha de ingreso con sus pares masculinos (ine, 2015). Sin embargo, también existen importantes brechas de género en educación que se traducen en desigualdades laborales (Baeza & Lamadrid, 2018).
La ola de movimientos feministas de los últimos años se gestó en gran medida en las universidades, a propósito de estas brechas, movimientos que inspiraron algunas de las discusiones que observé entre niñas y jóvenes en las escuelas de Concepción en el 2017. En Chile, un año después, las grandes huelgas del “Mayo Feminista” de 2018 nacieron de la indignación de las estudiantes universitarias por los casos de abuso, acoso y discriminación hacia las estudiantes, a las cuales se sumaron posteriormente estudiantes escolares (Schild & Follegati, 2018). Sin embargo, Palma (2018) advierte que la mayoría de las políticas sobre brechas de género en educación tienen como fundamento un feminismo “liberal”, es decir, enfocado en la autonomía y libertad individual de niñas y mujeres que se incorporan a profesiones tradicionalmente masculinizadas, lo cual no implica que las mujeres necesariamente abandonen los mandatos sociales que les delegan las tareas de crianza y cuidado ni que los hombres se incorporen a estas.
En esta línea, en la academia han surgido numerosas críticas a lo que se considera la “colonización” del neoliberalismo sobre los recientes movimientos feministas en el mundo, que se han vuelto más extendidos y más atractivos para la juventud (Fraser, 2013). Rottenberg (2017) sostiene que este “feminismo neoliberal” se basa en una nueva forma de gubernamentalidad y procesos de subjetivación para las mujeres. Se refiere a la construcción de un nuevo ideal de mujer “aspiracional” que se hace doblemente responsable: responsable de su propio destino y ascenso económico, al mismo tiempo que sigue siendo la principal responsable de la reproducción del hogar.
Esta crítica ha servido para iluminar las particularidades de lo que algunos han llamado el “feminismo institucionalizado” en Chile. Schild (2015a) sostiene que la emancipación femenina en América Latina, y especialmente en Chile, toma la forma de una regulación moral: las políticas dirigidas a las mujeres de clase trabajadora en la región han apuntado cada vez más a transformar a las mujeres en consumidoras/productoras aspiracionales, emprendedoras y responsables a través de la idea de “desarrollo personal”. Para Schild, lo que es específico de América Latina es el énfasis moral en la autonomía de las mujeres y su emancipación de otros, particularmente en el ámbito familiar. Aquí vale la pena prestar atención a críticas feministas decoloniales (por ejemplo, ver Davis, 1983), que argumentan que lo que se considera como “emancipación femenina” se estructura interseccionalmente y de manera diferente según las líneas de clase, etnia y raza.
Las identidades femeninas contemporáneas aparecen en la literatura, entonces, crecientemente asociadas al trabajo a la vez que a la maternidad, reunidas en el arquetipo de la “madre profesional” que logra con éxito conjugar el trabajo productivo y reproductivo (Arteaga Aguirre et al., 2021). Si bien las mujeres en Chile reconocen que ser buena madre y profesional exitosa suelen entrar en tensión, también crecientemente perciben que es un imperativo moral lograr algún grado de desarrollo laboral, tanto para proveer económicamente a sus hijos como para servirles de ejemplo de autonomía y desarrollo personal. El carácter normativo de la transición a la maternidad se ve crecientemente estructurado en torno a la participación de la mujer en los estudios superiores y el mercado laboral como precondición a la maternidad (Yopo Díaz, 2023). En el caso de los sectores populares, esta combinación de trabajo remunerado y maternidad exigida alcanza una dimensión de sacrificio: como también muestro más adelante, el trabajo remunerado adquiere su valor en tanto permite el sustento de hijos e hijas para aquellas mujeres que dicen “yo los crie sola” (Arteaga Aguirre et al., 2021, pp. 166-167). Más aún, se entrecruzan los significados de más larga data asociados a la maternidad y domesticidad con los valores neoliberales posdictadura referidos al individualismo, independencia y movilidad social. Esto se vuelve imperativo, particularmente para las generaciones más jóvenes de mujeres que aspiran a lograr el doble rol de madre y profesional “moderna” (Mora, 2006).
Estrategias de movilidad social
Los resultados de este capítulo se basan en mi proyecto de investigación doctoral sobre las promesas de la educación en Chile, cuya etnografía realicé entre febrero de 2017 y enero de 2018 en la ciudad de Concepción. Junto con una etnografía escolar en dos liceos municipales mixtos, también realicé observación participante y 50 entrevistas en profundidad a estudiantes (10-18 años), profesores y familias en sus hogares y barrios, la mayoría habitantes de barrios populares. He argumentado que, lejos de ser meramente una empresa individual, las aspiraciones de movilidad social tienen una dimensión familiar y colectiva (Verdugo Paiva, 2024). Las madres que entrevisté en su mayoría eran de nivel socioeconómico bajo y escolaridad nivel media o incompleta. Estas madres mantienen la esperanza de una transformación intergeneracional: esperan que sus hijos, y particularmente sus hijas, adquieran una educación universitaria que les permita convertirse en “profesionales” con mejores oportunidades laborales que las que ellas tuvieron. Aún más, las madres instan a sus hijas a buscar “ser independientes” y no depender económicamente de sus parejas masculinas como muchas de ellas.
Una estrategia entre las madres entrevistadas para asegurar un adecuado rendimiento académico de sus hijas consiste en impedir que sus hijas las ayuden con las tareas domésticas. Estas mujeres atribuyen sus propias historias de deserción escolar precisamente a su temprano involucramiento en estas tareas. Es por esto que las madres entrevistadas, al concentrar ellas todo el trabajo reproductivo y de cuidados en el hogar, esperan que sus hijas puedan concentrarse en sus estudios y alcanzar “otra vida” y un mejor futuro. Al mismo tiempo, sus hijas explicitan querer convertirse en profesionales con el fin de ayudar a sus madres, sacándolas tanto de la pobreza como de las relaciones “machistas” y abusivas en las que algunas de ellas estaban (Verdugo Paiva, 2024).
Una segunda estrategia empleada por las madres para mantener el rendimiento académico de sus hijas, y que profundizaré en este capítulo, consiste en advertirles a sus hijas sobre los conflictos entre convertirse en madres jóvenes y alcanzar autonomía económica a través de la educación universitaria. La esperanza de las madres es practicada, entonces, mediante un concertado control reproductivo y sexual hacia sus hijas. Sin embargo, niñas y jóvenes observan con ambivalencia los nuevos mandatos de postergación (o incluso anulación) de la maternidad para convertirse en profesionales y ascender social y económicamente. Si bien verbalizan la importancia de la independencia económica respecto de posibles parejas masculinas, e incluso la posibilidad de no tener pareja, en su mayoría siguen considerando fundamental la dependencia madre-hijo y las labores maternales de cuidado en la conformación moral de una mujer adulta.
Confrontando al machismo
Las niñas y jóvenes participantes de este estudio, especialmente aquellas en enseñanza media, comúnmente criticaban el “machismo” de los adultos a su alrededor, en la escuela y en el hogar, y lo que ellas consideraban eran sus visiones tradicionales sobre los roles de género. Comenzaban a hablar de feminismo, por ejemplo, al criticar percepciones estereotipadas y heteronormadas que tenían algunos adultos sobre qué actividades eran femeninas o masculinas. Lissette (15 años), por ejemplo, criticó en varias ocasiones a un profesor que se reía de las preguntas de las estudiantes mujeres y que les indicaba que les pidieran la respuesta correcta a sus compañeros varones. En una ocasión, dos estudiantes comentaban en una conversación grabada:
Sofía (15): Porque, por ejemplo, a mí me encantan los deportes, me encanta el fútbol, antes yo quería meterme a una escuela de fútbol, pero mi mamá no me apoyaba mucho. Como que mi mamá escucha más a mi abuela, ella dice “no, eso es pa’ hombres, no pa’ mujeres”, ella apoya más a mi abuela que a mí.
Lissette: Lo encuentro ridículo, si somos todos iguales, las mujeres pueden jugar como los hombres, pero ellos dicen “las mujeres tienen que cocinar, limpiar, estar en la casa, los niños”, pero las mujeres pueden hacer más, pueden hacer hasta más que los hombres.
Sofía: Es que mi abuela es machista, y esas actitudes machistas... No me gustan nada. Me da rabia y me dan ganas de defender todo lo que las mujeres pueden hacer. Solo porque somos mujeres no nos dejan hacer cosas, nosotras podemos hacer todo. Y ellos piensan que porque soy mujer si juego fútbol me voy a hacer lesbiana.