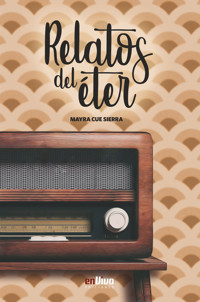
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Estos Relatos del éter poseen continuidad histórica porque se han inscrito en el imaginario colectivo y en la memoria de la cultura popular de sucesivas generaciones de oyentes y televidentes en Cuba y en el continente americano. Desde sus primeros programas, la radio y la televisión cubana tuvieron el privilegio de nutrirse de hombre y mujeres talentosos, creativos y consagrados, quienes le han dedicado sus mejores años. En este empeño, colectivo de cubanos y foráneos aunados en un solo haz, se engrandecieron nuestros medios de comunicación, nuestra cultura, y sus aportes hicieron de su obra un patrimonio común.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición y corrección: Danayris Caballero García
Diseño, realización y cubierta: Arnaldo Morán López
Conversión a ebook: Idalmis Valdés Herrera
© Mayra de la Caridad Cue Sierra
© Sobre la presente edición: Ediciones ENVIVO, 2023
ISBN: 9789597268536
INSTITUTO CUBANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
EDICIONES ENVIVO
Edificio N, Calle N, entre 23 y 21, Vedado
Plaza de la Revolución
La Habana, Cuba, CP 10400
A mis padres y a Víctor, por siempre conmigo.
A mis hermanos.
A los artífices de estas historias.
Introducción
Desde su fundación, la radio y la televisión cubanas adoptaron el modelo de radiodifusión con fines comerciales, sustentado en empresas del capital privado que percibían la comunicación mediática como un negocio lucrativo más.
No obstante, nuestras peculiaridades históricas, económicas, políticas y culturales generaron una singularidad donde las intensas estrategias y prácticas comunicativas-mercantiles coexistieron con proyectos, géneros y formatos orientados a la formación, educación y enriquecimiento artístico de una población donde predominaban los ciudadanos analfabetos, iletrados y quienes carecían de posibilidades reales de acceder a la enseñanza básica o instrucción especializada.
La cercanía geográfica al imperio del Norte y el entreguismo de los gobiernos de turno propulsaron a niveles extraordinarios sus apetencias hegemónicas en la economía, la política, la ideología y el universo creativo, simbólico y comunicativo.
Al inicial e inevitable mimetismo fundacional de los paradigmas y modos de hacer de la industria mediática de Estados Unidos siguió un intenso, prolongado y diversificado proceso de transculturación. Así los cubanos reconvertimos géneros-formatos hasta crear un modelo latino, afín a las peculiaridades de nuestro mercado y entorno cultural, que por sus similitudes generales tuvo gran aceptación en Iberoamérica.
La Industria Cultural cubana de la primera mitad del siglo xx se sustentó en las emisoras radiales-televisivas, las productoras de bienes de consumo, las firmas y agencias de publicidad e investigación aplicada norteamericanas, sus filiales cubanas y algunas locales. En consecuencia, la pujanza y extensión de la radiodifusión comercial cubana tuvo sus cimientos en la alianza entre los actores-gestores sociales de Estados Unidos y de Cuba.
Sin embargo, numerosas plantas radiales-televisivas de esa etapa comercial rebasaron en sus contenidos habituales las estrategias mercantiles y socializaron, dentro y fuera de nuestras fronteras geográficas, importantes matrices culturales universales y locales.
En ese crisol se forjaron las significativas expresiones de la cultura popular masiva contemporánea. En un proceso sistémico descomunal, estas prácticas impulsaron la gestación y desarrollo de géneros de programación relevantes en la cultura popular masiva contemporánea.
Gracias a ello, una importante cifra de cubanos –sin distinción del poder adquisitivo, nivel educacional, raza o zona de residencia– accedieron desde sus hogares a los concursos y otros formatos portadores de acciones promocionales-mercantiles, pero también a la información, el deporte, el arte y la cultura, con los cuales aprendían, crecían y disfrutaban.
Salvando todas las distancias pertinentes, podemos afirmar que esta proyección cultural mediática híbrida tenía un fuerte componente de servicio público y rebasaba los estrechos cánones de la radiodifusión comercial.
Nada de esto hubiera sido posible sin los artistas, creadores, intérpretes, especialistas, funcionarios –y hasta algunos ejecutivos– que entregaron sus vidas al quehacer mediático, conscientes de su impacto formativo, educativo y cultural, de la importancia de satisfacer las grandes necesidades intelectuales-espirituales de nuestro pueblo.
Al triunfo de 1959, muchos de estos hombres y mujeres se vieron envueltos en una revolución raigal de la sociedad y la ideología. Pero muy poco se habla de la monumental transformación que se produjo en su cosmovisión individual y grupal, cuando renunciando a las esencias en que se habían formado, renunciaron a estilos de vida privilegiados, redujeron sus salarios, despreciaron cheques en blanco expedidos por importantes consorcios mediáticos del continente americano.
Ellas y ellos crearon con su experiencia, sabiduría, talento y voluntad los nuevos contenidos y formatos de la radiodifusión de servicio público.
A quienes optaron por Cuba para seguir creando en su patria y devinieron maestros, funcionarios, ejecutivos, milicianos y federadas, dedicamos esta obra.
Relatos del éter compila artículos1 publicados –la mayoría en sitios digitales especializados en temas de la comunicación y la cultura– que contienen semblanzas históricas de algunas radioemisoras, famosos programas de la época comercial de la radio en Cuba. En particular, realiza un periplo histórico por la génesis de los formatos dramatizados radiales, investigación aun inconclusa.
En sus historias, relatos o remembranzas reencontramos las voces y el alma de estas creaciones. Como estos hombres y mujeres simultaneaban la radio con otros medios de comunicación y ámbitos culturales, profesiones, roles y pasiones, la información sobre su trayectoria artística es múltiple.
Por más de cuatro décadas, he desempeñado disímiles roles en la Televisión Cubana, donde mi investigación histórica sobre el video me acercó a la radio. Conocí, ineludiblemente, la obra de Oscar Luis López –pionero de la investigación de la radiodifusión nacional–, la historia compartida entre radio, televisión y el resto de los soportes, prácticas de la Industria Cultural y la de sus hombres y mujeres.
Esta obra solo intenta apresar algunos momentos, acciones y protagonistas que ayuden a revalorizar el aporte de la radio y la televisión cubanas al patrimonio nacional.
La autora
1 Los textos no tienen orden estrictamente cronológico, aunque este se intenta en la medida de las posibilidades.
La radio como plataforma cultural1
La radio cubana con objetivos comerciales (1922-1959) fue sustentada por hombres de negocios locales aliados a los productores de la industria electrónica y a los anunciantes norteños. Cuba asimiló el modelo anglosajón pero muy pronto forjó una estética cuyos códigos básicos provenían de sus matrices culturales más importantes.
Por su masividad e inmediatez, la programación radiofónica irrumpió en la privacidad hogareña y generó trascendentes e inéditos impactos comunicativos, culturales y mercantiles en públicos masivos de todos los sectores sociales.
Ya en su segunda década, La Habana poseía la mayor concentración de radioemisoras por pobladores y área geográfica del continente americano, incrementaba gradualmente la tenencia de equipos receptores, utilizaba las líneas telefónicas para emitir señales y multiplicaba las emisoras de onda corta. Las cadenas nacionales se expandieron por toda la Isla y rebasaron nuestras fronteras geográficas.
Ese modelo de radiodifusión sustentaba su gestión económica-simbólica, en la aplicación de la comunicación comercial y la investigación aplicada, herramientas básicas del posicionamiento de la imagen empresarial de radioemisoras, firmas, bienes de consumo, productos comunicativos, artistas, comunicadores, técnicos, funcionarios, ejecutivos y otros actores-agentes sociales afines al entorno de nuestra Industria Cultural.
Auge de la radiofonía cubana
La potencia, complejidad y extensión de nuestra radiofonía nos convirtió en el polo regional de empresas mediáticas, agencias y artistas e impulsó la circulación de notorios flujos e intercambios culturales, simbólicos o comunicativos e importantes prácticas productivas, creativas, programáticas e interpretativas.
En nuestra radio original convivieron las emisiones en foros propios, los radio-estudios y las transmisiones especiales realizadas en salas teatrales o locaciones públicas abiertas. Luego, los oyentes devinieron espectadores in situ de las emisiones en vivo de programas. Finalmente, los más importantes teatros acogieron relevantes proyectos, convirtiéndose en sets de producción-emisión en tiempo real.
Estas relaciones y prácticas culturales potenciaron la interpretación-escenificación y la interactividad entre los artistas, las audiencias, los anunciantes y las radioemisoras.
Al apropiarse de los saberes y códigos dramatúrgicos-comunicativos de las Artes Escénicas y la Narrativa tradicional, la radio fundió los universos mediáticos electrónico e impreso con el habitualmente denominado cultural, forjando alianzas conceptuales-expresivas entre lo popular, lo clásico y lo foráneo universal –sobre todo lo iberoamericano– y lo nacional (criollo).
Ello catapultó las disciplinas e interpretaciones artísticas como la actuación y la música, la dramaturgia, las adaptaciones literarias y teatrales que nutrieron los géneros-formatos dramatizados-musicales e informativos y a la literatura original del soporte electrónico difundida en tiempo real, esparcidos a audiencias masivas estables.
Así se potenciaron el teatro, la literatura, el humorismo, la sátira política, la información y las Artes Escénicas en narraciones unitarias o episódicas, con énfasis teatral o realista, acentos melodramáticos, románticos o folletinescos.
Alonso dialogando con un concursante.
No obstante el auge de la gestión comercial-comunicativa, del sistema de estrellas o de los paradigmas del entretenimiento o el espectáculo, en Cuba se consolidó un ejercicio cultural generador de múltiples e importantes proyectos educativos y artísticos.
Cuando la tenencia de equipos receptores era reducida, las radioemisoras cubanas y las norteamericanas escuchadas en nuestro país orientaron sus contenidos a las clases medias y altas de mayor formación cultural, las cuales preferían los conciertos de música clásica, óperas y operetas.
Al generalizarse el acceso tecnológico, nuestra privilegiada mixtura de formatos propició los géneros preferidos por las mayorías: el teatro bufo y vernáculo; la narrativa unitaria-episódica para niños y adultos; la interpretación musical popular, clásica –instrumental y vocal– y la discografía propia; las zarzuelas españolas y cubanas; las óperas y operetas foráneas o nacionales; las réplicas de argumentos fílmicos o impresos; los periódicos del aire; los concursos y los espectáculos originados en diversos negocios.
En la década del treinta del siglo XX cubano coexistieron la profunda crisis económica y política, la injerencia norteamericana, la rebeldía popular, la bancarrota de los teatros y el auge de la radio. Nuestra Industria Cultural se nuclea alrededor de los medios electrónicos.2 Estos establecen profundas dinámicas y relaciones con la comunicación, la investigación aplicada y el arte.
Cuando la extrema competitividad deprimió la calidad de algunos espacios y prácticas radiofónicas surgió la enérgica demanda de la Ley radial y la creación por el Estado de mecanismos reguladores que incrementaran su nivel artístico y el buen gusto, orientados a eliminar las tendencias negativas implantadas por emisoras y autores de baja instrucción.3
En ese entorno surgieron la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación –representante de la visión cultural oficial– y la Comisión de Ética radial.
La llamada revolución cultural de los años treinta pasados, fue un movimiento artístico-intelectual espontáneo que potenció la resistencia colectiva de figuras importantes en el empeño de exaltar las tradiciones iberoamericanas y africanas –esencias de nuestra nacionalidad– y convertir nuestras raíces históricas-culturales en escudo que frenara el hegemonismo simbólico anglosajón.
Esta consolidación de nuestra latinidad e identidad enriqueció, diversificó y transformó los contenidos y prácticas culturales existentes en las artes, los medios de comunicación y sus flujos.
Propició la fundación de instituciones culturales, academias y centros investigativos sobre nuestras raíces, los gremios afines a la industria mediática, los concursos o premios sustentados en la escenificación y/o la representación de la dramaturgia nacional.
El arte nacional se defendió en actividades públicas masivas y la radio expandió estrategias, acciones, conferencias e interpretaciones hacia la población.
A lo largo de los años 40 siguientes se produjo la concentración mediática y la competitividad por las audiencias y anunciantes; se multiplicaron los dramatizados, las revistas culturales, la música popular nacional–iberoamericana, la cultura campesina, la contratación exclusiva de estrellas del espectáculo y de la cinematografía iberoamericana, el robo de talentos y la revalorización de los ingresos de los artistas de la radio.
Ineludibles en el recuerdo dos hitos mediáticos singulares: La emisora del pueblo –conocida como la Mil Diez– y la CMZ del Ministerio de Educación, enriquecedoras de la educación y la cultura, aunque no estuvieron dispersas en el resto del sistema.
Revalorización de la radio comercial
Pese al auge acelerado de nuestra televisión, en los años 50 la radio continuó diversificando los géneros, contenidos y actores-agentes sociales:
- Los teatros, humorísticos, aventuras, series y radionovelas –que desde los años 30 habían circulado por la región en libretos, grabaciones, difusión directa y contratosin situde nuestros creadores e intérpretes– tuvieron sus primeras versiones cinematográficas e impresas.
- La discografía musical propia se incrementa para sustentar la intensa programación radial, promoviendo la contratación de artistas foráneos, lo cual redimensionó significativamente la música y al cine de Iberoamérica.
No obstante, el aporte radial esencial de esta etapa fue su profunda sinergia con la televisión:
- La radiofonía tributó al audiovisual la mayoría de sus prácticas comunicativas, culturales y mediáticas, paradigmas, géneros, formatos y códigos.
- Proveyó el talento artístico-profesional experimentado y prestigioso en roles diversos, en variados soportes y ámbitos electrónicos-culturales de habla hispana y sus géneros y formatos.
- Las empresas radiales propietarias de Unión Radio TV y CMQ-TV –nuestras dos primeras televisoras– financiaron la etapa de posicionamiento del video en el mercado.
La profunda transculturación producida en los medios electrónicos cubanos reconvirtió sus herencias patrimoniales y gestó el modelo latino de la programación mediática nacida en la radiodifusión norteña, dando lugar a expresiones estéticas, modos de hacer y miradas con sustento en nuestra historia y cultura.
La revalorización cultural de la radiodifusión comercial cubana revela un reservorio invaluable de tradiciones y prácticas de raigambre latina y universal, que pervive en la memoria colectiva y el imaginario popular del continente.
1 Artículo de la autora incluido en la Enciclopedia Pueblo, Nación y Cultura, auspiciada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Ministerio de Cultura y publicada por The Gales Group, EE.UU., 2011.
2 La radio y luego la televisión cubanas superaron al sistema de publicaciones impresas y a una industria fílmica, que no se consolida hasta los años 60 del siglo XX.
3 La necesidad de cualificar la gestión y la programación radiofónicas llegaría hasta la Constitución de 1940.
Luis Casas Romero
El camagüeyano Luis Casas Romero (24 de mayo de 1882 - 30 de octubre de 1950) no fue solo un fundador mediático múltiple sino un músico que derrochó talento por doquier.
Las importantes investigaciones de Oscar Luis López, enLa radio en Cuba,1y de Radamés Giró, en elDiccionario Enciclopédico de la música en Cuba,2abundan sobre la fecunda trayectoria de Casas Romero como compositor, flautista, director de orquesta, apasionado de los fonógrafos, fabricante de rollos de pianolas, ferviente radioaficionado y pedagogo.
Creaciones y roles musicales
Aunque como músico, el mayor reconocimiento consiste en su autoría de la canción criolla, fue fecundo en múltiples géneros y formatos que enriquecieron nuestro patrimonio nacional. Ejemplos:
Canciones
Adiós amoryAdiós al bohío.
Criollas
Alma criolla, Amor, Ana Sofía, Angelina, Bajo el palmar, Calma mi sed, Camagüey, Camagüeyana, Capablanca, Carmela, Criolla, Cubanita, Decepción, El mambí, En silencio, Estela, Evangelina, Georgina, Graciela, Guajirita, Habanera, Hortensia, Inés, Ingrata, Juanita, Las cubanitas, Linda camagüeyana, Carola, María Luisa, Mercedes, Mi bohío, Olvídame, Patria querida, Penas de amor, Punto cubano, Quisqueyana, Serenata cubana, Soy cubano, Soy guajiro, Wanda y Zoraida.
Danzones
Almoneda nacional,Arrollar,Canción del torerito,Cumbanchando,Cinturita,Chelito,El chiflado,El chivo,El golfo negro,El hierro viejo,El matancero,El rumbero,El sinsonte,Flor de té,Jay Alay,La maldita,La niña de mis amores,La viuda alegre,Las botellas,Linda Zagala,Los miércoles del Nacional,Manzanillera,Me voy pa Santiago,Mujeres y flores,Pensando en ti,Pica, pica,Princesita,SerranilloyMala entraña.
Zarzuelas
Don Damián,El globo cautivo,El teniente alegría,Enredos matrimoniales,Fuente de juventud,La cenicienta,La golfemia,La raptada,Susana y BlancayUn cura sicalíptico.
Boleros
Viviendo el dolor,Si llego a besarte,Misterio,No más ficción,Así eres túyAsí eres tú, cubana.
A estas composiciones se sumaron numerosos mosaicos-caprichos cubanos, valses, habaneras, baladas, zapateos, himnos-marchas, popurrís, pasodobles, estampas negras, oberturas de suites, etcétera.
Desde principios del siglo XX, en las tablas, Luis Casas alternó diversos roles musicales:
- Flautista, director de orquesta e integrante de un septeto en el Teatro Martí.
- Director de orquesta en México, de la Compañía de Raúl del Monte.
- Flautista de la orquesta del Teatro Alhambra.
- Director de orquesta en el Teatro Neptuno.
1909
Funge como profesor de flauta en el Conservatorio Nacional de Música “Hubert de Blanck”. Luego sumaría las clases de solfeo, teoría, armonía, composición y de los instrumentos de bandas y orquestas.
1913
Es flautista de la Banda del Estado Mayor del Ejército, radicada en el Campamento de Columbia. Desde 1918 fue su subdirector. La dirigió hasta su fallecimiento.
1914-1918
Funda su primera fábrica de rollos de pianola con la marca CASAS. Entre sus colaboradores destacan personalidades como Ernesto Lecuona, Moisés Simmons, Jaime Prats, Nilo Menéndez y Vicente Lanz.
1922-1928
Siendo teniente y subdirector de la Banda del Estado Mayor del Ejército, construye y funda, junto a su hijo Luis, la 2LC, primera planta radial cubana que inicia su programación regular el 22 de agosto de 1922.
Aportes a la radiofonía
Instauró múltiples prácticas mediáticas, muchas de las cuales aún perviven: la difusión de la hora oficial, el parte meteorológico, la música instrumental, la declamación de poemas o narraciones y la realización de concursos con participación directa del oyente mediante el teléfono.
La inauguración oficial de la 2LC, el 16 de abril de 1923, incluyó un concierto que vaticinó la riqueza y variedad de selecciones musicales ofrecidas a sus oyentes:
La Orquesta de Casas interpretó el Himno nacional y obras de su director. Acompañado por la Orquesta de Vicente Lanz, el tenor Mariano Meléndez cantó la criollaEl mambí; mientras la soprano María Adams y el tenor Mariano Meléndez, con la agrupación de Vicente Lanz, interpretaron la canción criollaCalma mi sed.
La Orquesta del Cine Olimpic, de Francisco Rojas, ejecutó el danzónPrincesita.¿Qué haré sin ti?, fue la balada presentada por la soprano María Adams y, al piano, Vicente Lanz, quien también intervino en la interpretación delVals brillante de concierto. Para dos flautas y pianos, creado por el músico y Francisco Rojas.
Mi chiamanomimi, de G. Puccini, se escuchó al estilo de la soprano Rosa Almanza, secundada por el pianista Capitán Molina Torres, quien también compartió con el profesor Gerardo Erman en un solo de cornetín.
Cuando nacieron en mi pecho amores, criolla de Gonzalo Roig, fue interpretada por Graciela de los Santos y Zoila Casas; al piano, Vicente Lanz repitió enParlan d'amore il cielo, il mar, melodía barcarola de Renato Avena, en la voz de Graciela de los Santos.
La Orquesta de Francisco Rojas regaló elfox trot Mr. Gallaghar and Mr. Sheany Gustavo Robreño declamóEn días de esclavitud, de Juan Clemente Zenea.
Hacia 1924, el Hotel Plaza, de Camagüey, comenzó la difusión la emisora 7AZ —la primera en esa ciudad—, que inaugura el 16 de enero uno de sus hijos ilustres: el capitán mambí Luis Casas Romero, durante esa década director artístico de la CMC, perteneciente a la Cuban Telephone Co.
Inauguró en 1933 la COCO —primera planta de onda corta en Cuba—. En 1940 ingresó, como miembro de número, a la notoria Academia Nacional de Artes y Letras donde devino después Secretario de la Sección de Música.
De esta manera, hombres y mujeres nacidos en esta tierra compartieron el amor y la pasión por el arte y por Cuba.
Desde nuestra primera radioemisora, Luis Casas Romero abrió el camino a una pléyade de talentosos artistas que, desde entonces, han prestigiado a nuestros medios de comunicación electrónicos.
Luis Casas Romero y otros pioneros de la radiofonía en Cuba.
1Editorial Letras Cubanas. III Edición, 2002.
2Editorial Letras Cubanas. Tomo I, 2009.
Rita Montaner, La única
Rita Montaner Facenda (Guanabacoa, 20 de agosto de 1900 - La Habana, 17 de abril de 1958) reinó en los teatros, la discografía, la radio, el cine, la televisión y el cabaret en Cuba, Las Américas, España y Francia durante la primera mitad del siglo XX.
Fue pianista, cantante, compositora, conductora de programas mediáticos, actriz dramática-humorística, promotora de figuras, proyectos culturales y efímeras compañías teatrales, tras estudiar piano, solfeo, canto y obtener numerosos lauros en el Conservatorio Peyrellade.1
La laureada pianista de notables cualidades físicas-interpretativas fue relegada por la cantante;2 disputada por los más relevantes compositores, pues su exquisita formación académica le permitía interpretar con similar maestría las complejas óperas europeas, las melodías criollas que rivalizaban con el depurado lieder del primer mundo o la canción iberoamericana. Por si fuera poco, Rita hizo una peculiar apropiación de los cantos negros, canciones, criollas, sones, guarachas, boleros, rumbas o mambos que bailaba con similar donaire.
Muy joven aún recorrió salas de concierto, festivales, homenajes, compañías de zarzuelas, revistas y protagonizaba cualquier suceso cultural-mediático habanero; siendo fundadora de muchos de ellos. Sus dos primeras décadas de quehacer artístico auguraron un brillante futuro.
Breve cronología
Esta sintética cronología muestra su vasta y variada trayectoria artística:
1922
Fue la primera cubana que cantó en nuestra radio. En octubre de 1922 actúa en la PWX, durante la inauguración oficial del medio en Cuba.
1927
En el Teatro Regina estrena la zarzuela Niña Rita, de Ernesto Lecuona, la precursora de la lírica nacional.3
1928
Vende sus primeros discos en La Habana.
1931-1936
En los teatros Martí y Alhambra, integra la Compañía cubana de zarzuelas de Agustín Rodríguez, donde confluyen, además, Manuel Suárez y Gonzalo Roig.4
Desde mediados de ese decenio, su mixtura de lírica cubana-universal y géneros musicales autóctonos impactó al teatro, el espectáculo y la cinematografía foráneas. Toca piano, canta y actúa en la radio, la televisión, las coproducciones fílmicas cubanas-mexicanas, donde destaca pese a los libretos de escasa calidad, mientras brilla en el teatro nacional.
1938
Actúa en la trilogía fundadora del cine sonoro cubano.5
1939
Interpreta música de Gilberto Valdés en el espectáculo “Congo Pantera”, con el cual inauguran el Cabaret Tropicana.
Con su talento innato de actriz, derrocha autenticidad y versatilidad en dramas, comedias, zarzuelas, óperas, operetas y humorísticos diversos. A inicios de los años cuarenta ya había establecido varios hitos, tanto en los escenarios culturales tradicionales como en los ámbitos mediáticos.
Huella en el humor satírico mediático
Ante la imposibilidad de relacionar toda su obra en los variados formatos radiales-televisivos donde actuó o cantó, recordamos su singular huella en el humor satírico. Ejemplos:
1941
CMQ Radio
Durante la segunda temporada de La corte suprema del arte, cada noche interpreta al cubanísimo personaje de La chismosa, creado por Juan Bruno Tarraza. Culminaba las emisiones cantando un estribillo destinado a inscribirse en la memoria colectiva de varias generaciones: Mejor que me calle, que no diga nada, que ni un sí tú sabes de lo que yo sé.
Rita y Miguel De Grandy, intérpretes de famosas zarzuelas cubanas.
Favorecida por la emisión en vivo diaria, Rita hace gala de la morcilladel teatro vernáculo. Con su improvisación aguda, ridiculiza casi en tiempo real los sucesos e incidentes del acontecer nacional, mientras defiende los derechos de los artistas.
Sus frases y acentos plenos de mordacidad, valentía y solidaridad critican a diestra y siniestra la corrupción, el atropello, la injusticia social, estremecen a la opinión pública, los funcionarios, los gobernantes, los patrocinadores y los ejecutivos radiofónicos. Semanas después, el programa es censurado.
RHC Cadena Azul
En el espacio Yo no sé nada, de Arturo Liendo. Rita reaparece con La chismosa. Cuando el proyecto se retira de la programación, el personaje ya pertenece al pueblo.
1946
CMQ Radio
Interpretando el rol deLengualisa, estrenaMejor que me calle, de Francisco Vergara. De la producción se encargaba Enrique Núñez Rodríguez y de la dirección, Enrique Iñigo. A fines de 1947 comenzaron las suspensiones hasta que, finalmente, lo cancelan.
1950
RHC Cadena Azul
En el nuevo programa,Bataclán Partagás, retoma el personajeLa marquesa, de Liendo, con el cual sigue enfrentando las problemáticas políticas epocales. Animado por Rosendo Rosell, tenía el acompañamiento musical de Los jóvenes del Cayo y de Daniel Santos.
A fines de año, en La esfera de ultramar, escrito por Juan Ángel Cardi, interpretó a una telefonista.
1951
CMQ TV (Canal 6)
Como preámbulo de su intensa y variada trayectoria televisiva, en enero debuta en la revista musical Cabaret Regalías, escrita por Francisco Vergara y dirigida por Carlos Suárez.
1953
El 14 de diciembre, para el humorístico Cascabeles Candado, retoma su Lengualisa, compartiendo actuaciones con actores de la talla de Luis Echegoyen (Mamacusa), Manolín Álvarez (Pirolo), Conchita Brando y Guillermo Álvarez Guedes. El guion era de Francisco Vergara; la producción, de Enrique Iñigo y la dirección, de Reynaldo de Zúñiga.
1954
El 26 de marzo estrena Rita y Willy (viernes, 8:00 p.m.). Por más de un año, en vivo, comparte la puesta en pantalla con los mejores humoristas. Escribían el guion Reynaldo López del Rincón y Felipe San Pedro. Dirigía Reynaldo de Zúñiga.
Su salud le impuso unas vacaciones y durante su ausencia la empresa asignó el personaje protagónico a Minín Bujones, por lo cual Rita abandona esta televisora.
Televisión Nacional (Canal 4)
Entre diciembre de 1955 y mediados de 1956 transmiten Rita y Cucho, comedia de situaciones, con guion de Arturo Liendo y dirección de Sirio Soto. Solo entonces CMQ TV (Canal 6) retira de su programación habitual a Rita y Willy, que durante meses fue interpretado por Bujones.
Cadena Oriental de Radio
Protagonizó el espacio Mejor que me calle, escrito por Arturo Liendo, donde reaparece el personaje Lengualisa. Se mantuvo hasta que comenzó a denunciar a Fulgencio Batista y otros políticos corruptos.
1957
CMQ TV (Canal 6)
Desde enero, canta todas las semanas en la revista musical Jueves de Partagás.
El 10 de octubre este espacio le dedica un homenaje especial realizado en los estudios del FOCSA. Rita lo observa desde su casa.
Emitido desde las 10:00 p.m., fue el mayor tributo realizado hasta entonces por la radiodifusión cubana a un artista nacional, donde se unieron todas las empresas rivales::
Ocho pianos acompañados de las orquestas del Cabaret Tropicana y las de los canales 4 y 6, dirigidas por Mario Romeu, Roberto Valdés Arnau y Julio Gutiérrez, interpretaron sus melodías. Animó el espectáculo el actor Enrique Santisteban.
El Cabaret Tropicana, escenario inaugurado por La Montaner, presentó sus cuadros más famosos en los últimos años, bajo la dirección de su amigo, el famoso coreógrafo Roderico Neyra, Rodney.
Manuel Cores, vicepresidente de CMQ, habló por la institución.
Durante la emisión le otorgaron las siguientes condecoraciones: Dama de la Orden de Mérito Nacional “Carlos Manuel de Céspedes”; Diploma de la Asociación de Artistas Teatrales, por sus méritos y triunfos; Premio “Luisa Martínez Casado”, de la Unión de la Crítica Radial y Televisiva (ACRYT) y Medalla del Ayuntamiento de La Habana.6
Ese día, Gaspar Pumarejo sustituyó su programación en el Canal 2 por el siguiente anuncio:
Al público televidente
Escuela de Televisión le invita a ver el Canal 6 (CMQ TV) y el Canal 4 (CMBF TV) donde en estos momentos se está rindiendo un homenaje nacional muy merecido a una artista cubana que ha puesto muy alto el nombre de Cuba a través de su actividad en otros países.
Escuela de Televisión podía ser impedida de asistir de concurrir personalmente a ese acto pero aquí está nuestro homenaje a Rita
Nuestros programas no están en el aire en prueba de respeto y como sincero tributo a Rita, a tu arte, a tu grandeza, a tu historia. Y a esto, Rita Montaner, nadie ajeno a ti se puede oponer. Este es nuestro homenaje.
Gaspar Pumarejo. Presidente de Escuela de Televisión.
El 17 de abril de 1958, falleció La Única, pero sus aportes a la cultura cubana y universal perviven.
1 Sito en Calzada de la Reina, Centro Habana.
2 Varios contemporáneos suyos refirieron que la discografía de la época no replicaba fielmente sus agudos y graves.
3 La primera de las innumerables canciones y zarzuelas que este músico dedica a La Montaner.
4 Entre el 7 de agosto de 1931 y el 26 de noviembre de 1936, representa obras de diversos autores. Ejemplos: La perla del Caribe, Soledad, María Belén Chacón, Amalia Batista, Rosa, La china, La hija del sol y La Habana de noche. Las zarzuelas cubanas nacidas en el decenio anterior, desde 1930 se representaron en el Teatro Martí. Ejemplos: Martierra, de Hernández Cata y Jacinto Guerrero –que ese mismo año pasa al cine–. En el Payret se representaron obras de Ernesto Lecuona y Sánchez Galarraga. (Carteles, 16 y 30 de marzo de 1930).
5 Actúa en los filmes: La serpiente roja (1937), dirigido por Ernesto Caparrós, Sucedió en La Habana (1938) y El romance del palmar (1938), estas dos últimas de Ramón Peón.
6 Conferida en agosto de 1957.
Hitos de CMQ1
La historia de esta emisora contiene importantes momentos de la radio cubana:
El 18 de julio de 1928, José Fernández Suviaur funda la 20H2 —luego con el indicativo CMCB— que, al aumentar su potencia, pasar a ser CMQ.
Durante 1932, el programa La hora Siboney estrena la zarzuela “María la O”. Ese mismo año, Miguel Gabriel Juri,3 vendedor de la Casa Stowres, compra la emisora. Al año siguiente se asocia a Ángel Cambó Ruíz, dueño de un pequeño comercio.4
Desde el 12 de marzo la planta se denomina CMQ, La Casa de las Medias —evidenciando el carácter de soporte promocional de este— con una programación generalista que combina la información, la música, la cultura y el deporte.
En los convulsos finales de la tiranía de Gerardo Machado, el dinamismo del servicio informativo aumenta su popularidad. Posteriormente surgirá su noticiero y desplegará múltiples estrategias educativas-culturales.
El 15 de junio de 1933, José Antonio Alonso estrenaLa hora Siboney (6:00 p.m. - 9:00 p.m.), donde representa, íntegras y en tiempo real, las zarzuelas de Ernesto Lecuona,5 con los guiones de Gustavo Sánchez Galarraga y la dirección musical de Lecuona. Se realizaron en estudios pequeños y rudimentarios donde asistió más de un centenar de realizadores, músicos y actores. La primera pieza, María la O, la interpretaron María Luisa Morales, el tenor Constantino Pérez, Mimí Cal, Paco Lara, Margot Alvariño, Enrique Colina, María Ruiz y el escritor Álvaro Suárez. Le siguieron Rosa, la china y El cafetal.
Desde 1937, los rústicos estudios de la planta, en el edificio de Monte y Prado, compitieron con las más importantes radioemisoras habaneras.
A partir de octubre, el espacio semanal La hora Bacardí difundió en vivo una opereta íntegra. En la dirección musical estaba Ernesto Lecuona. El guionista era Gustavo Sánchez Galarraga. La Orquesta de Rodrigo Prats, con más de 50 profesores, gestaba formatos instrumentales-vocales menores y usaba el coro de 20 voces y solistas.
Ejemplos de obras emitidas:
Operetas
La viuda alegre, de Franz Lehár, yLa leyenda del beso, de Soutullo y Vert.
Zarzuelas
Julián, el gallo y Niña Rita, de Ernesto Lecuona.
Amor y guerra, María la O y María Belén Chacón, de Rodrigo Prats.
El director artístico de la planta era Enrique González Mantici.6 Al frente de su Cuadro de comedias, Enriqueta Sierra7 y Julio Martínez Aparicio8 propulsaron los géneros y formatos dramatizados. La publicidad la lideraba Germinal Barral López, quien luego desplegaría múltiples roles creativos dentro y fuera de esa planta.
El primero de diciembre de 1937 se estrena La corte suprema del arte,9 competencia de talento artístico que desata un suceso comunicativo y retoma la práctica de usar los teatros como estudio radial. Genera nuestro primer movimiento nacional de aficionados que, en sus inicios y por algún tiempo, tuvo carácter selectivo.
Emisión en vivo de La corte suprema del arte desde el estudio de CMQ.
CMQ Radio patrocina la filmación del largometraje La aventura peligrosa, protagonizado por los jóvenes ganadores del referido programa, y consolida la relación de la radio con el resto de la Industria Cultural.
Durante 1938 la emisora estrena Sucesos del día –luego conocido por La guantanamera– con historias sobre crónica roja, donde descuella el cantor decimista Joseíto Fernández.





























