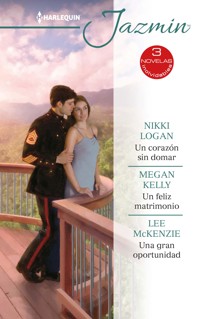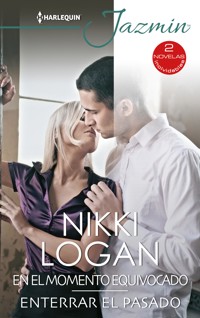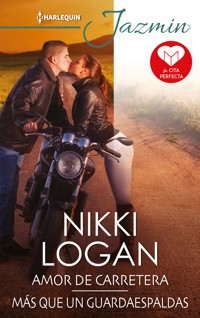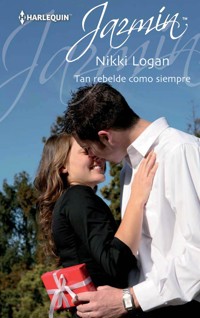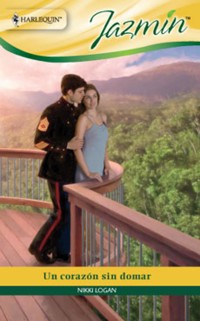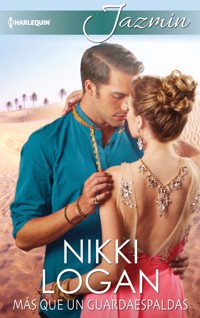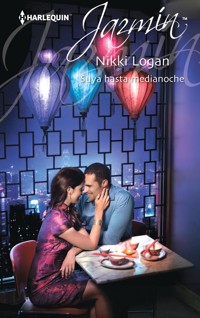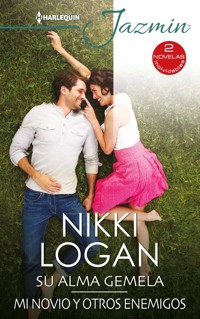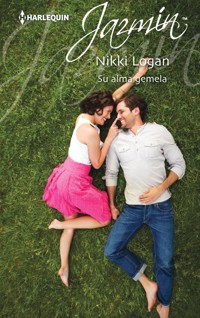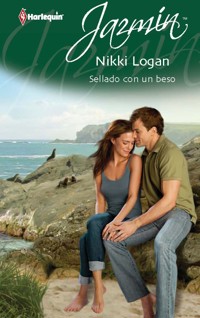
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
¿El verdadero amor estaba en peligro de extinción? Cuando el abogado Grant McMurtrie se vio obligado a volver a su localidad natal, descubrió que los ecologistas pretendían dividir su granja familiar, así que se enfrentó a la mujer al cargo, la investigadora marina Kate Dickson. Acostumbrado a las verdades a medias en su trabajo, la pasión de Kate por sus preciosas focas le pareció difícil de explicar, pero pronto empezó a confiar en aquella mujer decidida y valiente. Por primera vez en su vida se sintió enamorado y estaba dispuesto a hacer un contrato muy personal. ¿Aceptaría Kate su cláusula final… estar juntos para siempre?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Nikki Logan. Todos los derechos reservados.
SELLADO CON UN BESO, N.º 2444 - enero 2012
Título original: A Kiss to Seal the Deal
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-415-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
RESPETUOSAMENTE suya… Kate.
Grant bufó. ¿Desde cuándo Kate Dickson era respetuosa con su padre?
Ella y su banda itinerante de ecologistas eran los únicos responsables de estropear el rancho de Leo McMurtrie. Y de su muerte posterior.
La ciudad podía creer que Leo había tenido una cardiopatía, pero el alcalde, que era el mejor amigo de Leo, el doctor y él… pensaban diferente. Él encontró a su padre en el asiento delantero del coche parado, cuando aún le quedaba gasolina.
La carta de Kate Dickson seguía abierta en la encimera de la cocina de Leo, donde Grant la había dejado, junto con todo lo demás, hasta el dictamen final del médico y el funeral.
En ese momento la ojeó.
Negociar la zona de protección… Proteger a las focas… Limitar la actividad agrícola… Lamentablemente…
Primero respeto; ahora, pesar.
¿Qué había de respetuoso en acosar a un hombre mayor para que te dejara entrar en su tierra y luego poner en marcha el engranaje medioambiental para establecer severas restricciones en veintiocho kilómetros de su litoral?
Y se llamaba a sí misma científica, etiquetaba su trabajo como investigación, pero sólo era una aprovechada cuyo objetivo era labrarse un nombre.
A costa de su padre.
No se le escapó la ironía de que por primera vez después de su muerte se hallaba en el rincón de su padre, y que el único terreno en común que tenían estuviera más allá de la tumba.
Estrujó la carta de caligrafía delicada y borró a la irritante Kate Dickson de su mente. Luego apoyó la cabeza en los puños cerrados y soltó un suspiro trémulo.
Y luego otro.
Un sonido agudo hizo que se incorporara, y sin pensárselo, levantó el auricular.
–McMurtrie.
Hubo una pausa.
–¿Señor McMurtrie?
Grant entendió la confusión de inmediato.
–McMurtrie hijo.
–Oh, lo… lo siento. ¿Está su padre, por favor?
Sintió que se le atenazaban las entrañas. El hombre que lo había criado jamás había estado para él y ya nunca lo estaría.
–No.
–¿Volverá hoy? Esperaba poder hablar…
Jadeante. Joven. Sólo se le ocurría una mujer que el día anterior no había asistido al atestado funeral. Que desconocía su muerte. Miró la carta.
–¿La señorita Dickson, supongo?
–Sí.
–Señorita Dickson, mi padre falleció la semana pasada.
El sonido asombrado sonó auténtico. También la agónica pausa que siguió y la voz tensa cuando finalmente volvió a hablar.
–No tenía ni idea. Lo siento mucho.
«Sí, estoy seguro. Igual que habías empezado a avanzar con tus descabellados planes». Como hablara, diría exactamente eso. De modo que guardó silencio.
–¿Cómo se encuentra usted? –preguntó con voz baja–. ¿Puedo hacer algo?
La cortesía rural lo desconcertó unos momentos. Esa mujer no lo conocía, pero su tono de preocupación era auténtico y lo crispó.
–Sí. Puede mantener a su gente fuera de esta propiedad. Su brigada microscópica y usted ya no son bienvenidos.
La voz respiró hondo, como atónita.
–Señor McMurtrie…
–Puede que haya engatusado a mi padre para que la dejara entrar en su tierra, pero ese acuerdo ya es nulo. No habrá ninguna renegociación.
–Pero teníamos un compromiso.
–Salvo que estuviera por escrito y tuviera la cláusula «a perpetuidad» en negrita, entonces no tiene nada.
–Señor McMurtrie –su voz se endureció.
«Aquí vamos…».
–El acuerdo que tenía con su padre no era sólo con él. Disponía del respaldo del Concejo Shire. Va acompañado de unos fondos financieros del distrito. No puede desligarse con tanta facilidad, sin importar lo trágicas que fueran las circunstancias.
–Pues míreme y lo verá.
Lo más satisfactorio de la semana fue colgar. Le brindaba una salida. Un punto de concentración. Culpar a alguien ayudaba, porque así no tenía que culpar al hombre que había perdido y con quien no se hablaba desde hacía diecinueve años.
Nada podría devolver a la vida al hombre del que se había alejado nada más cumplir la mayoría de edad legal. Pero sí podía hacer una cosa por él….
Podía salvar el rancho.
No podía dirigirlo. No estaba más preparado que cuando se marchó a los dieciséis años. Pero podía mantenerlo vivo. Una semana, un mes, lo que hiciera falta para ponerlo en forma y listo para vendérselo a alguien que lo hiciera grande.
Nunca tuvo alma de granjero y la muerte de Leo McMurtrie no había cambiado un ápice de eso.
Kate Dickson había estado en ese porche rústico demasiadas veces y se había preparado para esa discusión demasiado a menudo. Fueron doce meses de sólidas negociaciones, casi súplicas, para que Leo McMurtrie aceptara que su equipo y ella condujeran su investigación de tres años en la propiedad. Y en el último y crucial año de las operaciones, volvía a estar en el mismo sitio que al comienzo.
Y nada menos que enfrentándose a un abogado. Tras una hora en Internet había localizado al hijo único de Leo McMurtrie, Grant. Era especialista en contratos de la ciudad y estaba indignado y todavía doliente, por lo que pudo atisbar por teléfono la semana anterior.
Llamó a la puerta de madera recién pintada y se alisó su mejor traje. Las faldas y chaquetas ceñidas no eran su predilección, pero conservaba dos para ocasiones como ésa.
Nadie abrió. Miró alrededor nerviosa. Había alguien en casa, se escuchaba la música alta desde el corazón del rancho. Volvió a llamar y esperó.
Cuando nadie salió, probó el pomo. Se abrió y el sonido de la música se intensificó.
–¿Hola? –gritó en el largo pasillo, por encima del estridente sonido del heavy metal–. ¿Señor McMurtrie?
Nada.
Maldiciendo para sus adentros, avanzó en dirección al ruido ensordecedor. De inmediato captó el olor a pintura y vio sábanas viejas floreadas que cubrían el mobiliario de las distintas habitaciones. Sábanas incongruentes en una propiedad perteneciente a un hombre más duro que el acero como Leo McMurtrie. Incluso tras el acuerdo, se había mostrado arisco como una mula y con el vocabulario de un marinero. El que durmiera en sábanas con flores no encajaba con el hombre que había conocido.
Aunque la verdad era que apenas lo había conocido. Leo no había querido que lo conocieran.
–¿Hola? –avanzó de puntillas.
–¿Qué diablos…?
De la nada apareció una pared de roca sólida y chocó contra ella, haciendo que trastabillara hacia atrás. Kate se lanzó hacia el cubo de pintura que se inclinaba entre ellos al tiempo que unas manos masculinas hacían lo mismo y los dos terminaron medio en cuclillas. Lograron enderezar el cubo y evitar ensuciar más el suelo con pintura.
Lo segundo que notó Kate fue la intensidad de unos ojos del color del mar que la miraron centelleantes con las cejas fruncidas.
Luchó por concentrarse en otra cosa. La pintura chorreaba de su ropa, formando un charco a sus pies.
–Oh…
–¡No se mueva! –bramó el hijo de Leo McMurtrie, bloqueándole el paso con el cuerpo mientras apartaba con cuidado el cubo. Con unos trapos limpió el charco, pero ella seguía goteando profusamente–. ¡Quítese esa chaqueta!
Kate se crispó ante ese tono autoritario, pero era evidente que su chaqueta había recibido la mayor parte de la pintura y aún caía al suelo. Se la quitó, la hizo una bola sin preocuparse más por ella y la arrojó hacia el creciente montón de trapos sucios que había en un rincón.
Unos ojos se posaron en su manchada falda beis.
–Ésta se queda –afirmó ella sin lugar a equívocos.
Los labios de él quisieron sonreír, pero el ceño no se lo permitió. Se agachó y, sin decir palabra la sostuvo por la parte de atrás de las piernas y comenzó a limpiarle la pintura de la falda ceñida, de los muslos que se pusieron rígidos por la sorpresa.
Kate obedeció hasta que terminó, mortificada por sentirse como esa niña que con tanto esfuerzo había intentado dejar atrás. La niña que hacía lo que los demás decían. McMurtrie hijo se incorporó y siguió mirándola ceñudo. Esos ojos cautivadores estaban perfectamente encajados en una cara oval enmarcada por un pelo corto y rubio arenoso a juego con una barba de dos días. Unos ojos que hacían juego con la camisa caqui abierta hasta la mitad de su torso cubierto de vello dorado y que revelaba una alianza de oro sujeta por un cordel de cuero alrededor del cuello.
Desesperada por reconducir la situación hacia el lado profesional, Kate se apartó el tupido cabello oscuro del rostro y se acomodó las gafas. Se irguió lo mejor que podría hacerlo una mujer cubierta de pintura y extendió una mano derecha.
Demasiado tarde notó que la tenía con pintura y probablemente también la tendría en el cabello y en las gafas. La bajó como si se tratara de un peso muerto.
«Buen toque, Kate».
Pero la pragmática que llevaba dentro le dijo que lo hecho, hecho estaba. Ya sólo podía subir.
–Señor McMurtrie…
–¿No sabe lo que es llamar? –la miró furioso.
Ella entrecerró los ojos. Quizá no estaba de duelo. Quizá siempre era un imbécil. De tal palo, tal astilla. Aunque había llegado a sentir un gran afecto por el padre, al principio había sido muy duro de pelar.
–¿Nunca ha oído hablar de un tímpano perforado? –gritó ella en respuesta.
Sólo entonces él pareció darse cuenta que la música seguía sonando a gran volumen. Giró y cambió el dial. Al regresar, se había cerrado dos botones más de la camisa. Una parte pequeña de Kate lamentó la pérdida de ese torso masculino.
–Gracias –le dijo; su voz sonó demasiado alta en el silencio nuevo–. ¿Siempre le gusta escuchar la música heavy al máximo?
–Es mejor que beber.
Ella frunció el ceño, preguntándose la relación de esas dos cosas.
–Soy Kate Dickson. Usted debe de ser Grant McMurtrie.
–Debe de ser la mejor de su profesión con esa capacidad deductiva.
Soslayó el sarcasmo.
–No me ha devuelto las llamadas.
–No.
–Así que he venido en persona.
–Ya lo veo –estudió la blusa manchada de pintura–. Lamento lo de su traje.
–Tampoco me gusta –se encogió de hombros.
–Entonces, ¿por qué lo lleva?
–Es lo socialmente correcto.
La evaluó.
–¿Qué preferiría ponerse?
–Un traje de neopreno.
–Ah, claro. Sus focas.
Kate se felicitó, había logrado volver al tema principal. Tenía mucho que perder si esa reunión iba mal… más que el proyecto.
–Necesito continuar mi investigación, señor McMurtrie.
–Entonces, deberá encontrar otra playa, señorita Dickson.
–Las investigaciones preliminares se llevaron a cabo aquí, me es imposible cambiar ahora el emplazamiento. Y tampoco puede hacerlo la colonia que estudio. Llevan años regresando a esa cala.
–Lo sé. Yo crecí aquí.
Ella sintió una oleada de entusiasmo.
–¿Recuerda la colonia siendo usted niño?
–Debería –entrecerró los párpados–. Pasaba parte de cada día con ellas.
–No –se quedó paralizada–. ¿De verdad?
La miró largo rato.
–No alimente esperanzas, señorita Dickson. Eso no significa que tenga la información para usted ni que vaya a decir que sí. Mi respuesta sigue siendo negativa.
–¿Por qué?
–No necesito una razón. Es la belleza del sistema de propiedad australiano… mi tierra, mis reglas.
Kate sacó el único as que guardaba.
–De hecho, no lo es –ante la cara lóbrega de él, continuó–: Técnicamente, no es su tierra. Todavía.
–¿Es eso un hecho?
–Me han informado de que tardarán de seis a ocho semanas en convalidar el testamento de Leo y cumplir las cláusulas que tiene. Hasta entonces, este rancho aún es de su padre. Y el contrato está en vigor.
Al menos eso esperaba. Debería pagar el precio de ese pulpo asqueroso de abogado y cenar con él para obtener la corroboración.
Ante la cara furiosa de Grant McMurtrie, se cruzó de brazos.
–¿Duda de los contactos que tengo como para adelantar la convalidación? Soy abogado, señorita Dickson. Aunque imagino que es doctora Dickson. Ya que estamos siendo tan formales, ¿por qué no emplea ese título?
–Porque el doctor Dickson era mi padre. Y porque, en realidad, yo prefiero que me llamen Kate –respiró hondo–. Pero eso es al margen. Me han informado de que incluso acelerando el proceso por medios dudosos, se tardarían seis semanas en convalidarlo.
La hostilidad pasó a agravio.
–Yo no empleo medios dudosos, señorita Dickson. Sólo aplico la ley.
«Mmmm». El pulpo también era abogado.
La expresión de él cambió.
–¿Qué cree que se modificará en seis semanas?
–Puede que nada. Pero puede que compruebe que nuestro trabajo es importante.
–¿Para quién?
–Para la ciencia. Para comprender el papel de los depredadores sobre los bancos de peces. Para la ecología futura de los océanos.
–Para usted.
–Sí, para mí. Éste es el trabajo de mi vida.
Y todo lo que tenía.
Él bufó con una media sonrisa en la cara.
–Toque esa canción dentro de unos años, cuando «el trabajo de mi vida» signifique algo más que cinco o seis años.
–Usted no es precisamente Matusalén. ¿Cuántos años tiene… cuarenta? –sabía que no era así.
–Treinta y cinco –espetó.
Joven como para ser el triunfador que indicaban en Internet.
–Cuando era más joven, ¿no le importó algo lo suficiente como para dejarlo todo por ello?
Grant frunció el ceño y hundió las manos manchadas de pintura en los bolsillos. De joven, sólo pensaba en largarse del rancho. En encontrar su propio camino. Diez años después, se dio cuenta de que no lo había encontrado. Y nueve más tarde, esperaba una especie de señal que le indicara la ruta a tomar.
Esa señal había llegado como una llamada del alcalde de Castleridge diciéndole que su padre no había asistido a la reunión del ayuntamiento y no contestaba el teléfono ni las llamadas a la puerta. Había hecho un viaje de tres horas en dos y juntos habían tirado abajo la puerta del rancho.
Grant se apartó de la puerta nueva y dejó pasar a la señorita Dickson. Sin su chaqueta, la blusa de color crema ocultaba poco. El traje le había ofrecido una pista del cuerpo tonificado y fibroso. En ese momento disfrutaba de una exhibición de grado A en toda su gloria.
Las entrañas se le contrajeron.
–No me pida que sea empático, señorita Dickson. El trabajo de su vida destruyó a mi padre.
Pero su cuerpo se puso rígido como un viejo eucalipto. Tardó mucho en responder en voz baja y tensa:
–Estoy segura de que eso no es verdad.
–Yo estoy seguro de que sí lo es.
Pareció sinceramente desconcertada y tuvo conciencia de haber lanzado un golpe bajo. Apenas logró contener la frase «usted se llevó la vida de mi padre».
Pero ése era un secreto que compartían sólo tres personas.
Ella se pasó unas manos nerviosas por la falda y él recordó la suave sensación de esas piernas.
–Señor McMurtrie –dijo con voz dolida–, su padre era un hombre difícil de conocer, pero yo lo respetaba. Tuvimos mucho trato y me gustaría pensar que al final logramos establecer un pacto.
Pacto. Más que lo que él había tenido con su padre. De hecho, lo único que tuvieron fue distanciamiento.
–La sugerencia de que mi trabajo… el trabajo de mi equipo… pueda haber contribuido a su muerte es… –tragó saliva–. A pesar de todos sus defectos, amaba esta tierra y todo lo que había en ella. Llegó a importarle la colonia Atlas tanto como su ganado. Quizá no de forma individual, pero sí con un sentido de protección hacia ella. Responsabilidad. Creo que las focas le aportaban júbilo, no tristeza.
–¿Ansia de buenos deseos, Kate? –se volvió lo suficiente como para verle el ceño. Golpeó como lo habían entrenado–. El mes pasado notificaron a mi padre que esos sesenta kilómetros cuadrados de costa debían quedar suspendidos de toda tarea hasta reconsiderar su situación medioambiental… con una protección de dos kilómetros de profundidad para toda la extensión costera. Eso es una tercera parte de su tierra, Kate.
–Sí –eligió las palabras con cuidado–. Era consciente de dichas discusiones, de que nuestros hallazgos se citaban como…
–Entonces no debería sorprenderle que tal vez lo empujaran… –cerró la boca, súbitamente consciente del efecto que podría tener en alguien la noción de ser responsable del suicidio de otra persona. En especial cuando Kate desconocía ese hecho– a un estrés indebido y excesivo.
Ella asintió despacio con el rostro tenso.
–Puedo imaginármelo si no era lo que él quería. Pero estaba trabajando con nosotros.
Sólo su padre sabía la razón. Pero Alan Sefton tenía en el despacho un testamento exhaustivo y detallado, redactado semanas antes del fallecimiento de Leo, donde le concedía a él toda la responsabilidad de Tulloquay. Y no se mencionaba ni una sola palabra sobre la protección de las focas ni una participación en la investigación. En su mundo, los documentos legales como ése hablaban infinitamente más alto que las palabras.
–No existe la mínima posibilidad de que un copo de nieve no se derrita en el infierno, tampoco que mi padre entregara por propia voluntad un tercio de su tierra a un puñado de ecologistas. Él amaba su rancho.
Ella bajó la vista.
–No era un hombre que hiciera las cosas a medias.
Comprendió que su padre y esa mujer habían tenido una especie de relación. Para nada convencional… su padre no era tan fácil de llevar… pero al final registró la conmoción y la tristeza de ella por teléfono. Y su dolor e ira contenida se mitigaron lo suficiente como para ver el impacto del fallecimiento de Leo McMurtrie sobre una mujer joven que había pasado varios días a la semana durante los dos últimos años en ese rancho.
Pero no podía mostrar compasión. Probablemente, al final su padre había sentido eso… compasión y paternalismo sano. Volvió a estudiarla. Dedujo que posiblemente hubiera algo más que simple paternalismo.
Se puso rígido al recordar el resultado final.
–En cuanto el testamento se convalide, su equipo deberá buscar otro sitio para hacer el estudio. Pídale acceso a algunos de los granjeros que hay costa arriba.
–¿Cree que no hubiera hecho eso en vez de negociar durante tanto tiempo con su padre? Este lugar es el adecuado. Necesitamos accesibilidad rápida entre las focas y el agua. El risco que hay al norte es aún menos transitable.
–Entonces, tendrán que mostrarse creativos. Apenas pueda, cerraré mis puertas a sus investigadores, y considérelo una advertencia justa.
–Advertencia, sí. Pero ¿justa? A pesar de todos sus defectos, al menos su padre era un hombre íntegro.
Giró y bajó los escalones hacia su vieja furgoneta. No era la clase de vehículo que uno esperaría que utilizara una belleza. Subió con cuidado y metió las piernas con recato.
Ésa fue su primera pista de las razones de su padre para ceder tras un año de presión. No porque ella hubiera empleado el cuerpo para conseguir lo que buscaba… sino todo lo contrario.
Kate Dickson era una combinación desconcertante de cerebro, belleza y dignidad y era evidente que amaba la tierra que pisaba.
No le extrañó que su padre aceptara. Eran los rasgos que había amado de su madre.
CAPÍTULO 2
DESNUDARSE en una dehesa abierta era la última de las preocupaciones de Kate. La amenaza permanente de que cada visita podía ser la última hacía que anhelara visitar a sus focas.
A pesar de llevar zapatos y ropa inapropiados y de que el momento no fuera el más propicio. Pero lo hacía de todos modos.