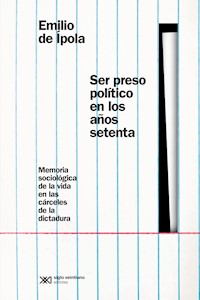
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Vidas para Leerlas
- Sprache: Spanisch
"Usted, doctor, es lo que llamamos un perejil. Un perejil hecho y derecho, aunque se haya graduado en la Sorbona. Sus amigos revolucionarios están afuera. Ellos se rajan y a usted lo dejan aquí". Horas después de haber sido secuestrado en su casa por un grupo de tareas, Emilio de Ípola recibió así las primeras "razones" de su detención. Era abril de 1976. Durante los siguientes veinte meses, el autor de este libro pasaría por las cárceles de Devoto, La Plata y Caseros, antes de dejar el país en un exilio forzado. No es exagerado decir que su oficio de sociólogo lo ayudó a sobrevivir. Este libro –que incluye también el texto ya clásico "La bemba"– está hecho de las memorias de aquella experiencia, de un esfuerzo por dar algún sentido a lo que solo podía justificarse en la sinrazón violenta de la dictadura. Apuntes sobre las vivencias del tiempo y el espacio en una celda estrecha donde únicamente se puede esperar, relatos sobre compañeros cuyo destino nunca se conoció, militares y guardiacárceles que "temían" a los "intelectuales" detenidos, delaciones y lealtades: un mundo del que De Ípola logró en su momento tomar distancia y sobre el que aplicó su aguda mirada sociológica. Más de cuarenta años después, el tiempo parece haber depurado aquellos recuerdos. En estas páginas vuelven en relatos que, mientras muestran con elegancia y sin golpes bajos el lado más humano de una experiencia límite, logran no abandonar nunca el intento de entender. En la prolífica genealogía de trabajos que han contribuido a dar sentido a la experiencia política, social y cultural de la última dictadura, este libro es una muestra cabal de la potencia de las ciencias sociales para acomodarse –junto con el arte, seguramente– entre las herramientas que permiten a los seres humanos encontrar significado aun en el límite y en el absurdo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Dedicatoria
Prólogo
1. El examen
2. Para una estética trascendental de la celda
3. Condenado Fofó
4. Rodríguez
5. La bemba
6. Rumor carcelario: entre amenaza y resistencia. Entrevista a Emilio de Ípola, por María Elena Qués
Emilio de Ípola
SER PRESO POLÍTICO EN LOS AÑOS SETENTA
Memoria sociológica de la vida en las cárceles de la dictadura
De Ípola, Emilio
Ser preso político en los años setenta / Emilio de Ípola.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2021.
Libro digital, EPUB.- (Vidas para Leerlas)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-801-097-7
1. Memoria Autobiográfica. 2. Dictadura. 3. Presos Políticos. I. Título.
CDD 808.8035
© 2021, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de cubierta: Ale Pippa & Rompo
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: agosto de 2021
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-097-7
Para Julia, hija querida
Prólogo
Este libro remite a experiencias viejas, casi remotas para los tiempos de una vida humana, pero nunca olvidadas. Incursioné por primera vez en la narración de la vida en los establecimientos carcelarios durante la dictadura en mi texto “La bemba”, publicado en 1978. En él describí algunas de esas experiencias, relativas, para el caso, a un uso particular del lenguaje en las cárceles en ese período.
No ignoraba, sin embargo, que el tema daba para más, en el terreno mismo de los usos del lenguaje. Finalmente, me decidí a explorar ese terreno y otros, cercanos, y el resultado de esa búsqueda es este libro.
El lector advertirá en los capítulos que siguen que no me limito a transcribir hechos y experiencias vividas. Son textos, digamos, “elaborados”. Pero, al margen de las cuestiones de estilo, y de mis manías, nada de lo que relato en ellos se aparta de la verdad. El paso del tiempo no ha abolido mis recuerdos de hace cuarenta años. Los ha quizás estilizado o, mejor, depurado. Pero el contenido de esos recuerdos se mantiene intacto.
Vayan para comenzar algunos datos elementales.
Fui detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo en abril de 1976. Esta detención sin proceso ni condena jurídica alguna está contemplada por nuestra Constitución en caso de haberse decretado el estado de sitio en el país (o en parte de él). Pero tiene un claro límite: el ciudadano detenido puede optar por abandonar el país en vez de permanecer en prisión.
La Junta Militar que gobernó la Argentina desde comienzos de 1976 modificó el texto de nuestra Carta Magna y eliminó esa posibilidad. El detenido a disposición del PEN podía sin embargo solicitar la autorización para salir del país, y quedaba al arbitrio del Poder Ejecutivo el hacer lugar o no a esa solicitud. Unos meses después se anunció con bombos y platillos el restablecimiento del “derecho de opción”, pero se trataba de nuevo de una mascarada. “En última instancia” el presidente de la Nación podía rechazar un pedido de salida del país si lo juzgase necesario.
En mi caso, mi primera solicitud, como las de la gran mayoría, fue denegada. Pasados seis meses, hice, esta vez con éxito, un segundo pedido. Así pues, luego de veinte meses de prisión pude abandonar felizmente la cárcel… y forzosamente el país.
Libre de elegir mi destino, viajé a París, donde me instalé de manera provisoria. Fue allí donde, con la música de fondo de los festejos de fin de año, redacté la primera versión de lo que sería “La bemba”, publicado más tarde en México y la Argentina. Por sugerencia de mis editores, el texto –que no formaba parte de la redacción inicial de este libro– está incluido en este volumen.
Los relatos “El examen” y “Condenado Fofó” –en particular este último, sobre el que vuelvo a continuación– se inspiran de manera directa en hechos vividos durante mi detención y posterior confinamiento en las Unidades de Devoto y La Plata. “El examen” no es otra cosa que un resumen ceñido pero veraz de toda mi experiencia carcelaria y de algunas de sus secuelas.
“Condenado Fofó” narra un suceso real, pese a que nunca supe el verdadero nombre de Fofó ni tuve noticia alguna de su vida posterior a aquel encuentro. Sin embargo, me pareció interesante consignar los avatares de la insólita situación en que, por obra de circunstancias ajenas a su voluntad, fue colocado Fofó, sin excluir la obtusa actitud adoptada frente al caso por las organizaciones guerrilleras, ni tampoco las opiniones del propio Fofó sobre los hechos de los que fuera involuntario protagonista.
Como el lector observará, el libro reúne dos análisis (“La bemba” y “Estética trascendental de la celda”), tres relatos (“El examen”, “Condenado Fofó” y “Rodríguez”) y una detallada entrevista. Cabe preguntarse qué es aquello que me autorizaría a reunir en un solo volumen textos pertenecientes a géneros tan disímiles. Respondo a esa legítima inquietud que esa pluralidad de abordajes obedece al hecho de que la categoría “preso político” y, por lo tanto, la de “cárcel para presos políticos”, pese a ser muy utilizadas, son lógica y semánticamente inconsistentes. En nuestras sociedades, la prisión solo puede albergar a individuos que han cometido delitos especificados con claridad (y probados). “Ser político” no es en modo alguno un delito; muchos, al contrario, lo consideran una virtud.
Por todo ello, la categoría de preso político resulta prima facie inconsistente y solo un abordaje múltiple puede otorgarle un semblante (de por sí frágil) de realidad. Ese abordaje múltiple, aunque por cierto no exhaustivo, es el que intentamos realizar aquí.
* * *
El lector puede también preguntarme, no sin razón, qué sentido tiene volver sobre temas (y hechos) que, si bien era legítimo plantearse y analizar hace cuarenta años, en el presente aparecen como machaconamente anacrónicos y por ello carentes de interés, si no de pertinencia. A esa objeción responderé en lo que sigue.
Entiendo que aún hoy, y seguro también mañana, el ensayo y las disciplinas sociológicas continuarán retomando una y otra vez hechos y procesos ocurridos en un pasado lejano, o no tan lejano, pero que tienen en común haber marcado a fuego a varias generaciones, haber inspirado creaciones y aportes en múltiples campos: la legislatura, las letras, las artes, la ética como disciplina y la moral cotidiana, y, en fin, haber comprometido a una sociedad entera a respetar una consigna para siempre y sin excepciones: en este caso, NUNCA MÁS.
Este ensayo se sitúa modestamente en el linaje de esos temas y de esa tradición. Abordo en él un tópico poco frecuentado: la vida cotidiana en las cárceles para presos políticos. Por supuesto, no pretendo haber agotado el tema, con el agravante de que en ocasiones me he debido “ir por las ramas” –por ejemplo, en la descripción detallada de la conformación material de las celdas–, pero confío en que el lector comprenderá la necesidad de esos apartes; también en que, salvo raras excepciones, la principal y casi única fuente de información que me fue dado utilizar ha sido… mi memoria. Aunque debo además puntualizar que la memoria de las experiencias vividas (y casi siempre sufridas) en las “cárceles políticas” es siempre muy vívida… y dura para siempre.
1. El examen
Tarareando una indescifrable melopea, volvía con buen paso a mi departamento. Eran las dos de la mañana; la cena con mis excondiscípulos del secundario había sido animada y no demasiado etílica. Al día siguiente, es decir, unas horas más tarde, debía asistir a una de esas reuniones farragosas e inútiles que tanto apreciaba el decano de la facultad. Me felicité por no haberme excedido con el trago. El ágape había tenido lugar en una fastuosa casa cercana a mi domicilio. Pronto divisé las luces desganadas del callejón donde vivía. Conjeturé que mi departamento se me antojaría diminuto luego de haber conocido la desmedida mansión del festejo.
Subí nueve pisos y me dirigí a la puerta. Raro: estaba cerrada con doble llave. Al abrirla, una potente luz de linterna capturó mis ojos y una voz áspera me informó: “Perdiste, flaco”. Segundos después pude ver a varios hombres que revisaban papeles y desfondaban almohadones. No protesté ni me quejé. Me mantuve en silencio. La escena parecía difuminada tras un halo de protectora irrealidad que me libró del pánico y hasta del asombro. Era la madrugada del 6 de abril de 1976.
Los hombres vestían ropa deportiva. Eran todos jóvenes, salvo uno, cuarentón, al que llamaban “coronel Montero”. Luego de algunas preguntas a las que respondí con un dejo de altanería (creía que ignoraban mi condición de funcionario internacional), me condujeron al ascensor. Ya en la calle, me acostaron en el piso de un automóvil y se pusieron en marcha. En el trayecto me colocaron una capucha. El coche se detuvo, me extrajeron del auto y me ubicaron en un lugar que supuse al aire libre, porque sentí la caricia de una brisa ligera, inoportunamente grata. Al rato me trasladaron a un recinto que olía a cigarrillo y sudor de oficina. Uno de los raptores dejó caer la amenaza: “Ahora vas a hablar, por las buenas o…”. La frase quedó trunca pero sonó alentadora: prometía un interrogatorio y no un urgente asesinato.
Me colocaron esposas y la voz gruesa del “coronel Montero” dijo secamente:
–Bueno, pibe, hablá. Sabemos muchas cosas de vos, pero queremos que confirmes y sobre todo completes.
Comencé diciendo que era doctor en Sociología y me ascendí al rango de profesor e investigador de un organismo internacional ligado a Naciones Unidas. De inmediato, para mi desazón, fui interrumpido:
–Eso ya lo sabemos; mejor hablá de tu militancia en política, en la guerrilla.
Respondí que no tenía la menor idea de esas cosas.
–Vos estuviste en Chile, del 70 al 73, ¿no?
–Sí –respondí, y agregué–: volví a Santiago varias veces después del… pronunciamiento.
–¿Y no colaborabas con la ultraizquierda chilena?
–En absoluto; tenía conocidos socialistas, radicales, cristianos, pero no participaba en política.
–¿Y acá?
–¿Acá? Menos que menos. Me fui en el 62 y volví doce años después.
–Entonces ¿no sabés nada?
–Nada de lo que me está preguntando.
Una voz juvenil y agresiva intervino:
–¡Puta, qué mala suerte! Nunca nadie sabe nada. Pero vamos a ver si es verdad: sacate toda la ropa, dejate solo la capucha.
Enseguida me alzaron entre dos y conocí mi primera inmersión no consentida en el agua. Era lo que se denomina técnicamente “ahogamiento simulado” y, en el habla popular, “submarino”. Cuando mi cabeza entró en contacto con el agua sentí un falso frescor amigo, tan agradable como efímero. Al comenzar la sensación de asfixia, grité fuerte, con empeñosa vocación de sinceridad. Segundos después, me sacaron.
Voces iracundas comenzaron entonces a acribillarme polifónicamente con una profusa tanda de preguntas. Respondí, locuaz, a las menos comprometedoras: título, cargo oficial, cursos que dictaba en la Universidad de Naciones Unidas. Dije que explicaba a dos o tres autores europeos; también –admití– un poco a Marx… Los raptores no se ensañaron con esta última referencia, sino, unánimes, con toda la lista. “¡Ningún argentino, ningún nacionalista enseñabas! ¡Todos alemanes o zainos!” Quise responder, pero cambiaron de tema.
–¿No hablabas del Che, de Fidel, o de algún otro, más cercano?
Contesté que mi asignatura era teórica, con pocos nombres propios, abstracta…
Como respuesta me introdujeron otra vez en el agua. Pude advertir que “Montero” no hablaba. Mediante monosílabos controlaba con sobriedad la operación y daba la orden de comenzarla o suspenderla. Los otros me insultaban con fluidez e inventiva. Parecían divertirse conmigo: se burlaban de mis respuestas, fingían planear un exquisito asesinato, me amenazan con torturas escalofriantes, inspiradas en imágenes de tormentos medievales. Manejaban con vanidosa soltura las siglas de numerosos grupos de izquierda, instándome a que confesara en cuál de ellos militaba. Yo recurría a triquiñuelas improvisadas, nada originales, para sobrellevar las inmersiones: respirar hondo antes, soltar el aire suavemente y por último aullar como un desesperado (esto último, no siempre como una simple treta). Tenía absoluta certeza de que no podrían sonsacarme nada útil, siquiera fuera porque ignoraba todo de aquello que les interesaba: nombres de militantes y guerrilleros que actuaran en el país, acciones que se preparaban, etc. Al principio, esa ignorancia me tranquilizaba, pero, ante la implacable progresión de la tortura, noté avergonzado que comenzaba también a alarmarme.
Me sacaron del agua, pero enseguida apelaron al artero truco consistente en cerrar la capucha a la altura de mi cuello. Era el llamado “submarino seco”: cuando creía poder respirar y me distendía, continuaba sin aire durante unos agónicos segundos más.
Hubo una pausa. Me llevaron a otra oficina y me instalaron en una escueta silla de madera, firmemente esposado y con la infaltable capucha. Una radio difundía un hit de Modugno y, en los intervalos, dejaba oír la voz cálida de la locutora, una profesional fogueada y narcisista, que dialogaba durante horas consigo misma.
Volvieron al rato, estudiadamente coléricos. Ante mi primera respuesta en falso retornaron al submarino. Fue esta vez una inmersión prolongada, con mi cabeza chocando contra el fondo, sin preguntas ni insultos, como si no se tratara ya de un simple ahogo simulado. Mi torso se retorcía, obstinado e impotente, pero mis pies, sin proponérmelo, se deshicieron del lazo que los sujetaba y liberaron mis piernas que entonces lanzaron enloquecidas patadas en derredor: míseras respuestas descontroladas de un cuerpo que ya no era mío y que se empeñaba con terquedad en resistir.
Sin embargo, ocurrió que las patadas de ese cuerpo rociaron de abundante agua el entorno. Molestos al sentirse mojados, y quizás inquietos, los hombres suspendieron la tortura y me ofrecieron un café y un cigarrillo.
A partir de entonces, de manera inesperada, el trato fue mejorando. Mantuvieron las esposas, ahora por delante del cuerpo para permitirme usar las manos; me condujeron a un local con sillas cómodas y me alcanzaron un sándwich y un refresco.
Yo conservaba una esperanza que no resultó del todo desencaminada: mi descuido, mi falta de precauciones resultaban ser buenos argumentos contra las acusaciones de las que era objeto. Un militante serio no puede permitirse el error infantil de conservar en sus bolsillos sus documentos auténticos y menos aún datos peligrosos. Y uno demasiado hábil, capaz de llevar dos vidas paralelas, no encajaba para nada, y con razón, en la imagen que tenían de mí.
Ya avanzado el día, sentí que alguien me masajeaba los hombros. Era, por supuesto, “Montero”. Me ayudó a incorporarme y me condujo a otra habitación. “Recomienzan las zambullidas”, conjeturé lúgubre.
Pero esta vez me equivocaba. El hombre habló largamente, sin la menor animosidad:
–Usted, doctor, es lo que llamamos un perejil. Un perejil hecho y derecho, aunque se haya graduado en la Sorbona. Sus amigos revolucionarios están afuera. Ellos se rajan y a usted lo dejan aquí, expuesto como un boludo. Pero en fin, a pesar de todo, le permitiremos salir del país. No enseguida, comprenderá: hay mucho papeleo, mucho trámite que completar. Tendrá que bancarse unos tres meses de cana.
Repliqué que la cláusula constitucional que permite abandonar el país estaba suspendida. Reconoció que así era, pero que, de todos modos, yo podría pedir la opción. “Ellos” no pondrían objeciones. Una única advertencia: “No haga quilombo afuera. Un diario argentino ya lo mencionó ayer mismo”. Se despidió con una frase que buscó ser amistosa: “Este país no está preparado para la guerrilla”. Me dio una palmada a modo de saludo y se marchó.
“Montero”, en lo esencial, no había mentido. Por cierto, como era previsible, los meses de prisión no fueron tres, sino unos cuantos más. Pasé de la Superintendencia a Devoto; seis meses más tarde a la Unidad 9 de La Plata y un año después a Caseros. Meses antes, había solicitado la opción. A fines del 77, supe fehacientemente –por los periódicos– que me había sido concedida.
Los trámites fueron rápidos. Elegí Francia como destino y en pocos días obtuve el pasaporte y el pasaje. El 5 de enero de 1978, cumplidos veinte meses de cárcel, un coche policial me condujo al aeropuerto. Me concedieron unos diez minutos para despedirme de mi madre y de mi hermano, quienes me estaban buscando desde la mañana. Enseguida me condujeron al avión. Barbudo, pobremente vestido y desaseado, ocupé mi asiento en un lujoso jet de Air France, bajo la inhóspita mirada de los pasajeros. Sin embargo, todo pronto se encarriló, por obra y gracia de mi fluido dominio del francés: pude afeitarme, mejorar mi aspecto y hasta logré cambiar algunas palabras casi amables con mi vecina de asiento.
Luego sirvieron la cena. Compré ansioso dos pequeñas botellas de vino, pero solo alcancé a beber medio vaso: un brusco mareo me impidió seguir. Concluida la cena, el cansancio acumulado me sumió en un largo sueño sin sueños del que solo desperté dos horas antes de aterrizar en Roissy. Mi pasaporte estaba en manos del capitán del avión, a quien se lo reclamé airadamente varias veces, sin éxito. En cambio, al llegar, la policía francesa me lo entregó después de una rápida ojeada, sin hacerme preguntas incómodas.





























