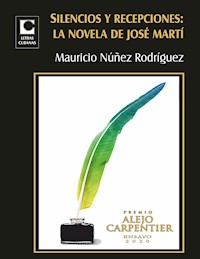
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Premio Alejo Carpentier, ensayo 2020, Durante décadas la crítica ha tendido a relegar la novela Lucía Jerez (o Amistad funesta), de José Martí, a un lugar periférico en la producción literaria de su autor, y a menudo incluso ha guardado silencio sobre ella. En los últimos tiempos, sin embargo, ha habido un renovado interés en el estudio de esta obra, a veces a partir de perspectivas teóricas novedosas. Esto ha sido ayudado, en buena medida, por la edición crítica de la novela, posible luego del hallazgo de los ejemplares del periódico en que originalmente vio la luz. En Silencios y recepciones Mauricio Núñez pasa revista a los avatares de la publicación y posterior recepción de esta novela, analiza su estructura, reflexiona sobre las características de la prosa narrativa martiana, comenta los más recientes acercamientos a su estudio y muestra, de manera razonada y convincente, los valores de Lucía Jerez y su relevante lugar en la narrativa latinoamericana de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título:
Silencios y recepciones:La novela de José Martí
Mauricio Núñez Rodríguez
Todos los derechos reservados
© Mauricio Núñez Rodríguez, 2021
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2021
ISBN: 9789591024732
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Tomado del libro impreso en 2020
Edición: Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda
Diseño de cubierta: Suney Noriega Ruiz
Ilustración de cubierta: Alejandro Escobar Mateo
y Dailys González Quesada
Emplane: Aymara Riverán Cuervo
EBook- Edición y corrección: Mario Brito Fuentes
Diagramación pdf interactivo, diseño interior y conversión a ePub y
Mobi: Javier Toledo Prendes
Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas
Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.
La Habana, Cuba.
E-mail: elc@icl.cult.cu
www.letrascubanas.cult.cu
Autor
MAURICIO NÚÑEZ (La Habana). Doctor en Ciencias Literarias por la Universidad de La Habana y Licenciado en Letras. Crítico, investigador literario, periodista. Trabaja como investigador en el Centro de Estudios Martianos. Es autor del libroEliseo Diego y sus Noticias de la quimera(1997) y deJosé Martí:narrar desde el periodismo(2015). Realizó la edición crítica de la novelaLucía Jerez(Centro de Estudios Martianos, 2000), que ha tenido reediciones en Guatemala, Francia, Estados Unidos y Costa Rica. Artículos suyos han sido publicados en revistas especializadas de Cuba y otros países de América Latina y el Caribe y algunos han sido traducidos al inglés, al francés, al italiano y al gallego. Coordinador editorial de la revista Honda, Sociedad Cultural «José Martí» (2009-2015). Dirigió el Departamento de Estudios Literarios del Centro de Estudios Martianos (2004-2009).
Durante décadas la crítica ha tendido a relegar la novelaLucía Jerez(oAmistad funesta), de José Martí, a un lugar periférico en la producción literaria de su autor, y a menudo incluso ha guardado silencio sobre ella. En los últimos tiempos, sin embargo, ha habido un renovado interés en el estudio de esta obra, a veces a partir de perspectivas teóricas novedosas. Esto ha sido ayudado, en buena medida, por la edición crítica de la novela, posible luego del hallazgo de los ejemplares del periódico en que originalmente vio la luz. EnSilencios y recepcionesMauricio Núñez pasa revista a los avatares de la publicación y posterior recepción de esta novela, analiza su estructura, reflexiona sobre las características de la prosa narrativa martiana, comenta los más recientes acercamientos a su estudio y muestra, de manera razonada y convincente, los valores deLucía Jerezy su relevante lugar en la narrativa latinoamericana de la época.
Jurado
VÍCTOR FOWLER CALZADA
RICARDO LUIS HERNÁNDEZ OTERO
CARINA PINO SANTOS
Introducción
La oficina de José Martí en Nueva York, ubicada en 120 Front Street, fue el espacio que asistió a la génesis de gran parte de su obra destinada a importantes diarios del continente, en su mantenido afán por informar a los pueblos latinoamericanos del vertiginoso acontecer en los Estados Unidos a finales del siglo xix. En esta etapa el acto de comunicar ya se había convertido en un menester perentorio en su existencia. Marcado por este empeño inaplazable, el escenario de la época es retratado por el periodista hasta el límite de llegar a denominar la colección de crónicas escritas a partir de este asunto Escenas norteamericanas,1 en la carta a Gonzalo de Quesada y Aróstegui antes de partir para la guerra de Cuba en 1895 —documento considerado como su testamento literario y donde le concede suma valía a esta sección.
En 120 Front Street escribía y leía incesantemente los principales periódicos que generaban la opinión pública norteamericana (The New York Herald, The New York Times, The Sun, The New York World y The New York Tribune). No solo le servían de fuente sino que también nutrían su inconformidad con la manera en que la prensa brindaba cobertura a numerosos acontecimientos. No es casual su necesidad de alejarse de los estilos que no compartía: «la prensa, que suele acá hacer gala de brutalidad, prohijó sin enmienda, antes bien con expresiones de aplauso, los informes enviados de la frontera llenos de detalles exagerados o fingidos con habilidad siniestra».2 Su intención de hacer un discurso diferente se origina en buena medida en su desacuerdo con lo que se publicaba.
Los cuatro números de La Edad de Oro (1889), la revista destinada a los niños de América, se gestaron en este mismo lugar. Su labor como cónsul de tres naciones del continente —Argentina, Uruguay y Paraguay— también la desempeñó desde ese asidero neoyorquino. Allí recibió y conversó con diferentes personalidades, patriotas, escritores, artistas y amigos latinoamericanos de paso por la ciudad o residentes en ella. Sus traducciones de novelas y de otros textos también se originaron desde su refugio urbano donde, posteriormente, nace el periódico Patria. Asimismo, a partir de 1892 fue la sede del Partido Revolucionario Cubano.
La pequeña oficina constituyó su esencial espacio de creación, su laboratorio de experimentación intelectual. Desde allí, José Martí vivió, pensó, disfrutó y sufrió la ciudad y el país en su concepción plural de acercarse a las urbes. La estancia de aproximadamente quince años en los Estados Unidos (1880-1895) es considerada por la crítica como el periodo de mayor estabilidad, creación intelectual y plenitud del autor. Es precisamente durante esta etapa que recibe la propuesta de preparar una narración para el periódico El Latino-Americano (1885), por medio de su amiga Adelaida Baralt, quien realizaba traducciones y otros encargos para dicha publicación, que dedicaba en cada edición un espacio a poemas, crónicas y relatos breves —como era habitual en la época.
Cuando José Martí escribe Amistad funesta es un joven de treinta y dos años que ha tenido una experiencia vital intensa. Ha conocido diferentes regiones de América y Europa (y vivido en ellas), tenía ya en su haber dos carreras universitarias, entrenamiento periodístico y docente adquirido durante su estancia en varios países, los saberes acumulados por sus múltiples lecturas, una trayectoria muy rica en acontecimientos y desencuentros de diversa naturaleza (sentimentales, familiares, políticos) y la total convicción de a qué dedicar su vida. Esa es su realidad individual ante un contexto: la vibrante y compleja sociedad norteamericana en las postrimerías del siglo xix. La redacción de la novela es deudora de todo este universo.
En la «Introducción» a la novela, en la primera edición que tuvo como libro, Gonzalo de Quesada y Aróstegui —discípulo, amigo, secretario de Martí y, posteriormente, su albacea literario— refiere una idea bien conocida:
Un día en que arreglábamos papeles en su modesta oficina de trabajo […] —di con unas páginas sueltas de El Latino-Americano aquí y allá corregidas por Martí, y exclamé al revisarlas: «¿Qué es esto Maestro?» «Nada —contestó cariñosamente— recuerdos de épocas de luchas y tristezas; pero guárdelas para otra ocasión. En este momento debemos solo pensar en la obra magna, la única digna de hacer, la independencia».3
Estos ejemplares le sirvieron de fuente para la primera edición de la novela posterior a la muerte del autor. También halló unos apuntes con enmiendas y notas en sus márgenes de lo que pudo ser el prólogo. Son, realmente, las primeras ideas expresadas casi como flujo de conciencia sin posteriores oportunidades para revisión. Es decir, nada definitivo: una hoja suelta manuscrita con la nerviosa caligrafía martiana y sin fecha.
Nos ha llegado, pues, un discurso de la novela martiana que ha tenido la intervención de dos editores. Gracias a ellos no se extravió, pero desde 1911 se publica un texto no terminado. Obviamente, algo más pensaba hacerle el autor cuando lo tenía guardado, sobre todo, teniendo en cuenta sus propias exigencias editoriales. Lo que trasciende se puede entender como un sistema estructurado por tres discursos de naturaleza diferente: uno crítico (las notas del prólogo para la edición que el autor preparaba), uno poético (los versos de circunstancia que Martí le dedica a Adelaida Baralt cuando le entrega una comisión —como agradecimiento— de los honorarios que el periódico le otorgó) y otro narrativo (el texto de la novela).
El hallazgo de la colección más completa que se conoce del periódico El Latino-Americano en la Biblioteca Pública de Nueva York —por dos investigadores del Centro de Estudios Martianos en 1994: Pedro Pablo Rodríguez López e Ibrahim Hidalgo Paz— posibilitó completar las nueve entregas en que salió publicada la novela, pues ya se disponía de las siete primeras, localizadas en la Hemeroteca Nacional de México. La presencia de esta publicación abrió una nueva etapa para la novela martiana, pues permitió realizar una edición crítica a partir del cotejo entre la versión publicada inicialmente en 1885 y la aparecida en 1911 en la primera edición de las obras del autor preparadas por Gonzalo de Quesada y Aróstegui.
Así, el volumen4 resulta significativamente diferente, no solo porque muestra —como notas al pie— los resultados de ese estudio textológico, sino, además, porque brinda, por primera vez, la fecha de publicación exacta de cada una de las secciones en que fue segmentada la obra.5 Otras notas aportan información sobre personajes célebres o personalidades descollantes en la época.
Su proceso de preparación llevó a la búsqueda y consulta de los estudios publicados hasta entonces sobre esta creación y, también, sus diferentes ediciones. Ello nos reveló la siguiente situación problémica: por una parte, los múltiples horizontes aún por transitar en su discurso narrativo y, por la otra, una arista bien conocida en el imaginario que ha trascendido, es decir, que había sido un texto menos considerado dentro del legado literario de Martí y que permanecía en la periferia del interés, ya bien por el desdén inicial del propio autor hacia la pieza o hacia el género mismo o por ser valorada por los primeros críticos que se acercaron a ella como de segundo orden. Ello implicó etapas de silencio y una tardía recepción que se inicia a mediados del siglo xx. La subvaloración que en cierta medida ha sufrido la novela de José Martí aún se mantiene. Las editoriales cubanas, en su gran mayoría, se resisten a publicarla. No consideran que el texto deba engrosar su catálogo. Los ejemplares no llegan, ampliamente, a las librerías nacionales desde la década del setenta del pasado siglo, es decir, desde hace más de cuatro décadas, cuando se conoció la edición preparada por Mercedes Santos Moray.6 El resto de las tiradas más contemporáneas han sido pequeñas en número o su circulación dirigida a un radio de acción limitado. Es decir, que cierto silencio le acompaña nuevamente en pleno siglo xxi.
Una indagación que integre los antecedentes narrativos de Martí, el análisis del contexto en que apareció la obra, sus peculiaridades discursivas, los criterios novelísticos del autor y la opinión de la crítica, quizás contribuiría a reformular los diferentes horizontes de recepción intencional de la obra. La estructura de este recorrido responde a esa idea.
No ha dejado de ser una preocupación de los estudios literarios cubanos dirigir la mirada hacia horizontes de la vida, la creación y el pensamiento de José Martí que no hayan recibido —por razones de diversa índole— la suficiente atención de la crítica y la academia. Se ha vuelto frecuente el hecho de que críticos, investigadores y profesores universitarios, de Cuba y de otras latitudes, señalen la necesidad de considerar determinadas piezas o, incluso, zonas de la obra martiana que han sido relegadas tradicionalmente —sin que por ello sean de menor estatura estética o de inferior significación en relación con otras más extensa y profundamente atendidas.
Este desvelo no es reciente. Ya desde los años sesenta del siglo pasado, Manuel Pedro González en su «Prontuario de temas martianos que reclaman dilucidación»7 identificaba una colección temática por investigar y aseguraba que no era suficiente teniendo en cuenta lo extenso y heterogéneo de su creación. Han transcurrido varias décadas y, afortunadamente, numerosas líneas han sido el núcleo de libros y artículos publicados en nuestro país y en otros espacios; pero, igualmente, hay otras en espera de atención. El Departamento de Estudios Literarios del Centro de Estudios Martianos, por ejemplo, desarrolla desde el año 2005 un proyecto de investigación titulado «Relecturas martianas: la ampliación del paradigma: un estudio de las zonas menos exploradas en la obra literaria de José Martí», que se detiene en numerosos de esos horizontes aún por transitar. Teniendo en cuenta las urgencias investigativas de nuestro ámbito sociocultural y la necesidad de desplegar, al calor del pensamiento teórico y estético actual, los valores de la obra de Martí, resulta necesario atender secciones de su prosa que durante decenios han reclamado reflexión académica.
La inclinación creciente de la crítica literaria hacia la novela martiana después de una peculiar génesis, primeras publicaciones y las diferentes tendencias en su recepción durante seis décadas, bien pudiera explicarse a partir de la propuesta del especialista israelí Itamar Even-Zohar en su «Teoría del polisistema»8 y «El “sistema literario”».9 El también profesor de la Universidad de Tel Aviv estima que «la idea de que […] los modelos de comunicación humana regidos por signos (tales como la cultura, el lenguaje, la literatura, la sociedad), pueden entenderse y estudiarse de modo más adecuado si se les considera como sistemas más que como conglomerados dispares, se ha convertido en una de las ideas directrices de nuestro tiempo en la mayor parte de las ciencias humanas».10
Si consideramos el conjunto de la obra literaria de José Martí como un «sistema literario» (dentro de un «polisistema» mayor que sería la literatura cubana, la que, a su vez, pertenece a un «mega-polisistema» superior que es la cultura cubana)11 y a cada una de sus obras como los elementos que lo integran, entonces se entenderían con claridad los desplazamientos de ciertos textos desde la periferia al centro del interés de la crítica literaria, pues
como un sistema natural que necesita, por ejemplo, regulación térmica, los sistemas culturales necesitan también de un equilibrio regulador para no colapsarse o desaparecer. Este equilibrio regulador se manifiesta en oposiciones de estratos. Los repertorios canonizados de un sistema cualquiera se estancarían muy probablemente pasado cierto tiempo, si no fuese por la competencia de rivales no-canonizados, que amenazan a menudo con reemplazarlos. Bajo la presión de estos, los repertorios canonizados no pueden permanecer inalterados. Esto garantiza la evolución del sistema, que es el único modo de conservarlo.12
Ello también arroja luz sobre lo atractivos que resultan para la crítica literaria contemporánea otros discursos martianos desatendidos tradicionalmente en su forma sistémica, como sus Cuadernos de apuntes, sus llamados Fragmentos o sus Diarios, y es que «la hipótesis del polisistema […] no solo hace posible, de este modo, integrar en la investigación semiótica objetos (propiedades, fenómenos) hasta aquí inadvertidos o simplemente dejados de lado, sino que, más bien, tal integración se vuelve una pre-condición, un sine qua non, para la adecuada comprensión de cualquier campo semiótico».13 Es decir, que para una interpretación cabal de la creación literaria del autor el estudio de estas zonas constituye una necesidad más allá de las reservas hacia ellas por parte de la crítica durante algunas etapas.
Considerada entonces la obra literaria de José Martí como un «sistema literario», ella pudiera integrarse orgánicamente y de manera simultánea a otros «polisistemas», como la literatura estadounidense o latinoamericana y, a su vez, a otros «mega-polisistemas» que serían las culturas regionales respectivas, si tenemos en cuenta los espacios donde vivió el autor, la intencionalidad de sus discursos, el radio de acción de estos o su naturaleza estilística y estética. Súmese a ello, además, que su autor fue un puente entre estas literaturas o culturas o, mejor, un mediador cultural —como ha sido definido por la crítica—14 por su labor como traductor, periodista, crítico, profesor de literatura, lector o, simplemente, por sus menesteres consulares. No sería entonces desacertado proponer en el capítulo 3 («Polifonías de una novela singular») un acercamiento a estos puentes estéticos de los cuales José Martí fue artífice: «los textos semiliterarios, la literatura traducida, la literatura para niños; todos aquellos estratos ignorados en los estudios literarios actuales; son objetos de estudio indispensables para entender adecuadamente cómo y por qué ocurren las transferencias, dentro de los sistemas tanto como entre ellos»;15 y es que la propia heterogeneidad y extensión de los «sistemas literarios» es considerada por Itamar Even-Zohar como una condición no solo para su estabilidad sino también para que perduren en el tiempo.
El acercamiento a la evolución de la crítica en torno a la novela martiana durante varias décadas que aparece en el capítulo 4 descansa en los tres factores a través de los cuales se edifica —según Hans Robert Jauss— el «horizonte de expectativas»:
En primer lugar, ciertas normas conocidas o la poética del género; en segundo lugar, las relaciones implícitas respecto a obras conocidas del entorno histórico y literario, y en tercer lugar, la oposición entre ficción y realidad, función poética y práctica del lenguaje, que para el lector que reflexiona, existe siempre durante la lectura como posibilidad de comparación.16
Se explicarían así los desplazamientos del interés hacia diferentes zonas de su discurso teniendo en cuenta las características sociopolíticas y culturales que caracterizan a cada periodo. Las etapas de silencio o no valoración cabal que se ciernen sobre esta pieza martiana es lo que también Jauss define como «distancia estética»:
la existente entre el horizonte de expectativas previo y la aparición de una nueva obra cuya aceptación puede tener como consecuencia un «cambio de horizonte» debido a la negación de experiencias familiares o por la toma de experiencias expresadas por primera vez, entonces esa distancia estética se puede objetivizar históricamente en el espectro de las reacciones del público y del juicio de la crítica (éxito espontáneo, rechazo o sorpresa; aprobación aislada, comprensión lenta o retardada).17
Ha sido útil el diálogo que establece posteriormente con las ideas de Jauss el teórico e historiador literario polaco Henryk Markiewicz en «La recepción y el receptor en las investigaciones literarias. Perspectivas y dificultades».18
La bibliografía crítica sobre la novela martiana —a pesar de ser profusa— ha sido de difícil localización porque se encuentra muy dispersa en publicaciones seriadas cubanas y una parte considerable, además, se origina desde otras latitudes, sobre todo los estudios correspondientes a la última etapa en que se detiene el acercamiento a la recepción de la crítica literaria. Los propios ejemplares del periódico El Latino-Americano que sirvieron de fuente fueron localizados en instituciones extranjeras.
Necesarias en el desarrollo de uno de los senderos de esta investigación han sido las aproximaciones de Salvador Redonet,19 Ivan Schulman,20 Rosa Pellicer Domingo21 y el volumen José Martí. Ensayos sobre arte y literatura, selección y prólogo de Roberto Fernández Retamar,22 pues son las que más se detienen en los vasos comunicantes de José Martí con parte de la creación novelística de su tiempo.
Son conocidos también relevantes acercamientos a la recepción literaria de la figura y la obra de José Martí consultados para esta investigación: los estudios de Salvador Arias sobre La Edad de Oro,23 los de Caridad Atencio sobre los poemarios martianos24 y, más recientemente, el capítulo «La recepción de Martí: otra historia de Cuba», del volumen Las martianas escrituras de Osmar Sánchez Aguilera;25 pero es en el volumen José Martí. Apóstol. Poeta. Revolucionario: una historia de su recepción, de Ottmar Ette,26 donde tangencialmente se hace referencia a la recepción de la crítica en torno a la novela martiana dentro del conjunto de la obra literaria del autor.
En este empeño no se debe perder de vista, por una parte, que nuestro objeto de estudio es la prosa de un poeta raigal y ello subyace, inexorablemente, en toda su creación y, por la otra, la confluencia genérica que caracteriza a más de una de las piezas que se analizarán —si se tienen en cuenta los géneros tradicionales—. Asimismo, se destaca, en más de una ocasión, el lirismo de su prosa porque, de hecho, esta es una característica inherente a su escritura —como ha sido apuntado por los estudiosos en más de un siglo de recepción martiana—. Sus piezas poéticas y en prosa son expresiones de un mismo pensamiento, de una misma poética.
El estudio del discurso de la novela martiana fue posible a partir de fuentes primarias, es decir, los ejemplares del periódico El Latino-Americano: su hallazgo resultó decisivo para revelar aristas desconocidas hasta 1994. La necesidad de cubrir la ausencia de la cual se ocupa esta investigación en la bibliografía en torno a la obra literaria de José Martí ha sido una inquietud latente. Por ejemplo, Ivan Schulman ha expresado que en torno a la obra martiana todavía falta «el estudio detallado y sistemático del proceso narrativo martiano, incluyendo las notas en sus cuadernos de trabajo, sus pensamientos en torno a novelas de otros escritores, sus comentarios sobre sus traducciones, en especial las de Ramona y Called Back».27 Todo ello estaría dirigido al mayor conocimiento y a la difusión de esta zona tradicionalmente menos atendida del legado de José Martí.
1 José Martí: Obras completas (en lo adelante OC). La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1991, t. 20, p. 479.
2 Ibídem, t. 7, p. 38.
3 Gonzalo de Quesada y Aróstegui: «Introducción» a Amistad funesta, en Obras de Martí, vol. X. Berlín, 1911, p. V.
4 JM: Lucía Jerez. Ed. crít. de Mauricio Núñez Rodríguez. La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2000.
5 Adelaida Ral: «Amistad funesta» en El Latino-Americano, Nueva York, núms. 15-21 año l-2: 15 de mayo-15 de septiembre 1885. La primera entrega: 15 de mayo de 1885 (año 1, núm. 15); la segunda: 1ro. de junio (año 1, núm. 16); la tercera: 15 de junio (año 1, núm. 17); la cuarta: 1ro. de julio (año 1, núm. 18); la quinta: 15 de julio (año 1, núm. 19); sexta: 1ro. de agosto (año 1, núm. 20); séptima: 15 de agosto (año 1, núm. 21); octava: 1ro. de septiembre (año 2, núm. 22); novena: 15 de septiembre (año 2, núm. 23).
6 José Martí: Lucía Jerezy otras narraciones. Comp. y pról. Mercedes Santos Moray. La Habana: Arte y Literatura, 1975.
7 Manuel Pedro González: «Prontuario de temas martianos que reclaman dilucidación». En Temas Martianos, núm. 1, Biblioteca Nacional «José Martí», La Habana, 1969, pp. 103-115.
8 «Polisistema: un sistema múltiple, un sistema de varios sistemas con intersecciones y superposiciones mutuas, que usa diferentes opciones concurrentes, pero que funciona como un único todo estructurado, cuyos miembros son independientes», p. 3. Itamar Even-Zohar: «Teoría del polisistema», Centro Teórico-Cultural Criterios. (Esta versión es la traducción de «Polysistem Theory», Poetics Today 11:1. Primavera 1990: 9-26. Trad. de Ricardo Bermúdez Otero).
9 «Sistema literario»: la red de relaciones hipotetizadas entre una cantidad de actividades llamadas «literarias», y consiguientemente esas actividades mismas observadas a través de esta red. O: El complejo de actividades —o cualquier parte de él— para el que pueden proponerse teóricamente relaciones sistémicas que apoyen la opción de considerarlas “literarias”», p. 2. Itamar Even-Zohar: «El “sistema literario”», Centro Teórico-Cultural Criterios. (Esta versión es la traducción de «Literary Sistem», Poetics Today 11:1. Primavera 1990: 27-44. Trad. de Ricardo Bermúdez Otero).
10 Ibídem, p. 1.
11 «Del mismo modo que un agregado de fenómenos operando en una cierta comunidad puede concebirse como un sistema que forma parte de un polisistema mayor, el cual, a su vez, no es más que un componente en el seno del polisistema más amplio de la “cultura” de dicha comunidad, así también este último puede concebirse como componente de un “mega-polisistema”» (Itamar Even-Zohar: «Teoría del polisistema». En ob. cit., p. 15).
12 Itamar Even-Zohar: «Teoría del polisistema», p. 4. «El repertorio se concibe como el agregado de leyes y elementos (ya sean los modelos aislados, ligados o totales) que rigen la producción de textos», p. 9.
13 Itamar Even-Zohar: «Teoría del polisistema». En ob. cit., p. 4.
14 Carmen Suárez León: Martí y Víctor Hugo en el fiel de las modernidades. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana «Juan Marinello» y Editorial José Martí, 1997, pp. 25-27.
15 Itamar Even-Zohar: «Teoría del polisistema», p. 16.
16 Hans Robert Jauss: «La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria». En La Historia de la literatura como provocación. Barcelona: Península, 2000, p. 166.
17 Ídem.
18 Henryk Markiewicz: «La recepción y el receptor en las investigaciones literarias. Perspectivas y dificultades». En Criterios, núms. 5-12, La Habana: Casa de las Américas, 1984, pp. 3-19 (Selec. y trad. de Desiderio Navarro).
19 Salvador Redonet Cook: «Criterios martianos sobre la novela». En Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, núm. 2, La Habana, 1989, pp. 121-133.
20 Ivan Schulman: «La narración fictiva: reconsideraciones sobre Martí y la novela moderna». En Relecturas martianas: narración y nación, Ámsterdam-Atlanta: Editions Rodolfo B.V., 1994, pp. 32-43; «Transtextualización y socialización fictivas: Misterio y Ramona». En Anuario del Centro de Estudios Martianos, núm. 13, La Habana, 1990, pp. 288-298.
21 Rosa Pellicer Domingo: «José Martí y la novela contemporánea». En Congreso Internacional José Martí en nuestro tiempo (coord. José A. Armillas Vicente). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2007, pp. 185-196.
22 José Martí: Ensayos sobre arte y literatura. Sel. y pról. de Roberto Fernández Retamar. La Habana: Letras Cubanas, 1979.
23 Salvador Arias García: Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2001; Acercade La Edad de Oro (Comp. y pról.), La Habana: Letras Cubanas y Centro de Estudios Martianos, 1989.
24 Caridad Atencio: La saga crítica de Ismaelillo. La Habana: Editorial José Martí, 2008; Recepción de Versos sencillos. La Habana: Casa Editora Abril, 2011; Circulaciones al libro póstumo. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2005.
25 Osmar Sánchez Aguilera: «La recepción de Martí: otra historia de Cuba». En Las martianas escrituras, Centro de Estudios Martianos y Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 2011, pp. 227-239.
26 Ottmar Ette: José Martí. Apóstol. Poeta. Revolucionario: una historia de su recepción. México, D. F.: UNAM, 1995 (Trad. de Luis Carlos Henao de Brigard).
27 Ivan Schulman: «Acerca de la edición crítica de Lucía Jerez». En Anuario del Centro de Estudios Martianos, núm. 23, La Habana, 2000, p. 296.
Capítulo 1
ANTECEDENTES NARRATIVOS EN LA OBRA DE José Martí
1.1. Aproximaciones al itinerario narrativo martiano
La creación literaria de José Martí muestra un sistema narrativo —siguiendo las teorías del teórico israelí Itamar Even-Zohar— que no se ha justipreciado en la misma dimensión que otras facetas de su quehacer. Su creación poética, sus ensayos, sus discursos logran tal dimensión que durante varias etapas han absorbido mayoritariamente la atención de la crítica. La instancia que el propio Even-Zohar define como «institución» desempeña un rol esencial en la jerarquización de los horizontes en que se repara en el universo martiano.
Este sistema narrativo muestra sus primeras expresiones en algunos de sus textos juveniles escritos durante su estancia en España: «Castillo» y El presidio político en Cuba (1871), el cuento «Hora de lluvia» (1873), las dos versiones del drama Adúltera (1872-1874) y concluye en sus Diarios de campaña (1895).
Un sistema narrativo que constituye parte indisoluble de su poética, tanto desde el punto de vista estilístico como conceptual, cuyas peculiaridades se van complejizando paralelamente a su madurez intelectual; aunque su naturaleza no se atiene siempre a los géneros tradicionales o canónicos. Sus estudios de Filosofía y Letras y Derecho Civil y Canónico en España constituyen un aporte significativo en la formación y profundización de su cosmovisión.
Las piezas más distintivas de este sistema narrativo emergen en la etapa de mayor creación literaria y estabilidad del poeta durante los años en que vive en los Estados Unidos, aproximadamente entre 1880 y 1895. A este periodo corresponde el cuento «Irma» (1884), se conoce Amistad funesta (1885), sus traducciones de novelas (Misterio, 1886, y Ramona, 1888); la traducción del cuento Mes fils de Victor Hugo se publica en 1875 en la Revista Universal de México.
Integran, además, su sistema narrativo los relatos de los cuatro números de la revista La Edad de Oro (1889), y su labor como cronista. A esta colección habría que agregar sus diarios de viaje por México, Guatemala y Venezuela, y los fragmentos de novelas y cuentos de los Cuadernos de apuntes así como la naturaleza narrativa de su poesía. El «Cuento de la guerra. El teniente Crespo», publicado en el periódico El Porvenir en 1890,28 también articula este sistema.
Pocas veces la bibliografía sobre la obra literaria de José Martí menciona la última pieza citada («Cuento de la guerra»). Precisamente por esa razón me detengo brevemente en las peculiaridades estilísticas y composicionales de su discurso. Este relato brinda en su argumento las hazañas combativas de Jesús Crespo, un soldado del ejército independentista cubano. El autor le imprime a su narración el mismo ritmo trepidante del combate: el movimiento incesante de los jinetes, de los machetes, de los rifles, los disparos que van y vienen.
El narrador describe no solo los movimientos sino también los sonidos y los colores propios del combate. Hay una marcada intención en presentar narrativamente la sonoridad propia del campo de batalla, que aumenta en los momentos de mayor intensidad y disminuye en otros:
No se respira. Los sables chischean. Ya ve Carrillo la cabeza del potro español; ya la va a echar atrás de un machetazo. Palomo, de una ancada, los aventaja, los deja lejos, ya no se oyen los sables. Carrillo vuelve la cabeza: está el español como a cinco cordeles: tuerce Carrillo grupas; en lo alto de la loma, y de pie en los estribos, les echa encima una magnífica desvergüenza.29
Es una narración en plena faena épica que se caracteriza por oraciones breves, sustantivos adjetivados con precisión y objetividad. Se evita la subordinación y el encadenamiento sintáctico que caracterizan el estilo martiano en otros textos. La expresión es fluida, clara y directa sin digresiones en la acción.
Prevalece un narrador en tercera persona omnisciente —por momentos recuerda a un cronista de guerra— que se desliza como la voz que hilvana cada una de las secciones del relato. Aunque, en ocasiones, esa voz se vuelve impersonal. Se produce un curioso cambio de la voz narrativa en función del relato, donde se emplea con frecuencia verbos reflexivos de forma («se oyen», «se debía», «se escuchaba», «es oír», «es sentarse», «es apearse»). Se nota un grado de elaboración artística elevado en la sintaxis de este relato: se alternan las formas impersonales con la tercera persona en un mismo párrafo, los diálogos intercalados a partir de las distintas voces de los personajes que el narrador trae al discurso lo hacen atractivo y lo dinamizan. Se establece un entramado de voces en el relato que dialogan entre sí y que van aportando hechos, sucesos y anécdotas.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























