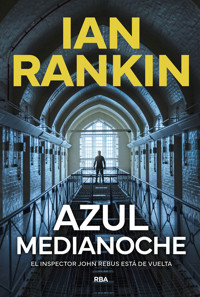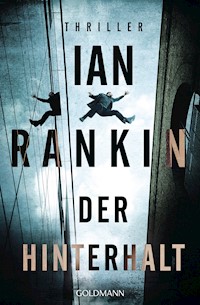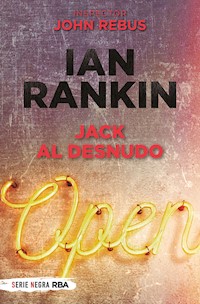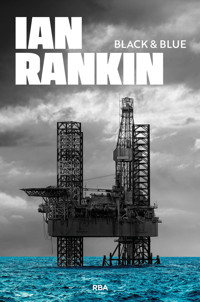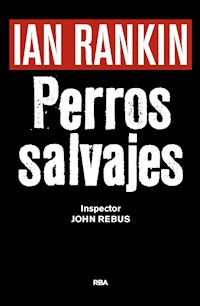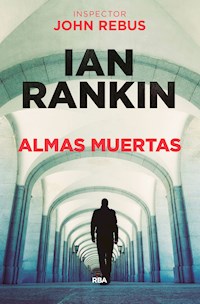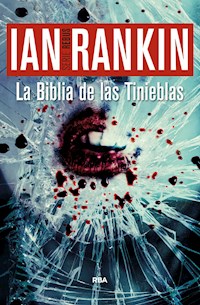9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
Una serie de desapariciones aparentemente inconexas que se han ido sucediendo desde el cambio de siglo. Una madre decidida a descubrir la verdad. Un policía retirado desesperado por recuperar su antigua vida… Nina Hazlitt lleva una década preparada para escuchar la peor noticia sobre la desaparición de su hija. Pero sin cadáver, pistas, ni sospechosos, la investigación policial hace mucho tiempo que quedó aparcada. Hasta que entra en escena el detective retirado John Rebus, dispuesto a ayudarla. La desaparición de la hija de Nina no es la única que se ha producido en la zona, Rebus tratará de descubrir la conexión con las otras y deberá enfrentarse a nuevos y viejos enemigos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original inglés: Standing in Another Man’s Grave
© John Rebus Ltd, 2012.
© de la traducción: Efrén del Valle, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO543
ISBN: 9788490560853
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Primera Parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Segunda parte
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Tercera parte
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Cuarta parte
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Quinta parte
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Sexta parte
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Notas
PRÓLOGO
I
Se había cerciorado de que no se hallaba demasiado cerca de la tumba abierta.
Entre el hueco y él mediaban prietas filas de dolientes. A los portadores del féretro no los habían llamado por sus nombres, sino por sus números. Eran seis, comenzando por el hijo del difunto. La lluvia no había empezado a caer todavía, pero había pedido cita. El cementerio era bastante nuevo y estaba situado al sudeste de la ciudad. Se había saltado el oficio eclesiástico, al igual que se saltaría también las bebidas y los bocadillos posteriores. Estaba estudiando las nucas de los allí presentes: hombros encogidos, sacudidas, estornudos y carrasperas. Había gente a la que conocía, pero probablemente no demasiada. Se hizo un hueco entre dos asistentes y atisbó el pie de la sepultura. A los lados habían extendido unas telas verdes, como si pretendieran enmascarar la realidad. La gente hablaba, pero no alcanzaba a oírlos a todos. No se mencionó el cáncer. Jimmy Wallace había sido «cruelmente arrebatado», y dejaba viuda, tres hijos y cinco nietos. Los niños debían de estar delante; la mayoría eran lo bastante mayores como para saber qué estaba ocurriendo. Su abuela había emitido un penetrante alarido y le estaban infundiendo ánimos.
Por Dios, necesitaba un cigarrillo.
¿Conocía bien a Jimmy Wallace? Llevaba cuatro o cinco años sin verlo, pero habían trabajado en la misma comisaría hacía una década o más. Wallace era un agente uniformado y no pertenecía al Departamento de Investigación Criminal, pero se podía hablar con él de todos modos: bromas, cotilleos y algún que otro dato útil. Se había jubilado hacía seis años, y fue más o menos entonces cuando llegó el diagnóstico, junto con la quimioterapia y la pérdida de cabello.
Pertrechado de su humor característico...
Puede, pero mejor ser un desgraciado y estar vivo. Notó el paquete de tabaco en el bolsillo y supo que retrocedería unos metros y que tal vez se escondería detrás de un árbol a fumar. Aquella idea le recordó a sus días de colegial, cuando unos almacenes de bicicletas impedían ver nada desde la ventana del director. De vez en cuando llegaba algún profesor pidiendo fuego, un cigarrillo o el maldito paquete entero.
Era una figura muy conocida en la comunidad local...
También lo era entre los delincuentes a quienes ayudó a meter entre rejas. Puede que algunos veteranos hubieran acudido a presentar sus respetos. Estaban bajando el ataúd a la tumba y la viuda lloraba otra vez, o tal vez fuera una de sus hijas. Un par de minutos después, todo había terminado. Sabía que había una excavadora oculta cerca de allí. Había hecho el agujero y la utilizarían para llenarlo de nuevo. Habían cubierto el montón de tierra con aquella tela verde. Todo era muy elegante. La mayoría de los dolientes se marcharon. Un hombre con la cara muy arrugada y la boca permanentemente inclinada se metió las manos en los bolsillos de su abrigo de lana negro y se acercó con un leve gesto de reconocimiento.
—John —dijo.
—Tommy —contestó Rebus, quien asintió también.
—Cualquier día de estos nos tocará a nosotros, ¿eh?
—Bueno, todavía no.
Ambos echaron a andar hacia las puertas del cementerio.
—¿Quieres que te lleve?
Rebus meneó la cabeza.
—Tengo el coche fuera.
—El tráfico es una pesadilla, como de costumbre.
Rebus le ofreció un cigarrillo, pero Tommy Beamish le dijo que lo había dejado hacía un par de años.
—El médico me advirtió que cortaba el crecimiento.
Rebus encendió el pitillo y dio una calada.
—¿Cuánto tiempo llevas fuera del negocio? —preguntó.
—Doce años y subiendo. Fui uno de los afortunados. Ha habido muchos como Jimmy. Les regalan el reloj de oro y poco después están en el hoyo.
—Bonita perspectiva.
—¿Por eso sigues trabajando? Me dijeron que estabas en Casos Pendientes.
Rebus asintió lentamente. Ya casi habían llegado a la salida. El primer vehículo pasó junto a ellos con los familiares a la zaga y la mirada fija en la carretera. No sabía qué más decirle a Beamish. No pertenecían ni al mismo rango ni al mismo departamento. Intentó recordar los nombres de algunos colegas a quienes pudieran haber conocido ambos.
—En fin... —Tal vez Beamish estuviese tan cohibido como él, de modo que le tendió la mano y Rebus se la estrechó—. Hasta la próxima.
—Mientras el del traje de pino no sea uno de nosotros...
Con un resoplido, Beamish se fue, y se levantó el cuello del abrigo para protegerse de la lluvia. Rebus apagó el cigarrillo en el tacón del zapato, aguardó unos instantes y se dirigió a su coche.
En efecto, el tráfico de Edimburgo era una pesadilla. Semáforos provisionales, carreteras cortadas y desvíos. Había largos atascos por todas partes, en su mayoría para dar cabida a la construcción de una única línea de tranvías que unirían el aeropuerto y el centro de la ciudad. Aprovechó que estaba detenido para comprobar si tenía algún mensaje, y no se sorprendió al ver que no había recibido ninguno. Ningún caso urgente requería su atención: trabajaba con gente que llevaba mucho tiempo muerta, con víctimas de asesinatos de quienes se había olvidado casi todo el mundo. En los libros de la Unidad de Evaluación de Delitos Graves había once investigaciones, que se remontaban a 1966. La más reciente era de 2002. Cuando había tumbas que visitar, Rebus las visitaba. Los familiares y amigos todavía depositaban flores en algunas de ellas. Había anotado en su libreta los nombres que aparecían en las tarjetas y los había incorporado al archivo. ¿Con qué finalidad? No lo sabía a ciencia cierta. Cuando encendió el reproductor de CD del coche emanó de los altavoces la voz de Jackie Leven, profunda y visceral. Hablaba de alguien que se hallaba junto a la tumba de otro hombre. Rebus entrecerró los ojos. Por un momento estaba de nuevo en el cementerio, y le satisfacía contemplar cabezas y hombros. Extendió la mano hacia el asiento del acompañante y consiguió sacar el libreto de la caja. La canción se titulaba «Another Man’s Rain». Sobre eso cantaba Jackie, sobre encontrarse bajo la lluvia de otro hombre.*
—Ha llegado el momento de pasar por el otorrino —murmuró Rebus para sus adentros.
Jackie Leven también estaba muerto. Era más o menos un año más joven que Rebus. Ambos provenían de Fife. Rebus se preguntaba si la escuela había puesto alguna vez la música del cantante en los partidos de fútbol, que prácticamente era la única ocasión en que coincidían los niños de diferentes centros. Tampoco habría importado: a Rebus nunca lo seleccionaron para el primer equipo y quedó relegado a animar desde las gélidas bandas mientras se sucedían los placajes y los goles y se intercambiaban insultos.
—Bajo la lluvia de todos los cabrones —dijo en voz alta.
En ese momento sonó la bocina del coche de atrás. El conductor tenía prisa. Le esperaban reuniones importantes, gente de renombre a la que estaba dejando plantada. El mundo estallaría y lo devorarían las llamas si el tráfico no empezaba a avanzar. Rebus se preguntaba cuántas horas de su vida habría malgastado de aquella manera, o sentado durante una operación de vigilancia, o rellenando formularios, requerimientos y hojas de servicio. Había llegado un mensaje, y vio que era de su jefe.
«¡Creí que habías dicho a las tres!».
Rebus consultó el reloj. Pasaban cinco minutos de la hora. Llegaría en unos veinte minutos. En otros tiempos tal vez habría llevado sirena. Podría haber invadido el carril contrario, y haberle confiado a la suerte no acabar en urgencias. Pero ni siquiera llevaba placa, porque no era policía. Era un agente retirado que trabajaba para la policía de Lothian y Borders en calidad de civil. Su jefe era el único miembro de la unidad que seguía siendo un agente en activo. Un agente en activo que no estaba nada contento cuidando de los ancianos. Tampoco estaba contento ni con la reunión de las tres ni con el retraso de Rebus.
—¿Qué prisa tienes? —respondió Rebus solo por molestar. Luego subió el volumen de la música y repitió la misma canción. Jackie Leven parecía encontrarse aún junto a la tumba de otro hombre.
Como si la lluvia no fuese lo bastante molesta...
II
Rebus se quitó el abrigo y lo lanzó a la percha situada en la pared opuesta de la oficina.
—Gracias por tomarte la molestia —dijo Cowan.
—Disculpa, Danny.
—Daniel —corrigió Cowan.
—Lo siento, Dan.
Cowan estaba sentado a una de las mesas. No le llegaban los pies al suelo y se adivinaban unos calcetines rojos de cachemira y unos relucientes zapatos de piel negra. En el último cajón guardaba abrillantador y cepillos. Rebus lo sabía porque lo había abierto un día en que Cowan se había ausentado, no sin antes husmear en los dos cajones de arriba.
—¿Qué es lo que andas buscando? —le había preguntado Elaine Robison.
—Pistas —repuso Rebus.
Ahora Robison se encontraba frente a él, y le tendía una taza de café.
—¿Qué tal ha ido? —preguntó.
—Era un funeral —respondió Rebus mientras se llevaba la taza a los labios.
—¿Podemos empezar? —espetó Cowan.
El traje gris no le sentaba bien. Las hombreras eran excesivas, y las solapas demasiado anchas. Se pasó una mano por el cabello con gesto desafiante.
Rebus y Robison tomaron asiento junto a Peter Bliss, a quien parecía que le costaba respirar incluso en reposo. Pero hacía veinte años ya tenía aquel jadeo, y puede que hace cuarenta también. Solo era un poco mayor que Rebus, y llevaba en la unidad más tiempo que todos ellos. Estaba sentado con las manos cruzadas sobre su prodigiosa barriga, como si retara al universo a que le mostrara algo que no hubiera visto ya. Desde luego había visto a muchos como el sargento Daniel Cowan. Así se lo había dicho a Rebus en su primer día en la unidad: «Se cree que su comisaría está por encima de la nuestra, que es demasiado bueno, y los jefes lo saben y lo han mandado aquí para bajarle un poco los humos».
Antes de jubilarse, Bliss había ascendido a inspector, al igual que Rebus. Elaine Robison era agente y atribuía el no haber cosechado mayores logros a que siempre había antepuesto la familia a su carrera profesional.
—Lo cual está muy bien —le dijo Rebus, y añadió, unas semanas después, cuando ya la conocía mejor, que su matrimonio había perdido la batalla con el trabajo de buen comienzo.
Robison acababa de cumplir cincuenta años. Su hijo y su hija se habían ido de casa, se habían licenciado y se habían trasladado al sur para trabajar. Había fotos enmarcadas de ellos sobre la mesa, junto a otras en las que aparecía Robison posando sobre el puente de la bahía de Sídney y sentada a los mandos de una avioneta. Recientemente había empezado a teñirse el pelo, aunque Rebus no tenía nada que objetar al respecto. Aun con canas habría parecido diez años más joven, e incluso podía pasar por una mujer de treinta y cinco, al igual que Cowan.
Este había situado las sillas en línea recta delante de su mesa, de modo que todos tuvieran que mirarlo.
—¿Llevas esos calcetines por alguna apuesta, Danny? —preguntó Rebus mientras sorbía de la taza.
Cowan obvió el comentario con una leve sonrisa.
—¿He oído bien, John? ¿Has presentado una solicitud para reincorporarte?
El sargento esperó a que Rebus reconociese que era cierto. Habían retrasado la edad de jubilación, lo cual significaba que los de la quinta de Rebus podían tratar de reingresar en el cuerpo.
—La cuestión —prosiguió Cowan, quien se inclinó un poco hacia delante— es que vendrán a pedirme referencias y, tal como van las cosas, no será lo que se dice una carta elogiosa.
—Si quieres, te puedo firmar un autógrafo de todos modos —replicó Rebus.
Era difícil saber si el jadeo de Peter Bliss había adoptado un timbre distinto o si estaba conteniendo una carcajada. Robison bajó la mirada y sonrió. Cowan meneó la cabeza lentamente.
—¿Puedo recordaros a todos que esta unidad está en peligro? —dijo de manera pausada—. Y, si cierra, solo aceptarán a uno de nosotros en el clero. —Se señaló el pecho con un dedo—. Sería de agradecer algún resultado o algún progreso.
Todos sabían de qué hablaba. La Fiscalía estaba creando una Unidad de Casos Pendientes para toda Escocia. Si pasaban a encargarse de sus tareas, su trabajo sería historia. La UCP contaría con una base de datos de noventa y tres casos que se remontaban a los años cuarenta, incluidos todos los de la autoridad policial de Lothian y Borders. Una vez que la UCP estuviera en marcha sería inevitable que se formularan preguntas sobre la utilidad del equipo de Edimburgo, más reducido. El dinero escaseaba. Ya se rumoreaba que desempolvar viejos casos sin resolver solo servía para consumir recursos de investigaciones actuales (y más urgentes) dentro y fuera de la ciudad.
—Sería de agradecer algún resultado —insistió Cowan.
Se levantó de la mesa, la rodeó y arrancó de la pared un recorte de prensa, que agitó para causar mayor efecto.
—Unidad de Casos Pendientes de Inglaterra —recitó—. Sospechoso acusado del asesinato de un adolescente, cometido hace casi cincuenta años. —Les paseó el recorte por delante de la cara—. ADN..., análisis de la escena del crimen..., testigos a los que les remordía la conciencia... Ya sabemos cómo funciona esto, así que ¿por qué no hacemos que funcione?
Parecía exigir una respuesta, pero no llegó ninguna. El silencio se prolongó hasta la interrupción de Robison.
—No siempre disponemos de los recursos necesarios —dijo—, por muchas pruebas que haya. Es difícil practicar pruebas de ADN cuando la ropa de la víctima se ha perdido en algún momento de la investigación.
—Pero hay muchos casos en los que sí tenemos la ropa, ¿no es cierto?
—¿Y podemos pedirles a todos los varones de una ciudad una muestra de ADN para cotejarlas? —apostilló Bliss—. ¿Y los que han muerto o se han mudado mientras tanto?
—Ese optimismo tuyo es la razón por la que me caes tan bien, Peter. —Cowan dejó el recorte sobre la mesa y cruzó los brazos—. Es por vosotros —añadió—. Yo estaré estupendamente. Lo digo por vosotros. —Hizo una pausa efectista—. Por vosotros, tenemos que lograr que esto funcione.
De nuevo reinó el silencio en la sala, roto tan solo por la respiración de Bliss y un suspiro de Robison. Cowan tenía la mirada clavada en Rebus, pero este estaba ocupado apurando el café.
III
Bert Jansch también estaba muerto. Rebus lo había visto dar algunos conciertos en solitario en Edimburgo a lo largo de los años. Jansch había nacido en la ciudad, pero se había hecho un nombre en Londres. Aquella noche, después de trabajar, y solo ya en su piso, Rebus puso un par de discos de Pentangle. No era un experto, pero podía distinguir el sonido de Jansch del de John Renbourn, el otro guitarrista del grupo. Por lo que sabía, Renbourn seguía vivo, y tal vez residiera en Borders. ¿O era Robin Williamson? En una ocasión había llevado a su compañera Siobhan Clarke a un concierto de Renbourn y Williamson, y la había conducido al Biggar Folk Club sin decirle por qué. Cuando los dos músicos subieron al escenario —con semblante de acabar de levantarse de una butaca junto a una hoguera—, se había inclinado hacia ella.
—Uno de ellos tocó en Woodstock, ¿lo sabías? —susurró.
Todavía tenía la entrada del Biggar guardada en alguna parte. Solía conservarlas, aunque sabía que era una cosa más que habría que tirar a la basura cuando él ya no estuviese. Junto al tocadiscos había una púa de plástico. La había comprado hacía años, después de pasearse por una tienda de instrumentos y decirle al joven cajero que tal vez volvería más tarde a comprar una guitarra de verdad. El dependiente mencionó que la púa la había fabricado un escocés llamado Jim Dunlop, quien también se dedicaba a los pedales de efectos. Desde entonces, Rebus había desgastado la inscripción de la púa, pero jamás la había utilizado con una guitarra.
—Tampoco he aprendido a pilotar un avión —se dijo a sí mismo.
Estudió el cigarrillo que sostenía. Meses atrás se había sometido a una revisión médica, y había recibido las advertencias habituales. Su dentista también buscaba siempre los primeros indicios de algo desagradable. Pero todo estaba en orden, por el momento.
—Todas las rachas de suerte se acaban, John —le dijo el odontólogo—. Créame.
—¿Puedo apostar al caballo ganador? —respondió Rebus.
Apagó el pitillo en un cenicero y contó cuántos quedaban en el paquete. Ocho, lo cual significaba que se había fumado unos doce aquel día. No estaba mal, ¿verdad? En su día se habría terminado un paquete y ya habría abierto otro. Tampoco bebía tanto: un par de cervezas por la noche, y uno o dos tragos de whisky antes de acostarse. Ahora tenía una cerveza abierta, la primera del día. Ni a Bliss ni a Robison les apetecía tomar una copa después del trabajo, y no se planteó preguntarle a Cowan. Este solía quedarse en la oficina hasta tarde. Trabajaban en la comisaría de Fettes Avenue, lo cual le brindaba a Cowan la posibilidad de toparse con altos mandos, gente potencialmente útil para él que repararía en el lustre de sus zapatos y a quienes siempre se dirigía con educación.
—Eso se llama acoso —le dijo Rebus una vez cuando lo descubrió riéndose con demasiado entusiasmo de un viejo chiste que había contado uno de los subcomisarios—. Y me he dado cuenta de que no le paras los pies cuando te llama Dan...
Sin embargo, en cierto modo Rebus se compadecía de Cowan. A buen seguro, había agentes menos cualificados que habían logrado ascender a lo más alto. Cowan era consciente de ello, y lo corroía por dentro, al punto de que estaba casi vacío. El equipo había sufrido a causa de ello, lo cual era una lástima. A Rebus le gustaban muchos aspectos del trabajo. Sentía un pequeño temblor de excitación cada vez que abría la carpeta de un viejo caso. Podía haber cajas y más cajas, cada una de ellas dispuesta a embarcarlo en un viaje en el tiempo. Los periódicos amarillentos no solo contenían noticias sobre el crimen, sino también artículos sobre acontecimientos nacionales e internacionales, además de deportes y anuncios. Le pedía a Elaine Robison que calculara cuánto costaban un coche o una casa en 1974, y le leía la clasificación de la liga de fútbol a Peter Bliss, que tenía maña para recordar nombres de jugadores y entrenadores. Pero, a la postre, Rebus volvía al crimen, a los detalles, las entrevistas, las pruebas y los testimonios familiares: «Alguien cree que se ha salido con la suya... sabe que se ha salido con la suya». Albergaba la esperanza de que todos aquellos asesinos estuviesen en alguna parte, inquietándose cada vez más al leer sobre los avances en materia de detección y tecnología con el paso de los años. Puede que cuando sus nietos quisieran ver CSI o Caso cerrado tuviesen que marcharse del salón y sentarse en la cocina. Tal vez no pudiesen soportar leer la prensa o escuchar en paz las noticias en la radio o la televisión por temor a enterarse de que se había reabierto el caso.
Rebus le había propuesto a Cowan asegurarse de que los medios de comunicación informaran sobre cualquier avance de forma periódica, fuese real o no, solo para asustar a los culpables.
«Quizá detectaríamos algún movimiento».
Pero a Cowan no le había interesado. ¿No tenían ya suficientes problemas los medios por inventar historias?
«No lo harían ellos —había insistido Rebus—, seríamos nosotros». Pero Cowan siguió meneando la cabeza.
El disco terminó y Rebus levantó la aguja del vinilo. Todavía no eran las nueve: demasiado temprano como para plantearse ir a la cama. Ya había cenado; también había llegado a la conclusión de que en la televisión no daban nada que mereciera la pena. La botella de cerveza estaba vacía. Se acercó a la ventana y contempló el edificio de apartamentos de enfrente. Un par de niños en pijama lo observaban desde un piso de la primera planta. Al saludarlos, pusieron pies en polvorosa. Ahora daban vueltas el uno alrededor del otro en medio de su habitación, saltando de puntillas, sin atisbo alguno de sueño, y él había sido desterrado de su universo.
Sin embargo, sabía lo que le estaban diciendo: había otro mundo ahí fuera. Y eso solo podía significar una cosa.
—Pub —dijo Rebus en voz alta, y cogió el teléfono y las llaves. Luego apagó el tocadiscos y el amplificador y, al ver de nuevo la púa, decidió que lo acompañaría.
PRIMERA PARTE
Un hombre desaparece en los peldaños de un bar
con un maltrecho pedazo de cielo...
1
Estaba solo en la oficina cuando sonó el teléfono. Cowan y Bliss habían ido a la cafetería, y Robison tenía cita con el médico. Rebus atendió la llamada. Era de recepción.
—Una señora quiere hablar con el inspector Magrath.
—Entonces se equivoca de oficina.
—No es lo que dice ella.
Rebus vio entrar a Bliss en la sala con un refresco en una mano, un bocadillo en la otra y una bolsa de patatas fritas sujeta entre los dientes.
—Un momento —dijo al teléfono. Después, a Bliss—: ¿Te suena un tal inspector Magrath?
Bliss dejó el bocadillo sobre la mesa y se sacó la bolsa de la boca.
—Es el fundador de este lugar —respondió a Rebus.
—¿A qué te refieres?
—Fue el primer jefe de la UEDG. Nosotros somos todos sus retoños, por así decirlo.
—¿Cuánto tiempo hace de eso?
—Quince años, tal vez.
—Hay alguien abajo que lo está buscando.
—Pues buena suerte. —Bliss se percató de la mirada de Rebus—. No está muerto ni nada. Aceptó jubilarse hace seis años y se compró una casa en la costa norte.
—El inspector Magrath no trabaja aquí desde hace seis años —explicó Rebus por teléfono.
—¿Puede hablar con otra persona, entonces? —le preguntaron.
—Andamos un poco ajetreados aquí arriba. ¿De qué se trata?
—De una persona desaparecida.
—No es nuestro departamento.
—Por lo visto, se reunió con el inspector Magrath y le dio su tarjeta.
—¿Tiene nombre? —preguntó Rebus.
—Nina Hazlitt.
—¿Nina Hazlitt? —repitió Rebus para que Peter Bliss estuviese al corriente.
Este pensó unos instantes y meneó la cabeza.
—¿Y qué cree que podemos hacer por ella? —le preguntó Rebus al empleado de recepción.
—¿No sería mucho más sencillo que se lo preguntara usted mismo?
Rebus reflexionó unos momentos. Bliss estaba sentado a su mesa, abriendo el bocadillo de gambas con salsa rosa, que era lo que compraba siempre en la cafetería. Cowan aparecería pronto con olor a patatas con sabor a bacón en los dedos. Puede que un paseo por el piso de abajo no fuese tan mala idea.
—Cinco minutos —dijo antes de colgar.
Después le preguntó a Bliss si la oficina se había ocupado alguna vez de personas desaparecidas.
—Bastante trabajo tenemos ya, ¿no crees?
Bliss le dio un ligero puntapié a un archivador que olía a humedad y que estaba apilado junto a otra media docena.
—Puede que Magrath trabajara con personas desaparecidas antes de llegar aquí.
—Por lo que recuerdo estaba en el Departamento de Investigaciones Criminales.
—¿Lo conocías?
—Todavía lo conozco. Me llama de vez en cuando para comprobar si la UEDG sigue aquí. Me contrató él. Fue prácticamente lo último que hizo antes de aceptar el reloj de oro. Después llegó Eddie Tranter, y luego le tocó el turno a Cowan.
—¿Me pitan los oídos?
Cowan franqueó la puerta en ese momento; removía un cappuccino con una cucharilla de plástico blanca. Rebus sabía que procedería a lamer aquella cuchara hasta que no quedara rastro de espuma y que la depositaría en la papelera. Luego sorbería el café mientras leía el correo electrónico, y la sala se llenaría del aroma a bacón humeante y gamba avinagrada.
—Pausa para el cigarrillo —anunció Rebus mientras se ponía la chaqueta.
—Espero que no tardes mucho —advirtió Cowan.
—¿Ya me echas de menos? —preguntó Rebus, y le lanzó un beso antes de dirigirse hacia la puerta.
La zona de recepción no era muy grande y fue fácil localizar a la mujer, pues era la única persona que estaba sentada en la hilera de sillas. Se puso en pie cuando Rebus se acercó. Se le cayó el bolso que tenía apoyado en el regazo y se agachó para recoger el contenido: un trozo de papel, varios bolígrafos, encendedor, gafas de sol y teléfono móvil. Rebus decidió no prestarle ayuda y dejarla que se incorporara y se recompusiera la vestimenta y el cabello.
—Me llamo Nina Hazlitt —le dijo, mientras le tendía la mano.
—John Rebus —repuso él.
Le agarró la mano con fuerza, y en su muñeca se agitaron varias pulseras de oro. Llevaba el pelo, de un tono rubio rojizo, cortado en lo que Rebus habría denominado una media melena. Le calculó casi cincuenta años, y a ambos lados de sus ojos azul claro tenía arrugas de reírse.
—¿El inspector Magrath se ha retirado?
Rebus respondió con un gesto de asentimiento y ella le entregó la tarjeta de visita. Estaba manchada por el paso del tiempo y tenía las esquinas dobladas.
—Intenté telefonear...
—Esos números no están activos desde hace mucho tiempo. ¿Qué la trae por aquí, señora Hazlitt?
Rebus le devolvió la tarjeta y se metió las manos en los bolsillos.
—Hablé con el inspector Magrath en 2004. Fue muy generoso con su tiempo. —Hablaba con brusquedad—. Al final no pudo ayudarnos, pero hizo lo que pudo. No todo el mundo era así, y eso no ha cambiado, así que se me ocurrió acudir a él. —Hizo una pausa—. ¿De verdad se ha jubilado?
Rebus asintió de nuevo.
—Hace seis años.
—Seis años...
Tenía la mirada perdida, confusa, como si se preguntara adónde había ido el tiempo.
—Me han comentado que está aquí por una persona desaparecida —aventuró Rebus.
La mujer parpadeó y pareció volver a la Tierra.
—Es mi hija Sally.
—¿Cuándo desapareció?
—En la Nochevieja de 1999 —recitó Hazlitt.
—¿No ha dado señales de vida desde entonces?
La mujer bajó la cabeza, meneándola.
—Lamento oír eso —dijo Rebus.
—No he tirado la toalla. —Hazlitt respiró hondo y clavó la mirada en la de su interlocutor—. No podré hacerlo hasta que sepa la verdad.
—Lo entiendo.
La mujer suavizó un poco la mirada.
—Me han dicho justamente eso tantas veces...
—Estoy seguro. —Rebus volvió la cabeza hacia la ventana—. Mire, me disponía a salir a fumar un cigarrillo. ¿Le apetece uno?
—¿Cómo sabe que fumo?
—He visto lo que llevaba en el bolso, señora Hazlitt —repuso él, y le indicó el camino hacia la puerta.
Ambos recorrieron el acceso de vehículos en dirección a la carretera. Hazlitt había rechazado la oferta de un Silk Cut; prefería sus mentolados. Al comprobar que el encendedor barato de Rebus no funcionaba, buscó su Zippo en el bolso.
—No veo a muchas mujeres con uno de esos —observó él.
—Era de mi marido.
—¿Era?
—Solo duró un año después de la desaparición de Sally. Los médicos dictaminaron que había sido una embolia. No les gusta poner «corazón roto» en los certificados de defunción.
—¿Sally es su única hija?
Hazlitt asintió.
—Acababa de cumplir dieciocho años. Le faltaban seis meses para terminar la escuela. Luego pensaba ir a la universidad a estudiar filología inglesa. Tom era profesor de filología...
—¿Tom era su marido?
Ella asintió.
—La casa estaba llena de libros. No es de extrañar que se aficionara. Cuando era pequeña, Tom solía leerle un cuento antes de dormir. Una noche entré, esperando que fuese un libro ilustrado, pero era Grandes esperanzas.
El recuerdo le hizo sonreír y arrugó la cara. Aunque todavía le quedaba más de medio cigarrillo, lo tiró a la calzada.
—Sally y unos amigos habían alquilado una especie de chalé cerca de Aviemore. Nuestro regalo de Navidad había sido su parte del gasto.
—El cambio de milenio —comentó Rebus—. Supongo que no fue barato.
—No lo fue. Pero en principio era para cuatro personas, y se metieron seis. Eso ayudó un poco.
—¿Esquiaba?
Hazlitt meneó la cabeza.
—Sé que la ciudad es famosa por eso, y al menos dos de las chicas sabían esquiar, pero Sally solo quería pasárselo bien. Habían estado en Aviemore; las invitaron a un par de fiestas. Todos pensaban que debía de estar en la otra. No había habido una pelea ni nada por el estilo.
—¿Había bebido?
—Imagino que sí. —Hazlitt se abotonó la delgada chaqueta para protegerse del frío—. Esperaba una llamada a medianoche, aunque sabía que, en el mejor de los casos, la cobertura de su teléfono no era buena. A la mañana siguiente, sus amigos pensaron que había conocido a alguien y se había quedado a dormir. —Se detuvo de manera abrupta y miró a Rebus a los ojos—. Ella no era así.
—¿Tenía novio?
—Habían roto aquel otoño. Lo interrogaron en su momento.
Rebus no recordaba el caso en absoluto, pero Aviemore se encontraba a mucha distancia en dirección norte desde Edimburgo.
—Tom y yo tuvimos que viajar a Escocia...
—¿Desde dónde? —interrumpió Rebus.
Había dado por sentado que, si bien su acento era inglés, vivía en la ciudad.
—Desde Londres —respondió—. Crouch End. ¿Lo conoce? —Rebus negó con la cabeza—. Tuvimos suerte. Los padres de Tom nos ayudaron a comprar la casa cuando nos casamos. Habían ganado dinero. —Hizo una pausa—. Lo siento, sé que nada de eso es relevante.
—¿Quién se lo ha dicho? —preguntó Rebus.
—Muchos agentes de policía —reconoció con otra sonrisa triste.
—¿Y cómo acabó hablando con el inspector Magrath? —inquirió Rebus con auténtica curiosidad.
—Hablé con todo el mundo. Con todo el mundo que me pudiese dedicar algo de tiempo. Había leído una mención al inspector Magrath en un periódico. Estaba especializado en crímenes sin resolver. Y después del segundo... —Hazlitt vio que le estaba prestando atención y respiró hondo, como si estuviese preparándose para un recitado—. En mayo de 2002, en la A834, cerca de Strathpeffer. Se llamaba Brigid Young. Tenía treinta y cuatro años y trabajaba de auditora. El coche estaba aparcado en una cuneta con un neumático pinchado. No se la volvió a ver nunca más. Desaparecen tantas personas cada año...
—Pero ¿esta tenía algo de especial?
—Bueno, es la misma carretera, ¿no?
—¿Ah, sí?
—Strathpeffer está justo al lado de la A9. Consulte un mapa si no me cree.
—Cierto —dijo Rebus.
Hazlitt lo miró con dureza.
—Reconozco ese tono. Significa que empieza a albergar dudas sobre mí.
—¿Eso es un hecho?
Ella le hizo caso omiso y siguió adelante.
—El tercero fue en 2008, en la A9. Un centro de jardinería entre Stirling y Auch... —Hazlitt frunció el ceño—. Donde está el Hotel Gleneagles.
—¿Auchterarder?
Ella asintió.
—Era una chica de veintidós años llamada Zoe Beddows. Su coche estuvo en el aparcamiento dos días. Fue entonces cuando empezó a levantar sospechas.
Rebus se había fumado el cigarrillo hasta el filtro.
—Señora Hazlitt...
Ella lo interrumpió y alzó la mano.
—Lo he oído muchas veces como para no saber qué va a decir. No hay pruebas, los cuerpos no llegaron a aparecer y, por tanto, para ustedes no hay crimen. Solo soy otra madre que ha perdido el raciocinio además de a su hija. ¿Basta con eso, inspector?
—Yo no soy inspector —replicó en voz baja—. Lo era, pero estoy retirado. Trabajo para la policía como civil. Fuera de Casos Pendientes no tengo autoridad, lo cual significa que no le sería muy útil.
—¿Y si no son casos sin resolver?
Hazlitt había elevado el tono de voz y temblaba ligeramente.
—Puede que se me ocurra alguien con quien pueda hablar.
—¿Se refiere al DIC? —Esperó a que Rebus asintiera. Se cruzó de brazos y volvió la cabeza—. Ahora mismo vengo de allí. La inspectora apenas me hizo caso.
—Quizá si hablo yo con ella primero...
Rebus se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta para coger el teléfono.
—Dijo que se llamaba Clarke. —Hazlitt miró de nuevo a Rebus—. Ya ve, ha vuelto a ocurrir. Y ocurrirá de nuevo.
Hizo una pausa y cerró los ojos con fuerza. Una lágrima empezó a recorrerle la mejilla izquierda.
—Sally fue solo la primera.
2
—Eh, tú —dijo Rebus mientras salía del coche.
—¿Qué pasa? —La inspectora Siobhan Clarke volvió ligeramente la cabeza para mirar el edificio del que acababa de salir—. ¿Los malos recuerdos te impiden entrar?
Rebus dedicó unos instantes a estudiar el deprimente edificio de dos plantas de la comisaría de Gayfield Square.
—Acabo de llegar —repuso, aunque ya llevaba cinco minutos dentro del Saab—. Parece que ha terminado tu turno...
—Buena deducción. —Clarke sonrió, dio unos pasos al frente y le pellizcó en la mejilla—. ¿Qué tal estás?
—Parece que todavía conservo esa vieja pasión por la vida.
—¿Te refieres al alcohol y la nicotina?
Rebus se encogió de hombros y le devolvió la sonrisa, pero no medió palabra.
—Para responder a tu pregunta —dijo ella—, voy a comer, aunque es tarde. Suelo ir a un bar de Leith Walk.
—Si me estás pidiendo que te acompañe, tengo que poner algunas condiciones.
—¿De qué se trata?
—Nada de lonchas de bacón ni gambas.
Clarke pareció meditarlo unos momentos.
—Eso podría echar a perder el trato. —Señaló el Saab—. Voy a buscar un tique si piensas dejarlo ahí. Hay un aparcamiento de pago al otro lado de la calle.
—¿A 1,80 la hora? Soy pensionista, no lo olvides.
—¿Quieres comprobar si hay sitio en el aparcamiento?
—Prefiero el aroma del peligro.
—Ese espacio es para coches patrulla. He visto a la grúa llevarse vehículos civiles.
Clarke se dio la vuelta, empezó a subir la escalera y le pidió que le diera un minuto. Rebus se dio cuenta de que el corazón le latía un poco más rápido de lo normal y se llevó una mano al pecho. Tenía razón sobre su renuencia a entrar en su antigua comisaría: era allí donde había trabajado con ella hasta que se jubiló. Media vida como policía y, de repente, el cuerpo ya no parecía necesitarlo. Volvió a pensar en el cementerio y en la tumba de Jimmy Wallace, y le invadió un leve temblor. La puerta que tenía enfrente se abrió. Clarke agitaba algo con la mano. Era un cartel rectangular que llevaba impreso «ASUNTO OFICIAL DE LA POLICÍA».
—Lo guardamos detrás del mostrador por si hay alguna emergencia —explicó Clarke. Rebus abrió el Saab y lo colocó en la parte interior del parabrisas—. Y por eso —añadió ella— me invitas a una patata al horno...
No era una patata cualquiera, sino que estaba rellena de requesón y piña. Había mesas pegajosas de formica y cubertería de plástico, además de vasos de papel para el té de los cuales colgaba el cordón.
—Muy elegante —observó Rebus mientras sacaba la bolsita de té y la depositaba en la servilleta de papel más pequeña y delgada que había visto jamás.
—¿No comes nada? —preguntó Clarke, que pelaba la patata como una auténtica profesional.
—Estoy demasiado ocupado para eso, Siobhan.
—¿Todavía te gusta la vida de arqueólogo?
—Hay peores trabajos en el mar.
—No me cabe ninguna duda.
—¿Y tú? ¿Te ha ido bien el ascenso?
—El trabajo no respeta rangos.
—Te lo merecías de todos modos.
No pensaba negarlo. En lugar de eso, bebió un sorbo de té y se llevó a la boca un tenedor cargado de requesón. Rebus intentó recordar cuántos años habían trabajado juntos; en realidad no fue mucho tiempo. Últimamente no se veían muy a menudo. Ella tenía un «amigo» que vivía en Newcastle. Los fines de semana solía ir allí. Y luego estaban las veces en que lo llamaba o le enviaba un mensaje de texto y él se inventaba alguna excusa para no verse, sin saber muy bien por qué, ni siquiera mientras respondía.
—No puedes posponerlo para siempre, ¿sabes? —dijo Clarke, mientras le apuntaba con el tenedor vacío.
—¿El qué?
—El favor que vas a pedirme.
—¿Y qué favor es ese? ¿Es que un viejo amigo no puede pasarse para charlar y ponerse al día?
Clarke lo observó, masticando la comida lentamente.
—De acuerdo —reconoció—. Se trata de la persona que ha venido a verte a primera hora de la mañana.
—¿Sally Hazlitt?
—Sally es la hija —corrigió Rebus—. Tú hablaste con Nina.
—¿Y luego fue corriendo a verte a ti? ¿Cómo lo sabía?
—¿Saber qué?
—Que antes éramos compañeros.
Por un momento creyó que iba a decir «íntimos», pero no lo hizo; optó por «compañeros», al igual que antes había utilizado la palabra «civiles».
—No lo sabía. Un tal Magrath era director de la UEDG, y andaba buscándolo.
—¿Un hombro en el que llorar? —aventuró Clarke.
—Hace doce años que no se sabe nada de su hija.
Clarke escrutó la atestada cafetería para cerciorarse de que no había nadie escuchando, pero de todos modos bajó el tono de voz.
—Ambos sabemos que debería haberse olvidado del asunto hace mucho tiempo. Puede que ya no sea posible, pero lo que necesita es terapia, no a nosotros.
Hubo un silencio entre ellos por un momento. Clarke parecía haber perdido el interés en la comida que le quedaba. Rebus señaló el plato con la cabeza.
—Me ha costado 2,95 —protestó—. Por lo visto creía que la habías mandado a paseo demasiado rápido.
—Perdóname si no soy siempre un encanto a las ocho y media de la mañana.
—Pero ¿la escuchaste?
—Por supuesto.
—¿Y?
—¿Y qué?
Rebus dejó que se impusiera el silencio unos segundos. En el exterior, la gente pasaba a toda prisa por la acera. Imaginaba que no había nadie sin una historia que contar, pero no siempre era fácil encontrar a alguien comprensivo.
—¿Cómo va la investigación? —preguntó Rebus al final.
—¿Cuál?
—La de la niña desaparecida. Supongo que por eso acabó hablando contigo...
—Dijo en recepción que tenía información. —Clarke buscó en su chaqueta, sacó una libreta y la abrió por la parte relevante—. Sally Hazlitt —entonó—. Brigid Young, Zoe Beddows. Aviemore, Strathpeffer, Auchterarder. Mil novecientos noventa y nueve, dos mil dos, dos mil ocho. —Cerró la libreta de nuevo—. Sabes tan bien como yo que es poco consistente.
—No como la piel de esa patata —intervino Rebus—. Y sí, estoy de acuerdo, es poco consistente tal como están las cosas. Cuéntame el último episodio.
Clarke meneó la cabeza.
—Si vas a verlo de ese modo, no.
—De acuerdo, no es un «episodio». Es una persona desaparecida.
—Desde hace tres días, lo cual significa que todavía hay posibilidades de que entre tan campante en casa y pregunte a qué viene tanto revuelo.
Clarke se levantó en dirección al mostrador y volvió momentos después con la edición de la mañana de The Evening News. La foto aparecía en la página 5. En ella se veía a una chica ceñuda de quince años con una larga melena morena y un flequillo que casi le tapaba los ojos.
—Annette McKie —prosiguió Clarke—, conocida entre sus amigas como Zelda, por el juego de ordenador. —Detectó la mirada de Rebus—. Ahora la gente juega con el ordenador; no hace falta ir al pub y meter dinero en una máquina.
—Siempre has tenido una veta ofensiva —farfulló Rebus antes de ponerse a leer de nuevo.
—Cogió el autobús a Inverness para asistir a una fiesta —continuó Clarke—. La invitó alguien a quien conoció en Internet. Lo hemos corroborado. Pero le dijo al conductor que estaba mareada, así que se detuvo junto a una gasolinera de Pitlochry y la dejó bajar. Pasaba otro autobús un par de horas después, pero le dijo que probablemente haría autoestop.
—Y no llegó a Inverness —dijo Rebus, mirando de nuevo la foto. Malhumorada: ¿era una descripción adecuada? Pero, a su juicio, no cabía duda de que se trataba de una pose. Estaba copiando una imagen y un estilo, pero no lo vivía del todo.
—¿Qué hay de su vida familiar?
—No era la mejor. Tenía un historial de absentismo escolar y tomaba drogas. Sus padres se separaron. El padre está en Australia y la madre vive en Lochend con los tres hermanos de Annette.
Rebus conocía Lochend: no era en modo alguno el barrio más hermoso de la ciudad, pero la dirección de Edimburgo explicaba la intervención de Clarke. Terminó de leer el artículo, pero dejó el periódico abierto sobre la mesa.
—¿No hay nada de su teléfono móvil?
—Solo una foto que le envió a un conocido.
—¿Qué clase de foto?
—Colinas..., campos. Es probable que sean las afueras de Pitlochry. —Clarke estaba mirándolo—. Aquí poco puedes hacer, John —añadió, sin ningún atisbo de antipatía.
—¿Y quién ha dicho que quiera hacer algo?
—No olvides que te conozco.
—Quizá he cambiado.
—Quizá. Pero, en ese caso, alguien debe acallar el rumor que he oído.
—¿Y qué rumor es ese?
—Que has pedido volver al redil.
Rebus la miró.
—¿Quién querría a un carcamal como yo?
—Muy buena pregunta. —Clarke apartó el plato—. Tengo que volver.
—¿No estás impresionada?
—¿Por qué?
—Porque no te haya arrastrado al primer pub por el que hayamos pasado.
—Resulta que no hemos pasado por delante de ningún pub.
—Esa debe de ser la respuesta —dijo Rebus, con un gesto de asentimiento.
De vuelta en Gayfield Square, abrió el Saab y le entregó el cartel.
—Guárdalo —le dijo—. Puede que lo necesites.
Entonces lo sorprendió con un abrazo y un último pellizco en la mejilla antes de desaparecer en el interior de la comisaría. Rebus se metió en el coche, dejó el cartel en el asiento del acompañante y lo observó.
ASUNTO OFICIAL DE LA POLICÍA
¿Por qué no un simple «POLICÍA»? No dejaba de mirar aquella palabra. Le había dedicado gran parte de su vida a ella, pero cada año que pasaba se preguntaba qué significaba y cómo encajaba él. «Aquí poco puedes hacer...». Su teléfono le anunció que había un mensaje para él.
¿Es cosa mía o esto se está convirtiendo en un intento de batir el récord mundial del cigarrillo más lento jamás fumado?
Era Cowan otra vez. Rebus decidió no contestar. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Se la había cambiado a Nina Hazlitt por la suya. En la otra cara figuraban los datos del inspector Gregor Magrath; en el reverso había escrito un número de teléfono, con el nombre de Hazlitt debajo. Dejó la tarjeta en el asiento del acompañante, la metió debajo del cartel de plástico y arrancó el motor.
3
La primera remesa de archivos tardó casi una semana en llegar. Rebus se había pasado todo el día intentando localizar a las personas adecuadas en los departamentos correspondientes de las comisarías Central y del Norte de Escocia. La primera tenía bajo su jurisdicción el centro de jardinería situado cerca de Auchterarder, aunque a Rebus le dijeron al principio que hablara con la policía de Tayside. La Comisaría del Norte cubría Aviemore y Strathpeffer, pero pertenecían a divisiones diferentes, lo cual significaba que debía llamar a Inverness y Dingwall.
Se suponía que todo debía ser más sencillo. Había planes para fusionar las ocho regiones en un único cuerpo, pero ello no había sido de utilidad para Rebus, quien tenía la sensación de que el auricular del teléfono empezaba a generar calor por el contacto con su cuerpo.
Bliss y Robison le preguntaron qué se traía entre manos y los invitó a tomar algo en la cafetería para explicárselo.
—¿Y no vamos a decírselo al jefe? —preguntó Robison.
—No, a menos que no nos quede más remedio —repuso Rebus.
Al fin y al cabo, todas las carpetas se parecían mucho. La primera en llegar había sido enviada desde Inverness. Olía un poco a humedad y se apreciaba un tenue brillo en la portada. Era el expediente sobre Brigid Young. Rebus pasó media hora leyéndolo y no tardó en llegar a la conclusión de que había mucho relleno. A falta de indicios, la policía local había entrevistado a todo el mundo que tenía a su alcance, y no añadió sino páginas de transcripciones dispersas. Las fotos de la escena apenas arrojaban algo de luz. Young conducía un Porsche blanco con tapicería de color crema. No se había encontrado su bolso, ni tampoco el juego de llaves. El maletín estaba en el asiento del acompañante. No se halló ninguna agenda, pero había una en su puesto de trabajo en Inverness. Había asistido a una reunión de Culbokie e iba de camino a otra en un hotel sito en la costa de Loch Garve. No había utilizado el teléfono para notificarle a nadie el pinchazo del neumático ni para comunicarle a su cliente en el hotel que llegaba con retraso por la sencilla razón de que se lo había dejado en la reunión anterior. La carpeta incluía algunas fotografías familiares y recortes de prensa. Rebus la habría definido como atractiva, más que hermosa: tenía una mandíbula fuerte y marcada, y miraba a la cámara con sensatez, como si la fotografía fuese otra tarea que tachar de su lista. Había una nota en la que se informaba de que el maletín y todo lo que contenía el coche, además del propio Porsche, habían sido devueltos a la familia. No estaba casada: vivía sola en una casa junto al río Ness. La madre residía en la zona, en la misma casa que la hermana de Brigid. Se había añadido información de manera esporádica al expediente desde 2002. Se solicitaron datos coincidiendo con el primer aniversario de la desaparición, y un noticiario local emitió una reconstrucción de los hechos, pero ninguna de las dos cosas arrojó más pistas. La actualización más reciente consistía en el rumor de que la empresa de Brigid Young tenía problemas, lo cual llevó a la teoría de que podría haberse dado a la fuga.
Cuando terminó la jornada laboral, Rebus decidió llevarse a casa la carpeta en lugar de dejarla donde Cowan pudiera encontrarla. En su piso, vació el contenido sobre la mesa del comedor. Al poco se dio cuenta de que lo lógico era no llevarla a Fettes; encontró unas chinchetas en un armario y empezó a colgar las fotos y los recortes de periódico en la pared situada junto a la mesa.
Al término de aquella semana, a la fotografía de Brigid Youngs se les unieron las de Zoe Beddows y Sally Hazlitt, y la documentación no solo ocupaba la mesa, sino también parte del suelo y del sofá. Podía ver a Nina Hazlitt en el rostro de su hija: la misma estructura ósea, los mismos ojos. Su expediente incluía fotos de la búsqueda que había tenido lugar días después de su desaparición: docenas de voluntarios recorriendo las laderas con la ayuda de un helicóptero de rescate alpino. Había comprado un mapa plegable de Escocia y también lo había colgado en la pared, subrayando con un grueso rotulador rojo la ruta de la A9 entre Stirling y Auchterarder, entre Auchterarder y Perty y, de allí, hasta Pitlochry, Inverness y llegando hasta la costa norte, en Scrabster, justo a las afueras de Thurso, donde no había nada, excepto el ferry que conducía a las islas Orcadas.
Rebus estaba sentado en su piso, fumando y pensando, cuando oyó a alguien que llamaba a la puerta. Se frotó las cejas, tratando de borrar un dolor de cabeza que se concentraba entre ellas, se dirigió al recibidor y abrió.
—¿Cuándo piensan arreglar ese ascensor?
Ante sí tenía a un hombre más o menos de su misma edad, de complexión fuerte, con la cabeza afeitada y respiración pesada. Rebus miró los dos tramos de escalera que acababa de subir.
—¿Qué demonios estás haciendo aquí? —preguntó.
—¿Has olvidado qué día es? Empezabas a preocuparme.
Rebus consultó su reloj. Eran casi las ocho de la tarde. Tenían un trato: una copa cada quince días.
—He perdido la noción del tiempo —respondió, con la esperanza de que no sonara demasiado a disculpa.
—Te he estado llamando.
—Debo de tenerlo en silencio —explicó Rebus.
—Lo importante es que no estás muerto encima de la alfombra del salón.
Cafferty sonreía, aunque sus sonrisas entrañaban una amenaza más temible que los ceños fruncidos de la mayoría.
—Voy a por el abrigo —le dijo Rebus—. Espérame aquí.
Volvió sobre sus pasos hasta el salón y apagó el cigarrillo. El teléfono se encontraba bajo un montón de papeles; estaba silenciado, tal como sospechaba. Tenía una llamada perdida. El abrigo estaba encima del sofá y se dispuso a enfundárselo. Aquellas copas periódicas habían empezado poco después de que Cafferty recibiera el alta en el hospital. Le habían dicho que llegó a estar muerto y que Rebus lo había reanimado. No era toda la verdad, según dijo Rebus. De todos modos, Cafferty había insistido en tomar una copa a modo de agradecimiento y lo dispuso todo para repetirla quince días después, y una vez más al cabo de quince días.
En su día, Cafferty había sido director en Edimburgo, al menos de lo peor de la ciudad: drogas, prostitución y protección. Ahora ocupaba un lugar secundario, o ningún lugar en absoluto: Rebus no estaba seguro. Solo sabía lo que Cafferty decidía contarle, y nunca lograba creerse ni la mitad.
—¿Qué es todo esto? —preguntó Cafferty desde la entrada del salón.
Señalaba lo que había expuesto en la pared, mientras escrutaba los archivos que había esparcidos sobre la mesa y el suelo.
—Te he dicho que esperaras fuera.
—Llevarse trabajo a casa nunca es buena señal.
Cafferty entró en el salón con las manos en los bolsillos. Rebus solo necesitaba las llaves y el encendedor... ¿Dónde demonios estaban?
—Fuera —le espetó.
Pero Cafferty estaba estudiando el mapa.
—La A9; buena carretera.
—¿Ah, sí?
—Yo la utilizaba en tiempos.
Rebus había localizado las llaves y el encendedor.
—Ya estamos —dijo.
Sin embargo, Cafferty no tenía prisa.
—Todavía escuchas los viejos discos, ¿eh? ¿Quieres que...?
Señaló la aguja, que había llegado al último surco de un álbum de Rory Gallagher. Rebus levantó la aguja y apagó el equipo de música.
—¿Contento? —preguntó.
—El taxi está abajo —respondió Cafferty—. ¿Son casos sin resolver?
—No es asunto tuyo.
—Que tú sepas —Cafferty le dedicó de nuevo aquella sonrisa suya a Rebus—. Todo mujeres, a juzgar por las fotos. Nunca ha sido mi estilo...
Rebus lo miró.
—¿Para qué utilizabas la A9 exactamente?
Cafferty se encogió de hombros.
—Para arrojar vertidos, por así decirlo.
—¿Te refieres a deshacerte de los cuerpos?
—¿Has cogido alguna vez la A9? Todo son páramos, bosques y explotaciones forestales que conducen al medio de la nada. —Cafferty hizo una pausa—. Es un bonito escenario, la verdad.
—Han desaparecido varias mujeres a lo largo de los años. ¿Sabes algo al respecto?
Cafferty negó con la cabeza lentamente.
—Pero si quieres, puedo preguntar.
Hubo silencio en la habitación por unos momentos.
—Pensaré en ello —dijo Rebus a la postre—. Si me hicieras un favor, ¿estaríamos en paz?
Cafferty intentó ponerle una mano a Rebus en el hombro, pero este se apartó.
—Vamos a tomar esa copa —dijo, y acompañó a su visitante hacia el recibidor.
4
Eran las diez y media cuando volvió al piso. Llenó la tetera y se preparó una taza, regresó al salón y encendió solo una lámpara y el equipo de audio. Van Morrison: Astral Weeks. Su vecino de abajo era anciano y sordo. Arriba vivía un grupo de estudiantes que nunca hacía mucho ruido, excepto por alguna que otra fiesta. Al otro lado de la pared del salón... Bueno, no tenía ni la menor idea de quién vivía allí. Nunca había necesitado averiguarlo. La zona de Edimburgo donde residía, Marchmont, tenía una población cambiante. Muchos pisos eran de alquiler, en su mayoría por cortas temporadas. Cafferty había expuesto sus argumentos en el pub. «Todo el mundo solía buscar a todo el mundo... Supongamos que te mueres en ese piso tuyo. ¿Cuánto tiempo tardaría alguien en llamar?».
Rebus dijo que en los viejos tiempos no era mejor. Había estado en muchos pisos y casas, con su habitante muerto en la cama o en su silla favorita. Moscas y hedor y facturas amontonadas detrás de la puerta. Puede que alguien hubiese llamado a la puerta, pero no habían hecho mucho más.
«Antes, todo el mundo buscaba a todo el mundo...».
—Apuesto a que también utilizabas centinelas, ¿no es así, Cafferty? —murmuró Rebus para sus adentros—. Cuando enterrabas los cadáveres...
Miraba el mapa mientras sorbía el té. Raras veces había circulado por la A9. Era una carretera frustrante, y solo parte de ella tenía dos carriles. Había muchos turistas, muchos de ellos con caravanas, y gran cantidad de curvas y cambios de rasante que dificultaban los adelantamientos. Los camiones y las furgonetas de reparto tenían problemas para ascender las cuestas. Inverness se encontraba solo ciento cincuenta kilómetros al norte de Perth, pero podía llevar dos horas y media, tal vez tres, recorrer esa distancia. Y cuando llegabas allí, para rematar, estabas en Inverness. Un DJ radiofónico al que escuchaba Rebus lo llamaba «El Fango de los Delfines». Sin duda había unos cuantos delfines robustos en el estuario de Moray, y Rebus no dudaba de que también figurara ese fango.
Aviemore... Strathpeffer... Auchterarder... y ahora Pitlochry. Había acabado contándole a Cafferty parte de la historia, no sin añadir la advertencia de que existían posibilidades fundadas de que fuera una coincidencia. Cafferty había hecho un mohín reflexivo mientras volteaba el whisky en el vaso. El pub estaba tranquilo; era curioso cómo la gente solía apurar la copa y marcharse siempre que Cafferty entraba en un establecimiento. El camarero no solo había retirado los vasos vacíos de la mesa que habían elegido, sino que también le había pasado un trapo.
Y las primeras rondas corrieron por cuenta de la casa.
—Dudo que pueda ayudar mucho —concedió Cafferty.
—No he dicho que estuviese pidiendo ayuda.
—De todos modos... Si quienes han desaparecido fuesen villanos, personas que bien podrían haberse enemistado con quien no debían...
—Que yo sepa eran mujeres corrientes; civiles, podríamos llamarlas.
Cafferty había empezado a describir los castigos que a su parecer merecía, en caso de que saliera a la luz un único culpable, y había terminado preguntándole a Rebus qué opinaba de que la gente recibiera menos de lo que merecía: menos condenas de cárcel, y castigos más livianos.
—No es asunto mío.
—Da igual... Piensa en las veces que me viste salir airoso de los tribunales o ni siquiera llegar hasta allí.
—Me sacaba de quicio —reconoció Rebus.
—¿De quicio?
—Me cabreaba. Me cabreaba de la hostia. Y me convencía un poco más de que la próxima vez no ocurriría.
—Y, sin embargo, aquí estamos, disfrutando de una copa.
Cafferty hizo un brindis con el vaso de Rebus.
Este no dijo lo que pensaba: «Dame la más mínima oportunidad y te meteré entre rejas». En lugar de eso, se terminó el whisky y se levantó a pedir otro.
La primera cara de Astral Weeks había terminado y se le enfrió el té que quedaba. Se sentó, sacó el teléfono y la tarjeta que le había dado Nina Hazlitt y marcó el número.
—¿Dígame?
Era una voz de hombre. Rebus titubeó.
—¿Dígame?
En esta ocasión, la voz sonó un poco más fuerte.
—Lo siento —dijo Rebus—. ¿Estoy llamando al número correcto? Busco a Nina Hazlitt.
—Espere un momento, está aquí.
Rebus escuchó mientras le pasaban el teléfono. Alcanzaba a oír un televisor de fondo.
—¿Hola?
Esta vez era la voz de Hazlitt.
—Siento llamar tan tarde —se excusó—. Soy John Rebus, de Edimburgo.
Oyó que la mujer inspiraba.
—¿Ha sabido...? ¿Hay noticias?
—No, nada de eso. —Rebus había sacado la púa del bolsillo y estaba jugando con ella con la mano que le quedaba libre—. Solo quería que supiera que no me he olvidado de usted. Me he llevado los expedientes y estoy echándoles un vistazo.
—¿Por su cuenta?
—De momento sí. —Hizo una pausa—. Siento interrumpir su velada...
—El que ha cogido el teléfono es mi hermano. Vive conmigo.
—De acuerdo —repuso Rebus, sin saber qué añadir.
El silencio se prolongó.
—Entonces ¿han reabierto el caso de Sally?
La voz de Nina Hazlitt era una mezcla de esperanza y temor.
—Oficialmente, no —recalcó Rebus—. Depende de lo que averigüe.
—¿Hay algo por el momento?
—Acabo de empezar.
—Le agradezco que se haya tomado la molestia.
Rebus se preguntaba si la conversación habría resultado tan forzada sin la presencia de su hermano. Se preguntaba asimismo por qué demonios la había llamado de súbito, a altas horas de la noche, cuando la única razón para hacerlo habría sido que tuviese noticias de algún tipo, algo que no pudiese esperar hasta la mañana siguiente. Estaba infundiéndole esperanzas momentáneas.
Falsas esperanzas.
—Bueno —dijo Rebus—, la dejaré que siga con sus cosas.
—Gracias de nuevo. Llame cuando quiera, por favor.
—Quizá no tan tarde, ¿no?
—Cuando quiera —repitió—. Es agradable saber que está sucediendo algo.
Rebus colgó el teléfono y contempló los documentos que tenía ante sí.
—No está sucediendo nada —murmuró para sus adentros.
Luego se guardó la púa en el bolsillo y se levantó para servirse la última copa de la noche.
5
El agente se llamaba Ken Lochrin, y llevaba tres años retirado. Rebus había conseguido su número de teléfono después de suplicar un poco. El nombre de Lochrin aparecía en el expediente de Zoe Beddows. Parecía haber trabajado mucho en él. Su caligrafía y su firma aparecían más de veinticinco veces. Después de presentarse, Rebus se pasó los primeros cinco minutos hablando de la jubilación, intercambiando historias y explicando cómo funcionaba la UEDG.
—Yo no echo de menos el trabajo ni una pizca —dijo Lochrin—. Cuando vacié mi mesa tenía un dolor insoportable en el trasero.
—¿No fue un poco frustrante no haber obtenido resultados sobre Zoe Beddows?
—Es mucho peor cuando tienes la sensación de que estás cerca; eso no llegó a ocurrir con ella. Llega un punto en que tienes que seguir adelante, a menos que tu trabajo sean los casos pendientes. ¿Forma usted parte de esa nueva iniciativa de la Fiscalía?
—No exactamente. Formo parte de un equipo más pequeño en Edimburgo.
—Entonces, ¿cómo se ha enterado de lo de Zoe?
—Por una muchacha que desapareció de camino a Inverness.
—Pero lo de Zoe fue hace cuatro años.
—Igualmente...
A Rebus le gustaba que Lochrin utilizara el nombre de pila de Beddows. Eso significaba que para él se había convertido en una persona y no en un número de caso.
—Yo también me lo preguntaba, de hecho.
—¿El qué? —preguntó Rebus.