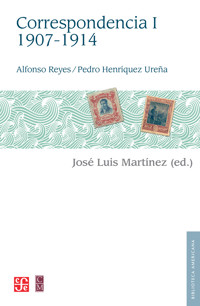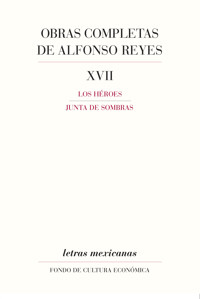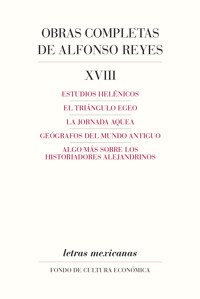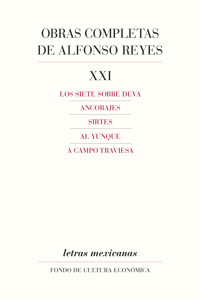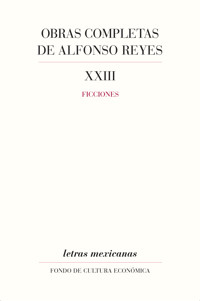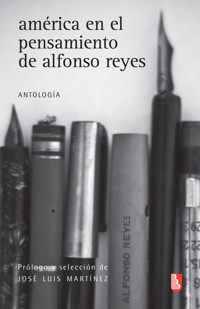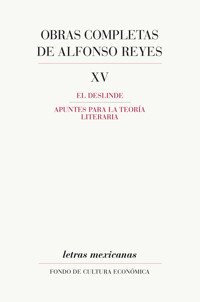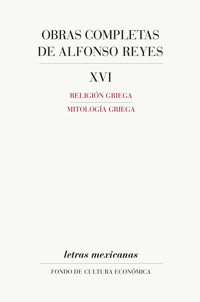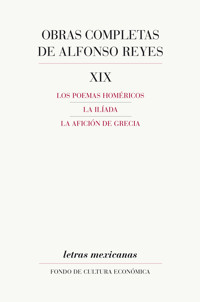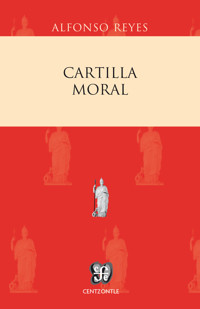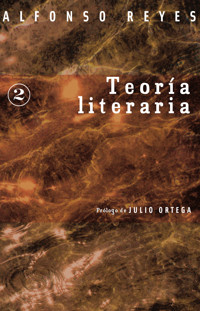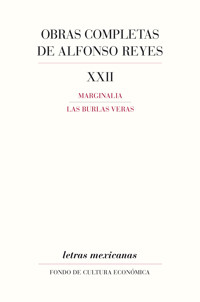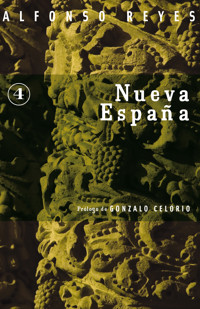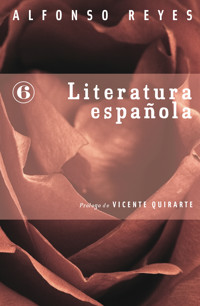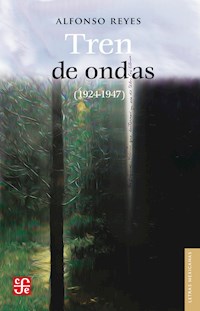
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
El movimiento infinitamente pequeño nunca podrá ser asido por el ojo humano porque la onda de luz que haría falta para alumbrarlo escapa ya de nuestra sensibilidad. En este libro, Alfonso Reyes vuelve al tono poético y analítico, entre descriptivo y epigramático, para alumbrar diversos aspectos de la teoría estética o de la vida cotidiana. Apoyado en trozos casi aforísticos de los Ensayos de Montaigne, y su agilidad expresiva, Reyes se dedica a precisar rasgos ingeniosos y singulares acerca de infinidad de actividades culturales, artísticas o convencionales. Así, en su "Nota para el cine", Reyes afirma que el arte es una travesura, y en "La escultura de lo fluido" asegura que el ralentí del cine nos ha familiarizado con la visión o etapas en el flujo de lo sucesivo, mientras que en "Los objetos moscas" medita sobre la irritable tenacidad de algunas cosas para pegársenos eficazmente y sin remedio. En éste, como en tantos otros de sus libros, a Reyes le fueron creciendo las páginas entre las manos hasta formar una serie continua e ininterrumpida de sacudidas que se propagan permanentemente en "Un tren de ondas".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfonso Reyes (Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959) fue un eminente polígrafo mexicano que cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la crítica literaria, la narrativa y la poesía. Hacia la primera década del siglo XX fundó con otros escritores y artistas el Ateneo de la Juventud. Fue presidente de La Casa de España en México, fundador de El Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura. El FCE emprendió, en 1955, la publicación de sus Obras completas, que abarcan 26 volúmenes, y en 2010, la de su Diario, que ocupa 7 tomos.
LETRAS MEXICANAS
Tren de ondas[1924-1947]
ALFONSO REYES
Tren de ondas
[1924-1947]
Primera edición electrónica, 2017
D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5473-1 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
TREN DE ONDAS [1924-1947]
Noticia
I. TODOS LOS SENTIDOS
Los mercados
Padre amateur
Aparece Rubén Darío
Con la viuda
Matrícula 89
Rima rica
Estética estática
Un cuento cualquiera
Lucía y los caballos
Los motivos de la conducta
De un vergonzoso titubeo
Alivio y traición de la palabra
De un problema moral
Diego Rivera descubre la pintura
Los objetos moscas
Los verdes
Dignidad de la cebolla
Nota sobre el cine
Un drama para el cine
La escultura de lo fluido
Los callados
II. OCIO Y PLACERES DEL PERIÓDICO
Máquinas
La guerra y la defensa
Mallarmé postal
Amor y celos, en la tierra y en los cielos
Desquites de la muerte
Carnecería y carnicería
Amiba artificial
Histrión inverosímil
Einstein desde lejos
Gesta del botánico
La sangría abierta
En busca de la mano perdida
Apéndice al artículo “Un drama para el cine”
TREN DE ONDAS
[1924-1947]
Je l’ay voué à la commodité particulière de mes parens et amis. MONTAIGNE
NOTICIA
EDICIONES ANTERIORES
1. Alfonso Reyes || Tren de Ondas || (Dibujo del “tren de ondas”) || (1924-1932) || Río de Janeiro || 1932, 8º, 182 pp.—Oficinas Graphicas Villas Boas. 300 ejemplares.
2. Alfonso Reyes || Calendario || y || Tren de Ondas || México || Edición Tezontle || 1945, 8º, 211 pp. e índice. El “Tren de Ondas” ocupa las páginas 111 a 211.
I. TODOS LOS SENTIDOS
LOS MERCADOS*
COMO Huxley el viejo, en sus popularizaciones científicas, cuenta las vicisitudes de un trozo de tiza; como los periódicos para los niños cuentan la historia de un vaso de agua, así Pierre Hamp —unanimista a su modo— nos hace recorrer todas las fases del esfuerzo acumulado en torno a una copa de champaña. Desde la mañana en que el peón busca trabajo por los viñedos de Francia, hasta la noche en que los lacayos de un club londinense sacan a cuestas, y los acomodan cuidadosamente en sus coches, a dos lores y un alto eclesiástico que han abusado, como de costumbre, de la bebida.
(Al darse cuenta de que están vertiendo el champaña fuera de la copa, han decidido volver a casa. Al llegar al índice de refracción alcohólica, los dextrógiros vierten a la derecha, y los levógiros a la izquierda. De aquí, en las sociedades, graves disensiones políticas, oh Swift. “Yo —decía el general Obregón— tengo que gobernar con la izquierda, porque me han cortado la derecha.”)
Otra vez, Pierre Hamp nos hace seguir, en todas sus jornadas, la inmensa epopeya del mercado marítimo: el transporte del pescado, a través de las complicadísimas redes ferroviarias; su llegada a las grandes Halles de París; las primeras ventas, entre el frío de la madrugada. Gran trepidación de voluntades y de materias. Dorsos agobiados de peso. Juramentos y gritos. Charcos donde se ven las escamas de la pesca o las manchas sanguinolentas de la venatería. Carros cargados con enormes masas cabeceantes desfilan, entre la niebla azul, tirados por gigantescas caballerías normandas, por peludos percherones de joroba en el cuello.
Las guías aconsejan una visita a los mercados. Pero ha de ser a la madrugada. De preferencia, a la vuelta de un baile de máscaras, vestidos de frac y acompañados de damas hechas todas plumas, epidermis y sedas, para que la escama viscosa y el salivazo de sangre, para que el sudor y la palabrota cobren toda su implacable eficacia; después de la sopa caliente y el trago de Roederer de los trasnochados de Montmartre (Mons Martirium).
1924
Peusse-je ne me servir que de ceux qui servent aux hales à Paris (I, xxvi).
PADRE AMATEUR
Explicación: el padre profesional se preocupa por su hijo, se amarga la vida y se la amarga a su hijo. El padre amateur goza de su hijo, y lo hace feliz.
HAY DÍAS en que mi hijo está como inspirado. Crece sobre mí, y yo le pertenezco y lo sigo: —un tono voluntarioso, con mucho de mala educación, pero también con algo de certeza divina. He querido hoy mostrarle la posada de mala muerte, la cuadra en que Artagnan dejó casi reventada su jaca y, mudando cabalgadura, salió otra vez a todo correr, arrancando chispas de las piedras. He querido ser su cicerone —¡y es él quien me guía!
La Posada del Compás de Oro se encuentra en la Rue de Montorgueil, junto a los mercados. Conserva su aire novelesco, sucio, despeinado, viejo-París. Hombres con zuecos almohazan caballos de doble alzada. Los últimos coches de alquiler se refugian por los rincones. Mírase algún auriga de charolada chistera, que rebrilla con la humedad. El patio es una llaga gris en el corazón de una manzana de viejas casas. Y esas ventanitas de otros tiempos, tan inesperadas, por donde parece que nos espían.
—De modo —observa mi hijo— que, cuando Carlos saltó sobre su caballo…
—¿Carlos?
—¡Sí hombre, Carlos! —me dice con una impaciencia ya de erudito—: Artagnan se llamaba Carlos.
Y el bibliotecario que hay en mi corazón agradece, embobado, esta bofetada filial.
De allí, mi hijo me arrastra hacia la fonda, a pocos pasos, porque ha llegado la hora de almorzar. Un vistoso caracol dorado alarga los cuernos sobre la enseña, que dice: “À l’Escargot”. Lugar conocido de prudentes, frecuentado de gente sabia. En la vidriera, unos caracoles; y unos letreros humorísticos que abren el apetito: “Caracoles criados con biberón”.
Mi hijo es quien ordena la minuta, ante mi admiración y mi éxtasis:
—Caracoles, sopa de cebolla, venado con puré de castañas, soufflé al kummel.
Y yo añado con timidez:
—Y media Corton, cosecha del 15.
Los caracoles tardan, ellos saben lo que hacen. Desde la cocina nos llega ese ruido peculiar, como de castañuelas de España. Y mi hijo formula su impaciencia en manera de refrán árabe. Dice el refrán: “Oigo el ruido de la aceña, pero no veo la harina”. Y mi hijo:
—Los oigo aplaudir, pero no los veo salir a escena.
Y yo me acuerdo —oh maestro Rivas— de la única fábula de Fedro que acerté a aprender en lengua griega: la del hijo del campesino que asaba caracoles y los oía chirriar: ¡Oh, kákista zóoa! ¡Oh, perversos animalitos que cantan, como el incendiario fraudulento, mientras sus casas se están quemando!
1924
Et, si nous avions à craindre cela, puis que l’ordre des choses porte qu’ils ne peuvent, à dire verité, estre ny vivre qu’aux despens de nostre estre et de nostre vie, nous ne devions pas nous mesler d’estre pères (II, viii).
APARECE RUBÉN DARÍO*
EL PEQUEÑO salón del “Jockey” chirriaba como una matraca; zumbaba como uno de esos tamborcitos de cartón, atados a una cuerda, que los niños hacen girar, imitando el ronrón del mosco. —Caja de sombreros, llena por dentro de papeles y cintas; tan bajo el techo, que nos aplasta las ideas, como la tapa suele aplastar la aigrette—. Había rebuznos de zambomba.
Los letreros en inglés, tomados del viaje de Wilde por el oeste y sur de los Estados Unidos, húmedos de música, sanguijueleaban por los muros. Afuera, las bohardillas estaban tan untadas de luna.
Kisling había entrado, repartiendo puñetazos, puñetazos de arreglo fácil, como tratados y contratados de antemano entre el agresor y la víctima.
Kikí cantaba sus tonadas de marinero con una dulzura religiosa y sencilla, que contrastaba con la crudeza de la letra —hecha toda como de carne, de ajo y de cebolla. Por el pico de la cara, se le iba la electricidad de los ojos, esos ojos de cohete volteador que sólo ella tiene.
Estábamos todos tan untados de luna, a pesar del techo.
Fue entonces cuando apareció —evocado por las manos abiertas de las copas, sobre las mesitas redondas, espiritistas, de patas magnéticas e inquietas— Rubén Darío.
Apareció, gigante blando, grande almohada fofa, tan familiar como si viviera todavía. Entró pesadamente, apartando a las apretadas parejas con el obstáculo de sus versos. Se hacía visible o invisible, según que se quitara o se pusiera el gabán.
Pero cuando al fin se sentó y volvió la cara, todos tuvimos miedo a la muerte: —traía las mejillas de trapo y tenía los ojos al revés.
1925
Advenu ou non advenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c’est tousjours un tour de l’humaine capacité… (I, xxi).
CON LA VIUDA*
ENTRE París y Saint-Cloud, los árboles tenían calzas verdes y frondas de oro y de carbón. Tierra mojada.
Nos abrió la puerta una sobrina de Verhaeren, ya madre.
El poeta, en todos los retratos, chorreaba bigotes melancólicos, y no disimulaba sus ojos de perro-nazareno.
La viuda, que perdió la fuerza de las piernas desde la muerte del poeta, se levanta un poco, apoyada en el borde de la mesa como esos muñecos que no pueden tenerse en pie.
La sobrina se ha estado divirtiendo en hacer beber a un viejo pintor belga, blanco y rojo, cabellera y corbata. Y el viejo me habla hasta de Anáhuac.
Y un reflector invertido, taza de luz secreta, deja oscuros los rostros y va a hacer brillar, arriba, un techo de plata.
. . . . .
Al regreso, la tierra y los lagos del bosque humean en la luna, y los faros de los automóviles van cogiendo, como inmensas redes de aire, esos monstruos y animales de aire que andan en el aire.
1925
… pour rendre une veuë plaisante, il ne faut pas qu’elle soit perduë et escartée dans le vague de l’air… (I, iv).
MATRÍCULA 89*
COSAS y personas de una edad, contemporáneas ni en saber ni en gobierno, algunas conozco.
El poncho que todavía tiendo de sobrecama vino a casa cuando yo nací, y ha sido objeto mío desde entonces. Acompaña mis fortunas y viajes. Tan raído se va quedando. Tan calvo está como yo mismo —y de igual humor. Suele servirme contra el frío de las excursiones en auto. Me hace de cama rústica o de mantel improvisado en el campo. Tiene un color de tigre, dorado y enrojecido a fuego. Lo veo como parte de mi epidermis, cónyuge de mis costumbres. Ni lo quiero ni lo aborrezco: no lo siento ya. Se prepara a morir conmigo, y así acelera solícitamente su ruina; porque los hombres nos quemamos más de prisa que nuestras mantas. En él he escondido intentos y pecados. Por él se dijo: “Debajo de mi manto, al Rey mato”. Él es mi capa de que hago, cuando quiero, un sayo. Él es mi capa que todo lo tapa. Él es todo lo que dicen de él los refranes. Y hasta se llama “Poncho”, como yo mismo en el diminutivo de mi tierra natal.
Asegura Jean Giraudoux que él y la Torre Eiffel son contemporáneos. Cuando nacieron, no los entendían ni los apreciaban en lo justo los “sentimenteros” de aquel entonces. Parecían demasiado geométricos, demasiado ideológicos, demasiado precisos. Poco a poco se fueron llenando con la música de las esferas, vibraron estelarmente por todos los huesos del armazón, e inventaron la telegrafía sin hilos, la antena, el anuncio Citroën. Rectifico a Jean Giraudoux, que aquí se me quita siete años de una vez. Paul Morand, Waldo Frank y yo sí que nacimos con la Torre.† Y yo sí que puedo afirmar que hubo un tiempo —aunque ahora nadie me lo crea— en que la Torre Fiel y yo éramos de la misma estatura.