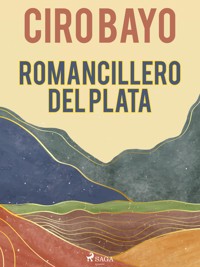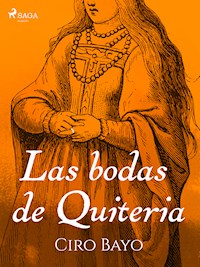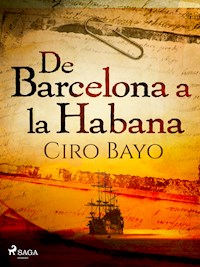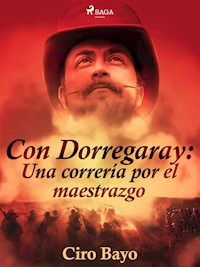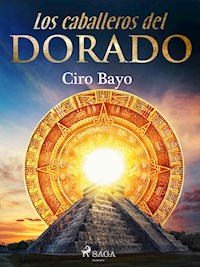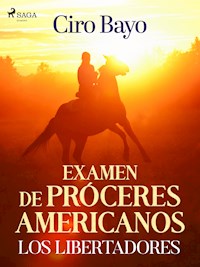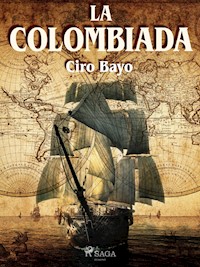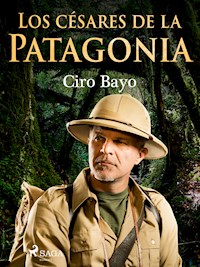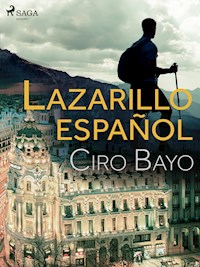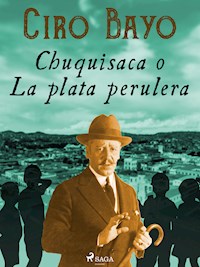
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Novelización de la época en que el autor y aventurero Ciro Bayo pasó en Sucre, antigua Chuquisaca, en Bolivia. Sobre todo, el libro se centra en la empresa de Bayo de montar una escuela para niños desfavorecidos en la región, y las vicisitudes y obstáculos que encuentra en su camino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ciro Bayo
Chuquisaca o La plata perulera
CUADROS HISTÓRICOS, TIPOS Y COSTUMBRES DEL ALTO PERÚ (BOLIVIA)
Saga
Chuquisaca o La plata perulera
Copyright © 1912, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726687446
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
En las primeras horas de una mañana del mes de Enero, en el año que se cumplían los cuatrocientos del Descubrimiento de América, entraba en Sucre, por el camino de Potosí, un hombre á caballo.
El cansancio del animal, la flacidez de sus carnes, no menos que las abultadas alforjas colgantes de la grupa y la cachaza con que el jinete gobernaba las riendas, como quien no sabe dónde apearse, daban á entender que el recién llegado era un viajero errante por la altiplanicie andina.
Así era, en efecto. Hombre y animal llegaban á la antigua Chuquisaca, tras un tirón de 273 leguas mal contadas, á partir de Tucumán de la Argentina, en menos de cuarenta días. En estos viajes escoteros, tan largo leguaje representa un vía crucis de molestias y quebrantos, aparte de otros detalles; como la soledad de la ruta, el lento paso de un mismo caballo, los extravíos de camino que alargan la jornada, las malas noches pasadas en tambos ó postas, y las otras peores en taperas y ranchos de indios, la terriblez de la Puna que se encuentra en el itinerario, etc., etc.
Pero el viajero de este episodio, que es el autor de este libro, no hará hincapié en ello, sino que aprovechando un alto en la capital de Bolivia, de cerca de cinco años, ofrece al lector una serie de aventuras y de escenas bolivianas vividas ó presenciadas en aquella terraza de los Andes.
CAPÍTULO I
LA PLATA PERULERA
Llegué, pues, á Sucre por la carretera de Potosí ( 1 ).
Acostumbrado á la visión de la Altiplanicie, no me extrañó el panorama de Chuquisaca. La población de casas á la antigua española con tejados oblicuos, se extiende al pie de dos cerros pelados: el Churuquella y el Sicasica. Entre las casas se levantan pequeñas frondas de patios y huertos, y señorean el vecindario las dos torres de la Catedral.
No sin cierta emoción contemplé la vez primera que apareció á mi vista, esa insigne ciudad, sede un tiempo de la Audiencia de Charcas, Atenas del Alto Perú y solar de nobilísimos hidalgos de la conquista. Vivieron aquí virreyes, como Mendoza, que vino de Lima para establecer las famosas Ordenanzas; oidores y arzobispos ilustres; escritores como Calancha, Matienzo y Solórzano; varones de santidad, como Francisco Solano y San Alberto; por aquí pasó la Monja Alférez; aquí gobernaron últimamente Valdés, Espartero, Tacón y otros tantos mílites, casi contemporáneos. Después, la nueva era; la ciudad santa de las libertades americanas, de la que partieron á predicar la buena nueva estadistas como Monteagudo y Moreno; y en la que vinieron á abatir su vuelo dos águilas caudales: Bolívar y Sucre; el primero para dar su nombre á la nueva República, como Rómulo á Roma; el segundo para dar el suyo á la Charcas colonial.
Gonzalo Pizarro, el turbulento hermano del conquistador del Perú, fué el primer capitán español que entró en el territorio de los Charcas, y en una de sus expediciones eligió un lugar para poblado, el mismo en donde su teniente Pedro Ansúrez fundó la Villa de La Plata, por los años de 1539.
Así se llamó, por estar en las cercanías del mineral de Porco; pero posteriormente tomó los otros nombres de Chuquisaca (puente de oro), Charcas y Sucre, denominaciones que aún se conservan. Y así se dice: Arzobispado de La Plata, Prefectura ó Universidad de Chuquisaca, Banco nacional de Sucre, indios charcas; etc.
Es ciudad de valía, no por el número de sus habitantes, que escasamente llegará á 30.000, sino por haber sido teatro de grandes hechos históricos, y por la cultura y distinción de sus hijos, en todo tiempo.
En pocos lugares de América se juntaron tantos caudales como en la época de la fundación de La Plata perulera, debido á la vecindad de Potosí, cuyo cerro se descubrió seis años más tarde. Los mineros opulentos venían entonces á Chuquisaca á gozar en más dulce clima, de las prodigiosas riquezas que anualmente extraían de aquel maravilloso receptáculo. Á los mineros se añadieron porción de infanzones y damas de la más ilustre prosapia española.
Era, en efecto, muy granada la gente que vino del Perú á establecerse en esta ciudad, que, á mayor abundamiento, se vió constituída en sede de la Real Audiencia de Charcas, en 1559, extendiendo su jurisdicción hasta el Paraguay y Río de la Plata.
Ninguna colonia, en la vasta extensión de la Audiencia, fué más orgullosa que ésta, en puntillos de honra y preeminencia social; y sus blasones, que chocaban á las colonias pobres y humildes, eran más pregonados á medida que las generaciones se alejaban del tronco de los expedicionarios de Pizarro y de los primeros mineros de Potosí.
Anarquizados vivieron los españoles de Potosí y de Chuquisaca, como en toda la América.
La codicia, la vanidad, los odios de bandería, llenan páginas enteras de los Anales de la época. La plutocracia hacía frente á la aristocracia. Estallaron entre mineros y caballeros rivalidades de alcurnia, celos militares y sociales. Los gobernadores dictaban providencias para cortar rencillas entre los vecinos; pero los más significados entre éstos daban el ejemplo de intransigencia, aislándose alrededor del Rollo y de la Picota, remedando cada casa á los viejos castillos señoriales, apercibidos para resistir al enemigo.
Éste fué el tiempo de los vicuñas y vascongados, cuya guerra civil ensangrentó Potosí, alcanzando las salpicaduras á la capital de la Audiencia, en la que andaban también los hidalgos á cuchilladas, á más y mejor que en Madrid, en Toledo y en Sevilla.
La sangrienta guerra civil conocida con el nombre de Guerra de los vicuñas, tuvo por causa el antagonismo de casta entre los españoles, y más que todo la soberbia de los vascongados por el mucho poder que en Potosí tenían. Los andaluces, extremeños y demás españoles procedentes de otras provincias se conjuraron contra los vascongados, usando como distintivo sombrero de lana de vicuña, por lo cual se les llamó los vicuñas. Á este bando se unieron los criollos.
El bando de los vascongados adoptó el nombre de tossino y por divisa un pañuelo blanco en el sombrero.
En 1617 llegó á tomar tan serias proporciones la contienda, que el virrey de Lima ordenó al corregidor Ortiz de Sotomayor corrigiese por la fuerza aquellos desórdenes. Los vascongados con 400 hombres y 80 caballos hicieron frente al corregidor, que á su vez disponía de 500 infantes y 60 caballeros. Fueron derrotados los primeros en Munay-Pata; cayeron prisioneros el jefe Don Alonso Yáñez y los alféreces Flores y Zapata, y fueron ejecutados.
Los vascongados, resueltos á vengar estas muertes, volvieron á reunirse en mayor número y atacaron Potosí, obligando á fugarse al corregidor á Lima, donde más tarde fué asesinado por D.ª Leonor Vasconcelos, viuda de Alonso Yáñez.
Desde entonces, siguió la lucha sin cuartel entre ambos bandos, sin que los corregidores pudieran contenerlos, ni por la fuerza, ni con intervenciones pacíficas. Durante esta guerra se presenciaron por ambas partes actos de crueldad horribles; así como heroicos y desesperados. Felizmente terminó con el matrimonio del jefe de los vicuñas D. Francisco Castillo con D.ª Eugenia Oyanune, hija de uno de los principales vascongados (1624).
Chuquisaca guarda de aquel tiempo la memoria de la «Monja Alférez», la guipuzcoana Catalina Erauso.
La linajuda colonia acrecentó su importancia con la creación de la Universidad de San Javier, que valió á Chuquisaca el título de «doctoral». Por méritos contraídos por los vecinos de La Plata en reprimir el alzamiento de Tapac-Amaru (1782), se concedió á la Universidad las prerrogativas y honores que estaban concedidos á la de Salamanca. En ella estudiaron los jóvenes criollos del Alto Perú y aun del virreinato de Buenos Aires, que la preferían á la de Córdoba del Tucumán.
Por mucho tiempo Chuquisaca ó Sucre, como luego se la llamó en honor del mariscal de Ayacucho, fué considerada como cerebro de la República, hasta que La Paz, ciudad populosa, próxima al litoral del Pacífico y al Perú, haciendo pesar su espada sobre el resto de la nación, le disputó esa preeminencia, suscitando resistencias que obligaban al Poder ejecutivo á sentar sus reales en ella.
Hoy, al parecer, La Paz ha suplantado definitivamente á Sucre en la capitalidad de Bolivia.
Sucre, como Roma, Madrid y Nimega, está edificada sobre siete colinas.
No obstante estar á 2.844 metros sobre el nivel del mar, su clima es relativamente templado, hasta el punto que una nevada es fenómeno meteorológico tan raro, que se dice en la localidad: «Sólo nieva á la muerte de un arzobispo».
Las estaciones aquí, se hallan invertidas de las de Europa; pero aunque las astronómicas son invariables, las climatológicas no se hallan igualmente distribuídas, ni son tan pronunciadas como en otras latitudes. Los días apenas si se diferencian en todo el año hora y media á dos horas.
Las estaciones pueden distribuirse de este modo: tres meses de primavera (agosto, septiembre y octubre); cuatro de verano (noviembre, diciembre, enero y febrero); dos de otoño (marzo y abril), y los tres restantes de invierno (mayo, junio y julio). Valga esta última digresión para dar á entender que mi arribada á Sucre fué en pleno verano.
CAPÍTULO II
UNA OJEADA A LA CIUDAD MODERNA
No conociendo á nadie, y yendo no digo sobrado, sino limpio de dinero—pues con sólo cincuenta pesos hice todo el viaje ( 2 ), de los que más de la mitad se comió el caballo en alfalfa y grano,—me encaminé al tambo de Socavaya, un edificio del Estado que sirve de albergue gratuito á los forasteros.
No hay que suponérselo como uno de tantos hoteles de inmigrantes que abundan en Sud América, sino como un caserón desnudo, con pesebres para los animales y unas cuadras con poyos arrimados á la pared, para alojamiento de las personas. Esto es lo único gratis que allí se encuentra, amén del agua del aljibe del patio; lo demás hay que procurárselo.
Agradecido á mi cuatrago, le compré con mi último dinero una carga de cebada, le llené el pesebre, y con mis alforjas me instalé en una estancia.
Las salas de los tambos son altas, espaciosas, por lo que, en invierno sobre todo, ha de ser muy agradable la permanencia en ellas. Las paredes están enjalbegadas y el techo tapado por un recio lienzo, á modo de cielo raso, que llaman tumbadillo.
El tumbadillo del tambo Socavaya estaba hecho una criba á causa de las goteras y del taladro de insectos y avechuchos nocturnos; pero en el centro se veía un ancho rasgón, como si se hubiera caído una viga.
—¿Estamos seguros?—pregunté á un cholo arriero, que por venir de Cochabamba se hospedaba en la misma sala que yo.
—Puede usted estar tranquilo—me contestó.—No nos caerá otra breva como la que abrió este boquete.
—Que no caiga, amigo—repuse,— porque brevas de ese calibre aplastan la mollera.
—Es la suerte del cristiano—replicó el cochabambino.—Aquí donde estamos, durmió una noche otro forastero como nosotros, y cuando mejor había agarrado el sueño, se despertó con la tremenda caída desde el techo de un taleguillo de plata. Si le da en la cabeza se la aplasta; pero como no le dió, sino que cayó á su vera y además tuvo la suerte de estar solo, se apoderó del taleguillo y contó en él más de dos mil pesos en plata y oro. Era un tapado, es decir, un tesoro que algún viajero ocultó tras el tumbadillo y que luego no pudo recobrar.
—¡Amigo! ¿Qué tal nos vendría otro hallazgo como aquél?
—Ya lo creo, compañero; pero esto es hablar al botón, porque los tapados no están juntos como el maíz frito.
—¿De modo, que este agujero del tumbado lo hizo el talego cuando se cayó?
—Así parece. Al aflojarse el clavo se pudriría el cordón del bolso, ¡vaya usted á saber!, y vino abajo.
—¿Y cómo se supo?; porque pienso que el fulano no daría parte de su hallazgo.
—Se hizo el chancho rengo; llenó la huaca y no dijo nada á nadie. Después se apretó el gorro, es decir, se mandó mudar, y anduvo á la gurda por mucho tiempo. Hasta que un día se pisó la huasca; se emborrachó en su pueblo, y entonces cantó lo del tapado del tambo de Chuquisaca. Lo más lindo fué que nadie pudo llamarse á la parte, porque ya se había gastado el caudal. Los patacones llovidos del tumbado duraron como cordero gordo en majada flaca.
Al compás de este diálogo había yo vaciado las alforjas sobre el poyo, que sirve de mesa y cama al huésped del tambo, y me cambié de ropa para salir á la calle. Cogí otra vez las alforjas con el recado, y las llevé á una chichería para que me guardaran el equipaje. Tocante al caballo, estaba seguro, porque nadie podía sacarlo sin que lo viera el tambero ó conserje del caserón, que era para lo único que servía.
Y con las manos en el bolsillo me di á pasear la ciudad, y antes que todo, á llenar el estómago, que á gritos me pedía le atendiera. No es que en Sucre faltaran hoteles—aunque de esto hablaré más adelante,—pero yo tenía que atenerme á los bodegones, vulgo picanterías.
Las picanterías son establecimientos plebeyos, especie de tabernas bolivianas, donde se expenden los famosos picantes: guisos condimentados con ají, locoto ú otros botafuegos que hacen llorar á quien no está acostumbrado á tan rabiosos manjares. Son platos fuertes, muy fuertes, hechos de carne, pollo, perdiz, boga y papas. De ahí que para aplacar los furores del ají (pimiento picante) se beba mucha chicha. Por esto los bolivianos de la altiplanicie son tan famosos bebedores.
Las demás comidas nacionales son el puchero, que más bien es un pote ú olla podrida, y el chupe, compuesto de papas cocidas en agua ó en leche, á las que se añaden espigas de maíz tierno (choclos), queso, manteca y sal, amén de alguna tajada suculenta, con lo que resulta un plato tan excelente como barato, pues no viene á costar más arriba de dos reales.
Cuando se hace sencillamente con chuño ó papa puesta á helar, constituye el cháiro de La Paz.
La papa, de la que se conocen más de treinta clases, es también indispensable al boliviano. De la oca se obtiene por medio del calor del sol el dulce cahuí, que sirve para mazamorras; y del maíz, recién espigado, cocido muy á la ligera y puesto luego á secar en el horno, se hace la chochoca.
Esta fué mi refacción en la picantería sucrense: una chochoca y un chupe; un panecillo y una botella de chicha, á la que ya me había acostumbrado en el camino. Total: un tomín ó peseta, que fué gastar mucho, porque en el hotel de los agachados se come más barato; un fondín en los barrios bajos, donde la gente pobre come por un real su ración, sentados en el suelo ó poco menos, agachados, por consiguiente.
No describo mi picantería, porque volveremos á encontrarnos con ella al hablar de las costumbres del cholo.
Dicho queda que Sucre tiene poco que ver, aparte del colorido indígena, que como en pocas ciudades americanas, se muestra tan al vivo y tan pintoresco. Entre los edificios sobresale la Catedral, único monumento bien conservado del tiempo de los Españoles. Los demás, por su deleznable construcción, se vinieron abajo. La famosa Audiencia estuvo instalada últimamente junto al convento de Santo Domingo, que hoy ocupa la Administración de Justicia.
En la sacristía de la Catedral hay un hermoso lienzo de San Bartolomé con la firma de Murillo, pero no del gran pintor, como por allí creen, sino de un hijo suyo, Gaspar Esteban, que viajó por América, donde murió en 1709. Copió muchos cuadros del padre, que posteriormente se han vendido por auténticos, siendo apócrifos. Esto ha dado origen al error de Sandrart y de otros escritores que suponen que el gran Murillo salió de España y aun pasó al Nuevo Mundo.
La iglesia catedral de Charcas fué erigida en 1552. Su primer obispo fué Tomás de San Martín, provincial de la Orden de Predicadores y regente de la Audiencia, quien la confirmó en sus ritos y ceremonias con la de Sevilla, según bula de la misma fecha expedida á pedimento del rey Carlos I.
Después de la Catedral, visité el mercado, en la plaza de San Francisco, especie de zoco tangerino, con tenderetes y vendedores al aire libre, sitio de reunión de la indiada de la ciudad.
Las indias chuquisaqueñas visten unas de pollera y refajo obscuro y corto, y otras de vistosos colores, con un chal de color vivo y sombrero pequeño de lana ó paja. Los hombres, de pantalón corto partido por detrás hasta la corva, en forma de bandera cuando corren, y el mismo sombrerito pequeño puesto sobre un gorro de lana, en invierno. Unas y otros no usan medias, y se calzan con ojotas ó sandalias de cuero.
Las mujeres traen en la madrugada sus canastas de frutas y otros productos; se posesionan del mercado, y sentadas en el suelo pasan hilando y vendiendo todo el día. Este hábito de hilar en pequeños husos es general entre ellas; se las ve en los caminos, en las calles, en sus ranchos, siempre con el huso en la mano, preparando el hilo para tejer el burdo paño con que se visten.
El indio, como jornalero, gana de 40 á 50 centavos al día (una peseta), sirviéndole el excedente de sus gastos de alimentación, para chicha ó aguardiente. En general, se dedica al transporte de frutos, forraje y demás provisiones de los vecinos valles.
Hacen el acarreo á hombros, pero en su mayoría son dueños de borriquillos, y éstas son las bestias de carga, cuando no son las llamas, que sólo sirven para llevar panes de sal ó de azúcar. Estos burros de la indiada chuquisaqueña son los más alborotadores é impacientes de todos los asnos del mundo. Pero tienen razón que les sobra. Los indios cortan la cola á las burras tan á cercén, tan cerca de la rabadilla, que maese Rucio que lo ve, brama de sensualidad y de coraje. De ahí el espectáculo, poco edificante, que en plena calle dan estos solípedos al menor descuido de sus guardianes, sin que valgan palos y amenazas, porque el rucio, ebrio de lujuria, se revuelve á coces y mordiscos.
No mucho más comedidos son los indios. Como en Sucre no hay retretes públicos, el indio que no desembarazó el cuerpo en algún guáico ó muladar de los que rodean la población, lo hace impunemente en el mejor lugar que halla á propósito. Ellas, las indias, disfrutan de mayor privilegio. En las calles más céntricas, es de verlas ponerse de cuclillas en medio del arroyo y empollar el huevo, como gráficamente me decía un paisano que hallé en la Catedral.
Este español se llamaba Almenara, mallorquín, y era uno de los pocos españoles avecindados en Sucre, entre comerciantes, agentes de comercio, profesores de música y otros oficios más secundarios.
—Los españoles que aquí estamos—me decía Almenara,—no llegamos á veinte. Es una casualidad caer en un sitio tan apartado de la costa y de las comunicaciones ferroviarias. En su mayoría vinieron como usted y como yo, llovidos del cielo, como quien dice. Yo puse una tiendecita de mercería, me fué bien, y me he quedado en el país; ya soy boliviano, porque me casé también, tengo hijos y esto tira mucho. Procure usted hacer lo mismo.
—¿Á quién se lo dice usted, paisano? Sepa que yo entré esta mañana á lo Artagnan, en caballo flaco y sin una blanca.