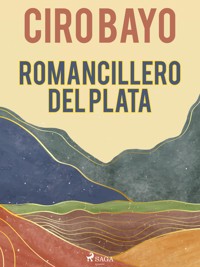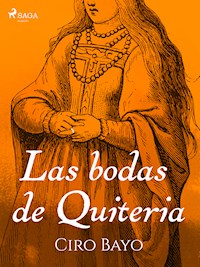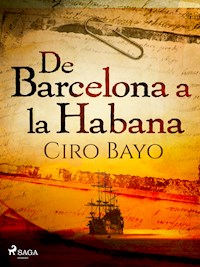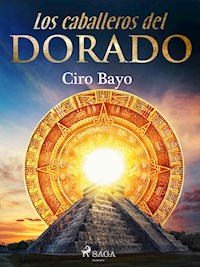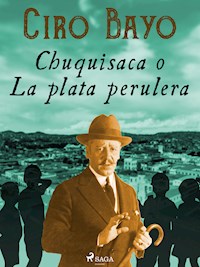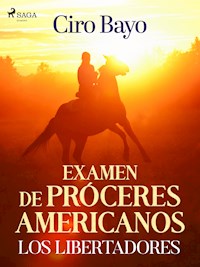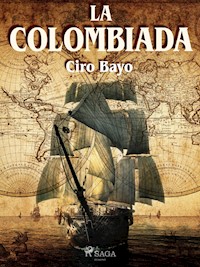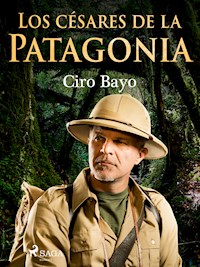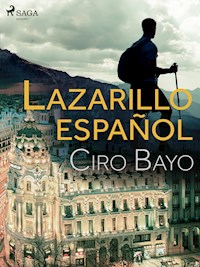Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Libro autobiográfico del autor y aventurero Ciro Bayo que noveliza su etapa militar, como miembro del ejército de Don Carlos durante las Guerras Carlitas españolas. Un libro no exento de sorna que, sin embargo, retrata de primera mano la dureza de la guerra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ciro Bayo
Con Dorregaray: Una correría por el maestrazgo
Saga
Con Dorregaray: Una correría por el maestrazgo
Copyright © 1912, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726687439
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
POR VÍA DE PRÓLOGO
Es bastante feo hablar de sí mismo; pero ¿qué remedio queda, puesto uno a contar cosas de las que, como el Rimado de Palacio cabe decir: E puedo fablar en esto, ca en ello tove que fazer?
El yo aborrecible de Pascal no es siempre odioso y antipático. Es indudable que hay cierto deleite en descubrir al hombre detrás del escritor, o como dice san Agustín en sus Confesiones: «Yo no soy yo cuando estudio a la humanidad, porque entonces necesito un hombre para mis estudios, y como el que tengo más a mano y más conozco soy yo, echo mano de mí mismo...».
Tras este preliminar, voy a mi asunto, que es una breve correría por el Maestrazgo, allá por los años de 1875, cuando la segunda guerra carlista.
Y pues suelen prestar algunos, avisos y atención para oír novelas fingidas y otras, de que no poco daño traen con sus avisos, profanías y deshonestidades a las verdaderas, tengan atención a la que leen, pues en ella, si buscan guerra o acaecimientos o mudanzas, que siempre suelen aplacer, no hallarán pocas.
CIEZA DE LEÓN (La guerra de Quito, capítulo XLIX).
I
Mis quince de edad coincidieron con la obtención del título de bachiller en Artes; en franquía, por consiguiente, para matricularme en una Facultad.
¿Cuál escogería? ¿La de Leyes o la de Medicina; la de Ciencias o la de Filosofía y Letras? No lo tenía resuelto, pues hasta septiembre, y estábamos en mayo, quedaba todo el verano para pensarlo.
La verdad es que así me importaba hacerme abogado que médico o ingeniero, pues maldita la inclinación que sentía por ninguna de estas carreras de levita; las únicas que me tiraban eran la de militar o de marino, y aun marino de guerra; pero mi señora madre, árbitra y tutora de mi persona, se oponía a ello, parte por egoísmo materno y parte por miedo a los peligros inherentes a la navegación o a la carrera de las armas. Confieso que, a darme por el gusto, yo no me hubiera hecho entonces militar ni marino; porque como para ser una de las dos cosas había que estudiar de firme y yo detestaba toda disciplina académica, lo natural fuera que se enfriaran mis entusiasmos y se me antojara luego ser obispo, en vez de general de mar o tierra.
Esto digo, porque andando el tiempo, cuando me resolví a elegir carrera, hícelo después de haber desflorado los prolegómenos de todas las Facultades de Universidad; y si al fin caí en abogado fue por ser algo, en vista de que iba camino de no ser nada.
Discurro ahora que a un chico como yo, lo que mejor le hubiera estado entonces, fuera empeñarle en un viaje de instrucción, según acostumbran los hijos de los ingleses ricos, que parten a las colonias a tantear las artes de la vida antes de escoger puesto en la sociedad.
A esta educación práctica, a este tanteo de vocación, no estamos acostumbrados por aquí. Los padres españoles acomodados no sosiegan hasta ver a sus hijos doctores o siquier licenciados, cuanto antes mejor. ¿Qué es esto de pasar el tiempo tanteando este u otro menester y adiestrándose los hijos en la práctica de la vida? Cierto que pasa el tiempo, pero no se pierde; y a veces sucede que cuidando un asno se encuentra una corona, como le pasó a Saúl.
Siguiendo, pues, la corriente, quieras que no, se me obligó a ser estudiante. Entonces salí yo por peteneras. ¡Y qué peteneras! Con acompañamiento de tiros y cañonazos.
Pero vamos por partes.
Por los días de mi ufanía y satisfacción por el título de bachiller, y más que todo, por la independencia que me prometía a la salida del internado, mi señora madre determinó darme un mentor en la persona de un caballero de Valencia, a quien dio su blanca mano, ascendiéndole, por tanto, a padrastro mío; aborrecible nombre que no volveré a mencionar, ya que llamándose aquél don Andrés, así le llamaré en lo sucesivo.
Este don Andrés vino desde Valencia a recogerme y llevarme junto a mi madre.
Hicimos el viaje por mar, porque los carlistas tenían cortada en varios puntos la línea férrea de Barcelona a Valencia. Como era la primera vez que me embarcaba, subí con gusto la escalerilla del Raimundo Lulio. El vapor iba abarrotado de carga y pasajeros. Los pocos camarotes disponibles los ocupábamos unos pocos privilegiados, entre los que se contaban don Andrés y yo, amén de dos o tres paisanos más; término militar que viene al caso, pues el resto de las literas estaban intervenidas por jefes y oficiales del Ejército, adscritos casi todos al Estado Mayor del general Martínez Campos, que también venía a bordo.
En aquel entonces el nombre de este general llenaba la boca con sólo pronunciarlo. Reciente estaba su calaverada de Sagunto, según la calificara Cánovas. Después de llevar al Rey a Madrid, el nuevo Monk había pasado a Cataluña, donde se hizo notar por sus atrevidos y felices hechos de armas en todo el camino de Barcelona a Gerona. Tenía anunciado a sus tropas que irían a tomar la Seo de Urgel, pero desde Madrid aplazaron esta expedición hasta que se realizaran las operaciones que se proyectaban en el Centro, llamando al general a conferenciar con el Gobierno. A esta causa obedecía el embarque de Martínez Campos en el Raimundo Lulio.
El tipo del «caudillo de Sagunto», como dieron en llamarle, no se despintaba una vez visto. La característica en él era la cara ancha, de pómulos salientes, frente cuadrada y bigote y perilla a lo tártaro; aditamentos marciales estos últimos que contrastaban con un peinado con raya en medio, a la alfonsina, como se decía entonces.
Era fumador empedernido. Prefería los puros de estanco baratos, porque los encontraba más fuertes y con ellos alimentaba su afición de culotar boquillas. El puro en la boca y la sonrisa en el semblante eran detalles típicos del simpático general. Tal le vi sobre cubierta y vistiendo levita militar, sin más distintivos que el fajín y la gorra cuartelera con los entorchados de su empleo.
Luego me tocó verle de más cerca, en la mesa redonda de a bordo, a la que nos sentamos los pocos pasajeros indemnes del mareo. Frente por frente del general nos tocó ponernos a don Andrés y a mí. Era Martínez Campos muy popular en Valencia por haber levantado el cantón de esta ciudad cuando el año 73; de suerte que allí tenía muchos amigos particulares, entre ellos don Andrés. Al sentarse a la mesa se saludaron afectuosamente y tuve el honor de ser presentado al gran hombre. Tal me pareció don Arsenio, en toda la extensión de la palabra.
De puro amable hubo de preguntarme: —¿Qué va a ser el pollo? — Militar, mi general —contesté con valentía. —Sí, médico militar — corrigió don Andrés, conciliando su
opinión y la mía, pues él pretendía hacerme galeno. —Muy bien, pollo; ánimo y adelante —repuso Martínez Cam-
pos, dándome una palmadita en el hombro. Esto colmó mi entusiasmo. Sentí como si el general me hu-
biese dado la pescozada de caballero de la Tabla Redonda. Poco duró mi ensueño. Un bandazo del buque me alteró la bilis, y a toda prisa, lívido y avergonzado, escapé del comedor a
cambiar la peseta. Llegamos por fin al Grao. El general con sus ayudantes de-
sembarcó en la falúa de carabineros, y los prosaicos boteros se repartieron el resto del pasaje.
II
Jardin de España llaman a Valencia, y no hay que decir cómo se verá en el mes de las flores, que es cuando yo pisé la ciudad.
Disfrutando de las vacaciones y de la patente de corso que se me concedía, paseaba suelto y a todas horas del día las calles y jardines. Joven de quince años, recién salido del cascarón; ¿cómo decir que todo era nuevo para mí, los amigos, las mujeres, las diversiones? A haberme preguntado, qué me gustaba más de todo, hubiera contestado lo que el doncel de la parábola damascena que cuenta Gracián —y que viene a cuento por la semejanza de educación de aquel mancebo y mía.
«... El rey, su padre, le mandó criar en un aposento oscuro, donde estuvo hasta que cumplió los doce años, y después le mandó sacar de él y ver mundo. Como el muchacho hasta entonces no había visto cosa, y se hallaba tan nuevo en todas, íbanle mostrando muchas de las que Dios ha criado, y declarándole lo que era cada una, y sus nombres; aves, peces, flores, frutas, hombres y animales. Entre las otras cosas le mostraron algunas mujeres; y preguntando él cómo se llamaban, un soldado de la guardia del rey su padre, burlándose le dijo que se llamaban demonios, y que eran los que enredaban a los hombres, sus mayores enemigos. Después que hubo visto tanta muchedumbre de cosas, y holgádose y aprendido los nombres de ellas, le preguntó su padre cuál de todas las cosas que había visto le había dado mayor gusto y deleite. El príncipe respondió que lo que más le había agradado eran aquellos demonios (Discurso 57, Agudeza y Arte de Ingenio).
¡Dichosa inocencia y dichosos quince años! Aquel alardear, aquellas primeras batallas de la vida, aquel mirar atrevido, peroingenuo, y aquellos movimientos ágiles y desembarazados, son ensayos del cachorro que quiere ser león, y brinca, salta y araña el suelo probando las fuerzas de las garras y de la voz. Entonces es cuando apunta el bozo, momento en que, como dice Homero, la juventud tiene más gracia. Entonces se empieza a mirar el mundo por un agujerito, a través del cual, como por el ocular de un caleidoscopio, se ve uno dibujado por el hada de las ilusiones, en gran señor, en glorioso militar, en estadista ilustre, conforme la ambición y las aficiones...
Fue mi primera novia una vecinita que veía de balcón a balcón.
¿Cómo no sentirme alentado por aquellas miradas de soslayo, por aquellas sonrisas que me enviaba, y el gracioso lenguaje de su abanico? El hilo de su voz suave y bien timbrada me embriagaba como al bisoño el licor con pólvora que le dan en vísperas de una batalla.
No está mal la comparación; porque a mi valencianita le gustaban precisamente los militares —hasta el punto de decirme siempre que yo debía procurar serlo—. Con lo que removió mi antigua afición a la milicia, exacerbada con la pescozada de Martínez Campos.
Sí, no cabía duda; entonces, como en todo tiempo de guerra, la mejor carrera para todo joven que no sea un gallina, era la de las armas. Fomentaba mi entusiasmo el ambiente belicoso que se respiraba.
Vencido el cantonalismo, seguían pujantes la guerra carlista y la de Cuba. Cinco años de continuo pelear habían trocado lo anormal en ordinario; y hasta tal punto se había acostumbrado la gente al estado de guerra, que bien puede asegurarse que, a excepción de los soldados rasos, carne de cañón, y de los pequeños contribuyentes, comidilla del fisco, los demás veían desarrollarse la guerra civil como un cuadro escénico, abundante en episodios y peripecias. Sangre de hermanos enrojecía el suelo patrio, pero a todos se les veía contentos. La escasez de brazos hacía más remunerado el trabajo del obrero y del jayán; las cosechas se vendían como nunca, y la falta de vigilancia en las fronteras abastecía los comercios, con notable rebaja para los compradores. Esto sin contar con los acaparadores, proveedores, contratistas, banqueros y demás gente, por quien se dijo que a río revuelto, ganancia de pescadores.
En suma, que aunque parezca extraño a economistas y pacifistas, la gente estaba bien avenida con la guerra, y aunque sea repetirme, muchos la miraban, bien así como una corrida de toros, cuanto más sangrienta mejor. No por esto, se daba fe entera a los partes de la guerra. De ser exactas las bajas que traían la Gaceta o El Cuartel Real, cada uno de estos diarios arrimando el ascua a su sardina, la juventud española no daba abasto a tanto muerto, herido y contuso que los partes sumaban todos los meses.
Lo que sí se aprendía era mucha geografía patria, con tanto reseñar itinerarios, marchas y contramarchas de columnas liberales o carlistas.
Los periódicos, hasta los más pacíficos, estaban convertidos en boletines de guerra. Los militares privaban en teatros, círculos y salones. Fue el tiempo de los rápidos ascensos. Niños recién salidos de las academias, al año de entrar en campaña, como tuvieran influencia o la suerte de que les tocara una bala y rebotara en el Ministerio de la Guerra, se hacían capitanes. Luego, con el extraño sistema de la dualidad de grado y empleo, llegaban a coroneles y brigadieres antes de los treinta años de edad. Los hubo quien, como Pando, llegaron a general antes de rebasar el empleo de capitán en la escala de su arma.
Por este estilo abundaban los muchachos alféreces con grado de capitán, luciendo en las mangas la estrella del alferazgo entre los tres galones superpuestos en ángulo hacia abajo, divisa entonces de la capitanía.
Como siempre, el arma de infantería era la más castigada y su escalafón el más corrido por vacantes de sangre. Ni los oficiales de «cuchara» o «patateros», como se llamaba a los procedentes de tropa, ni los cadetes de Toledo daban abasto a los regimientos. Un decreto de Guerra otorgaba el título de alférez de milicias provinciales a cuantos jóvenes, que siendo bachilleres, se sujetaran a un examen militar, tan ligero, que el Manual para cabos y sargentos era muy suficiente. Después, por acción de guerra o por pase a Cuba, se pasaba a oficial del Ejército.
Leí la convocatoria, me entusiasmé y como lo principal ya lo tenía, que era el bachillerato, dime a estudiar a hurtadillas el programa. A mi madre le saqué dinero con engaños, con que pagué los derechos de examen y comparecí ante el tribunal militar. Hiciéronme cuatro preguntas sobre aritmética, historia, geografía y táctica, y contesté buenamente. Salí aprobado. Supe por un ordenanza que lo que más me había favorecido era mi temprano desarrollo y buena estatura, cosas ambas no despreciables en un cadetillo.
Al siguiente día leí en El Mercantil Valenciano la lista de los agraciados. ¡Cómo me regodeé mostrándosela a mi vecina! ¡Ya era militar; ya me vería ella hecho un pequeño Marte! Faltaba, sin embargo, que aprobaran la propuesta en Madrid y saliese en la Gaceta mi nombramiento; circunstancia que pensaba aprovechar para enterar de todo a los de casa, ya que, a la cuenta, parecía no se daban por enterados. La cosa no tendría remedio y no se podrían oponer.
Pero pasaban días y el despacho no llegaba. Harto de esperar, pasé por la Capitanía y allí me desengañaron.
—Se ha dado carpetazo a su promoción —díjome el oficial del negociado.
—¿Cómo así, señor mío?
—Pues muy sencillo. Al revés de otros que han interpuesto recomendaciones para afianzarse, las de usted se han ejercitado para eliminarle, hasta el punto que ni siquiera su propuesta se llevó a Madrid. Como si no se hubiera usted examinado. ¡Menudas influencias se trae usted, amigo: como que ha intervenido personalmente el capitán general del distrito!
Comprendí de dónde había partido el tiro. Volé furioso de la oficina militar, pero resuelto a salir con la mía. Ya que no me dejaban ser oficial alfonsino, sería oficial carlista.
Recordaba haber leído en los periódicos que Dorregaray había establecido recientemente un colegio de cadetes en Mosqueruela. Consulté el Itinerario de Rozas y vi que este pueblo, perteneciente a la provincia de Teruel, quedaba a 67 kilómetros de Segorbe. Como el ferrocarril llegaba de Valencia a Murviedro, la cuestión era trasladarse de Segorbe a Mosqueruela.
Con esto tracé mi plan de viaje al colegio militar de esta localidad. No traté de averiguar las condiciones que se exigían para ser cadete carlista: daba por sentado que a un joven de mi clase y de mis condiciones le recibirían en palmas. En último caso, manifestaría mi aprobado para alférez del Ejército, y esperaba sería creído por mi palabra.
Siendo el viaje tan corto, podía hacerse con bien poco dinero. Juzgué suficiente las cincuenta pesetas que un platero me dio por un relojito de oro. Y sin decir nada a nadie, despidiéndome a la francesa de mi vecinita, por miedo a que me delatara, callado y silencioso como un zorro, salí de casa una mañanita de últimos de mayo y tomé el tren a Murviedro.
III
Murviedro está edificada sobre las ruinas de la antigua Sagunto; de ahí que a esta ciudad se le conozca por uno y otro nombre.
De los monumentos romanos, no quedan más que los cimientos. Aquí de la pasquinada tan sabida: quod non fecerunt barbari, fecerunt Barbarini, porque como lo explica un terceto de Bartolomé L. de Argensola:
Con mármoles de nobles inscripciones, teatro un tiempo y aras, en Sagunto, fabrican hoy tabernas y mesones.
Al pasar por la calle Mayor, me llamó una mujer desde la puerta de su casa. Yendo como iba escapado, me alarmé; pero quien me llamaba era una cocinera nuestra de Valencia, que se despidió para casarse con un cabo de carabineros de Murviedro. Poco trabajo me costó hacerla creer que mi viaje a la ciudad era para visitar las ruinas romanas. Por pura fórmula la pregunté por su marido, que yo conocía, y me dijo que estaba prestando servicio en el Grao, que fuera a verle, que él se alegraría mucho con mi visita, y al mediodía volviéramos juntos, que ella nos esperaba con una buena paella. Sabiendo qué tal cocinera era ella, acepté la proposición y me avine a hacer una caminata al Grao para ganarme el convite. Eran las ocho nada más, y hasta la noche quedaban muchas horas por delante.
El Grao en todos los puertos de Valencia, es la playa. El de Murviedro está obra de unos cinco kilómetros de la ciudad y a él se llega enseguida cruzando un sendero entre pitas y olivares. Al frente se divisa el mar Mediterráneo, manso y apacible, que en las mañanas de sol parece una inmensa balsa de azogue.
Volvían al puerto las barcas pescadoras que habían pasado la noche tendiendo las redes. Se las veía entrar de una en una, doblar la punta de la escollera y pasar a lo largo del muelle como bestias cansadas a la acostumbrada hora del descanso.
En los productivos meses de verano, la vuelta de las barcas pesqueras constituye la fiesta diaria y, sin embargo, siempre nueva, de los pequeños puertos del litoral.
Así como en los pueblos del interior se va a la estación a la llegada de los trenes, en las costeras, la gente acude a la playa para ver llegar las barcas.
Es un espectáculo que no cansa nunca, y a fe que lo merece, porque pocas escenas habrá tan animadas y pintorescas. Diríase una caravana inmensa evolucionando en la plateada llanura del mar. Las velas latinas, blancas y triangulares como alas de gaviota, parecen andar solas a ras del agua, y cuando se acercan las barcas, las caras curtidas de los marineros se representan hermosas y nobles. Parecen argonautas venidos de una navegación fabulosa.
Y cuando amainadas las velas, las tripulaciones vuelcan en el muelle sardinas a millares; las mujeres que las van acomodando en cestas y aportaderas, se antojan hadas manoseando copioso botín de nácares, carbunclos y joyeles.
Aquella mañana la playa de Murviedro estaba muy concurrida; unos por diversión y otros por interés. Entre los segundos, pescadores, acaparadores y compradores sueltos que, con achaque de las sardinas, van a la búsqueda de tal cual congrio o anguila que copó la red; entre los primeros la gente desocupada que circula por allí como en un mercado.
A la pareja de carabineros pregunté por el marido de Teresa —la cocinera— y la contestación fue que estaba de servicio en el resguardo. A este punto me dirigía ya, cuando noté algo insólito entre la concurrencia y pasé a ver lo que era.
Habían atracado unas seis barcas; a estas siguieron otras seis y cuando llegó la décima tercia, propagose extraño rumor entre los curiosos. Algunos grupos se deshicieron y dieron cara al mar.
Una barca había abatido el lino, La Revoltosa, y a bordo ocurría alguna novedad. ¿Cuál? No se sabía, pero se presentía; algo grave, muy grave. Uno de los marineros iba tuerto, otro tuerto y manco a la vez; el patrón llevaba la frente vendada con un pañuelo y el grumete el brazo en cabestrillo. En suma, un hospital flotante. La gente que tal les vio, se arremolinaba para enterarse.
A todo esto La Revoltosa atracó. El patrón, de un salto, se puso en tierra. Traía el rostro desencajado, la ropa en desorden y el pañuelo, humedecido con agua del mar, le tapaba la mitad de la cara.
—¿Qué ha pasado, Carreño? —le preguntó solícito uno de los carabineros que salió a su encuentro—. ¿Habéis reñido a bordo?
—Ya se contará, pero no aquí —contestó malhumorado el lobo de mar—. No puedo decir más. Es un pleito que se ha de ventilar en tierra. Así lo quieren ellos —añadió enseñando los puños a los de la barca—. ¿Quieren que la autoridad lo resuelva? Pues vamos allá.
Y volviendo la espalda a la pareja, gritó a los dos marineros heridos que acababan de saltar de a bordo, dejando al grumete en la barca:
—Andando, pero deprisa.
Sin embargo, por mucha prisa que quisieran darse, los tres lisiados creyeron conveniente pulirse un tantico, porque a la verdad, estaban hechos una lástima. Sus caras eran un mosaico de rasguños y chichones; lo que se veía de piernas y brazos estaba cubierto de llagas que la áspera ablución del agua salada enconara más; las camisas hechas jirones. Los tres marineros se arrimaron a una fuente, laváronse lo que pudieron y poniéndose las chaquetas, única prenda de su indumentaria que no padeció detrimento, echaron adelante.
El gentío no les dejaba andar, abrumándoles a preguntas. Ninguno de los tres abrió la boca, hasta que una joven, presunta novia del que iba tuerto y manco a la vez, abriéndose paso dijo al herido:
—¡Qué guapo estás, Miguel! Talmente pareces un novillo ensangrentado después de una capea.
Entonces, el llamado Miguel, agradecido al cumplido, hubo de contestar:
—Y lo que te rondaré, morena. Antes jugaron los brazos, ahora jugarán las lenguas, porque yo no me acobardo y sabré defender mis derechos.
—Puedes hablar de brazos —repuso la joven—. ¡Buenos los traes! ¡Qué vergüenza! Reñir por algo que no valdría la pena.
—¿Que no vale la pena, dices? Si tú supieras... —¿Qué, Miguel? — Se trata de una barrica de oro —contestó el marinero, ba-
jando la voz, en tono misterioso.
El mar tiene sus espejismos y en su litoral se acogen los mitos marinos con la ardiente fe de otras edades. La noticia de la barrica de oro fue engrosando como bola de nieve entre la gente y cada uno la veía a su manera. Ni faltó quien diera las dimensiones exactas de aquella y evaluara la fortuna que contenía.
Este fue un contramaestre retirado quien, por inducción, supuso además cómo la encontraron. Uno de los marineros de La Revoltosa tirando del copo notaría cierta resistencia, como de un cuerpo pesado flotando a flor de agua; otro compañero correría a ayudarle y entre los dos acercaron la barrica. Pesaba mucho y costó un triunfo izarla a bordo.
—Pesaba quintales —añadió el orador—. ¡Qué sorpresa la de los pescadores cuando la desfondaron! Creían ver derramarse un caldo cualquiera, aguardiente, ron o coñac, jerez por lo menos, y lo que vieron fue un chorro interminable de oro acuñado, redondo, luciente y sonante; un río de peluconas, de onzas de oro. Del tiempo de Carlos III —recalcaba—; de suerte que al premio actual vienen a valer el doble.
El montón de gansos amontonados frente al cuartelillo de carabineros, donde ya eran llegados los de La Revoltosa, oían extáticos al improvisado orador, que hablaba como si fuera uno de los de la barca.