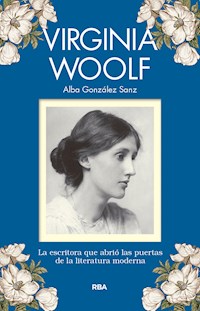Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
"¿Y yo qué soy? Soy demócrata, feminista y pacifista", afirmó Clara Campoamor. Política republicana y abogada, fue la primera mujer en España en defender casos ante los tribunales y en acceder al Congreso de los Diputados. A ella le debemos la ley del divorcio y el verdadero sufragio universal. Mujer hecha a sí misma se elevó desde las capas más humildes de la sociedad. Su tenacidad, inteligencia e historia personal, la convierten en un ejemplo de superación. Una humanista en defensa de la mujer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLARA CAMPOAMOR
La lucha política por los derechos de la mujer
Alba González
© del texto: Alba González Sanz, 2019.
© de las fotografías: Album: 33a, 71b; Alfonso Sánchez Portela: 154; Archivo RBA: 71a; Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid: 131; Biblioteca Nacional de España: 48, 107; Cacho/ABCfoto: 21; Blanca Estrella Ruiz Ungo, presidenta de la Asociación Clara Campoamor: 84; Congreso de los Diputados: 177; EFE/lafototeca.com: 12, 95a, 95b, 165a, 165bd; Getty Images: 143a, 143b; López Contreras/EFE/lafototeca.com: 165bi; Miguel Andrés/ABCfoto: 33b; Revista Estampa: 59a, 59b; Rose Araya-Farias/Alamy: 120.
Diseño cubierta: Elsa Suárez Girard.
Diseño interior: Tactilestudio.
© RBA Coleccionables, S.A.U., 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2019.
REF.: ODBO569
ISBN: 9788491875123
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
Prólogo1 Faldas en el parlamento2 Matar al ángel del hogar3 La mujer del porvenir viaja a París4 Con las raíces cortadas5 El legado de una demócrataCronologíaPRÓLOGO
De entre las muchas lagunas que anegan la memoria colectiva de las pioneras del feminismo en España, la de Clara Campoamor asusta por su profundidad. Y es que si algo quiso erradicar de la historia española la dictadura de Franco fue el ejemplo de las mujeres libres, de las primeras ciudadanas de pleno derecho. No fue Clara una mujer complaciente o cobarde, no se atuvo a convenciones que no respondieran a sus firmes valores en defensa de la libertad, la justicia y la igualdad. Su figura, zarandeada por los debates políticos de un país siempre a vueltas con su historia reciente, sufre lejos de la verdad de sus hechos sencillos: Campoamor fue la responsable del sufragio universal en España, del voto de las mujeres, de su dignificación como mitad del género humano, a través de infinidad de pequeños cambios legislativos que modificaron la textura de lo femenino en las leyes del país. Fue la primera diputada en unas Cortes Generales, junto con la también abogada Victoria Kent, y la única mujer que, en España, ha redactado un texto constitucional desde 1812. Madre olvidada, la suya es la historia de una fuerza personal y una inteligencia envidiables puestas al servicio de una única ansia: conseguir la radical igualdad de derechos, deberes y dignidad entre las mujeres y los hombres.
Pero si grandes son los méritos de la primera política española, enorme resulta su determinación personal, que la llevó desde una clase social y unos medios económicos modestos a convertirse en una prestigiosa abogada con participación, durante toda su vida, en relevantes foros internacionales relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres y su emancipación. Huérfana temprana de padre, el ejemplo político de Manuel Campoamor nutrió siempre su mirada del mundo. Republicana como él, al considerar que solo bajo la igualdad de esa forma de gobierno puede una sociedad avanzar hacia el progreso, aprovechó todas las oportunidades que la vida le puso a su alcance para superarse, y las que no tuvo las fabricó con su empeño. Hija de un tiempo en el que el estudio era la única, y difícil, herramienta de liberación para las mujeres sin posibles pero valientes, obtuvo la independencia personal con una plaza de funcionaria pública de bajo rango, que la llevó a Zaragoza y después a San Sebastián. Desde allí, dedicando cada hora libre a los libros, logró volver como maestra a la Escuela de Adultos de su Madrid natal. Ateneísta, interesada en la cultura, la historia y la actualidad, detectó pronto sus límites y, en apenas dos años, les puso remedio: combinando trabajos precarios para mantenerse, se sacó el bachillerato y la carrera de Derecho. Nada se le resistía a una mujer que comprendió muy pronto la necesidad de llegar a la primera línea política para cambiar las cosas.
Mujer entre dos siglos, nacida en las décadas finales de un XIX que no auguraba nada bueno para las aspiraciones femeninas, le tocó vivir la explosión de modernidad que supusieron para las españolas las décadas de los años veinte y treinta de la centuria pasada: la apertura radical a la universidad desde 1910, la posibilidad de acceder al mercado de trabajo, la presencia cultural, el fuerte debate feminista. La enumeración de sus méritos como pionera no conoce límites: fue la primera abogada en colegiarse para el ejercicio de una profesión que, hasta entonces, ninguna mujer había desempeñado defendiendo casos frente a un tribunal; la primera en hacerlo ante el Tribunal Supremo; la primera en formar parte, junto con otras compañeras de promoción, de la Academia de Jurisprudencia. Fue la primera también en ocupar la junta directiva del Ateneo de Madrid, la primera en hablar en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, cuando por fin accedió a su escaño en las elecciones de 1931 y fue la primera entre las españolas en pronunciarse en su muy querida Sociedad de Naciones, antecedente de la actual ONU.
Con los medios más humildes y menos esperanzadores para alcanzar la distinción que ella obtuvo, Campoamor se hizo a sí misma de una forma que atrapa a quien se sumerge en su apasionante biografía. No es tarea fácil seguir el camino de vida de esta tenaz madrileña, de expresión afable pero determinada, que jamás consintió que un obstáculo relacionado con su edad o su sexo tumbara sus intenciones. Porque Clara Campoamor también es misterio: mantuvo en un secretismo descorazonador su vida amorosa, si bien la sempiterna «señorita» Campoamor, a la que no se le conoció pretendiente varón, no careció de amigas y compañeras entre las que podemos intuir, sin faltar a la verdad, la razón de este velo espeso sobre su vida afectiva. Su primer exilio, traumático tras unas semanas en el Madrid desnortado de julio de 1936, la llevó a Lausana, Suiza, junto a otra pionera feminista y abogada: Antoinette Quinche, figura determinante en la vida de Clara hasta sus últimos días. Centroeuropa, sin embargo, no fue su destino final: el exilio bonaerense de Campoamor se extendió entre 1938 y la caída de Perón, y la casa de Antoinette fue, de nuevo, el lugar de sus últimos días.
Olvidada por todos, pues su mirada sobre los sucesos inmediatamente posteriores al golpe de Estado perpetrado por Franco no fue complaciente con algunas medidas tomadas por sus antiguos colegas de partido entonces en el Gobierno de la República, de sus años finales solo tenemos silencio. La cadena de reveses y traiciones que sufrió Campoamor en las filas de los partidos republicanos, liberales y progresistas que, a pesar de ello, no concebían a las mujeres en política, recorre las páginas de este libro. También se elevan algunas de sus más íntimas convicciones: la libertad individual es una conquista de toda mujer, que debe afirmar su personalidad a través del estudio y del trabajo, de la autonomía. Hija de las ideas que alumbraron a las clases medias europeas desde la Revolución francesa de 1789, su creencia en la capacidad individual para la mejora de la propia vida es tan poderosa como su convicción de que el Estado y la política sirven para garantizar la igualdad de derechos y la justicia social, convicción a la que sumaba su creencia europeísta e internacionalista, al concebir que la fuerza de la diplomacia y del trabajo común son requisito imprescindible para la igualdad en todo el mundo. Como antaño había hecho Concepción Arenal, referente al que Campoamor dedica alguno de sus escritos, su pacifismo y su vocación colectiva brillan de la misma forma que lo hace su defensa a ultranza de la propia identidad. Reformista antes que revolucionaria, Campoamor fue demócrata radical en un tiempo en el que el fascismo arrasó Europa.
En cualquier otro país democrático y moderno, los honores a esta madre de la patria se celebrarían con solemnidad de Estado. Son las mujeres del movimiento feminista, de los partidos políticos de centro-izquierda y las investigadoras quienes, desde los primeros años de la transición democrática, han mantenido viva la llama de su memoria y su legado: una fuerza y una luz que pretenden contarse, así, en las páginas siguientes, para llegar a más mujeres y hombres preocupados, como Clara Campoamor, por la igualdad real.
1FALDAS EN EL PARLAMENTO
Un mínimo deseo de claridad, de lógica en las conductas y de posibilidades para una España futura aconsejaban incorporar a la mujer a los derechos y deberes de la vida pública, señalándole el camino de la libertad, que solo se gana actuándola.
CLARA CAMPOAMOR
Un retrato de Clara Campoamor cuando se convirtió en la primera diputada española. Era 1931 y la abogada madrileña tenía cuarenta y tres años.
Sentada en su escaño de las Cortes, Clara Campoamor se debatía entre su propósito inicial de guardar silencio durante la sesión plenaria y la necesidad de intervenir en una discusión sobre el borrador de la Constitución que, a cada instante, ponía en peligro todo el trabajo realizado en las semanas anteriores. Ella había participado activamente en las tareas para redactar la Carta Magna que ahora se cuestionaba, en la que las mujeres, por primera vez en la historia de España, tendrían la consideración de ciudadanas plenas. Eso implicaba el reconocimiento de un puñado importante de derechos entre los que brillaba con luz propia el del voto, una novedad que las democracias de los países del entorno habían empezado a considerar, aún con cuentagotas, tras la Primera Guerra Mundial que asoló gran parte del continente europeo entre 1914 y 1918.
Formar parte de la Comisión Constitucional estuvo entre los objetivos de Clara desde que pisó por primera vez el Congreso: bien sabía la abogada y reputada jurista que en el texto estatutario se cifraba el futuro de las mujeres de España, el alcance de sus libertades y de sus derechos. Su argumento para formar parte de un órgano parlamentario tan relevante en el nuevo régimen fue que la discusión de asuntos relativos a la infancia y al sexo femenino justificaban que estuviera presente, como la propia Clara escribió después en su autobiografía de 1936, «una mujer partidaria de esas concesiones». Esta razón parcial escondía, sin embargo, las ideas de fondo de Clara: la principal ley de la nueva República tenía que ser escrupulosamente igualitaria no solo por sus congéneres, sino por elemental democracia. Aun así, el Partido Radical accedió a su presencia en la comisión porque, como ella escribió después, «no había tomado aún cuerpo dentro de los núcleos republicanos la fobia femenina que consumió después muchas actividades».
Eran muchas sus razones para no participar en el debate, cada vez más enconado, que tenía lugar entre sus colegas. La principal era economizar sus palabras, pues esa sesión del primer día de septiembre de 1931 apenas era de discusión general y no se pretendía entrar al detalle de cada propuesta ni, mucho menos, votarla. Pero a Clara no se le escapaban otros motivos igualmente importantes: toda la prensa del país esperaba ansiosa saber quién sería la primera mujer, de las dos que ocupaban un escaño en el Congreso, en hablar en ese foro. Por otro lado, ella no quería hacerse irritante y poner en peligro su causa, sabedora de que la palabra de una mujer todavía causaba ese efecto entre hombres poco acostumbrados a que las señoras compartiesen los espacios públicos.
El salón de plenos, con su forma semicircular y su acústica diseñada para favorecer al orador en un tiempo en el que la fuerza de la voz era el fundamento para hacerse oír, era un hervidero con sus cuatrocientos setenta diputados y la luz que se filtraba por la vidriera del techo. Las paredes y la mayor parte de la bóveda estaban decoradas con tapices, cuadros y pinturas que representaban escenas importantes de la historia del país. Clara trató de serenarse concentrándose en observarlas, pero no lo consiguió. Ya durante el trayecto que la llevó desde su despacho en la plaza del Príncipe Alfonso hasta el edificio de la Carrera de San Jerónimo había intentado respirar y convencerse con sus mejores argumentos, pero lo que pretendía ser un paseo agradable y tranquilizador disfrutando del final de verano de Madrid solo logró acelerarle el pulso. Si miraba a su alrededor en la sala, veía los rostros de una mayoría de hombres que contrastaba con las únicas imágenes femeninas: además de ella y de Victoria Kent, también abogada y diputada por el Partido Republicano Radical Socialista, solo los retratos de las reinas expuestos en las paredes tenían cabida en aquel lugar.
—Y perdone la señorita Campoamor, que si todas fuesen como ella no tendría inconveniente en darles el voto, que el voto de las mujeres es un elemento peligrosísimo para la República…
Una sacudida eléctrica la conmovió desde la boca del estómago hasta las mejillas. Un diputado acababa de nombrarla al tiempo que asestaba una estocada al sufragio femenino. Escondiendo su incomodidad y el enfado que bullía en su interior como una tormenta sorda, apartó la mirada del rostro aureolado de Isabel II, primera monarca de la casa de Borbón a la que el país mandó al exilio, y sonrió levemente. No iba a hablar, ese era su propósito inicial, pero, observando los retratos y tapices, se planteó si no sería la voz de una mujer de verdad, como la suya, lo que en ese preciso momento el país necesitaba para hacer avanzar la historia.
La Segunda República española se promulgó el 14 de abril de 1931. El detonante para ese cambio de régimen, que llevó a Alfonso XIII al exilio en París, fueron las elecciones municipales celebradas dos días antes, que se vivieron con gran tensión en todo el territorio. En las principales ciudades, la coalición de varios partidos republicanos y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo muy buenos resultados. Como solo en esos espacios urbanos podía garantizarse que el voto era libre, pues en el campo los caciques tenían un control absoluto sobre las urnas, el propio rey entendió un mensaje que ponía fin a casi una década convulsa de la política española en la que él había permitido que un general, Miguel Primo de Rivera, instaurara en 1923 una dictadura de casi siete años. La situación de desigualdad social, pobreza y analfabetismo que tanto padecían las clases más humildes, mayoritarias en el país, se vio agravada bajo ese régimen, por lo que los partidos republicanos y de izquierda se organizaron para luchar activamente por el cambio político.
Cuando el gobierno provisional anunció desde Madrid la partida del rey y publicó un decreto en el que se convocaban nuevas elecciones para elegir unas cortes constituyentes que dieran forma a la ley fundamental de la República, Clara Campoamor estaba en San Sebastián. En aquella ciudad había vivido una de las experiencias más felices de su vida, cuando uno de sus muchos destinos laborales le deparó independencia personal y largos paseos vespertinos por la hermosa playa de La Concha. Pero en los primeros meses de 1931, su experiencia en la ciudad no fue tan plácida. Tras el primer intento fallido de traer la república de nuevo al país, conocido como la sublevación de Jaca, el general Berenguer, sucesor de Primo de Rivera, había detenido y había encarcelado a muchos hombres favorables a las ideas republicanas. Entre ellos estaba su único hermano, Eduardo Campoamor, preso en la cárcel de San Sebastián desde diciembre de 1930. Clara, junto con otros abogados, ejercía la defensa de su hermano y del resto de los encausados desde comienzos de 1931.
Además de ser abogada defensora, durante la campaña electoral Clara se dedicó a dar mítines en favor de la coaliación republicana y socialista en distintas localidades del País Vasco. La amnistía para los presos estaba entre los argumentos principales para pedir el voto y, cuando el 12 de abril comenzaron a llegar las primeras noticias confusas desde Madrid relativas a la marcha del rey, la petición para abrir las puertas de la cárcel se hizo unánime. Las horas de impaciente espera hasta que tal cosa fue posible resultaron angustiosas para Clara, que, sin embargo, recordaba con entusiasmo el fervor republicano de aquel día.
El esperado abrazo entre hermanos a las puertas de la prisión, cuando bien entrada ya la noche del 15 de abril pudieron liberar a los presos republicanos tras la amnistía decretada por el nuevo Gobierno, volvió a su piel y a su memoria y la convenció: debía hablar en ese momento, no podía esperar y dejar que el debate sobre el voto de las mujeres se malograra. Y es que para ella, como para su familia, la idea de la república no era un abstracto político, sino la concreción más perfecta de las ideas de igualdad, libertad y justicia que su padre les había inculcado. En su propia biografía estaban las huellas de una defensa de ese sistema político que la había llevado a enfrentarse a la dictadura de Primo. Apartó de su pensamiento los hechos dolorosos que comenzaban a asaltarla y murmuró para sí lo que con convicción había respondido a un periodista que le había preguntado abiertamente si era monárquica o republicana: «¡República, república siempre! Me parece la forma de gobierno más conforme con la evolución natural de los pueblos».
Clara cerró un momento los ojos y sintió el disgusto y la preocupación que le causaba a su madre su atrevimiento a hacer fuertes aseveraciones políticas en tiempos peligrosos para ello. Al abrirlos, disipó ese recuerdo y pidió la palabra en calidad de ponente de la Comisión Constitucional, lo que le iba a dar más tiempo de réplica que a los diputados que trataban de zaherirla. Sin apenas consultar una nota, con la voz y la mirada altas, empezó a subrayar la importancia de la nueva organización legal que se presentaba a debate, especialmente en lo tocante a la situación de las mujeres. A nadie se le escapaba, menos a sus protagonistas, la enorme anomalía que suponía ser diputada pero no tener derecho al voto. Para escándalo de muchas feministas de entonces, el Gobierno provisional no se había atrevido a concederlo en su decreto de convocatoria de elecciones, aun permitiendo, eso sí, que las mujeres pudiesen presentarse en las listas de los diferentes partidos. También autorizaron que los sacerdotes pudieran ser candidatos electorales, algo que a Clara, que respetaba profundamente la libertad religiosa pero creía en la separación de poderes, le pareció una cobardía. Tres mujeres salieron elegidas, aunque Margarita Nelken todavía no se había incorporado a su escaño. Para Clara, la República, ese régimen de justicia, igualdad y libertades, no podía dejar fuera de sí, de su Constitución, a la mitad del pueblo por el solo hecho de haber nacido mujeres.
En agosto de 1931, Clara Campoamor acudió a un mítin del Partido Radical en Valladolid en el que exhortó a la multitud a defender la naciente República. En la foto, un momento de su discurso. En 1934, su partido alcanzaría responsabilidades de gobierno.
Con mesura desgranó algunos de los artículos a su juicio más relevantes de la Constitución: abolir la pena de muerte, por ejemplo, suponía a ojos de Clara un avance en la política internacional que colocaba a España como nación pionera del mundo. Ironizó sobre el hecho de que el divorcio supusiera un escándalo y señaló la importancia de reformar la asistencia social pública, que, hasta el momento, estaba desatendida. Para finalizar su intervención, clavó sus ojos en el diputado que la había interpelado, el señor Álvarez-Buylla, y entró de lleno en el asunto de la ciudadanía de las mujeres:
Cuando atacaba el voto, yo no pensaba más que en una cosa, y era que toda Constitución tiene mucho de reparación; toda Constitución es el triunfo que implanta el derecho de un sector o de una clase oprimida, desconocida, anulada.
Ese fue su argumento principal, que formuló el primero de septiembre y no dejó de repetir en las semanas sucesivas. Las mujeres no contaban para la legislación española y eso era tanto como decir que no existían en la vida social. Para Clara, el texto constitucional de la República tenía que solventar ese agravio e incorporar a la mitad de la población a la vida social. Tiempo después, en su autobiografía, lo expresó así:
En la defensa de la realización política de la mujer sustenté el criterio de ser su incorporación una de las primeras necesidades del Régimen, que si aspiraba a variar la faz de España no podría lograrlo sin destruir el divorcio ideológico que el desprecio del hombre hacia la mujer, en cuanto no fueran íntimos esparcimientos o necesidades caseras, imprimía a las relaciones de los sexos.
Y es que la situación legal de las mujeres españolas en aquel entonces las dejaba en una posición de indefensión y sometimiento ante los hombres. Consideradas poco menos que como niñas o incapacitadas, dependían siempre de un varón, fuera el padre, el hermano o, si llegaban a casarse, el marido. Apenas las que se mantenían solteras pasados los veinticinco años y tenían recursos económicos o un empleo podían moverse con cierta libertad, como la propia Clara, pero las restricciones legales para el trabajo, la desigualdad salarial y el machismo imperante en todos los ámbitos sociales seguían ahí para ellas. Para las que se casaban, la situación de sometimiento se amplificaba, puesto que su vida pasaba a depender legalmente del marido, dueño y señor del patrimonio de la esposa, que tenía, además, la última palabra y la completa tutela de la descendencia que pudiera tener el matrimonio. Sin divorcio legal, en un país en el que imperaba la influencia de la Iglesia católica, la situación de muchas mujeres era un callejón sin salida en el que no faltaban golpes o violencia.
Como ejemplo del doble rasero de los códigos legales, que otorgaban menor valor a la palabra de una mujer en los juicios, estaba el delito de adulterio, que, según estos, solo podían cometer las mujeres. Se entendía que el hombre podía tener todas las amantes que quisiera, siempre que no causara un gran escándalo público como el que tendría lugar si prostituía a las mujeres de su familia o introducía a la querida en su domicilio conyugal. Pero una mujer casada afrontaba penas de cárcel por tener relaciones extramatrimoniales y la ley concebía que, si el marido la asesinaba como venganza o ante la mera sospecha del engaño, no era necesario perseguirlo o considerarlo un criminal. Ya en 1901, la célebre escritora gallega Emilia Pardo Bazán explicó que, justificado bajo acusaciones de falso adulterio, «el mujericidio» estaba a la orden del día.
El compromiso con los derechos de las mujeres de Clara Campoamor venía de antiguo y, aunque ella consideraba que la palabra «feminismo» se quedaba a veces corta para explicar su vocación humanista, aceptaba la etiqueta con gusto y la defendía con pleno convencimiento. Por eso había sido tan grande su voluntad por obtener un escaño de diputada en el nuevo régimen. Ella, que provenía de una familia de la clase media más humilde, que se consideraba hija «de la noble democracia del trabajo», había estudiado la carrera de Derecho cuando tenía ya más de treinta años, tras ganar su independencia económica en un sinfín de trabajos precarios como traductora, secretaria de un periódico o telegrafista, y estaba dispuesta a poner al servicio de sus compatriotas toda la fuerza de su carácter y de sus ideas.
Tras la liberación de su hermano, puso rumbo inmediato a Madrid para tomar parte activa en la batalla por la confección de las listas electorales. Para su disgusto, Acción Republicana (AR), el partido en el que llevaba militando durante bastante tiempo, no iba a permitir que ella ocupara un puesto de salida por Madrid, demostrando lo que a sus ojos era una de las grandes contradicciones de sus colegas de filas: su incapacidad de aceptar que las mujeres participasen en igualdad de condiciones con ellos. Clara estaba vinculada a esa organización desde finales de la década de los años veinte, cuando Manuel Azaña empezó a reunir en torno a sí a personalidades del Ateneo contrarias a la monarquía y a la dictadura de Primo. Campoamor fue de las pocas mujeres presentes desde ese primer momento en lo que primero fue asociación y luego pasó a ser partido. A diferencia de otras formaciones, como el PSOE, cuya insistencia en la militancia femenina era histórica, las nuevas formaciones republicanas estaban aquejadas, a ojos de Clara, de prejuicios decimonónicos sobre la condición intelectual y la capacidad del que seguían llamando, sin empacho, el «sexo débil». Ella, que había crecido rodeada de fuertes mujeres trabajadoras, se indignaba ante esas ideas.
Debe tenerse en cuenta que, en ese primer parlamento republicano, ocupaban plaza de diputados dos varones respetables dentro del mundo intelectual del momento: el filósofo José Ortega y Gasset y el médico endocrino Gregorio Marañón. Este último había escrito páginas y páginas señalando la función complementaria de las mujeres en la vida social, una estratagema por la que, aun reconociendo la igualdad humana, se asignaban tareas bien diferentes a cada uno de los sexos. Marañón argumentaba que la maternidad era el eje de la vida de las mujeres y que esa función complementaba al hombre, que así podía actuar en la vida pública. Ortega y Gasset, a su vez, consideraba que aquellas que se salían de lo que se consideraba normal, es decir, las que anhelaban lo que entonces se concebían como trabajos o empeños masculinos, eran incapaces de obras de genio y casi degeneradas. El entramado de ideas, leyes y prejuicios que limitaba la vida de las españolas era muy espeso y Clara lo conocía al dedillo, pues su afán lector no había dejado de lado los argumentos y digresiones misóginas de este tipo de autores, un sinfín de ideas que ella se había esmerado en desmentir, ya desde sus tiempos de estudiante de Derecho.