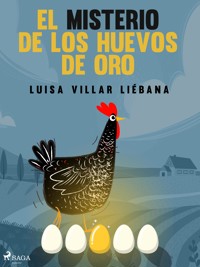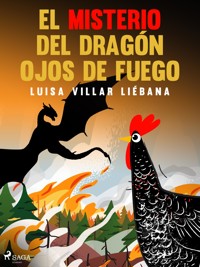Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Todo el mundo alrededor de Ágata oculta secretos. Su madre pasa todo el día fuera y no dice de dónde viene cuando regresa en mitad de la noche; la profesora de teatro, Marabella, evita hablar de su pasado amoroso; Maruja huye de Mallorca; Domicila oculta que está casada… Todo el mundo libra una batalla con su presente o su pasado, incluso la propia Ágata. ¿Por qué se muerde las uñas?, ¿por qué se queda ausente?, ¿por qué tiene esas extrañas pesadillas?, ¿por qué un verso de Veinte poemas de amor consigue arrancarle lágrimas incontrolables? Poco a poco, gracias al apoyo de las mujeres que la rodean, el velo que cubre los secretos va cayendo y la verdad sale a flote.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa Villar Liébana
El círculo Ágata
Saga
El círculo Ágata
Copyright © 2022, 2022 Luisa Villar Liébana and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728101186
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL CÍRCULO ÁGATA
La primera vez que desperté con inquietud se remonta a un tiempo impreciso, a partir del cual la experiencia se había repetido y seguía en progresión.
Las tinieblas de la noche se apoderaban de mí en esa hora aciaga de la madrugada y me sentía aterrada, indefensa, envuelta en una niebla siniestra, y el ruido del camión de la basura, que yo sabía pertenecía a mi realidad circundante, no me devolvía el sosiego.
Un sueño o pesadilla que no lograba recordar. Al despertar, las imágenes se escapaban como agua por un colador y en mí quedaba la secuela del desasosiego, una inquietud acompañada de un efecto físico, un sudor frío en la frente que constataba con mis dedos.
Cuando amanecía los ruidos de la mañana me iban situando: la cafetera, el < tostador, la maquinilla de afeitar de mi padre, mi madre con el estribillo diario como una monserga aprendida: Ágata, Ágata, levántate que vas con retraso. ¿Me oyes Ágata?
Ella prolongaba su recital diario, y yo empezaba a tantear la realidad hasta lograr asirme a algo concreto como elegir la ropa, tomar el desayuno y, como si los pequeños y cotidianos asuntos surtieran el efecto de un demiurgo particular, el día se abría para mí y la pesadilla desaparecía diluida como azucarillo en una infusión. Aunque cierta inquietud quedaba.
El interrogatorio de Amelia, nombre de mi madre, no se hacía esperar adivinando que algo sucedía cada vez que yo despertaba en esa desazón. Las madres tienen sus intuiciones.
-Estás muy callada –empezaba a decir.
-He vuelto a soñar.
Ahí quedaba todo. ¿Qué se podía hacer con un mal sueño excepto olvidarlo? Sin embargo, qué no habría dado yo por conocer su significado, si tenía alguno, y comprender por qué se repetía.
No siempre nuestra relación resultaba de tan buen rollito. Ella tenía una vena histérica que le salía, por ejemplo, cuando me retrasaba sobre la hora pactada de vuelta a casa algún fin de semana. Su control se imponía a pesar de mis diecisiete años ya. ¡Qué le íbamos a hacer! Después de todo era mi santa madre, que también contaba con actitudes positivas.
Aquel viernes llegó a casa mucho más tarde que yo, a las dos de la mañana. Nadie sabía de dónde venía y no se molestó en explicarlo.
Últimamente llegaba a deshoras y mi padre, de nombre Jorge, ni se enteraba, siempre metida su cabeza en los asuntos de la multinacional para la que trabajaba. Pero esta vez se organizó una trifulca.
Llegó Jorge del trabajo declinando la tarde y ella no estaba. Yo si había regresado del Centro de Estudio donde cursaba el bachillerato.
La espera resultó exasperante:
-¿Tu madre dónde está?
Encogí los hombros.
-¿No sabes dónde va últimamente?
No sólo lo desconocía, sino que su proceder me extrañaba tanto como a él. Amelia solía compartirlo todo con nosotros, donde se proponía ir una tarde determinada; su afición era la decoración y asistía a conferencias y exposiciones, pero de un tiempo acá nadie sabía.
A veces surgían imprevistos, solo que en el caso de Amelia, mi madre, eran improbables. Su vida se centraba en nosotros y en tía Ágata, que vivía unas cuantas manzanas más allá, de cuyos problemas se encargaba. Y eso era todo, con la inclusión de su afición por las artes decorativas.
Había estudiado biología y hacía tiempo había trabajado en un proyecto para una farmacéutica. En la actualidad no ejercía, y en casa no se presentaban imprevistos de madrugada.
-Le habrá surgido algo –sugerí.
Jorge era dependiente de ella para casi todo, especialmente en los pequeños detalles. Dime. ¿Llevó bien la corbata? Hoy tengo una reunión con los jerifaltes americanos y quiero dar buena imagen. Aquel díasehabíapuesto un traje gris perla con un pañuelo granate adornando el bolsillo de la chaqueta como un figurín.
Amelia apareció a la una y media, cuando agotados los argumentos hacía rato que la esperábamos en silencio.
-¿Qué ha pasado? –fue el recibimiento al unísono.
-He estado por ahí.
No daba pie con bola al explicarse y la insistencia paterna la iba poniendo nerviosa. ¿De dónde venía?: un misterio. Se había entretenido. ¿Qué había estado haciendo?: segundo misterio. Resolviendo asuntos, uno de los cuales tenía que ver con tía Ágata.
Mi padre había llamado a esta tía nuestra, que estaba a punto de cumplir ochenta y tres años, y al preguntarle por su paradero, le había respondido que no tenía ni idea respecto a donde se encontraba. Lo había expresado con voz firme, y mal de la cabeza no estaba.
Aseguró que su sobrina había quedado en pasarse por su casa aquel día y no lo había hecho.
La imaginé sentada en su sillón; a tía Ágata me refiero, zanjando la cuestión: Por aquí no se ha dignado venir.
Era una mujer de cierto volumen y carácter contundente. Firme y cabezota cuando estaba segura de algo como en esta ocasión. Ata en corto a tu mujer que por aquí no ha venido.He dicho que no ha venido y no ha venido.
Y que… qué clase de marido era que no sabía donde andaba su mujer.
Tenía el pelo corto y blondo, y el mejunje que le aplicaban a las canas en la peluquería, le imprimía un bonito brillo azulado.
No sé como tiene la tía ese carácter tan drástico, solían comentar mis padres tras la visita dominical.
Nuestra tía ponía a todo el mundo firme, a mis padres, a mí, a Rosita la peruana que se ocupaba de ella y dormía en la casa, a cualquiera.
Su hermana, mi abuela, había muerto hacía unos años y en el hálito final, le había pedido a su hija, mi madre, que cuidara de ella: Prométeme que no la abandonarás. Y se lo había prometido.
Aquella noche, tía Ágata acabó de rematarlo al exhalar por su boca tan sinuosas palabras: Ata a mi sobrina en corto que todavía es joven.
A Jorge, confuso con las ausencias de su mujer; ausencias llamaba a los episodios de llegada a deshoras que últimamente se repetían, aquellas palabras lo dejaron más confuso aún.
Jamás había pensado en una posible infidelidad. Alguna explicación tendría la prolongada ausencia de aquel día, pero no la de venir de casa de tía Ágata, cuyas palabras lo habían dejado soliviantado.
-He hablado con ella y no te ha visto en todo el día –esbozó suave.
Mi madre se mostraba más histérica por momento:
-Pues claro que no me ha visto, por supuesto que no. ¡Cómo me iba a ver si me he pasado el día resolviendo sus asuntos por ahí!
-¿Hasta la una y media de la madrugada?
-¿Qué importa eso? A ti que más te da.
-Pues me gustaría saberlo –mi padre subía el tono por momento-. Vengo a casa matado de trabajar y no hay cena porque mi mujer no está donde se supone que debe estar.
-Mártir, que eres un mártir de la vida moderna.
Se hizo un silencio que cortaba, y ella continuó con saña:
-¿Dónde se supone que debía estar?
-En casa –espetó Jorge.
Pobre ingenuo. Desde mi refugio en la cocina, que no me atrevía a abandonar en mitad de la tormenta, oía la discusión. Se lo había puesto en bandeja. Amelia se escapaba como una anguila.
-¡Sí, eso! –gritó airada-. La mujer encerrada y en casa. Hombre del Cromañón. ¿A estas alturas? ¿No sabes que estamos en el siglo veintiuno?
La cosa se estaba poniendo chunga, y sin saber como salir de tan procelosa situación.
-Anda, dime ¿qué ha ocurrido? –empleó mi padre un tono conciliador-. No te has dejado el móvil en casa, y no has avisado, Esta no es una hora normal y estábamos preocupados.
<<Esto no acaba>>, pensé desde mi refugio.
-Basta una palabra tuya para que yo me quede tranquilo –insistió Jorge.
-Déjate de melodramas –replicó Amelia modulando sus palabras a un tono también conciliador-: Comprende que tus preguntas suponen desconfianza.
-En absoluto –repuso él deseoso de hacer las paces, de que la trifulca acabara, de comerse un filete con patatas, o alguna loncha de jamón del que ya había dado cuenta antes.
-No tengo por qué dar explicaciones, compréndelo. Soy una mujer adulta. Puedo ir y venir de donde quiera.
-Sí, claro –refunfuñó él.
-Eres un retrógrado. ¿Sabes?
¿Era Jorge Diez, director del departamento comercial de una multinacional americana, que vestía como un adonis, un retrógrado? Yo siempre lo había tenido por el más liberal de los dos a la hora de tratar mis asuntos.
Discutían en el comedor, cuya puerta era preciso cruzar para llegar a los dormitorios. De ahí que yo siguiera en la cocina. Ella lo había decorado con cuadros al óleo de firmas modernas y litografías de Picasso, su pintor favorito.
Las litografías se extendían por el pasillo y otras dependencias, complementados con porcelanas y algunas piezas del arte étnico, como la diosa de la fertilidad, y otros dioses de gesto menos apacible.
Con los cursos de decoración que solía hacer, nos mostraba cada día cuantas cosas cabían en ese saco roto de las artes decorativas, ina de ellas el Ikebana, arte japonés que inusitadamente tomaba como ornamento los tallos y hojas de las plantas.
Por aquel entonces no sabía que la asistencia de Amelia a las clases de Ikebana escondía algo detrás. Mi madre guardaba los utensilios en el cajón de una mesita en la sala de estar con un Ikebana a medio componer. Pasó al rincón de la mesita y Jorge la siguió.
-¿De dónde venías tú hace dos sábados por la tarde? A ver ¿de dónde venías? -le increpó elle.
Cortó la mitad del tallo de una planta con euforia y lo situó en la base claveteada del Ikebana. Lo vi porque abandoné momentáneamente mi escondite y me acerqué a la sala.
-Me pasé la tarde en la empresa, en mi despacho, en una reunión -respondió él con calma.
-Un sábado por la tarde –puntualizó ella.
El ambiente seguía caldeado.
Se produjo un nuevo silencio que aproveché para regresar a la cocina. Desde allí los volví a oír.
-Sabes que venía de la empresa. Lo empleas como argumento porque no quieres contar de dónde vienes. Así me agradeces la preocupación. Podía haberte pasado algo. Un accidente. ¡Qué sé yo! Ahora mismo podías estar tendida en una camilla en la UCI de cualquier hospital de Madrid, y nosotros sin saberlo.
-Mira, no te preocupes tanto.
Mi madre podía ser una mujer categórica donde las hubiere, cuando se le inflaban las narices, como tía Ágata.
La conversación quedó zanjada. Al poco oí unos pasos contundentes, los de él acercándose a mí, que había regresado a la cocina. Abrió la nevera malhumorado, sacó una bandeja con jamón y se zampó unas cuantas lonchas.
-Ah, estás aquí –se giró al percatarse de mi presencia-. Hija, esto del matrimonio tiene un trago. Y no te lo digo por desanimar.
Y salió con la bandeja y una cerveza en la mano. Al cruzar la sala de estar donde Amelia seguía manipulando la composición floral, le oí decir:
-No, si la culpa la tengo yo por tenerte como una reina.
-Eso es machismo puro –replicó ella-. ¡No me jorobes!
Oí pasos suaves. Amelia había abandonado la composición floral y entró en la cocina, sacó un yogur de la nevera, y exclamó:
-¡Ah, estás ahí! No me había dado cuenta. Ya ves, hija, en lo que quedan los príncipes azules. Toma nota que todavía estas a tiempo. Claro que ya no hay príncipes azules ni de ningún color.
Y salió con el yogur en la mano.
Aquella noche fue la Antología del Mar lo que logró sumirme al fin en el sueño. No en vano mi afición era la poesía, la literatura en general, y me preparaba para hacer de ello mi profesión.
… el amanecer era dulce. ¡Con qué impaciencia lo deseaba! -Alexandre.
ˆ Lo último que recuerdo sobre príncipes azules no tiene nada que ver con mi familia, sino con Marabella, la profesora del taller de teatro en el que yo participaba desde hacía dos años. Una alusión innecesaria por mi parte cierta tarde ocasionó un disgusto. Había programado quedarme a estudiar aquella noche y me convenía llegar pronto a casa, pero ella me hizo una propuesta.
-He de hablar con vos, ¿Qué te parecé después del taller? Dame un rato y retrasa un poco el estudio.
Era argentina y una gran profesional. Los hombres eran unos chiquilicuatres para ella, que se achantaban a la menor. Una mujer independiente, fuerte y segura, razón por la que en su opinión no lograba una relación estable.
Superaba en años a todos los alumnos del grupo y a mí casi me triplicaba la edad, yo era la más joven en esa última hora del taller. ¿Ella aún buscaba el hombre adecuado?
Se relacionaba con nosotros como una más y se tomaba cañas con el grupo al salir del taller. En una de nuestras conversaciones se me ocurrió comentar lo del príncipe azul, si no buscaba un chico demasiado perfecto.
En qué estaría yo pensando para abordar tan íntimo y bilioso asunto. Confianza teníamos hasta donde ella ponía el stop, y lo puso. Y también el grito en el cielo.
-¿Qué me decís de príncipes azules? Yo jamás lo busqué. Eso vos que está empezando. Sabé que estoy de vuelta de todo y que los príncipes azules no existen. ¡Reverenda boludez!
La percepción de que nuestra profe de teatro guardaba un secreto personal, amoroso, y hasta patriótico al mismo tiempo, soterrado en lo más profundo de su ser, se había hecho general entre sus alumnos. ¿Qué le había ocurrido? ¿En qué clase de asunto podían confluir el amor y lo patriótico? Debía de tratarse de algo terrible, o dramático, pensaba yo.
Se produjo cierta tensión. Eso de príncipes azules estaba muy pasado. No obstante, me pregunté si yo, Ágata, esperaba uno. Si así era no lo había encontrado. No tenía pareja, nadie a la vista, contrariamente a Lola, mi mejor amiga, que por lo visto aunque apenas me lo había contado, tenía novio.
Me prometí no volver a mencionarle nada sobre el asunto. Era obvio que había metido la pata.
-Te pido disculpas. Por favor.
Marabella me miró con ese gesto de vale te perdono la vida, aunque no volvás a hincharme las pelotas, y dijo:
-No quiero hablar nada relativo a relaciones. ¿Entendés?
Sus palabras me afianzaron en la idea de que guardaba un secreto cerrado con llave en el turbulento sentir de su alma. Cualquier intento de averiguación resultaría vano.
Por otro lado, era admirable que siendo mayor que sus alumnos del taller se comunicara tan bien con todos ellos. En cuanto al vestir, solía hacerlo con vaqueros o mallas y blusas vaporosas.
Intenté ser amable:
-Marabella es un nombre bonito y poco corriente.
-Mi madre me lo puso porque le gustaba el mar –me explicó más relajada-. De joven era una feminista radical, y a la palabra Mar le agregó una <<a>>. El mar es masculino. ¿Viste? Mara, ¿qué te parece?: una boludez. Y le añadió lo de bella. Quedó Marabella, así me llamo.
En los ensayos se tumbaba en un canapé como la dama del diván, y desde la cómoda atalaya observaba nuestros movimientos. Se levantaba y nos corregía con fuerza, con pasión, y se volvía a echar en el canapé con su pañuelo de seda doblado en el pelo a la manera de una cinta. Deslumbrante en momentos así.
Unas arrugas surcaban la pradera de sus ojos. Era morena, pero se teñía de caoba para amortiguar las incipientes canas.
-¿Y vos? Decime. ¿Por qué te llamás Ágata?
Ah, eso yo no lo sabía, aunque algo sospechaba.
Mi nombre probablemente tenía que ver con el hecho de que a mi madre no le entusiasmara el suyo, y con un segundo motivo sobre el que el tiempo me daría o no la razón. Me lo habían puesto por tía Ágata, mis sospechas tenían que ver con eso.
Nuestra tía era soltera sin hijos, con una sobrina además de Amelia a la que no le veía el pelo. Y puesto que nosotros cuidábamos de ella, nos correspondería heredar lo poco o mucho que tuviese, que no se llevaría a la otra vida cuando abandonara esta, cosa que tarde o temprano le sucedía a todo el mundo.
Y, manipuladora, cómo no, me había puesto el nombre de la tía para animarla.
-¿Te quedás después del taller para hablar conmigo o no te quedás? –insistió Marabella.
Había logrado intrigarme y cedí.
Al acabar el taller nos comunicó una inesperada noticia, se marchaba a Argentina y estaría ausente un mes. Un chico joven, un tal Manuel, la sustituiría. Nos exhortó a no dejarla en mal lugar, y cuando todos se despidieron me propuso tomar una caña, aunque yo siempre me pedía una bebida isotónica.
-Mirá. Ante todo tenés que saber, que no te importunaría de no parecerme un tema a considerar. Mejor nos tomamos algo en el bar de Jacinto, si te parece.
Me había inscrito en el taller a la última sesión y al salir a la calle era de noche. Yo estudiaba en un centro en las afueras, en la carretera de Burgos, el Centro de Estudio y, aunque el teatro era en mi barrio en el centro de la ciudad, no llegaba a tiempo a otra hora.
Entramos en el bar de Jacinto que solíamos frecuentar, próximo al local de teatro, ella se pidió la caña y yo mi bebida, y la tapa desapareció en un periquete. Tras el ejercicio realizado el apetito se dejaba sentir.
Yo estaba en ascuas.
-De qué se trata. ¿Qué asunto es ese?
-El tema sos vos –Marabella fue directa al grano-. Como me voy de viaje me pareció importante no alargarlo más. Mirate tus manos. ¿Qué ves?
¿Mis manos? Quedé estupefacta. ¿Las colocaba mal en escena? ¿Para eso tanto rollo?
-Miráte las uñas. –insistió.
Entonces se hizo la luz. Ah, mis uñas. Hubo un tiempo en el que lucían alargadas y ahora apenas se veían.
-Te las comés –sentenció-. Últimamente estás nerviosa, te comés las uñas y antes no lo hacías. ¿Viste?
La miré sin comprender. Si para actuar necesitaba uñas postizas no había problema. Ella arrugó las cejas en señal de impaciencia:
-No hablo de teatro, hablo de vos. Últimamente te quedás abstraída, ausente, como la musa de Pablo Neruda. Antes te he hablado y no te enterabas. Y no es la primera vez.
La estupefacción recorrió todos mis poros. ¿Qué me quedaba abstraída?
-Perdona, no me doy cuenta.
-Esa es la cuestión. ¿Qué te pasá, che? ¿Te dejaron de interesar mis clases? Si es así, por mucho que yo me esfuerce… Hablame con sinceridad. ¿Te planteás dejar el taller?
Me sentí herida en mi orgullo. No se me había pasado por la mente abandonar el taller. En época de exámenes me costaba compaginarlo. Yo buscaba notas altas, mi prioridad era el estudio, pero de ahí a dejarlo… Así se lo comuniqué.
-Entonces se trata de vos –se aventuró mi interlocutora por un camino incierto.
Su tono era serio, como de irle la vida en ello, tan propio de su singularidad vital. Me quedé pasmada. Lo último que esperaba era una sesión de psicología en la barra de un bar. De modo que me quedaba abstraída y hasta me tenían que dar un codazo para regresar a la realidad.
-Dejá que te mire –habló de nuevo-. Aunque conozco tu expresión gestual.
No sonaba a pedantería. Hablar de expresión gestual, era de lo más natural en ella. El teatro era gestualidad predicaba basándose en el opúsculo que sobre arte dramático solía llevar consigo. Antes de pintar visones, los hombres primitivos que todavía carecían de las palabras, resolvían los problemas de comunicación con los gestos, llevándose la mano a la boca para pedir comida por ejemplo.
Saca esa gestualidad. La tuya. Atrévete, incorpórala al personaje, nos arengaba.
Solo que no nos encontrábamos en clase de teatro, sino en el bar de Jacinto, y no se trataba de hombres primitivos, sino de mí.
-¡Lo sospechaba! –exclamó después de un momento-. Si puedo jactarme de algo es de conocer a mis alumnos. Si te comés las uñas existe una razón, siempre la hay, viste. Tu lenguaje corporal lo confirma.
Marabella daba un paso adelante en el incómodo examen al que me sentí sometida.
-Mirate por dentro continuó-. ¿Llevás bien los estudios? ¿Problemas de amores? ¿En tu familia va todo bien? Tenés que averiguar por qué te las mordés y te quedáscolgada. Todo tiene su razón, o su sinrazón.
Recordé que Lola me había recriminado algo parecido. ¿Qué te pasa? ¿Estás ida?, me había recriminado alguna vez.
-Mirá. Te tenés que centrar –me riñó como a una parbularía-. Arreglá tus asuntos por tu bien y por el del grupo. Pensalo, che.
Yo no proyectaba dedicarme al teatro profesionalmente como otros alumnos suyos, pero tampoco deseaba fastidiar a mis compañeros.
Cuando salimos del bar lucía una bonita noche estrellada por más que yo estuviera viviendo una especie de sock. La conversación aún no había acabado.
-Preguntatequé te pasá sin más vueltas –dijo- y respondete. Metete dentro de vos. Pensá bien si querés seguir o no en el taller, si tiene que ver con eso. Tenés un mes mientras estoy en Argentina, después hablamos.
Prometí pensar en ello. Quizás el taller no me interesaba tanto como yo creía y debía replanteármelo. Aunque no lo había reconocido ante ella, no era ninguna tontería.
Aquella noche la pasé en vela, la conversación con Marabella me había soliviantado. Sin ella saberlo, ni yo, había puesto el dedo en una llaga profunda. Debía averiguar por qué me mordía las uñas y me abstraía sin venir al caso. ¿Llevaba bien los estudios?: Sí. Mis notas sobrepasaban la media.
Yo era de letras y siempre me había esforzado por mantener un buen nivel en las asignaturas de ciencias. Era eso que algunos tildarían de una empollona, y aunque el apelativo no me gustaba, lo era.
¿Problemas de amores?: Imposible. No tenía ninguno a la vista.
¿Se trataba de la familia?: Tampoco. Los días se sucedían en casa uno tras otro sin grandes alteraciones.
Amelia y Jorge se querían a pesar de las misteriosas tardanzas de mi madre últimamente, y las discusiones al respecto se olvidaban. La última había quedado también en el olvido. Mi padre no había vuelto a piarlas y Amelia se mostraba tan cariñosa y condescendiente como de costumbre.
La única alteración de mi vida burguesa; una buena vida, se concretaba en los problemas médicos de tía Ágata, o de intendencia.
El peor de estos últimos había sido la marcha de Rosita la peruana que tras cuidar de mi tía unos años, había decidido regresar al Perú para rencontrarse con un antiguo novio. Desde que se había ido, habían pasado varias empleadas por la casa y seguíamos buscando. Mientras tanto, nos turnábamos para dormir en su casa Amelia y yo.
Se había barajado la posibilidad de que tía Ágata se trasladara a vivir con nosotros, pero ella prefería seguir en su casa mientras le funcionara la cabeza. Le gustaba dirigir sus asuntos y en casa ajena no mandaría, solía decir. También porque jaula nueva pájaromuerto. Si cambiaba de domicilio a lo mejor no se adaptaba.
Sin problemas de estudio, amores o familia, ¿por qué me mordía las uñas? ¿A qué se debían los lapsos de silencio? Te quedás como ausente como la musa de pablo Neruda, había dicho Marabella.
Recordaba la poesía.
Yo tenía libros de poesía en casa, unos cuantos, invertía dinero en ello. Hacía tiempo que me había decantado por la literatura como proyecto de futuro, contra la opinión de mi amantísima madre que tenía otros planes para mí y se sentía desilusionada.
Pablo Neruda, Pablo Neruda… Recordaba una antología con sus mejores poemas, ¿Dónde estaba? Finalmente apareció en mi Tablet.
“Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llenas del alma mía”.
Me conmovió.
Un verso sin frases estrambóticas o estructuras barrocas o simbolismo. Sencillez, palabras hermosas, pura descripción del alma del poeta... ¿o de la mía?
Lloré. Las lágrimas brotaban de lo más profundo de mi ser, sin saber por qué, e intenté poner un poco de racionalidad analizando la situación.
¿Estaba yo ausente así para alguien? Me pregunté por qué nunca me había enamorado.
De pronto sentí el deseo de enamorarme, de sentirme unida a alguien. En aquel momento me habría echado en los brazos de mi amado inexistente con la fuerza y delicadeza de aquellos versos.
Mi madre tocó la puerta con los nudillos de su mano.
-He visto luz y me ha parecido que estabas despierta. ¿Ocurre algo?
Era una controladora. ¿Cómo demonios se había despertado en aquel preciso momento.
Me di cuenta de que yo siempre había rechazado el amor.
Cuántas veces un chico se había acercado a mí con propuestas de ir a alguna parte, guapo o feo, tonto o inteligente, y yo interponía una resistencia que impedía que nada avanzara.
Como no dejaba de oír la voz materna con el qué te pasa, Ágata abre la puerta, abrí, y di la primera excusa que me vino a la cabeza. No me pasaba nada, leía, de ahí la luz; lo cual era cierto. Ella regresó a la cama. No sé cómo mantenía las antenas siempre conectadas.
Apagué la Tablet, pero las palabras del poeta habían quedado prendidas en el aire y en mí. “Puedo escribir los versos más tristes esta noche”.
Yo podría haber escrito los versos más tristes aquella noche.
ˆ Hacía semanas que Lola no se dejaba ver. Últimamente no nos encontrábamos y no respondía a mis whatsapp, como si hubiese decidido poner distancia a nuestra amistad. Me preguntaba si su actitud se relacionaba con el flamante novio.
Lola y yo compartíamos muchas cosas. Vivíamos en el mismo inmueble, portería y quinto piso respectivamente, y era raro no encontrarse con ella en algún momento del día.
Por la mañana solíamos coincidir al salir a la calle, ella rumbo al instituto, y yo al Centro de Estudio. Ella empezaba las clases una hora antes y eso equilibraba a la que yo salía para llegar a mi destino en la carretera de Burgos.
Amigas desde la infancia, nos divertía compartir nuestras cosas le pesara a quien le pesara, y una de esas personas era mi madre, quien deseaba para mí amigos de más lustre. Mis amigos no le agradaban. Quizás por eso yo estudiaba en un colegio de élite.
La madre de Lola se ocupaba de la portería desde que Lola hija y yo navegábamos por las dulces aguas de la niñez.
Cuando bajaba a buscar a mi amiga, que también estudiaba bachiller, casi nunca estaba. La he mandado a un recado, me informaba su madre. Pasa, añadía. Y yo la esperaba en el pequeño comedorcito. Aquella familia nunca sabría cómo le agradecía que me invitaran a entrar. En cambio, si mi amiga subía a buscarme, mi madre la despachaba con un: No está, y punto. Por eso nunca subía.
Nuestra amistad representaba la unión de los distintos estratos sociales del edificio. La mayoría de los vecinos eran de clase media, a los que seguían los jubilados, casi todos de una provecta edad, que precisamente por vivir de un sueldo de jubilado, por muy bueno que fuese, se oponían a todas las reformas del edificio, incluido el cambio del ascensor. Mi madre se sentía impotente cada vez que se lo proponía a la junta directiva.
El estrato siguiente era la portería.
Gabino, el padre de Lola, hombre recto y honrado donde los hubiere, trabajaba como repartidor en en una gran empresa de refrescos, y cobraba las facturas de muchos clientes. Por sus manos pasaba dinero y su mujer presumía de que nunca se había quedado con un euro, lo cual, en los tiempos que corrían era mucho.
Bajé a buscar a Lola al caer la tarde, y esta vez encontré los ánimos muy caldeados en la portería. Gabino era un hombre callado, pero en esta ocasión más bien parecía apesadumbrado.
Callado y honrado. Todos lo tenían como tal en la casa, y expresaban palabras amables sobre él por las molestias que le ocasionaban unos y otros. Lola, a ver si Gabino puede subir a mirarme elfrigorífico, que hace contacto. Lola, que suba tu marido en cuanto pueda. Se ha levantado una madera del suelo y no sé a quien llamar.
El hombre lo mismo arreglaba el suelo que los desmanes de una tubería, y lo hacía con gusto. Responder a aquellos requerimientos contribuiría a que su mujer conservara la portería, sopesaba él.
Se hacía de noche y Lola madre volteaba una tortilla de patata en la sartén, mientras él aguardaba la cena sentado a la mesa en el pequeño comedor.
El matrimonio tenía un segundo hijo, Antonio, el mayor, a quien todos teníamos por algo rarito.