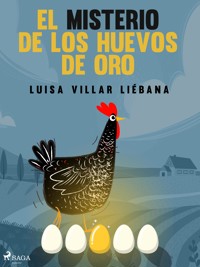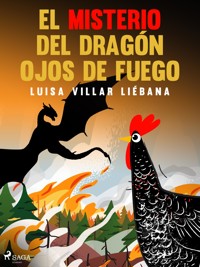Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Daniel odia el nuevo pueblo, Villaflor, odia el nuevo colegio y a los chicos de los que se supone que tiene que hacerse amigo, pero, sobre todo, odia que su padre ya no esté. Entonces, un día el azar lo lleva a la casa de la colina, donde vive la señora Gertrud rodeada de obras de arte. Allí, en la pared de la escalera, Daniel descubre un cuadro de Baltasar Bert, un misterioso pintor que desapareció tras la II Guerra Mundial y que, casualmente, era el favorito de su padre. Parece que nada vaya a superar esta sorpresa, pero, inesperadamente, al día siguiente encuentran muerta a la señora Gertrud.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa Villar Liébana
¿Murió la señora Gertrud?
Saga
¿Murió la señora Gertrud?
Copyright © 2013, 2021 Luisa Villar Liébana and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728101179
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La curiosidad hizo que Daniel se acercara a la casa. La curiosidad mató al gato. ¿No es cierto?
No mucho antes de la muerte de la señora Gertrud, Daniel la había conocido en una circunstancia muy particular.
Cuando la vio por primera vez ni siquiera había oído hablar de ella. Ocurrió apenas trasladado a vivir a Villaflor contra su voluntad, antes de conocer el pueblo, sin saber donde quedaba la panadería o la farmacia, cual era el parque, o como se divertía la gente los domingos en un lugar como aquel.
Semanas después de haberla visto sin saber quien era, le oyó decir a Marcos, el chico de la vaquería, que tenía que llevar la leche a la casa de la colina. La señora que vivía en ella, la señora Gertrud, no tomaba leche envasada, se la llevaban de la vaquería.
Era extranjera, y en su casa ocurrían cosas extrañas. Un hombre había ido a verla y desapareció. El hombre había entrado en el domicilio y nadie más lo había visto. La policía estuvo investigando. Nadie sabía nada. Hablaron con la señora Gertrud, pero el hombre, extranjero como ella, no apareció. La gente decía que estaba en el sótano de la casa.
-¿Escondido?
El chico de la vaquería hizo un gesto como de rebanarse la cabeza:
-Si está en el sótano estará...
-¿Quieres decir muerto y enterrado? –se atrevió a preguntar Daniel.
Marcos respondió con una evasiva. El caso era que nadie lo había vuelto a ver.
-A lo mejor está por ahí –apostilló Daniel.
Aquella conversación había ocurrido en un recreo. Marcos se había convertido así, en la primera persona a la que Daniel no le había hablado de manera desabrida. Para entonces, en el colegio se había empezado a extender su fama de niño antipático que llega de la ciudad y no quiere nada con nadie. El chico de la vaquería parecía simpático. Se había tomado muchas molestias por él, acercándose cuando estaba solo a riesgo de recibir un exabrupto, y le había hablado como conocidos de toda la vida.
Sin saberlo le había tendido un puente de comunicación, quizás el único que Daniel estaba dispuesto a cruzar en aquel momento. Había visto a la que debía de ser la señora Gertrud por un ventanal, y lo que Marcos le contó despertó en él tanta curiosidad, que le pidió acompañarlo a la casa de la colina la siguiente vez que tuviera que repartir la leche.
Aquella noche la señora Gertrud dio vueltas en su cabeza. Se preguntó qué le había hecho tomar el camino de su casa su primer domingo en el pueblo; un lugar tan siniestro en el que un hombre podía estar muerto y enterrado en el sótano, y a lo mejor sin enterrar. El asunto le había impresionado y le había dejado muy interesado.
Había caminado hasta allí sin saber hacia donde dirigía los pasos porque estaba cabreado. Cabreado con todo y con todos. Era nuevo en el lugar y no tenía amigos ni ganas de hacerlos. Cabreado con su padre por irse a Bosnia. <<Es militar, le han asignado una misión. ¿Comprendes Daniel?>> Daniel no comprendía que su padre los hubiera dejado para no volver nunca. Además, no le habían asignado una misión, se había ido voluntario para ayudar a gentes que no conocía a resolver los estropicios de una guerra que no era suya.
Hacía unos años que esa guerra había acabado y algunos aún seguían matándose entre sí. Su padre se había ido para ayudar en la reconstrucción del país, pero toda misión allí entrañaba riesgo todavía. ¿Cómo iba a comprender? Y no regresó. Su padre había muerto, jamás regresaría. No volvería a estar a su lado.
Cabreado con su madre por trasladarse a vivir a un ridículo pueblo de cuatro mil habitantes, por dejar la ciudad, su colegio, sus amigos; cabreado con todos, por todo.
Nunca olvidaría el momento nefasto en el que dos hombres vestidos con uniforme militar les llevaron la aciaga noticia. Había regresado del colegio y hacía los deberes en su habitación cuando llamaron al timbre. Elisa, su madre, siempre atareada con los mellizos, le pidió que abriera la puerta, y los hombres entraron. Por sus gestos y su voz adivinó que un asunto grave les había llevado hasta allí. Momentos después, su madre le ordenaba regresar a su habitación y continuar con los deberes.
Pero no pudo evitar oír que, en Bosnia, un grupo de militares escoltaba un convoy de medicinas, el convoy cayó en una emboscada, repelieron el ataque y en el tiroteo murieron dos médicos y varios militares, su padre entre ellos. En el bolsillo del pantalón le había sido hallada una carta dirigida a su familia que la muerte le impidió mandar y aquellos dos hombres entregaron a Elisa. Y eso era todo. Su querido padre había muerto. Nunca más lo verían.
Elisa, parecía haberse quedado muda. Recogió la carta y giró la cabeza hacia el pasillo con los ojos acuosos a punto de estallar en una tormenta salada. Ahogó los sollozos. Vio a Daniel y comprendió que lo había oído todo, mas no dijo nada. No lo mandó para adentro, no le riñó: <<Anda a tu habitación.¿No te he dicho que sigas con los deberes?>>. Calló y apretó la carta entre sus manos.
-¿Y el cuerpo? -acertó a preguntar girando la cabeza de nuevo hacia los hombres.
Oír su voz formulando esa pregunta, expresando esas palabras, la sumió a ella y a Daniel en un lago de penumbra. Su corazón era una herida que sangraba, y el mundo, todo a su alrededor se había vuelto oscuro.
Tardarían en entregarle el cuerpo.
<<Una muerte sin un cuerpo al que llorar>>, diría horas más tarde hablando sola. Semanas después actuaba como una posesa. Puso a la venta el piso donde vivían en la ciudad y se trasladaron a Villaflor. Compró una casa no lejos del centro, en una ridícula calle a la que llamaban el callejón del gato, y allí estaban. No quería seguir viviendo en las mismas habitaciones que había compartido con él, que ya no regresaría, donde todo se lo recordaba.
También porque <<la vida es más barata en un pueblo y ahora tendré que sacar la casa adelante yo sola. En un sitio pequeño todo será más llevadero. ¿Comprendes, Daniel?>>. Sin preguntarle si él deseaba marcharse también. Pues no lo deseaba, prefería quedarse donde habían vivido con su padre, donde todo se lo recordaba, en las habitaciones donde habían jugado, en su calle, cerca de la plaza donde estaba el museo al que lo llevaba los fines de semanas. Quería estar con él.
Por eso la tarde de aquel domingo, recién trasladados a Villaflor, estaba malhumorado.
-Si no vas a ayudarme a desembalar, de acuerdo, sal, vete a dar una vuelta –le concedió Elisa-. La plaza del pueblo no queda lejos. A ver qué hacen los chicos de tu edad aquí un domingo como hoy. No tardes. Diez minutos, un cuarto de hora, te despejas y vuelves y me ayudas. Eres el mayor, has de dar ejemplo a tus hermanos.
Como si los mellizos se enteraran de algo todavía, ronroneó Daniel para sus adentros. A ellos les bastaba con comerse sus papillas a la hora y dormir, salvo cuando daban la lata y no se quedaban quietecitos.
En lugar de quedarse en la plaza caminó hacia las afueras. Tomó la dirección de la casa de la colina sin noción de la existencia de la señora Gertrud, una mujer de la cual se decía que en su sótano había un hombre enterrado. Sólo que entonces no lo sabía.
Hacía frío. El invierno empezaba y aquello era un pueblo de la sierra, siempre unos grados por debajo de la ciudad. Pasó las vías del tren; vías muertas. La tierra se extendía oscura con su esplendor invernal, mullida por el agua caída en los días anteriores. Había chaparros y no lejos vislumbró un riachuelo. Cuando se acercó comprobó que no era un río, sino lagunillas, pequeñas inundaciones que la lluvia producía, entre las que había crecido un espeso zarzal.
A lo lejos se veía la urbanización de bonitos chalés, cuyos tejados de pizarra sobresalían por los setos de amazónicas. Unos perros ladraron a su paso; perros que guardaban los cobertizos diseminados, donde las familias del lugar recogían los aperos que utilizaban para trabajar la tierra.
Vislumbró la casa de la colina y caminó hacia ella como podía haberlo hecho hacia otro lugar, con guijarros en la mano que estrellaba contra los surcos del campo con toda su rabia; la rabia de todas las cosas que oprimían su corazón.
La casa estaba en pleno campo no demasiado alejada del pueblo, rodeada de un pequeño terreno sin ajardinar, pintada de verde pálido, con el marco de las ventanas y la valla que establecía las lindes de la propiedad color berenjena.
No se veían casas así por allí. Lo más curioso, lo que llamó su atención fue el ventanal de la planta baja dividido en cristales redondos de colores.
Sintió una enorme curiosidad. Nunca había visto una casa con un ventanal como ese. ¿A quién se le habría ocurrido la idea de dividir el cristal en cuadrados de distintos tamaños y colores?
Se fue acercando poco a poco.
No estaba situada realmente en la colina, que quedaba en el lado norte, en la parte de atrás o a los lados según la perspectiva, como una pequeña montaña resguardando la vivienda.
Se hacía de noche y en la estancia del ventanal se encendieron varias luces. Primero una, luego otra, después otras sucesivamente... Daniel saltó la valla, la curiosidad le hizo acercarse. Las cortinas que colgaban por el interior eran velos vaporosos, casi transparentes, que dejarían traslucir la luz del sol en la estancia los días de sol, y la luz oscura y neblinosa los días invernales como aquel.
La habitación era redonda y amplia y las paredes estaban decoradas con cuadros modernos como los del Museo de Arte Moderno que visitaba con su padre los domingos que Elisa se quedaba en casa con los mellizos. Cuadros diferentes a los que decoraban su hogar y el de sus amigos, grandes, alegres y coloristas con anchos marcos labrados, pintados de blanco, e incluso algunos parecían de oro.
El recuerdo de su padre irrumpió con fuerza.
-Son óleos, auténticos –le explicaba en el museo-. El nombre del pintor suele aparecer abajo en el centro del lienzo o en alguna esquina, y los marcos son de pan de oro. ¿Sabes cuanto costaría decorar una casa con óleos de pintores importantes y marcos así?
Pues bien, los cuadros que Daniel veía en la estancia de la planta baja de la casa de la colina, parecían llevados directamente de un museo, óleos de verdad con marcos dorados y labrados.
Entonces reparó en la señora Gertrud.
Estaba sentada en un sillón de espaldas al ventanal. Su pelo gris sobresalía de la espaldera del sillón y un pie permanecía extendido sobre un taburete tapizado. La visión de la cabeza le produjo un efecto inquietante, como un mal presagio. Se mantenía quieta, caída la espalda hacia un lado, y una mano colgaba sin peso a un lado del sillón. Parecía muerta, pero aún no lo estaba.
No sabía cuanto tiempo había transcurrido observando la habitación. De pronto se había hecho de noche, y al tomar conciencia de ello, emprendió el camino de regreso esperando no perderse en la oscuridad.
Cuando llegó a casa, su madre estaba enfadada con él por llegar tarde. Se encontraba en la cocina dando de cenar a los mellizos y en un primer momento no lo expresó, pero él lo supo sólo con mirarle la cara y escuchar su respiración. Debía de haber pasado mucho tiempo desde que había salido a dar una vuelta.
-Lávate las manos y siéntate –le ordenó.
Se sentó. ¡Qué remedio! Y la tormenta no tardó en estallar.
-¿Dónde has estado? Quedamos en que salías a dar una vuelta nada más. Estaba preocupada. Sé que esto es un pueblo y nunca pasa nada, pero quiero que me obedezcas. Si te digo a una hora, es a una hora. ¿Comprendes? Estoy sola para todo y tú eres el mayor.
Hubo un silencio.
-Come.
Le sirvió la cena. Quedaba mucho por hacer, ella cenaría más tarde. Además, no tenía apetito.
La casa estaba recién pintada cuando la compraron, gracias a Dios, al menos no tenían que pasar por eso.
Cuando Daniel se fue a la cama, Elisa siguió trabajando, desembalando y organizando cosas en la planta baja.
La casa tenía dos plantas y los dormitorios estaban arriba. Desde su habitación oía el ruido del papel del embalaje, de las cajas de cartón, de los utensilios de cocina... Aquella noche lloró con amargura. Su mundo se tambaleaba, su vida se desmoronaba. Mucho peor: estaba perdido, el barco se había hundido y él se sentía perdido en medio del naufragio. Desde el traslado allí su vida se reducía a lo infinitesimal. Nunca perdonaría a su padre por haberlos dejado; nunca lo perdonaría.
Pero aquella noche también pensó en la casa de la colina.
Marcos se acercó a él días después, de nuevo, una mañana en el recreo, y le informó de que muy pronto tendría que llevar más leche a aquella casa.
-¿Me avisarás? -le había preguntado Daniel implorando en su interior.
Marcos lo había prometido y Daniel esperaba con impaciencia el momento en que este amigo; su primer amigo allí, el único al que estaba dispuesto a concederle esa categoría, le diera el aviso.
El momento llegó al salir de clase una tarde como otra cualquiera. Marcos le dijo que se iba a la vaquería y después repartiría la leche, aquel día le tocaba llevársela a la señora Gertrud.
-Si quieres puedes venir. Me acompañas a la vaquería y hacemos el reparto.
Daniel no se lo pensó dos veces. No se le ocurría nada mejor que hacer esa tarde, que repartir leche con aquel amigo, bajo el cielo invernal atiborrado de cúmulos oscuros.
La vaquería estaba un poco en las afueras, enº el extremo del pueblo contrario al de la casa de la colina, aunque no tan afuera como ésta. El corral de las vacas daba al campo, pero la entrada y la vivienda de Marcos se encontraban integradas en el pueblo, en la última hilera de casas por aquel límite. Al acabar las clases cargaron sus mochilas a la espalda y en un momento estuvieron allí.
La familia de Marcos no vivía de la venta directa de leche. La gente en Villaflor, como en cualquier otro lugar, consumía la leche envasada del supermercado. La familia le vendía la producción a una central lechera, lo que resultaba más cómodo y garantizaba las ganancias. Dejaban una parte para la venta directa, y entre sus clientes se encontraba la señora Gertrud. Llevar el producto a los domicilios suponía un pequeño extra.
Daniel nunca se había planteado la existencia de modos de vida diferente al suyo en la ciudad. Entrar en la vaquería y ver a su amigo haciendo lo que le ordenaban lo puso en conocimiento de esta realidad.
A Marcos le esperaban varias filas de cubos de leche que trasladó de un sitio a otro. Era su trabajo diario, más los repartos y alguna otra cosilla. Así se ganaba el sustento. Sus padres creían que era bueno para él conocer por propia experiencia el esfuerzo que costaba tener lo que tenían. Y su trabajo era necesario para la familia. Daniel le ayudó y comprobó cuanto pesaban los cubos, lo difícil que resultaba trasladarlos sin derramar el contenido.
Luego Marcos le enseñó el corral; él nunca había visto un corral de vacas, y le advirtió que tuviera cuidado, no debía cruzar, ni caerse, ni pisar siquiera aquella explanada redonda y negra a la que llamaban la fosa del detritus.
-¿Ves ese redondel? Nunca intentes cruzar por ahí, ni se te ocurra. Es peligroso.
Al redondel iba a parar el excremento de las vacas. Si alguien caía en él, ocurría como en las arenas movedizas, el detritus se lo tragaba. ¡Glup! Lo chupaba hacia adentro y podía morir ahogado entre boñigas de vaca. Una manera horrible de morir.
Removió con una pala, y el olor de las boñigas putrefactas impregnó el aire frío. ¡Qué asco! Volvieron la cabeza hacia otro lado esquivando el vapor maloliente.
La madre de Marcos salió al corral y le dio una voz:
-¡Vamos, chico, deja la charla para otro rato! ¡Se hace tarde para el reparto! ¡No quiero que andes de noche por ahí!
Era una mujer enjuta de físico y de carácter, sin maquillaje ni peinado de peluquería, tan distinta a la madre de Daniel. Elisa se peinaba en la peluquería habitualmente, era morena clara y a veces se teñía el pelo con mechas más claras aún. Se ponía blusas vaporosas, se pintaba los labios, y se perfumaba. Y hubo un tiempo en el que estaba tan plena de alegría que se mostraba dulce y amorosa.
En aquel tiempo, que Daniel empezaba a sentir lejano, su mundo lo formaba el hogar en la ciudad, las risas cuando su padre se quedaba en casa algún fin de semana. Alguna vez habían salido a comer en domingo a un pueblo de la sierra, uno de esos pueblos como Villaflor donde ahora vivían. Y ahora estaban allí.
La madre de Marcos se llamaba Encarna olía a mantequilla fresca y a leche recién ordeñada, y llevaba puesto un delantal blanco. A la entrada de la vaquería había un mostrador tras el que despachaba leche a los clientes que iban a buscarla.
Marcos preparó el cantarillo para la señora Gertrud, y salieron rumbo a la casa de la colina.
Bordearon el pueblo por el exterior. Pasaron las vías muertas y dejaron atrás las montañas. Después de un rato vislumbraron la tierra inundada de agua que formaban las lagunas naturales, secas en el estío, y el zarzal en el centro.
Daniel no llevaba guantes y sentía el frío de aquella tarde de invierno penetrar en los huesos. Tenía los brazos resentidos de dolor por la ayuda prestada a Marcos trasladando los cubos. No estaba acostumbrado al peso, no obstante, se ofreció para coger el cantarillo de un asa:
-Deja que te ayude.
-Yo estoy acostumbrado y tú no –rechazó la oferta Marcos, como si comprendiera el dolor de sus brazos-. Y llevas la mochila.
Cuando llegaron, entraron en la propiedad por la puertecilla de la verja que rodeaba el terreno, la cruzaron y no entraron a la casa por la puerta principal siempre cerrada, sino por una lateral de menor categoría, que daba paso a la cocina. Empujaron y se abrió y se cerró por su propio peso, quedando una campanilla tintineando sobre sus cabezas.
-¿Micaela? –exclamó Marcos asomando la suya-. Es la mujer que lleva la casa y cocina para la señora Gertrud –informó a Daniel.
Nadie respondió y pasaron adentro. Todo estaba revuelto, con un montón de cacerolas y cacharro por todos lados, como si Micaela cada vez cocinara con un cacharro distinto y no los colocara en su sitio jamás.
-Seguro que la señora Gertrud no pasa por aquí –comentó Marcos con resabio.
En el pueblo se sabía como estaba aquella cocina. El cartero la veía al entregar el correo, los mozos del supermercado al llevar los pedidos, el del quiosco de prensa y todos los demás. Es decir, menos la señora Gertrud, eso se comentaba, que seguro nunca entraba en ella.
Marcos dejó el cantarillo de acero en la encimera y abrió la puerta interior que daba a la vivienda. Estaba oscuro. Un estrecho pasillo desembocaba en el vestíbulo, a la izquierda se encontraba la escalera y a la derecha una puerta cerrada que Daniel calculó daría paso a la estancia del ventanal.
-Parece que no hay nadie –comentó.
-A saber donde estará Micaela –rezongó Marcos-. Hace lo que quiere. Pero la señora Gertrud nunca sale.
Al parecer toda la casa estaba decorada con modernos óleos como los del museo, así los identificaba Daniel en su mente, con bonitos marcos.
Avanzaron algo más y la escalera apareció ante sus ojos. Dos cirios encendidos alumbraban un cuadro en el descansillo, proyectando sombras temblorosa hacía el vestíbulo. Era la única luz que alumbraba y daba un aspecto de penumbra mortecina y siniestra al lugar.
-Está oscuro –dijo Marcos-. ¿Y esas velas? ¡Mama mía! Yo nunca había pasado de la cocina. Bueno, sí. Una vez entré a la habitación de la señora Gertrud.
Daniel fijó su mirada en el cuadro del descansillo que alumbraban los cirios. Aquel cuadro era…
…Aparecía una mujer; una chica sentada a los pies de una cama en una habitación modesta. Las paredes estaban vacías y sucias por el humo de un pequeño hogar encendido. Todo estaba muy junto, la cama, el hogar y una mesa con un vaso de agua y migas de pan. Una bombilla de escasa luz iluminaba la pobre habitación.
La cama ocupaba el primer plano, y la chica tenía el pelo liso y los ojos tristes o cansados. Se había quitado una media y la doblaba, mientras la otra permanecía en el otro pie caída hasta los tobillos. Y calzaba zapatillas viejas. ¿Qué pintor lo había pintado?...
Buscó en su cabeza… El cuadro se llamaba <<Mujer en su habitación>>, donde se suponía ésta había llegado después del trabajo. Su padre tenía una tarjeta con aquella pintura. El nombre del pintor era…
… Baltasar Bert, se dijo para sí. Y abrió los labios en una sonrisa de triunfo, que mantuvo complacido durante unos segundos sin que su amigo se percatara de ello en medio de la oscuridad. Aunque tendría que haberlo recordado a la primera, su padre le había mostrado aquella tarjeta y le había hablado de aquel pintor muchas veces.
Recordaba algo más: el cuadro había sido robado. Entonces, ¿cómo estaba allí?
Subió unos peldaños de la escalera para observarlo mejor, y le pareció que, en efecto, era el cuadro robado. Quiso comprobar la firma abajo en un rincón, pero la penumbra no dejaba ver las tonalidades oscuras y no logró acercarse más, sino todo lo contrario, el sonido de una puerta cerrándose sigilosamente en el piso de arriba le hizo retroceder hacia su amigo.
Una cabeza se asomó por el vano de la escalera.
-Es Micaela –dijo Marcos.
-¿Quién anda ahí? –llegó hasta ellos la voz amenazadora de la mujer-. Ah, traes la leche –añadió al ver a Marcos.
Bajó varios escalones con una palmatoria en la mano, y les riñó:
-Los repartidores no entran en las casas.
Marcos creyó conveniente darle una explicación:
-Te he llamado y nadie respondió.
-Se ha ido la luz y estaba intentando arreglar los plomos –se explicó la mujer.
-¿Pues dónde está el sótano en esta casa? –dijo Daniel con un cierto tono bravucón.
En su casa los plomos estaban en el sótano, en el piso de la ciudad, también, y Micaela venía de arriba.
La mujer lo miró:
-¿Tú quién eres? ¿Se puede saber? ¿Vienes a traer los huevos? ¿Cuántos traes? Encargué dos docenas.
Por lo visto todo el mundo llevaba cosas a aquella casa, pensó Daniel.
-Viene conmigo –le aclaró Marcos.
-Está bien –se calmó la empleada-. En esta casa no hay sótano, tenemos un desván. Los contadores están en el desván en el segundo piso, cada vez que se va la luz hay que subir ¡y la escalera me mata!
-No hay sótano –susurró Daniel al oído de Marcos cuando la mujer se dio la vuelta para dirigirse a la cocina.
Marcos supo lo que quería decir. Si no había sótano, la existencia de un cuerpo enterrado en él era una patraña. También Daniel supo leer en la mirada de su amigo. Podría estar en el desván, parecía decir... ¿Enterrado en el desván?
-Ya que estáis aquí, subid para arriba, que me vais a echar una mano con los plomos.
Al entrar en el desván Daniel quedó tan fascinado por todo lo que veía, como lo había quedado al contemplar la habitación de la señora Gertrud por el ventanal. Estaba lleno de cosas, sobre todo, de objetos de arte.
Había candelabros dorados y un montón de cuadros, algunos apilados, otros colgados en la pared, unos del revés, otros envueltos, y esculturas de arte moderno. La talla de un ángel sin cabeza llamó su atención. Imposible no verlo, estaba sobre un pedestal redondo y dorado y su tamaño era considerable. Vestía una túnica azul y sus alas eran lúgubres, negras y púrpuras.
También Marcos se quedó alelado mirándolo todo.
Micaela les pidió que se subieran a un taburete. Ella lo había hecho antes, casi se mata y no había logrado ni mirar los plomos.
Fue marcos quien se subió. Le entregó el fusible, que arregló la mujer, y lo volvió a colocar. Micaela pulsó el interruptor y la luz se encendió sin problemas.
-Estupendo. Ahora bajemos a la cocina.
Bajó las escaleras delante de ellos. No era alta y sí llenita, de formas redondeadas, y su volumen dejó titilando las llamas de los cirios al pasar.
Midió la leche y la vació en un puchero de porcelana.
-Litro y medio, ni más ni menos –comentó al devolver el cantarillo a su dueño-. Hoy no toca pagarte, aún no estamos a fin de mes.
Los chicos salieron de la casa por donde habían entrado, por la puerta de la cocina, y la campanilla volvió a quedar tintineando tras cerrarse.
-¿Te has dado cuenta? Dice que había encargado dos docenas de huevos. ¿Para qué quiere la señora Gertrud dos docenas de huevos? Para mí que Micaela le sisa –comentó Marcos.
A Daniel le hizo gracia la idea y el modo en que su amigo la expresó, y no pudo menos que reír… <<Le sisa, eh. ¿Cómo lo sabe ese chico? A lo mejor esa chica es una santa y mira qué fama le van dando por ahí>>