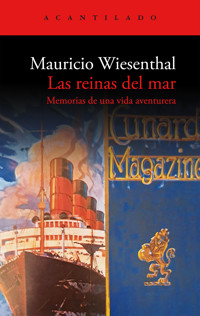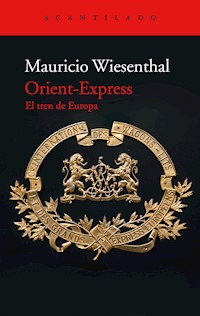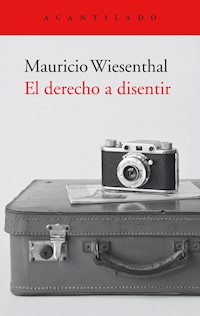
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
En los ensayos reunidos en este libro Mauricio Wiesenthal trata de «ajustar cuentas» con su tiempo, pues, como él mismo explica, «ser libre consiste precisamente en saber escapar de la cárcel de nuestra circunstancia para organizar nuestras ideas y nuestra vida desde una perspectiva más distante». Escritas en mil lugares del mundo, estas páginas son una celebración—un auténtico festín—del don de contemplar y evaluar «intempestivamente», es decir, de un modo crítico y poco acomodaticio (insumiso a las conveniencias), el tiempo que nos ha tocado vivir: «Pues la historia—si se rebobina o se mira en cámara lenta—se parece a los partidos de fútbol, cuando se analizan los lances más aplaudidos por los fanáticos de cada equipo; detalles que, no pocas veces, son lo peor y más sucio de cada jugada». Un libro lleno de fulgores, escrito con una prosa tan expresiva como cristalina, que fascinará (y en ocasiones alentará y confortará) al lector, mostrándole ocultos tesoros del museo del tiempo y acompañándole hacia horizontes abiertos. «Un hombre de increíble erudición, de cultura infinita, pero como la que no tiene hoy casi nadie: una cultura activa, crítica, punzante, que interpreta el pasado y lo convierte en reflexión del propio presente». Toni Montesinos, La Razón «Sabio bohemio y cosmopolita, Mauricio Wiesenthal ha escrito un grupo de fulgurantes y nutritivos ensayos donde observa con mirada crítica e insumisa muchas de las realidades del mundo actual y vuelca sus ojos hacia otra manera de habitar nuestro presente». Andrés Seoane, El Cultural «En la tradición antimoderna que va de Chateaubriand y las "consideraciones intempestivas" de Nietzsche a Fumaroli y Compagnon, Wiesenthal compone una autobiografía políticamente incorrecta». Sergi Doria, ABC «Asoma en estas páginas una experiencia atenta al indicio, el pasado mayor que el presente, el camino insospechado, la vía ardua, con una retranca que nos es propia. Este libro es una fiesta». Manuel Lucena Giraldo, ABC «Wiesenthal vuelve a la acción con otro libro asombroso, valiente, extremadamente interesante, profundo, con el que provocará nuestra conciencia». Toni Montesinos, Qué Leer «Wiesenthal ha viajado por todo el mundo y su condición de humanista se aprecia en todo lo que escribe. Es una delicia, un privilegio leer sus sabias reflexiones». Fulgencio Argüelles, El Comercio «Este conjunto de 44 ensayos van desde el tono poético y el detalle autobiográfico hasta el desenmascaramiento de fariseos y la refutación de lo políticamente correcto. El derecho a disentir es una cruzada contra el racionalismo, un alegato antirrevolucionario y una defensa del humanismo y de la cultura clásica». Alfredo Valenzuela, El Diario «Experto en ejercitar el derecho a disentir, Wiesenthal observa con preocupación y ternura el mundo, del que forma parte una Europa a punto de convertirse en un «parque temático»». Antonio Arco, El Correo «Un volumen perfectamente coherente y compacto en sus planteamientos y formas. Podríamos decir que son memorias reflexivas, esto es, que reúnen muchos recuerdos del propio autor —riquísimos hasta lo increíble— con una profunda y demoledora crítica». Libros de Cíbola
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAURICIO WIESENTHAL
EL DERECHO
A DISENTIR
ACANTILADO
BARCELONA 2021
CONTENIDO
Sirenas al amanecer
Manual de príncipes
Gradual secreto de los nombres ocultos
La metamorfosis del camello
Las disciplinas del espíritu
Contra la modernidad
Europa, o el castillo interior
Salvajes y racionalistas
Rosas contra el Estado
Mis anónimos
El manzano y la hiedra
El mundo aburrido
Casi hasta la cumbre
El carnet de las golondrinas
Las cosas prácticas
La curación por el placer
El juego de las mentiras
Genio y gracia, a orillas del lago Lemán
Agonía de la cultura
¿Moral pública o promiscuidad moral?
Las maletas buscan grandes hoteles
Ruinas y abedules en el parque de Weimar
Marburgo, a orillas del Lahn
Vino, cerezas y melancolía en el lago de Zúrich
Psicoanálisis de Europa
El siglo de la impostura
Carta desde el castillo de Duino
Los dioses comen naranjas
Los relojes del eterno retorno
La lógica, a orillas del Neckar
Las malas costumbres
Gentes de diseño
Retrato de mujer con cisne
Las habitaciones de Núremberg
El Escorial y el botijo
Fabio, las esperanzas cortesanas
La pureza (fabulilla moral)
Filosofía en la Mitammba africana
Ángelus en San Michele
La reunificación de Goethe
Las cinco vías del pájaro solitario
Una vida de marqués
Morir, y no en Venecia
Noticia de las numeraciones y las esferas
A mi hermano Luis.
A los tres amigos que nos traían pan en la «pandemia».
SIRENAS AL AMANECER
En la pasión y en la impaciencia de mi juventud escribí muchas páginas sobre mi vida, pero—pasados los años—soy consciente de que debo ajustar también cuentas con mi tiempo. Ser libre consiste precisamente en saber escapar de la cárcel de nuestras circunstancias para organizar nuestras ideas y nuestra vida desde una perspectiva más distante, y en ser capaz de recorrer nuestra época a contracorriente de muchas tendencias y modas.
De este modo nacieron estas páginas, escritas en mil lugares del mundo. No sé si tantas historias y tantos caminos componen un libro, una fiesta o una canción de adiós. Lo que quise decir lo dije, y lo que quise escribir tan sólo Dios lo sabe.
La parte más libre y auténtica de nuestra existencia es siempre «inoportuna» para nuestro tiempo. Nietzsche la llamaría «intempestiva» (unzeitgemäss), y en ese sentido también las meditaciones de este libro son intempestivas, una contemplación desencantada del momento en que me tocó vivir. Pues la historia—si se rebobina o se mira en cámara lenta—se parece a los partidos de fútbol, cuando se analizan los lances más aplaudidos por los fanáticos de cada equipo; detalles que, no pocas veces, son lo peor y más sucio de cada jugada.
Soy biznieto de un músico judío, nieto de un impresor alemán, hijo de un catedrático español y descendiente de generaciones de europeos que—en una época de fanatismo y de violencia—vieron reducidos a escombros el esfuerzo material y moral de sus vidas. Vine al mundo en un siglo terrible—el novecento—que industrializó el asesinato en serie, creando incluso cadenas de montaje de la muerte.
Mis antepasados paternos procedían de la Alta Sajonia y de Hamburgo, y de ellos recibí—además de mi origen alemán, que no olvido—la herencia judía, escandinava y eslava. Cuando mi padre obtuvo en 1916 su primera cátedra en España, mi abuelo—casado ya con una madrileña católica—se nacionalizó español, como lo exigían las leyes.
Al linaje paterno atribuyo mi gusto por el estudio y mi respeto por los gremios, escuelas y talleres donde se formaban en otros tiempos músicos, pintores y artesanos; así como mi devoción por la historia, y la educación humanista en la que mi padre se ocupó personalmente de formarme.
Mi familia materna es originaria de Cantabria y de Asturias. Allí, en el sagrado altar de los Picos de Europa (entre ríos y desfiladeros, prados, landas de brezo rojo y hermosos bosques), asentaron sus vidas—más sencillas o más notorias, según su suerte—mis antepasados. Tendría que poseer la paciencia de un monje para escribir y miniar esta historia cristiana y campesina que podría ser ilustrada con los iconos de un beato. Sus propiedades estaban muy dispersas, como es normal en las tierras de minifundio, dedicadas mayormente a pastizales para el ganado. Acaso de esa estirpe me viene la devoción por los caseríos de la montaña, mi educación cristiana, el amor casi místico que siento por los monasterios y las ermitas, y mi cariño a las riberas y vegas de la «tierruca» que recorría a caballo en mi juventud.
Recuerdo la primera vez que fui a visitar a mi abuela en sus tierras. Llegué a la aldea por un camino empinado que dominaba un espléndido paisaje entre altos montes. Debía de ser por primavera, pues guardo conciencia del tapiz de flores—amarillas, blancas y violetas—que cubría la pradera, y el olor dulce de melisa y tila que perfumaba el aire fresco.
Subía en una charrette que era difícil de manejar por las cuestas, porque el caballo estaba recién herrado y resbalaba en los tramos de piedra. Tenía que ir atento, vigilando a la yegua en las subidas y templando la manivela del freno en los descensos. Y, al pasar la torre medieval de Linares me detuve en un otero, por dar descanso al animal. Muy cerca se halla el cementerio romántico y minúsculo donde hoy está enterrada mi abuela. Un Cristo de piedra levantaba sus brazos abiertos sobre una tapia blanca, un rosal salvaje y una cancela de hierro. Los mausoleos eran modestos y sencillos y, en las lápidas manchadas por la humedad y el musgo, apenas podían leerse ya los nombres queridos. Entonces pude contemplar todo el valle hasta los lejanos picos que, en esas fechas del año, aún mostraban restos de nieve. Y, desde allí, distinguí el minúsculo caserío con tejados rojos que había sido el hogar de tantas generaciones de mi familia materna.
No sé por qué en los días de la juventud uno tiene siempre la idea de que la vida es corta, y esa sensación de sed apremiante nos lleva a obrar muchas veces con descuido y precipitación. Y, sin embargo, llegados a la vejez, nos damos cuenta de que—en las mismas horas en que el ansia y el gozo de vivir nos llenaba el corazón—se nos iban calladamente los nuestros: los padres, los amigos, los mayores, los maestros, y todos aquellos que perdimos sin poder recuperarlos.
Cuando escribí un esbozo sencillo de mi infancia y de mi adolescencia (un libro del que sólo edité veinte ejemplares y, que andando los años destruí, porque no lo consideré interesante) lo titulé: Llegar cuando las luces se apagan.
Nací en 1943, en medio de un bombardeo. Europa estaba en llamas. Digamos también que vine al mundo en las orillas de un río de cartas: «Querido, querida… padre, madre, hijo mío, hija de mi alma, amada… ¿Cuándo volveremos a vernos? ¿Nos permitirá la vida volver a encontrarnos?».
En las ciudades de nuestra vieja Europa se oían las sirenas de alarma: amenazantes, estremecedoras y entrecortadas. Cada fábrica tenía la suya. Se escuchaba el rugido de los aviones, sonaban las explosiones de las bombas y se apagaban las luces. Después las cartas; el río de las cartas: «querido, querida, padre, madre, amada, hijo mío, hija de mi alma», y—en el raudal—alguna que nunca llegaba.
Las genealogías de mi vida, mis trabajos y mi formación europea me hacen también disidente y distinto a muchos de mis contemporáneos, que se identifican cómodamente con ciertos localismos que me son indescifrables y ajenos.
Probablemente tengo un sentimiento más sencillo y tierno de Europa que mis conciudadanos jóvenes, porque viví en tiempos más duros durante la postguerra. Todo era entonces más pobre, aunque también más fácil de abarcar, de pasear y de amar. Para un niño nada hay tan dulce y a su medida como el paso lento de una abuela o el andante de un cuento.
Mis primeras imágenes de Francia, Suiza, Italia, Austria y Alemania no son las que tienen los turistas de hoy, sino momentos felices y discretos de la vida hogareña cuando nos reuníamos en familia, sin mayor alegría que la de poder vivir en paz, trabajando para reconstruir un mundo que nos habían legado destrozado.
Afortunadamente Europa es un continente de dimensiones reducidas, y encontrábamos rutas, caminos y puentes para dar rodeos. Los campos volvían a estar cultivados, y el cultivo ha sido siempre sinónimo de cultura y de culto, puesto que las primeras divinidades fueron agrícolas. Los europeos no podemos presumir de una fauna salvaje muy rica ni de una vegetación inextricable, porque nuestros antepasados labraron los campos, domesticaron a los animales que trabajaban la tierra, marcaron los hitos del camino, idearon alfabetos e interpretaciones que permitían explicar nuestro origen y establecer un código moral de convivencia, edificaron templos, basílicas y teatros; construyeron castillos y bastidas para defender los burgos, comunicaron las aldeas, ingeniaron armas y tácticas de combate, seleccionaron los cereales, las legumbres y los frutales adecuados a nuestro clima, elaboraron los fundamentos de una cocina sencilla y sabia—aderezada con hierbas saludables y sabrosas—, levantaron monumentos que sirviesen de memorial y guía a los pueblos, fundieron campanas y colocaron relojes en las torres, abrieron vías para comerciar con la sal y las materias primas, guardaron en pergaminos y en bibliotecas las crónicas de nuestras peregrinaciones, crearon rutas transitables en las que se establecieron monjes y hombres misericordiosos que atendían a los viajeros—como Santo Domingo de la Calzada o Saint-Émilion—, repartiendo pan, vino y caridad. No pocos viñedos históricos de Europa—en Alsacia, Borgoña, Cataluña, Galicia, Toscana, Renania, Navarra, Burdeos, Rioja—nacieron de esta manera, al igual que los mercados se organizaron en torno a los centros de peregrinación.
Es verdad también que, en aquellos caminos donde aprendí la historia de mi patria europea, se veían entonces no pocas aldeas destruidas, lugares cerrados al tránsito porque ocultaban explosivos y metralla de guerra, industrias famosas que estaban arruinadas y de las que sólo quedaba en pie una chimenea de ladrillo que parecía un monumento fúnebre al trabajo de los hombres en minas y fábricas, y muchas colinas o parques—hasta hace cuarenta años era fácil encontrarlos en las ciudades de la Alemania del Este—que escondían en su interior los escombros de barrios enteros, devastados y calcinados por las bombas.
Recuerdo en Viena los carteles de la Amerikahilfe (‘la ayuda americana’) en los que se veían hogazas de pan negro, las manifestaciones populares en los días helados de invierno cuando faltaba el carbón, los mercados en los que una coliflor costaba más que una camelia, o los tickets de racionamiento.
He hecho muchas veces mis primeras tareas colegiales a la luz de una vela, porque había restricciones cada tarde. Me acuerdo también de que, cuando era pequeño, en los trenes y en las estaciones de Suiza, había carteles que advertían de esos cortes de energía.
La obra de un escritor está marcada por su educación, su idioma y su experiencia vital. Y, por la misma razón que reclamo que los biógrafos incluyan en su trabajo las coordenadas de su personalidad y de su pensamiento, de suerte que queden mejor explicados sus antojos y sus opiniones, aporto aquí pormenores de mi vida. Pienso que así se entenderá cómo y por qué, en todo cuanto he escrito, se manifiesta la herencia de la cultura europea que recibí en mi hogar y en mi educación.
Vine al mundo en una casa modernista de Barcelona, en el 658 de la Gran Vía. Bastante queda de lo que fuera su alegre fachada con labores de forja—inspiradas en la artesanía neogótica—, balcones y miradores con vidrieras de colores, cerámicas, esgrafiados y floridos relieves. Construida en 1900 por el arquitecto Pau Salvat i Espasa, es conocida en la ciudad como la Casa Oller, y cada uno de sus detalles era elegante, desde el dibujo de los suelos al diseño de las galerías. Todavía conserva en el zaguán decoraciones originales, algunos muebles, y una ceremoniosa escalinata de mármol con la estatua de un trovador que despliega un pergamino en el que se lee: «Salve».
Cuando visité por primera vez la casa de Goethe en Weimar y vi escrita la palabra SALVE en el umbral de la puerta, me sentí vecino de los dioses del Olimpo. Más o menos, igual que aquel advenedizo que presumía de sus relaciones con Alfonso XIII porque tenía «el mismo peluquero».
Nací cuando las Ramblas tenían otra hora y eran un río de árboles y de flores, donde uno podía aprender a leer con sólo pasear y contemplar la vida laboriosa de un pueblo que entonces era acogedor, alegre y civilizado. Las Ramblas de las Flores fueron el primer «libro viejo» que hojeé en mi infancia, y tengo con él una deuda de niño, pues creo que aprendí a leer y a escribir en sus trovas y en sus fábulas, en los rótulos—algunos modernistas y muy originales—de sus tiendas, en la dulce algarabía de las lenguas que se hablaban en sus mercados, en los hierros forjados de sus balcones y en las estampas de este pueblo mío que, teniendo una cultura milenaria, un espíritu tan abierto y un corazón tan claro, ve algunas veces cómo ciertos bárbaros nos abren las costuras para que enseñemos las vergüenzas de un costumbrismo aldeano y nacionalista.
Mi infancia y mi adolescencia son de Andalucía, tierra en la que me crie, en la que di sepultura a mis padres y a mi hermano, y donde mi vocación de escritor echó sus primeras y más hondas raíces. Para colmo viví desde muy joven en diferentes lugares de Europa, viajé por medio mundo, y creo que esa condición humanista—rebelde a las tribus y a los nacionalismos—se percibe en mi obra. No siento atracción por lo castizo ni por lo burgués, si bien amo el cante y la poesía de mi gente andaluza, siempre que no venga de atajo falso ni de tablao de turistas, sino de manantial fino y verdadero. Ese origen tan barajado, junto con mi independencia y mi pensamiento antimoderno, podría explicar en parte por qué he sido un escritor bastante retirado y aislado en mi propia patria europea. De alguna manera tengo conciencia de haber sido un exiliado en mi tiempo, y por eso me atrevo a sentirme inoportuno y a escribir estas «consideraciones intempestivas».
Como escritor creo que la lengua en la que siento, pienso y hablo es, esencialmente, mi patria. Escribo en español con tanto arrimo, devoción y reverencia que, a veces, se me entromete el verso en la prosa, de igual manera como las letras de la seguidilla se adelantan al rasgueo de la guitarra entre gemidos, quereres y puñalás.
Aprendí otros idiomas para poder leer y conversar en ellos—ensanchando los horizontes de mi alma—, si bien no siempre conseguí escribirlos con soltura. Y, además, los años de peregrinación y de bohemia me fueron trayendo de vuelta a casa con tanto anhelo que hoy puedo decir que mi patria es el idioma español, sobre todo la lengua humanista y significante en la que discurrieron y escribieron nuestros autores clásicos, pues verdad es también que me siento extraño, desterrado y ausente al escuchar la palabrería que hoy se oye en la calle.
Si no fuese ya tarde para entregarme a trabajos que exigen más aliento del que me queda, me gustaría profundizar en el concepto de «patria», buscando otros contenidos y significados a la palabra.
Los jóvenes griegos peregrinaban al santuario de Agraulo—unos daban este nombre a una encarnación de la diosa Atenea, y otros a una princesa ateniense—para prometer fidelidad a «la tierra que produce pan, aceite y vino». No creo que exista un concepto más bello de patria que identificarla con lo que se come y se bebe. Los ingleses añaden a eso alguna molestia (el mal tiempo, el exceso de fiambres o la vida sexual entorpecida por la bolsa de agua caliente), porque son el único pueblo sabio que cree que las incomodidades y perversiones del hogar son siempre más soportables que las comodidades del extranjero. Si uno nace en un país inteligente y libre con dos cámaras legislativas, una clara separación de poderes y unos reyes viejos—sólo los reyes ganan con la edad—, tampoco va a quejarse del roast beef.
En mi juventud recorrí, a pie, en tren y en bicicleta, muchos rincones de Europa, y encontré también en esos caminos mi patria, pues lo que nos distingue a los europeos es que vivimos en un continente que tiene dimensiones humanas. Dos mil kilómetros en Europa es todo. En América, en África o en Asia se requiere un avión supersónico.
A pie se siente la materia del terruño y se ve mejor el detalle. Tan pronto como se anda el camino es más fácil distinguir el canto de las aves y los versos propios de cada especie, se reconocen los lugares donde anidan los pájaros y cabe observar mejor las formas y las bandas que dibujan en su vuelo, siguiendo sus tácticas de defensa y de emigración. Hace ya muchos años que Michel de Montaigne me enseñó a viajar de este modo, más atento a la vida y a sus sensaciones que a los estudios eruditos del arte o de la historia.
En septiembre de 1580, cuando Montaigne partió de su castillo para recorrer Suiza, Baviera e Italia, se dejó olvidada en su biblioteca la Cosmografía de Münster, que cualquier otro habría considerado una guía insustituible para el viaje. A él le interesaba más hablar con las gentes y aprender los idiomas de cada país, evitando así a los trujamanes que engañaban y engañan a los viajeros, contándoles tendenciosos chismes políticos, aburridas historias memorizadas o parlerías sin interés.
En su Diario del viaje a Italia Montaigne es capaz de evocar las costumbres y los colores de Roma, sin hacer mayor referencia a la obra de Miguel Ángel ni prestar atención a las maravillas de la Capilla Sixtina; mientras dedica varias páginas a una recepción del papa Gregorio XIII y al protocolo que se requería para besarle los pies. Como estudioso le atraía más una buena biblioteca que un monumento famoso o un cuadro renombrado. En cuanto entra en la Biblioteca del Vaticano se detiene a contemplar los manuscritos de Virgilio y Séneca, y comenta que la letra de santo Tomás de Aquino le parece descuidada y pequeña. Disfruta contemplando el reflejo de la tinta dorada en un manuscrito griego de los Hechos de los Apóstoles. Y toma nota de que los originales de la Eneida carecen de los cuatro primeros versos que añadieron los editores más modernos. Esta afición por los libros resulta hoy sorprendente, si pensamos en el turista que—viajando en horda—parece obsesionado por los museos y hace colas interminables para visitarlos deprisa y corriendo, como si la humanidad no tuviese hoy otro gusto que las artes plásticas. A Montaigne le gustaba viajar al azar, cambiando de rumbo cada vez que un rodeo le ofrecía un descubrimiento, y comparaba las jornadas de su trayecto con las páginas de un libro apasionante, que uno quisiera que no acabase nunca.
Aunque escribo en la mesa de un café y no puedo comprobar mis citas, recuerdo bien las palabras que Montaigne dedica a detalles curiosos, como el estado de las calles de Florencia, pavimentadas con losas sin forma y sin orden, o sus observaciones precisas sobre las vajillas («los alemanes tienen el vicio de beber en vasos demasiado grandes, mientras que aquí—se refiere a Italia—son al contrario demasiado pequeños»), o sus juicios sobre los vinos, que entonces se bebían casi siempre mezclados con agua. Me atrae también en sus páginas la atención que presta a la capacidad de trabajo de los artesanos y tejedores de Lucca, o la forma como explica las virtudes de las aguas y la temperatura de las fuentes termales. Adoraba las posadas de Alemania, porque los alemanes sustituyen los pesados cobertores de las camas por suaves edredones de pluma, y tienen en sus comedores estufas de porcelana, más cálidas que las chimeneas francesas, ya que reparten mejor el calor por la estancia. Y una llanura en las marismas del Arno le permitía evocar lo mismo unos versos de Petrarca que el accidente que costó un ojo a Aníbal cuando atravesaba estos parajes.
He viajado siempre con esta misma curiosidad que hoy me cautiva en Montaigne y que, desde mi juventud, me hizo seguir los caminos de Goethe. Si repaso mis cuadernos de viaje veo que anduve muy atento al olor de los prados, al tiempo de las cosechas y a las noticias que me daban los campesinos. Me interesaba primero por el sabor de los frutos de una higuera que por la forma del ábside de la iglesia románica que quedaba detrás de sus ramas. Nunca hice un camino sin indagar los nombres de las flores y los árboles, o sin escuchar el canto de los pájaros. Las palabras y los nombres forman parte del mayor tesoro que puede acaudalar un escritor. En Goethe aprendí a observar las rocas, y Montaigne me enseñó a andar atento a los ingenios mecánicos y a las industrias que dan vida y riqueza a los pueblos.
Me divertía mucho aprendiendo la parla y los dialectos de las regiones que visitaba. Y, con el propósito de hablar con los aldeanos, bailar con las muchachas en las fiestas, o—acabada la misa—jugar una partida de naipes en una taberna, asistí a curiosas ceremonias religiosas en los pueblos; como las de un lugar de cuyo nombre he conseguido olvidarme, donde enterraban a los difuntos de forma tan cristiana que, tan pronto como el cura decía «Requiescat in pace», el sacristán pedaleaba estruendosamente el armonio y algunos brutos gritaban «¡Aleluya!».
Todavía tengo la costumbre de escuchar las campanas de los pueblos, a la vez que intento distinguir su afinación y sus tonalidades, diferentes en Grecia que en Irlanda, acordadas de forma diversa en cada catedral o en cada iglesia; distintas en la basílica de Santa’Agnese cuyo campanone se oía en mi casa en piazza Navona, a la hora en que sacaba la vieja tina y me bañaba en la terraza, o en Lübeck—donde las torres tuvieron que ser reconstruidas después de los incendios producidos por las bombas de fósforo—, o en mi querida capilla de Saint-Julien-le-Pauvre, donde dicen que rezó Dante. Desde la Edad Media fueron éstas las campanas más tempranas de París, y eran mi bendición urbi et orbe cuando—mojando el pan del desayuno en el chorro de las fuentes, como hacen los gorriones—regresaba a mi modesto refugio del Marais en las madrugadas más difíciles de mi juventud.
Anduve mucho por todos los caminos de Europa. Dibujaba los puentes góticos que me parecían obras de caridad, indagaba las etimologías de los lugares y buscaba su historia en las figuras heráldicas de sus escudos; lo mismo que guardaba en mi memoria los nombres que me parecían notorios, misteriosos o bellos, y me detenía en los viejos molinos de agua o me paraba delante de las norias para oír el canto de los arcaduces.
Descubrí pronto que no había monumentales prodigios geológicos en Europa. Casi me daba vergüenza enseñarles a mis amigos americanos las cataratas del Rin en Schaffhausen, porque ellos me hablaban del Niágara o del Iguazú. En mis tiempos de estudiante de canto en Sorrento me sentía orgulloso del Vesubio, y me gustaba explicarles a los compañeros japoneses o americanos—ufanos de sus grandes volcanes–que Plinio el Viejo había muerto en Pompeya bajo las cenizas, sólo por el afán de investigar la erupción. Ser europeo es sentir la curiosidad de saber por qué y tener el ánimo para hacer lo que haga falta sin preguntarse cuánto.
«Es un alemán que escribe en español», dijo de mí un crítico que no simpatizaba con mi obra y—al parecer—tampoco con los alemanes ni con los españoles, y menos con los judíos. «Ich störe doch nicht?» (‘¿Molesto?’), solía decir mi maestro Stefan Zweig.
Si sumamos a todo eso mi condición de católico (católico español, para escándalo de algunos), es normal que, entre radicales y fanáticos, ocurra este malentendido. Por lo demás no me gustaría dejar de ser todas las cosas que soy: un judío sin violín, un alemán exiliado, un humanista europeo y un español que vio ponerse el sol no sólo en el Finisterre de su patria, sino también sobre su época.
«No toques eso, que se rompe» es una frase que marcó mi infancia, porque mi madre y las personas que se ocupaban de educarme la repetían a menudo. No había repuesto para casi nada, y todo había que conservarlo o repararlo con cuidado. Reparar era una palabra sagrada, y las mujeres y hombres que se dedicaban a esos pequeños oficios y trabajos fueron nuestros héroes, porque parecían hacer milagros. En aquel tiempo los niños no soñábamos con ser presidentes ni directores de nada, sino que queríamos ser como esos operarios y artesanos, capaces de enlucir o enfoscar una pared, cambiar la cuerda rota de una guitarra, atar el sedal a un anzuelo, manejar el timón de un barco, pintar un zócalo sin perder la línea o ponerle un parche al neumático de una bicicleta. Cada oficio tenía sus olores sacramentales, y el incienso no era para nosotros más embriagante que el barniz que impregnaba la muñequilla del ebanista o la fragancia de la trementina en la paleta del pintor, o el olor del yeso fresco en la llana del albañil, o el tufo venenoso del estaño cuando el fontanero lo calentaba con la llama del soplete, o el perfume de la tinta cuando escribíamos con plumier y plumilla.
La figura noble y venerable de Hans Sachs, el zapatero, fue quien nos condujo hasta Goethe; porque ése fue el gran camino de iniciación que tuvimos los europeos, cuando trabajábamos con principios morales y sociales más humanos. Todo lo perdimos con la pretensión de creer que la universidad estaba por encima del trabajo. Nos equivocamos al creer que había que llenar las escuelas de alumnos, sin pensar que primero había que seleccionar y elegir «aprendices» (gente que tuviese el deseo de aprender), y gastamos un dineral en titular «doctores» cuando ocurría más bien que escaseaban los «maestros». Por esta tuerta vía los europeos modernos creamos unos planes de enseñanza que primaban—de forma maquiavélica—el fin sobre los principios. Y de tal guisa producimos hoy más ejecutivos que ejecutantes, y más jerarquías y santidades que santos.
He procurado dejar testimonio de mi vida y de mi tiempo en mi obra, desde Libro de réquiems—un homenaje a mis maestros, dolorosamente escrito en el paisaje brutal del siglo XX—hasta El esnobismo de las golondrinas, que evoca la epopeya de mis viajes y mis naufragios, en busca de mi patria espiritual; sin contar mi novela Luz de vísperas, escrita a contracorriente de las modas, en el estilo que aprendí de los clásicos de la literatura europea. En esa obra quise reconstruir la Europa que fue devastada por las guerras y revoluciones sangrientas del siglo XX, desde Viena hasta Moscú, desde Madrid hasta París. Y, al restaurar el decorado con todos sus detalles, intenté reanimar también las vidas de mis personajes: hombres, mujeres y niños, que vivieron esa hora pasada; y escribí, por lo tanto, la novela de sus amores y sus fracasos, de sus ideales, sus trabajos y su fe.
Así trabajé también mis biografías y ensayos sobre Mozart, Byron, Liszt, Rainer Maria Rilke, Lev Tolstói, Stefan Zweig y tantos otros personajes de nuestra historia. No escribí narraciones cortas, porque las vidas de mis héroes requieren páginas, y más aún si cuento—como creo que es justo—la historia de otros seres más humildes que tuvieron que soportarlos. Soy incapaz de apreciar el valor de los microrrelatos, los micropoemas, y algunas artesanías de jíbaro, llenas de maldad, que hoy se publican en las redes sociales. En una novela hay o debe haber personajes, si bien muchos autores de narraciones cortas no llegan a crearlos (o quizá los esconden a sus lectores y se confiesan sólo con sus psicoanalistas).
«Discurrir» es un proceso muy diferente del «sintetizar», pues sólo cuando fluye el pensamiento se manifiestan coherentemente las verdades. El discurso es, además, fundamental para la oratoria y para la literatura, ya que favorece el proceso de la inteligencia, la estética de la prosa y el ritmo musical del fraseo, dando tiempo al transcurso de la acción, al espacio del relato y a los intervalos de silencio. Con razón dijo Beethoven que la música se escribe «para mejorar el silencio». Y probablemente la literatura es un intento de «embellecer la quietud».
No sé por qué la dislexia está devorando al mundo. Y, por eso, me escandaliza observar que hoy muchos pretenden emitir una sentencia estruendosa como un estornudo antes de esforzarse en el juicio crítico. Ésa es la técnica demagógica de los populistas, que disparan sus opiniones y emiten sanciones simples sobre los casos morales más complejos, sin exponer los sentimientos que van engarzados a las razones, y resolviendo deprisa, sin argumento y sin discurso.
La comunicación fácil y virtual de nuestro tiempo esconde otra debilidad, puesto que crea un espejismo al reducir las distancias, de forma que los usuarios de las redes sociales pueden entrometerse en todos los escenarios, cuando en la realidad están muy lejos de ellos. Se puede disponer un asesinato o cometer cualquier infamia desde un ordenador, sin sentir un grado mayor de conciencia o de arrepentimiento. Y de este modo aparecen en nuestra época formas diabólicas del insulto, de la difamación, del acoso, del terrorismo, del abuso y del crimen, deshumanizadas por la irresponsabilidad que ofrecen la relatividad de las distancias, la virtualidad y la pantalla.
Es evidente que no estoy preparado para estas formas de deconstrucción, demolición y derribo, que manejan con tanta habilidad los expertos en dinamita y los entusiastas de la deforestación. Me horroriza, además, la gente que quiere llegar pronto al final.
No es difícil comprender el dolor que me producían los gritos que oía a mi alrededor en los años sesenta, mientras que en las oficinas más rancias del mundo intelectual se proclamaba que «había que desmontar la cultura y crear una contracultura». Otra vez destruir. Otra vez romper. Como si en Europa no lo hubiésemos destruido todo mil veces.
El instinto destructivo es siempre fácil y fuerte en los que tienen de sobra o en los que no aman nada. Recuerdo en aquellos días de Mayo de 1968 cuánta resistencia y desprecio encontraban en las clases trabajadoras los movimientos intelectuales e irresponsables nacidos en la universidad. Nadie parecía haber enseñado a aquellos rebaños de niños presuntuosos que los libros y los artículos que firmaban sus profesores habían sido corregidos, compaginados y editados por otros hombres y mujeres que luchaban en las imprentas y en las rotativas. Destruir es una manifestación severa de la impotencia, y el terrorismo es la forma que eligen los impotentes para matar cuando su ineptitud es ya incurable.
En España tampoco habían sido fáciles los años que siguieron a la guerra civil, y guardo en los cofres más queridos de mi memoria las estampas amarillentas y desvaídas de aquel país pobre, culto y aislado internacionalmente—sometido a una dictadura que se tomó su venganza antes de pensar en la reconciliación—, aunque dignificado por el trabajo de mujeres y hombres que luchaban por reconstruirlo todo. Había que prestar ayuda a las víctimas, asistir a la gente sin techo y a los hambrientos, proveer los economatos y ayudar a las cooperativas, reponer las vías para que los trenes no sufriesen enormes retrasos, reedificar las estaciones bombardeadas, y restaurar carreteras y puentes por donde circulaban camiones y autobuses que petardeaban como tanquetas humeantes, pues algunos de ellos eran viejas ambulancias militares rehabilitadas para el servicio civil.
Era menester reconstruir la industria básica, levantar embalses para dar agua a un país de clima seco, y resolver muchos problemas de salud y de atención médica, socorrer a los peones del campo en los años de malas cosechas, crear trabajo para los desempleados, escolarizar a los niños y recuperar los decenios perdidos en la guerra. Y todo eso luchando contra los desaprensivos que se enriquecían con el estraperlo o vivían de los privilegios del régimen político.
De mi infancia en Cádiz recuerdo otras sirenas, aunque no de bombardeos, sino de los barcos donde marchaban los emigrantes en busca de trabajo a Argentina, a Venezuela, a Colombia o a los pueblos generosos que nos daban—como el pañuelo en la zamba y el pasillo—acogida y amparo para que muchos españoles pudiesen encontrar un hogar y una patria en América.
El tango Celos sonaba en los cafés del puerto, donde los jóvenes que emigraban a Argentina, en busca de fortuna, se despedían de sus madres o de sus novias. Celos se oía en las ventanas abiertas, en las noches cálidas, en el último adiós de las orquestas de los barcos que se llevaban a tantos europeos—españoles, judíos alemanes, italianos–hacia la incógnita del futuro en el Nuevo Mundo.
No sé por qué el tango Celos (esa obra maestra de Jacob Gade) tiene una presencia recurrente y misteriosa en mi vida. Me sigue desde mi infancia, como una de las canciones que recuerdo de la cuna. Mis amigos no saben tampoco cómo explicar este hechizo. Se oía, en los años cuarenta, en los patios abiertos de mi casa de la Gran Vía de Barcelona. Lo bailaban mis padres cuando se abrazaban en casa y se dejaban llevar por la alegría y la pasión de los primeros años de casados. Sonaba en las radios de la postguerra, en los antiguos gramófonos de la Voz de su Amo, en los bailes de las verbenas y en las habitaciones de las muchachas de servicio, que olían a manzanas de pueblo y a carmín de labios.
Basta que yo entre en el salón de un barco o que me siente en el comedor de un hotel para que el pianista o la orquesta comiencen a tocar el tango Celos. Me ha acompañado mil veces en mis travesías del Atlántico, en el Queen Elizabeth y en el Amerigo Vespucci, en el Galileo Galilei, en el Independence, en el United States, en el Costa Classica o en el Brilliance of the Seas. Me trae el recuerdo del hotel Bristol de Salzburgo, donde lo interpretaba mi amigo Bobby, el pianista. Lo he oído mientras escribía—en años felices de mi juventud—en el café Tortoni de Buenos Aires. Y me ha seguido en el Park Oteli de Estambul, en el Grand Hôtel de Estocolmo, en mis casas de Roma y de Venecia, en las pensiones de mi época de estudiante o en los garitos y cafetines del puerto de Argel, llenos de gatos, donde se bebía a todas horas ajenjo y campari.
En Cádiz, donde pasé mi adolescencia—como ya he dicho—, se vivía mucho al ritmo de América. Delante de mi casa gaditana (un caserón en la calle de San José 8, que ya no existe) había muerto en 1845 el primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia. Muy cerca se encontraba la Plaza de Mina donde había nacido Manuel de Falla, a medio camino entre Cádiz, París, Granada y la casita de Alta Gracia, en aquella otra patria nuestra—la Argentina—donde quiso morir. Uno de sus discípulos, el pianista José Cubiles, había nacido en la misma habitación de la casa donde vivíamos en Cádiz, justamente donde nació mi hermano. Tan pronto como el viento soplaba favorable se oían en la azotea las sirenas del Cabo de Buena Esperanza o del Cabo de Hornos, los barcos correos que enfilaban el puerto o partían para América. Y recuerdo cómo, acompañado por su mujer, Cubiles llegó a casa un día procedente de Argentina y le pidió a mis padres que le dejasen ver la alcoba donde había nacido. Yo era un niño, pero podría repetir de memoria datos de aquella conversación y dos canciones españolas de Falla que aquella tarde interpretó al piano. No se podía vivir en Cádiz sin sentirse en América. Y unos pasos más allá de nuestra casa había nacido, en 1732, José Celestino Mutis, el gran botánico que descubrió la quina en Colombia.
Siempre me gustó mucho pasear por Cádiz buscando huellas de Panamá, de Colombia, de Cuba, de México y de Puerto Rico. Y a menudo descubrí que lo más olvidado de Cádiz estaba en una plaza de Cartagena de Indias o en un mercado del Yucatán. Por eso detesto a los localistas, y me duele pensar que en Cádiz no haya una plazoleta dedicada a José María Lacalle, un gaditano que compuso en Nueva York la canción Amapola. Sé que otros países reivindican su nombre, y por eso me gustaría verlo honrado en la ciudad donde nació.
América y Cádiz nunca podrán separarse, porque hemos comido el mismo pan. No creo que la palabra trigo despierte hoy muchas inquietudes en los jóvenes de los países desarrollados. Sin embargo los europeos de los años 1940 conocíamos la escasez de pan y trigo, pues el «patrón pan» fue en la historia de nuestra cultura más importante que el «patrón oro». Una subida de un céntimo en el precio del pan había provocado en tiempos pasados revueltas y revoluciones. Y, en aquellos años de postguerra en España, había mucha gente que pasaba hambre. En las conversaciones familiares se hablaba del trigo que los argentinos habían mandado a España, acudiendo en ayuda de nuestro país arruinado.
En uno de estos envíos de «ayuda argentina» debió llegar a Cádiz el manual ¡Upa!, en el que aprendí a leer. En la cubierta aparecía una niña que, con un puntero y una pizarra, enseñaba a leer a su hermanito.
Muchos niños uruguayos y argentinos recordarán este libro maravilloso de Constancio Vigil, ilustrado por Norma, donde aparecían dibujos de cosas con sus nombres caligrafiados en clara letra. Por este método aprendí a leer oso, uva, ojo… Y al cabo de algunos meses ya lo leía todo, aunque le llamaba saco a la chaqueta, piolín a una cuerda, ají al pimiento y masitas a las pastas dulces.
«Los únicos grandes hombres son los que ven a los niños», escribió Constancio Vigil. Soy hijo de este mundo sin fronteras, y siempre agradeceré que, en el Río de la Plata, unos grandes hombres crearan una educación liberal y una pedagogía sencilla para enseñarnos a leer y a escribir a unos niños españoles. Dios bendiga también a los que dan libros con el pan.
La vida de una familia burguesa era entonces modesta y tranquila, a diferencia de la riqueza que exhibían los parvenus del régimen franquista y los estraperlistas. El pan, el azúcar, el aceite, las legumbres y el jabón, entre otros alimentos, se compraban con cupones y cartillas de racionamiento.
Mi padre, que tenía un lúcido espíritu de educador, me enviaba algunas mañanas al horno a comprar el pan, para que aprendiese a dar importancia a los alimentos y a apreciarlos en la escasez. No creo que los tiernos y lechosos «panes de Viena»—sospechosamente blanqueados—que se vendían en mi infancia fuesen dignos de la tradición del pan hispánico y de aquellas levaduras ligeras que ponderaba ya Plinio en el siglo I.
Al cabo de muchos años comprendo qué importante era para un niño esta educación, tan distinta de la que luego recibieron las generaciones de la abundancia. Ahora llevan a las criaturas enseguida a visitar los museos, como si todos tuviesen que ser artistas o críticos de arte. A nosotros, antes de darnos a conocer los estilos y los órdenes de la arquitectura, nos llevaban a los hornos, a las fábricas de chocolate, a las fundiciones, a ver cómo trabajaban las linotipias en las imprentas o cómo se componían y compaginaban los periódicos, y a admirar el quehacer de los toneleros o de los sopladores de vidrio. Tal vez por eso había más vocaciones nobles de jóvenes que aprendían oficios, y menos pintores malos o críticos pedantes.
Sirenas, sirenas, y más sirenas aún, las que sonaban al amanecer en Cádiz, llamando al trabajo a los obreros de los Astilleros Echevarrieta. El clamor iba subiendo en intensidad, igual que una marea de alarma, hasta que se amansaba en los rumores del día, en los cantes de las fraguas, el martinete de los quehaceres y el tango de los quesoñares. Se apagaban las farolas que ya en el alba daban una luz tan pálida que parecía de gas, se levantaban las persianas de los balcones, se ventilaban las alcobas con un aleteo de visillos blancos, y volaban las gaviotas sobre las torres vigías de la vieja ciudad marinera. Clamoreaban las campanas de la misa temprana, se encendían las luces de los cafés—que, en los tiempos de racionamiento, olían a chicoria y malta barata, a leche de cabra, a chocolate de algarroba, a manteca de cerdo y a pan tostado—y se abrían de par en par los portones de las casas señoriales que presumían de tener los llamadores más dorados del mundo. A esa hora temprana se oían los cascos de los coches de caballos que iban a recoger a los viajeros del primer tren correo de Madrid o a esperar al barco que llegaba de América, regresaban los pescadores en sus barcas tras faenar y luchar toda la noche contra la marejada de levante, baldeaban las calles los comerciantes delante de sus tiendas, humeaban los churros en los calderos, echaban a andar los autobuses dejando un escape de humo negro, y arrancaban los tranvías con un tintineo de chatarra y campanillas, como si fuesen vendedores de agua en el zoco de Marraquech. A veces, en el despertar, se escuchaban las voces de unas mujeres que pasaban salmodiando el Rosario de la Aurora, y—entre puestos de ropa barata, charlatanes que vendían quitamanchas y gitanas que lo mismo bailaban la zarabanda que le astrologaban el porvenir a un inglés—se animaban las calles, se iluminaban los colores y se jaleaban los olores del mercado de abastos.
Todo era mar en aquella ciudad, sencilla y limpia como una perla en su concha de nácar, y mariscos y pescados coleaban en los puestos del mercado con reflejos de hielo, plata y coral. Las almejas respiraban entreabiertas, las langostas luchaban entre ellas moviendo sus pinzas torpemente con un estertor de remos cansados, y los pulpos se deslizaban cabecijuntos e indiferentes—como cómitres de galeras—dejando caer los rebenques nudosos de sus tentáculos sobre las agonías de esta batalla.
Hasta el mercado llegaban los mejores quesos, embutidos y chacinas de la sierra (salchichas, cañas de lomos, morcones, chorizos de venado, chorizitos de El Bosque, chicharrones, mantecas) y las verduras de la huerta: los tomates de Rota que podían haber figurado en el Almanach des gourmands de Grimod de La Reynière, las berenjenas con sus nalgas oscuras y aceitadas que parecían los sueños de un harén, y las alcachofas, a las que llamaban alcauciles, con sonoridad mozárabe. «Vestidas de guerreros», las describió Neruda, si bien en Andalucía la gente del pueblo las apreciaba más por su culo tierno que por su coraza (el eufemismo «corazones de alcachofa» sólo se escribía en las cartas de los restaurantes finos).
Entre los verdes y violetas de las coles, escarolas, lechugas, calabacines y pepinos, destacaban por contraste las zanahorias, que habían sido rancho de guerra. Los pilotos nocturnos las comían con el fin de mejorar su visión, aunque en los años de mi infancia eran ya sólo bombas de vitamina y miel que las madres daban a los niños enclenques y a las niñas pálidas, para que se coloreasen un poco al sol.
Se veían también sandías abiertas—rojas y púrpuras—que mostraban sus pepitas negras, igual que los sueños eróticos de Baudelaire en Las flores del mal; y, a su lado, las granadas—el único fruto que tiene corona—, revoloteadas por alguna abeja, pues ellas distinguen a las reinas.
Los melones más sabrosos se cultivaban en los navazos de Chipiona, aunque nunca fue bueno abusar de este fruto que produce indigestiones y pesadillas obscenas. El propio Descartes soñó con un melón antes de escribir el Discurso del método, lance al que Freud le encuentra más significado sexual que racional. Y menos mal que, en aquel mercado de Cádiz, el perejil lo tapaba todo, colgando en mantones sobre los puestos: último perendengue castizo de una ciudad en la que las mujeres del pueblo ya no se vestían de goyescas ni de piconeras.
Los hombres—algunos muy jóvenes, casi adolescentes—se encaminaban a trabajar al puerto o a los Astilleros; unos a las dársenas y diques, y otros a oficinas y caldererías, a fundiciones, varaderos y gálibos. A finales de los años cuarenta del siglo pasado llevaban en un ato el «costo» (en el léxico popular de Cádiz llamaban de este modo a las cazuelas y tarteras donde los obreros transportaban su almuerzo).
Teníamos afortunadamente buenos maestros, pero no habría necesitado lección otra en mi infancia que el ver a algunos trabajadores prematuramente envejecidos (no era fácil jubilarse en aquellos días) que estaban marcados en su cojera o en su espalda encorvada con la huella de su vida difícil en los talleres, en las fundiciones—tan crueles para los pulmones—, en los andamios o en las gradas de los astilleros. No sólo los músicos y los poetas románticos tosían o dejaban un rastro de sangre en sus nocturnos y en sus sonetos, pues el camino donde los jóvenes europeos pueden encontrar a nuestros maestros tuvo también otros pañuelos y otras rosas rojas.
Amanecían así los días de sol y de niebla, de frío y de calor, mientras los pequeños nos preparábamos para ir al colegio. Si es posible que una ciudad enseñe a sus hijos la atención por el detalle y el respeto por lo pequeño—de la misma manera que las mujeres educan nuestro sentimiento de finura en la infancia—, debo a Cádiz ese tesoro. Era una ciudad tan llena de historia y de leyendas como una abuela, si bien vivía en una hora jubilada y sencilla. Se la amaba por su ternura, y por la manera como sabía disimular sus penas con su alegría ingenua y limpia, y con su apostura cuidada, elegante y digna.
Ya muchos no conocieron estos días de escasez y penuria, sostenidos igualmente por las mujeres que mantenían los hogares con su esfuerzo y custodiaban la infancia de sus hijos. He querido evocar mi pasado con el clamor de las «sirenas» en la guerra y en el trabajo, porque hasta el nombre de esos seres femeninos de la mitología, vale tanto para el canto como para el naufragio, igual para el encantamiento que para el peligro.
Luego se impuso en este «mundo feliz» la droga reconstituyente del capitalismo y, salvando los sagrados avances de la justicia social, se perdieron valores esenciales que habíamos conquistado en los tiempos de trabajo honrado, de construcción y de lucha. Sin que nadie hiciese nada por evitarlo, desaparecieron—arrastradas por las utopías e invenciones irresponsables del siglo XX (el fascismo, el nazismo, el nacionalismo, el populismo, el comunismo)—las bases trascendentales de nuestra cultura humanista y del pensamiento crítico europeo. El socialismo europeo no nació, como hoy se cree, en un combate reactivo contra la derecha ni en una simple solidaridad de las izquierdas, sino que forjamos nuestra noble y paciente conciencia de lucha porque teníamos fe en el humanismo. Los comunistas, por ejemplo, aceptaron enseguida la mentira, la dictadura y el crimen para conseguir sus fines, mientras que los socialistas rechazaron mil veces esa aberración. Y hoy deberíamos avergonzarnos cuando no denunciamos a ciertos populismos violentos que pretenden justificarse por ser de izquierdas. No se pueden combatir los fanatismos con un «sereno racionalismo» (ese arma cínica y terrible que usaban a su antojo los jacobinos) sino con las convicciones bien sustentadas—ideas y creencias, responsabilidades morales y valores religiosos—que nos legaron los maestros del humanismo.
Suena duro, pero ocurrió de esta manera: se derruyeron, se silenciaron y se olvidaron los fundamentos del pensamiento europeo que había alumbrado los únicos valores éticos y estéticos que han existido en Occidente. Vivimos hoy la Era de las Comodidades y de las Irresponsabilidades, el desagradable carnaval de los nuevos ricos, del exhibicionismo de los récords y de las vidas triunfantes.
Mi Europa es justamente la contraria, tan pequeña que—en días que hoy me parecen felices—la recorríamos a pie, tan vieja que es consciente de que el crepúsculo embellece las cosas, y tan mágica que siente un profundo respeto por la pobreza. «Mientras existan mendigos—decía Walter Benjamin—existirá la mitología». Supongo que esta cita puede sonar hoy casi escandalosa. No es un canto a la miseria, aunque sí a la pobreza libre, laboriosa y creadora.
Creo además que no hay mejor disposición a la caridad que tener la mano abierta, el espejo roto (nunca somos nosotros quienes damos) y el entendimiento pronto para comprender quién nos llama y a qué nos llama. A veces para cambiar oro por plata; pues, cuando la noche aprieta, uno le daría el mundo entero a la luna, por que ella no nos deje de alumbrar.
Soy cristiano y escribo en los términos de mi fe, aunque comprendo que la solidaridad puede ejercerse también y muy generosamente con un criterio social o laico. Entre las descomunales soberbias de mi tiempo, no entiendo por qué se considera hoy más inteligente y justa la solidaridad que viene de la razón que el amor que procede del corazón y de la fe, pues sólo por sus frutos se puede valorar cualquier obra humana. Y tan poco valemos los que necesitamos animarnos al quehacer con el toque de maitines de la oración—pues de esta forma pedimos ayuda al cielo—como los que se levantan con discursos y exhortaciones políticas, o reclaman subvenciones al Estado.
Desde el primer momento tuve claro que yo no quería ser rico. Deseaba leer, viajar y estudiar para que mis maestros me enseñasen a «interpretar» los misterios de nuestra cultura europea, y para poder contar a mis lectores, andando los años, esa aventura.
El siglo XX levantó monumentos a los asesinos más miserables (Stalin, Hitler, Mussolini, Mao), y el siglo XXI hace algo aún peor, ya que borra la memoria de los maestros de nuestra cultura, ignorándolos y haciéndolos desaparecer de los rótulos de nuestras calles mientras nos ofrece, a cambio, mil entretenimientos necios y mil formas degradantes de vivir en el ocio o en la jubilación sin tarea, sin compromiso social y sin disciplina.
He intentado devolver la vida a muchos recuerdos del pasado que merecían la inmortalidad, pero quizá necesitaba una fórmula más milagrosa que la literatura, y sólo he conseguido resucitar algunas palabras muertas. El gusto de mis contemporáneos por las palabras nuevas me obligó a luchar también con la corriente en contra, creándome un estilo propio. Espero que alguien sepa descubrir la vida en estas parole morte que fui rescatando en los maestros antiguos; palabras que Petrarca tenía miedo de pronunciar, pues le parecían el tesoro más rico y oculto del alma humana.
Ahora que siento próxima la hora de cerrar la puerta de mi taller, antes de que comiencen a ladrar los perros en el lubricán, doy las últimas pinceladas a este cuadro. Me habría gustado pintarlo con grandes luces y alegres claros, aunque no podemos eliminar brutalmente la oscuridad sin caer en el error, porque hay figuras humanas en la noche, hay seres humanos que buscan sin luz un camino, hay lecciones que sólo podemos aprender en la oración de tinieblas, e incluso la sosegada penumbra es una presencia divina de luz que vive inmersa y prendida en las sombras.
También es verdad que no hay tarea más bella que la del artesano que canta en la jaula de sus labores sin darse cuenta de que se le va la vida. Uno trabaja con fe si piensa que el quehacer de cada día sirve para que las cosas no mueran, para vencer a la muerte, y de esta manera escribo todavía para gritarle a mi vieja Europa desfallecida las palabras que Jesús de Nazaret le dijo a la niña dormida: «Talitha qumí» (‘¡Criatura, levántate!’).
En vez de muchacha, traduzco «criatura», considerando que en la raíz original de la palabra talitha subyace una dulzura especial, parecida a la que podría sentir un pastor al llamar a la cría más pequeña de sus ovejas; sobre todo cuando la imprecación del Señor viene acompañada por el gesto paternal de tomar a la niña de la mano.
Me gusta repetir en voz alta el mantra o el conjuro de Jesús, porque las palabras de las lenguas muertas tienden a esconderse en las ruinas de la polisemia, y sólo recuperan su energía y su valor mágico en tanto que el filólogo encuentra su pronunciación exacta: tlyt qum. Así debía sonar, más o menos, pronunciado al modo dialectal de los galileos, que enfatizaban la letra teth, no pronunciaban la yod final en femenino (decían qum, en vez de qumi) y tampoco aspiraban las haches.
MANUAL DE PRÍNCIPES
El príncipe era una criatura muy rara, y sabe Dios por qué le llamarían idiota.
FIÓDOR MIJÁILOVICH DOSTOIEVSKI, El idiota
Hay personas que desayunan tronchos de berza, y otras—más o menos felices—que practican el rito biliar del breakfast. La berza es muy antigua y debe de haber nacido a la vez que los moralistas y los políticos, hace unos cuatro mil años.
Catón adoraba las coles, aderezadas con vinagre y miel (la versión del aceto balsamico que elaboraban los romanos), y Horacio las prefería como acompañamiento de las manitas de cerdo ahumadas, aunque no en el desayuno precisamente.
Para comenzar el día es mejor—según Paul Poiret—una simple hoja de col bien rizada con un poco de mermelada de frambuesas encima. Algo como las faldas de talle alto que él diseñaba, y que olían un poco a Nuit de Chine o a Sakya Mouni—los perfumes orientales que Poiret puso de moda en la belle époque—, porque la col es más cerebral que sensual, más ambigua y trascendente que seductora. Ya en el colmo se transforma, igual que ciertos intelectuales, en coliflor. Por eso Mark Twain decía que una coliflor no es más que una col sabihonda, que ha ido al colegio.
Hay quien prefiere desayunar naranjas de Valencia, al estilo de la reina Victoria de Inglaterra. Ella también utilizaba las naranjas («flores por el olor y frutas por el sabor», dijo un poeta árabe) con fines eróticos, y las colocaba cada noche a la entrada de su dormitorio para que el príncipe Alberto supiera que el lecho conyugal estaba dispuesto. Los buenos amantes deben saber pelar una naranja, a pesar de que la gastronomía cursi de nuestro tiempo nos ha acostumbrado a servirlas desnudas y en rodajas, que es como llegar al final sin deleitarse primero en la voluptuosidad del camisón.
De Marcel Proust no puede decirse que amaneciese entre naranjas, a pesar de que («exprimidas en el agua») las llevó a la boca de Marcel y Albertine en Sodoma y Gomorra. Hasta altas horas permanecía en el Ritz bebiendo champagne con fresas. Llegaba a las nueve o las diez, y estaba hasta la madrugada. Le gustaba sonsacar a los camareros chismes sobre la vida de los clientes del hotel.
«Hacia la media noche, en el salón del Ritz, desierto a aquella hora—recuerda Colette—, recibía a cuatro o cinco amigos. Una pelliza de nutria, abierta, dejaba ver su frac y su camisa blanca, con su corbata de batista medio desanudada. No paraba de hablar esforzándose por estar alegre. Con la excusa del frío no se quitaba el sombrero de copa, echado hacia atrás, y el mechón de sus cabellos en abanico cubría sus cejas».
Después de recibir el día como un saludador, copa en alto, Proust regresaba a dormir a su casa. Andaba con lentitud y elegancia, tal vez porque el asma le cortaba el aliento y le obligaba a regular sus pasos. Se desayunaba—pasado el mediodía—con los croissants que su gobernanta Celeste Albaret compraba en la rue Hamelin. Ella misma se los servía en una bandeja de plata, juntamente con el azucarero, el bol de porcelana blanca con un borde dorado, la leche y el café. Todo a juego y con sus iniciales. Y solamente un croissant en cada servicio, ya que él hacía sonar la campanilla si le apetecía repetir.
Todos los cronistas literarios han dedicado muchas páginas a las magdalenas que despertaron en Proust la memoria del temps perdu. Era muy sensible para los sabores y los olores, y recordaba con detalle la receta del bœuf mode que preparaba Félicie, la vieja sirvienta de sus padres. No sólo llevó a su obra esos recuerdos, sino que sabía describir como nadie la transparencia de la gelée que acompañaba a la carne.
Poseía además una fantasía especial para inventar nombres de lugares. Tan pronto como los creaba en su imaginación sabía también poblarlos de personajes y rodearlos de paisajes. No sé por qué nadie ha pensado que hubo otra madeleine que marcó su infancia, ya que vivió hasta los treinta años con sus padres, no lejos de la iglesia de la Madeleine.
Los Proust vivían en el 9 del boulevard Malesherbes, en un primer piso que se asomaba sobre un patio interior. Buena parte de la melancolía del «tiempo perdido» perdura en aquellos rincones, igual que los árboles de otoño de los Campos Elíseos guardaban todavía en mi juventud el color y el recuerdo de sus primeros paseos. Me pregunto por qué siendo tan maniático, tan aprensivo y tan alérgico a los árboles no se quejó nunca del polen de los plátanos de esta frondosa avenida.
Tan pronto como murieron sus padres, Marcel se instaló ya en el 102 del boulevard Haussmann, en una casa oscura, ya que a él le agradaba tener las cortinas corridas. Vivía en un primer piso al que se llegaba por una corta escalera, tenía su habitación tapizada con corcho, para aislarse de los ruidos, y cerraba las ventanas, porque los castaños le producían ataques de asma.
Era Proust muy exigente, y elegía sólo comercios renombrados para adquirir sus corbatas (Au Carnaval de Venise, en el boulevard des Capucines), al igual que tenía un sastre famoso (Charvet, en place Vendôme). Su madre le llevaba de compras cada domingo, antes de ir a misa, a un almacén de Combray. Y, en Por la parte de Swann, evoca incluso el olor del jabón con que se lavaba las manos el dueño de aquella tienda.
Alcancé todavía a conocer el establecimiento, situado detrás de Les Halles, en el que Proust adquiría los papeles donde escribía sus cartas, las paperolles que pegaba con las correcciones en sus manuscritos, y los cuadernos que utilizó para las memorias del tiempo perdido. Se entraba en el almacén por una puerta ahumada que olía a una inquietante mezcla de papeles húmedos, flores secas y bofes tiernos; como las lías de una barrica. Un perfume que no era precisamente de magdalenas, más de Zola que de Proust, más para escribir El vientre de París que A la sombra de las muchachas en flor.
La fortuna ha querido que muchos de estos lugares de la vieja Europa, en los que vivieron o posaron su mano algunos de los santos de mi devoción, hayan desaparecido ya misteriosamente. La muerte se los llevó a tiempo, salvándoles de las penas de una vida apurada, y ahorrándoles el espectáculo de la decadencia europea. Sobreviven en nuestro recuerdo, guardados con algunas reliquias y pequeñas prendas de amor que nunca irán a parar al olvido.
En este libro intento recrear la memoria y la luz de algunos de esos rincones, pues conservo los papeles de carta con los membretes de los hoteles donde tomé los primeros apuntes de estos ensayos. Escribí mucho en las habitaciones, en los salones o en las terrazas de algunos hoteles históricos, hoy desaparecidos o tan reformados que nadie puede reconocerlos; sin contar con que esbocé buena parte de mi obra en el amparo civilizado de los cafés.