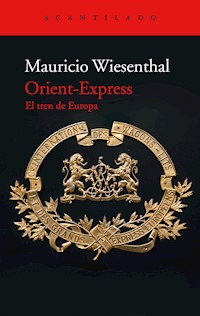
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
El Orient-Express fue durante décadas el símbolo de una Europa diversa llena de personajes variopintos, de olores, colores y sabores unida por este tren que, más que un medio de transporte, fue una extraordinaria forma de civilización y de entendimiento entre los pueblos. Mauricio Wiesenthal, con su prosa envolvente y fragante, nos transporta a países y estaciones, narra sus historias y leyendas, y crea un relato vívido y evocador, a caballo entre las memorias y el ensayo. "La literatura del tren tiene que ser, por fuerza, impresionista y confusa. El tren nos da un destino, una distancia, un más allá sin trascendencia ni juicio final. Y eso hace más bellas y voluptuosas las historias que, como las noches del tren o las aventuras de amor, no tienen principio ni fin". "En Orient-Express hay asimismo relatos de espías, misteriosas desapariciones y crímenes sin resolver pero también historias de amor. Y, sin embargo, la gran protagonista es Europa. Una Europa derrotada, dice Wiesenthal, por los nacionalismos, el populismo, la masificación y la vulgaridad". Nuria Azancot, El Cultural "El Orient-Express, como casi todos los libros de Wiesenthal, hijo literario de Stefan Zweig, lo he disfrutado porque, como decía el clásico, enseña deleitando. Y porque te permite acceder a unos escenarios que nunca estuvieron al alcance de todos". Arturo San Agustín, La Vanguardia "Un hombre de increíble erudición, de cultura infinita–pero como la que no tiene hoy casi nadie: una cultura activa, crítica, punzante, que interpreta el pasado y lo convierte en reflexión del propio presente". Toni Montesinos, La Razón "El gran Mauricio Wiesenthal ha escrito uno de esos libros tan sutos que cifran en pocas páginas siglos de arte, lecturas, melodías e historias que podrían servirnos para reconstruir un mundo abolido que sólo existe en la memoria de escasos supervivientes como él. Orient-Express es un libro delicio que Mauricio ha escrito para compartir gozoso las maravillas que ha contemplado". Fernando Iwasaki, ABC "Este delicioso ensayo de Mauricio Wiesenthal recupera la memoria del símbolo de un tiempo que soñaba con vencer las barreras de las nacionalidades. Un pedacito de una historia de Europa que hoy se contempla con nostalgia". David Barreira, El Español "Hay libros que se descorchan como si fuesen un vino cosmopolita en la etiqueta de su bouquet y se beben despacio, dejando que el sabor despierte recuerdos de amor, lo mismo que hacen las memorias de viaje. Suceden ambas evocaciones con la lectura en movimiento de un hermoso libro de Mauricio Wiesenthal, Orient-Express". Guillermo Busutil, La Opinión de Málaga "Cuando uno acaba de leer el libro, parece que todos esos personajes han sido nuestros, en un diálogo hermoso con la cultura, que ahora parece quedar arrinconada por los oportunistas y por la tecnología. Dormimos ya en el paisaje que un gran escritor nos evoca y sentimos también que hemos viajado en el Orient-Express cuando la vida era un acto de delicadeza y la imaginación era más poderosa que la realidad. Aquellos tiempos vuelven de nuevo gracias a un hombre de otro tiempo, Mauricio Wiesenthal". Pedro Harcía Cueto, Letralia "En el tren de Europa subieron grandes personajes, y para todos ellos tiene Wiesenthal un comentario intenso y vívido, como es habitual en sus pasionales obras". Toni Montesinos, La Razón
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAURICIO WIESENTHAL
ORIENT-EXPRESS
EL TREN DE EUROPA
ACANTILADO
BARCELONA 2020
CONTENIDO
1. Una larga nube de humo
2. Los infinitos espacios que ignoro y que me ignoran
3. Un cuaderno de notas, ya descolorido
4. La Gare de Lyon: una estación romántica
5. La nofche en que asesinaron al Orient-Express
6. Montecarlo: estrellas en un vagón de Lalique
7. Los tres vagones del primer Expreso de Oriente
8. Aventuras y tragedias en un cuento de hadas
9. Los trenes de las muchachas en flor
10. Glamour y art déco
1. Una deliciosa literatura de esnobismo y crímenes
12. Lo importante no es el día, sino la hora
13. El mundo de ayer en un Baedeker
14. Andén Ocho, Victoria Station
15. «All aboard! En voiture, s’il vous plaît!»
16 Misia Sert y la estrategia de las alas de las mariposas
17. Intrigas y romances en una Europa sin fronteras
18. ¿Cómo consiguieron meter un piano de cola en el Bar Car?
19. Se encienden las luces
20. La hora de soñar
21. Los exiliados del Orient-Express
22. Lausanne: café, croissants y la prensa del día
23. Se siente el Sur
24. Un relato de amor para la Voiture Chinoise
25. Es peligroso hablar de Venecia
26. A través de los Balcanes, hacia Turquía
27. La noche oscura de la estación de Bucarest
28. Hace medio siglo, en un vagón de tercera
29. Una alfombra mágica en Estambul
30. Las habitaciones de atrás del Pera Palace
31. Noches de piano y rosas en el viejo Estambul
32. No podemos pedirle al tiempo lo que sólo da la distancia
Dedico este libro a las mujeres y hombres que trabajaron y trabajan en los trenes. Ellos abrieron las vías del mundo, construyeron túneles, viaductos y fronteras, contribuyeron a la comunicación y al entendimiento de los pueblos, despejaron caminos, transportaron viajeros, mercancías y correos, y fueron el alma y el brazo de la civilización. Fueron también los primeros en caer en las guerras, los primeros en la Resistencia y los más valientes al llevar los auxilios a los pueblos en la paz.
1
UNA LARGA NUBE DE HUMO
Tres golpes discretos se oyen en la puerta del compartimento y suenan en la madera lacada con un eco excitante que me recuerda el bullicio alegre de los tacones de una amiga lejana. Toc, toc, toc… Me parece que estoy soñando. Ella me suelta las manos, se echa hacia atrás y, con los labios entreabiertos, espera que la bese. Siempre ocurre así en las novelas.
A veces es el camarero que llama para el second sitting de la cena, o que trae el desayuno con el café humeante, la mermelada—densa, voluptuosa y con un aroma intenso de naranja—y los croissants, recién horneados en el comedor de la Gare de Lausanne. Con el servicio impecable, la bandeja de plata inglesa y la vajilla de Limoges, nos deja un florero con una orquídea violeta. Otras veces es el asistente del vagón, Míster Moulton, que trae la prensa del día.
—No murders last night, sir?—me pregunta con una sonrisa.
Cuando cierra la puerta le digo a Tatiana:
—Esta vez no son los malvados agentes de tu país.
—¿Estás seguro? Siento un ardor del pecho a la nuca, como si me hubiesen dado un narcótico.
—Al fin tendremos mil y una noches para nosotros…
Las memorias de viaje—olorosas maletas de cuero de Rusia, etiquetas de hoteles, cuadernos de notas manuscritos con tinta azul—, acaban transformándose en recuerdos de amor. Cuando pasan los años se vuelven confusos y nebulosos como las noches del tren, apenas iluminadas por los reflejos fugaces de las estaciones: luces blancas de Lausanne, anaranjadas en Venecia, amarillas en Belgrado, rojas en Sofía y azules en Estambul. Basta abrir un dedo la ventanilla—una rendija en el momento justo—para sentir los olores de los países: el perfume de pino en los bosques de Austria, el olor de los limoneros de Italia, el aroma de las vendimias en Francia y la fragancia dulce de las acacias en Rumanía.
Paul Morand evocaba el paso de la frontera española, cuando venía de París en el Sud-Express, como un perfume limpio de mar y un borrón de hollín que entraba por la ventanilla, dejando una pequeña mancha en la almohada del coche cama: «el carbón de Asturias». Eran los años de mi infancia, y los amaneceres de la posguerra olían todavía a pan candeal, al café de achicoria que se cocinaba en las cantinas de las estaciones, al despertar alegre de los naranjos y al carbón de nuestras minas, porque nuestra tierra pobre guardaba un calor de madre en sus entrañas.
Recordamos a una muchacha en una estación. Y, al pasar el tiempo, no sabemos si aquella noche dormimos mirando sus ojos o con la luna que se levantaba sobre los trenes abandonados en las vías muertas. La memoria es así: cuando se borran unos recuerdos, se alumbran otros con una claridad mayor.
La literatura del tren tiene que ser, por fuerza, impresionista y confusa. Se funden los recuerdos en nuestra vida, igual que se suceden las estaciones, más allá de cualquier argumento. Todo se vuelve pequeño cuando nos ponemos en viaje. El tren nos da un destino, una distancia, un más allá sin trascendencia ni juicio final. Y eso hace más bellas y voluptuosas las historias que, como las noches del tren o las aventuras de amor, no tienen principio ni fin.
Los viejos trenes de lujo, aquellos hoteles rodantes en los que vivimos nuestros primeros desvelos de aventura, han ido desapareciendo de Europa. Se fueron, se van, se irán a las vías muertas, arrastrados por las guerras y las prisas, por las burocracias y por la irremisible decadencia de los ideales que constituían la base de nuestra cultura europea.
«La inmortalidad comienza en la frontera», decía Alejandro Dumas. Y, para nosotros, los europeos, la inmortalidad comenzaba en el misterioso compartimento de un tren: entre los paneles de roble y nogal que olían a cera fresca, sobre los asientos de terciopelo con las iniciales W. L. (Wagons-Lits), y en aquellos vagones restaurante del Orient-Express que ofrecían en su carta: ostras, rodaballo en salsa verde, filete de buey con pommes château, pastel de jabalí con una salsa chaud-froid, crema bávara con chocolate y pastelería vienesa. Los vinos se elegían según el recorrido: un Chablis, un Corton o un Montrachet en Dijon; un Schloss Johannisberg en Karlsruhe; unas vendimias tardías en Estrasburgo, y un Valpolicella en Venecia…
En mi infancia me gustaba pintar trenes con su larga nube de humo. Sacaba de mi plumier los lápices de colores, como si fuesen varitas mágicas, llenas de estrellas. Estaba convencido de que el polvillo de la mina de los lápices era como el de las mariposas, y lo guardaba en una cajita. Había visto que los trapecistas del circo se frotaban las manos con talco, y pensaba que éste era el secreto que les permitía volar.
Pintaba trenes mojados bajo la lluvia, viajes de campo llorado; como una vislumbre húmeda de la vida. No olvidaba el detalle de los fuelles entre los vagones. Quizá la afición me venía de que mi niñera tenía un novio que era maquinista de ferrocarril, y me llevaba cada día a la estación. Ella era francesa y muy fina.
—No digas wagon—me reñía—, que eso es sólo para el transporte de los animales. Los viajeros vamos en voiture o en carrosse.
Mientras ella se besaba a escondidas con su pretendiente, me calaba la gorra y me figuraba que los trenes—silbando, jadeando, envueltos en humo—entraban y salían de las estaciones, porque yo era el jefe de la estación, y el mundo entero dependía de mis gestos y se atenía a mis órdenes. Las locomotoras se distinguían por letras y números, y la más poderosa era la BB9004, una máquina eléctrica francesa que había alcanzado, en un tramo recto de las Landas, una velocidad de 331 kilómetros por hora. La BB (Brigitte Bardot) era también, para mi generación, la locomotora de nuestros sueños: un símbolo de nuestras fantasías eróticas. Con ella uno dejaba de ser el «jefe de estación», y se convertía en el «jefe de tracción».
Locomotoras, furgones, coches, carruajes, carrozas y vagones: yo era el dueño de todo cuanto se movía. Debo decir que esa sensación de poder me acompañó hasta que le oí decir a Sacha Guitry que era mejor ser botones en un hotel de lujo y manejar la puerta giratoria, cincuenta veces por hora, murmurando al paso de los reyes y los millonarios: «Sortez! Entrez! Entrez! Sortez!».
Llevé tan lejos mis aptitudes de bellboy que el novio de mi niñera se lo tomó en serio y me trataba como a un esclavo:
—Sí.
—Dime «señor jefe».
Se parecía a Buster Keaton y, como El maquinista de la General, sólo tenía dos amores, su locomotora y su novia; en la locomotora el retrato de su novia y, en casa de ella, el retrato de su locomotora.
—Muy bien—me dijo mi padre, el día en que le expliqué que quería ser jefe de estación—, pero dile a tu «señor jefe» que, si vuelve a fumarse uno de mis puros, lo pongo en la calle… a él y a su locomotora.
Los trenes españoles de los años sesenta y setenta conservaban todavía algunos vagones históricos de la Compañía de los Wagons-Lits que habían servido en la línea París-Irún-Lisboa: una de las más famosas en los años treinta. Recuerdo bien aquellos viajes con mis padres, cuando dejaba la cortinilla un poco abierta y me dormía contemplando las luces y las sombras que volaban fugazmente por el compartimento. Parecía que las mariposas atrapadas en las farolas de las estaciones viajasen con nosotros. Y todavía me duermo, algunas veces, pensando en los abrigos que se mecen en las perchas de los trenes. Debe de tener alguna interpretación freudiana, porque siempre hay algún aficionado dispuesto a encontrarle un significado a las cosas que tienen pelo. Pero no hay nada que me dé tanto placer como ser perseguido en sueños por abrigos cariñosos que andan sobre tacones… Al llegar a Lisboa se vuelven gatos que cantan fados.
No puedo olvidar aquellos coches españoles, decorados con originales marqueterías de Maple y Morrison. En el nuevo Orient-Express reconocí a uno de ellos que hacía aún, a comienzos de los años setenta, el trayecto de Madrid a Santander, si bien ahora está espléndidamente restaurado. Ha tenido una novelesca historia, soportando los fríos inviernos del Báltico en la línea París-Riga. Sirvió también de hotel durante la Segunda Guerra Mundial, y circuló luego en el Train Bleu y en el Venice Simplon-Orient-Express.
Al Costa Vasca Express perteneció el coche cama donde ahora viajo, diseñado por René Prou, uno de los genios del art déco, que trabajó también para el Waldorf Astoria.
Observo los paneles de marquetería con las incrustaciones de flores estilizadas que se hacían con yeso de París. Es como viajar en sueños por Park Avenue o como dormirse en una pintura de Mantegna. Sé que Coco Chanel adoraba este vagón y que había viajado en él hasta su casa de Biarritz. A veces llevaba un loro y un mono, pero disputaban entre ellos y no la dejaban dormir. «Creo que se pelean y se insultan en brasileño», decía Coco. Era un tren para acostarse con Chanel 5, pero Coco prefería dormir con Paul Iribe que, en aquellos años, acababa de diseñar los dibujos de Boule Noire de Arpège. Ella era especial, desordenada y fantástica, igual que una gitana de piel morena, con unos dientes tan blancos como las perlas que llevaba al cuello. Dormía en sábanas de hilo, aunque no le importaba que la cama estuviera revuelta. Ella era el satén—satin satan—, el crespón de China y la gasa; la orquesta de jazz en negro ilusión. Paul Iribe, por el contrario, era la cama revuelta. Y a ella le gustaba más el olor del jabalí enamorado que las flores y los aldehídos de sus perfumes. «Los mejores perfumes—decía—se hacen con los órganos sexuales de los machos y no de las hembras».
Con Iribe vivió Coco Chanel una verdadera pasión, a pesar de que ella odiaba estas situaciones atléticas en las que «cada día hay que vivir el milagro, como si fuese un Lourdes continuo». Él era, sin duda, un genio, igual que lo había sido su padre, un ingeniero vasco que se casó con una gaditana, María Teresa Sánchez de la Campa. De este matrimonio nacieron hijos dotados de una inteligencia fulgurante y espléndida. Y heredaron también del padre un carácter rebelde e inconformista, dado que eran capaces de cualquier cosa si alguien les contrariaba.
Arquitecto y diseñador, Paul Iribe revolucionó el art déco, dibujando en las revistas de moda sus heroínas provocativas de ojos negros, gesto ambiguo, labios golosos y cuerpo insinuante. Guardo algunos de sus anuncios, tan magníficos como el del Dubonnet (era un aperitivo clásico con vino generoso y quina, que se servía también en el vagón restaurante del Orient-Express) o el del quitamanchas Colas, «que elimina incluso las manchas del leopardo».
Iribe tuvo a Mallarmé como profesor de inglés, pero pronto comenzó a dibujar para la moda, seduciendo a sus clientas con unos figurines de amas de casa vaporosas que los maridos rompían, porque pensaban que eran obscenidades.
Yo creo que fue Paul Iribe quien «creó» a Coco Chanel. Y fue él, desde luego, quien le enseñó a manejar el color del ébano en contraste con los blancos, traveseando y jugando al exotismo y a la provocación del arte negro, porque había nacido en Madagascar. Nadie como ella, campesina rebelde de ojos color piedra, para entregarse a esta estética, para hacer añicos los viejos bibelots de biscuit, para comprender las tapicerías de piel de pescado seca, para divertirse cuando envolvía a las millonarias en hule—como si fuesen mesas de cocina—, o vestía a las vampiresas de ébano y a Gloria Swanson con perlas. Nadie como Coco para entender a Iribe, para soportar sus celos—él la amaba con una pasión tan shakesperiana que sentía celos de su pasado—y para abandonar su cuerpo a la miel de los espejos barrocos. Ella era delgada y él tenía la obesidad de los diabéticos, pero se amaban con la pasión del saxofón y el negro, mahogany y ébano, Coco y Paul…
Los compartimentos del Orient-Express son de teca y caoba, decorados con preciosas marqueterías. Y las cortinas de damasco, se sostienen con alzapaños y cordones dorados. Nelson, otro maestro del diseño, realizó los bellísimos paneles con motivos florales que adornan algunos vagones. Y se han restaurado todos los detalles, hasta los frisos cromados con flores que sostienen las redes portaequipajes, y las puertas lacadas con sus manillas de latón dorado.
Por la noche, el servicio prepara las camas con las sábanas—ayer de seda, hoy de finísimo hilo de algodón—, las colchas de lana inglesa y los edredones de plumas. En ningún otro sitio puede leerse a Zola tan displicentemente como bajo la luz de las pantallas del Orient-Express, cuando se cierran las cortinas de flores, convirtiendo la literatura naturalista en una tremenda vulgaridad. Enseguida se nota que a Zola le gustaba más la locomotora que los vagones de lujo. Lo suyo era La bestia humana.
2
LOS INFINITOS ESPACIOS
QUE IGNORO Y QUE ME IGNORAN
He salido más de una vez de Victoria Station, en el antiguo Orient-Express de los años cincuenta y sesenta. En la memoria de mi infancia guardo la imagen de las taquillas y los horarios, donde se anunciaban las horas de salida de los trenes que—partiendo de la Platform8—enlazaban con los «ferries across the Channel».
«Me gusta eltempo del Orient-Express—escribió Agatha Christie—, ataca con un allegro con furore cuando sale de Calais […] disminuye en un rallentando, mientras marcha hacia Oriente, hasta transformarse resueltamente en un legato».
Los vagones ingleses tenían colores más claros—tierra tostada y crema—, y sonaban con una musiquilla diferente (clickety-clack, clickety-clak), al moverse sobre los raíles. Las estaciones británicas se diseñaron desde el primer momento para la comodidad del viajero, y la altura del andén estaba perfectamente calculada, al nivel de las puertas. Por eso no había que disponer de taburetes ni se necesitaba la ayuda del conductor para subir a los vagones, como ocurría en los primeros trenes continentales; o aún más complicado en Rusia, donde unos galantes y forzudos empleados transportaban en brazos a las señoras y a las niñas, salvando los andenes helados, levantándolas cuidadosamente al llegar a los compartimentos y depositándolas en sus asientos como si fuesen cisnes. ¡Qué escena tan pintoresca en un país nacido para el ballet!
Los trenes británicos llevaban, pintados en sus costados, sus nombres (Ibis, Audrey, Perseus, Cygnus, Zena, Vera, Ione), a diferencia de los vagones continentales—de color azul oscuro con una banda amarilla—, que se identifican con simples números.
Los británicos lucen también el escudo de armas de la Pullman Car Company, pintado en el flanco, aunque es distinto de los grandes blasones de bronce dorado (dos toneladas de peso) de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. No faltan leones en las divisas heráldicas de ambas compañías, pero los continentales pueden presumir de que su insignia fue un privilegio otorgado por el rey Leopoldo II de Bélgica a Georges Nagelmackers, el fundador de Wagons-Lits.
Según el tamaño de las vías y el estilo de los trenes podían reconocerse los países. En Rusia eran grandes y destartalados; olían a leña de abedul, a pieles, a té caliente y a cigarrillos rusos. Estaban pintados de color castaño claro. En medio de la nevada, si viajábamos en el primer vagón, se oía el aliento caliente de la locomotora y el juego de las bielas, como el ritmo del corazón en un poema de Pushkin. Por la noche, en las estaciones medio desiertas, las órdenes de los empleados, los pasos de los vigilantes y las conversaciones apresuradas en el andén dejaban en el aire gélido un diálogo inacabado de Pasternak. Uno podía adivinar siempre en qué lugar se encontraba, escuchando el acento de los viajeros, porque la pronunciación uvular de la erre de San Petersburgo iba haciéndose más ligera y menos gutural, a medida que el tren nos acercaba a Moscú. Con las frases entrecortadas se oía el largo—dilatado—suspiro de la locomotora. Y, luego, se escuchaban tres tañidos de campana, mientras el tren arrancaba lentamente—muy lentamente—, confundiéndose con la neblina de los bosques acuarelados por la luz de la luna.
Conocí todavía en mi infancia las viejas y orgullosas locomotoras de carbón, y considero que el tren—lo mismo que las pinturas de Turner y de Monet—es más bello cuando rueda envuelto en nubes impresionistas de vapor.
«Esta vida me ha enseñado—escribió César González Ruano—que no hay que insistir sobre la belleza de las tierras, de las criaturas ni de las cosas. Que debería uno tener el valor estético de ser siempre y en todo viajero, sólo viajero, porque, al fin, el mejor recuerdo es el de aquello que no se tuvo nunca, y los ojos más bellos fueron los ojos que en una madrugada lívida vimos desde nuestro vagón de ferrocarril, en la ventanilla de otro tren que se cruzaba irremisiblemente con el nuestro».
Los viajes son así. Los compartimentos del tren, los camarotes de los barcos y las habitaciones de hotel nos permiten dejar de ver los muebles de casa, tan sólidos, tan familiares y tan bien elegidos, que acaban convirtiéndonos en prisioneros de su omnipresente cotidianidad. Para pintar como Van Gogh hay que salir de casa con el caballete a cuestas, meterse en un campo de girasoles y dejarse abrasar por el sol. Si uno cierra los ojos puede lograr otra cosa, más parecida a Picasso. Pero, para pintar las manzanas de Cézanne, hace falta dejarse llevar por el espacio, hasta que el peso de la atmósfera dibuja la idea.
Nuestro pensamiento está influenciado por las limitaciones y formas del espacio, y nuestras ideas se adaptan irremisiblemente a nuestro entorno. De ahí proceden todas las mezquindades de la burguesía: esa clase domesticada que contempla el mundo desde un sillón orejero y no sabe imaginar nada más lejos; esa gente que no tiene otro ideal que comprarse una casa más grande con un sofá más amplio, y que considera—como diría Byron—que el amor es lo más parecido que hay a un contrato fijo o a una propiedad inmobiliaria. Nunca enseñarán a sus hijos que se puede tener fortuna sin ser rico. La burguesía reclama la sujeción a las conveniencias, y por eso excluye la originalidad, la pasión, la individualidad y la libertad de la vida bohemia: condiciones que, por el contrario, son propias del espíritu y del talento. Hay burgueses que hablan mucho del «más allá», pero al ver la estrechez de sus opiniones, uno se pregunta en qué estación del «más acá» se han bajado del tren.
Hay un espacio infinito («l’infini immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent», diría Pascal) que no conocemos hasta que nos ponemos en marcha. Me parece que la gente que no muestra interés por la religión pierde el tiempo moviéndose de un lado para otro, pues todo lo que he podido ver a este lado de la vida—salvando matices—se parece y se repite bastante. Para ser un buen viajero hay que sentirse atraído por el más allá. Por eso me cuesta comprender a ciertos nacionalistas, ya que no veo la razón para ser de aquí pudiendo ser de allí.
Creo que las leyes de protección de la privacidad deberían prohibir que alguien tenga que declarar en ningún documento el lugar donde ha nacido. No pienso que este dato añada mayor luz a nuestra identidad, ni tenga que ser conocido por nadie a quien no queramos revelárselo. Y no entiendo por qué se eliminan de la documentación los méritos académicos o los títulos nobiliarios—en defensa de una pretendida igualdad—y no se suprime el lugar de nacimiento, que no revela absolutamente nada de la personalidad de un individuo, y que sin embargo puede ser usado ladinamente por los nacionalistas para atribuirle a uno ideas o creencias de vecindad que no comparte. Al menos en mi caso, no habiendo nacido en el Renacimiento y no siendo di stirpe angelico, no tengo nada de lo que presumir.
Cuando el paisaje cambia fugazmente en las ventanillas del tren, cambian también nuestras ideas, se desenfocan nuestras referencias y renacen nuestros pensamientos. La soledad y el aislamiento de los días pasados en el exilio nos hacen recordar calladamente a nuestra patria y a nuestra gente, igual que las separaciones nos hacen añorar y comprender mejor a los que amamos. Me encanta cruzar las fronteras porque, a los dos minutos, me siento feliz—no hay felicidad sin añoranza—en minoría y como extranjero. El mundo sería horrible si no fuese rodante y redondo, y la misma luz del día o la misma luna nos iluminase por igual y siempre. Es lo que me hizo admirar a Byron cuando supe que entró en la Cámara de los Lores y se dirigió, directamente, a los bancos de la oposición.
Casi todos los trenes británicos sufrieron destrozos terribles durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos se salvaron con desigual daño, operando como restaurantes o cantinas para los soldados. Pero, al acabar el conflicto, sólo quedaba la mitad de los doscientos vagones (parlour cars, cómodos carruajes con sillones y mesas para viajar de día) que había poseído la British Pullman Car Company. En la preciosa marquetería de muchos de ellos había fragmentos de metralla.
Los doce barcos que hacían la travesía entre Dover y Boulogne o Calais se hundieron bajo las bombas de la aviación alemana, al igual que tuvieron que ser reconstruidos los puertos del Canal de la Mancha. Desgraciadamente no fue posible recuperar aquellos paquebotes que transbordaban a los pasajeros del Orient-Express hasta el continente, a excepción del Canterbury, que fue reflotado y volvió a navegar en los años de mi infancia.
Cuando mi padre me relataba la historia del Canterbury, yo levantaba mis ojos asombrados de niño hacia la alta chimenea amarilla y negra, y me emocionaba pensando que estábamos navegando en un barco que había transportado tropas a las playas de Normandía y había sobrevivido al día heroico del Desembarco.
Desde 1946 los Pullman fueron renaciendo en las líneas británicas, especialmente en la Golden Arrow que hacía el trayecto entre Londres y Dover, para enlazar luego con los trenes continentales de La Flèche d’Or.
Los problemas para recomponer la línea del Orient-Express eran incontables. El tren llegaba de Londres a Estambul, pero no podía alcanzar Salónica y Atenas, porque los enfrentamientos entre los ocupantes británicos y las guerrillas comunistas hacían intransitable la Macedonia griega. ¡Macedonia, uno de nuestros reinos más antiguos! ¿Es posible pensar en Europa sin esta patria histórica de nuestra cultura?
Los países del Este se esforzaban por crear enlaces locales entre Praga, Varsovia, Bucarest y Belgrado. Pero, en 1947, las autoridades del imperio soviético cerraron definitivamente las puertas de su infierno. Un año antes, Winston Churchill había ya acusado a Moscú de haber roto Europa, haciendo caer sobre ella un Telón de Acero.
Había una diferencia sustancial entre el espíritu de progreso que distinguió al histórico socialismo europeo—internacionalista, culto y civilizado—y el nuevo imperialismo comunista, dirigido por tiranos brutales, por comisarios nacidos en asambleas tumultuarias y por militares de fortuna. Unos y otros se llamaban internacionalistas y progresistas, pero los socialistas aspiraban a la justicia, a la apertura de los horizontes espirituales y a la libertad, mientras que los comunistas significaban una recesión pastoril, arcaizante, totalitaria y tribal en la cultura europea.
En 1951 las autoridades búlgaras cerraron la frontera con Grecia, obligando a los viajeros a detenerse en Sofía o Svilengrad, según les venía en gana. Y, cuando el tráfico volvió a reanudarse, un año más tarde, había que hacer un rodeo por Salónica, evitando Bulgaria. Este viaje—bajo la amenaza de las guerrillas y de la guerra civil—era un delirio y sólo podía hacerse de día, de tal modo que los vagones pasaban la noche confinados en la estación de Alejandrópolis. De mañana los viajeros continuaban el viaje hacia Atenas, escoltados por soldados, tanques, vagones antiminas y carruajes blindados con artillería. Nunca hubo un «tren de lujo» más protegido ni más peligroso.
Los países comunistas desarrollaron entonces un verdadero delirio persecutorio, acosando a ciudadanos que intentaban escapar de los presidios y fronteras que ellos controlaban despóticamente. Pasar las fronteras era una locura, porque los policías podían detener a cualquiera, haciéndolo descender del tren. Desplazarse por los países divididos, como Austria o Alemania, encerraba peligros incalculables. Los pobres fugitivos se escondían y se encerraban en cualquier parte, y la policía no paraba de forzar las puertas de los lavabos, de pedir los pasaportes y de registrar a los viajeros. Los coches cama eran revisados mil veces en cada aduana, ya que la obsesión era detener a los traficantes de divisas. Monedas de oro, joyas, sellos con gran valor filatélico, objetos de arte y todo cuanto pudiese ser cambiado por dólares, escapaba de los países cautivos y sojuzgados del Este de Europa; sin olvidar el pequeño comercio de relojes, tabaco, radios y aguardientes, que se compraban y vendían de manera clandestina.
Ya en las fronteras de Hungría y de Rumanía, el tren permanecía parado cinco horas, y cualquier viajero o viajera podía ser obligado a desvestirse, a fin de que la policía pudiera cachearlo mejor. A veces molestaban así a una señora, sin otro objetivo que confiscarle unas medias de seda. Y, para no tener problemas, era mejor entenderse amistosamente con la policía, ofreciendo unos cigarrillos o cualquier otro soborno.
Cuando, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se inauguró el Arlberg-Express, que hacía el trayecto desde París a Viena, la línea que podríamos llamar del Tercer Hombre se convirtió también en la frontera de escape de algunos nazis y en el escenario de muchas intrigas de contrabando, delincuencia y espionaje. Muchos de los criminales de la Gestapo que huyeron en aquellos años utilizaron estos caminos. Y no pocos inocentes, que pudieron conseguir algún dinero o lograron ayuda para escapar, compartieron la misma ruta de sus verdugos, hasta poder embarcar en Marsella, Génova o Lisboa, y llegar a los puertos de libertad de Latinoamérica o de los Estados Unidos. Y, a esa oleada, hay que sumar los exiliados de todos los regímenes comunistas del Este que tenían pocas posibilidades de sobrevivir, si eran capturados en el tren.
El tren especial militar que hacía, tres veces por semana, el trayecto Estrasburgo-Berlín era aún más siniestro. Se creó en 1945 para asegurar las comunicaciones con la Alemania ocupada por los aliados, y hubo que habilitar un «corredor especial» para salvar el trayecto, atravesando las fronteras impuestas por la división del país. El convoy de ocho vagones circulaba principalmente de noche, y eso le añadía un misterio fantasmagórico. Los enfrentamientos entre la policía soviética y los militares franceses que viajaban en el tren eran continuos. Además, las ordenanzas obligaban a llevar las ventanas y las cortinas cerradas, y los estores bajados. Pese a todas esas precauciones y a la extrema vigilancia, se producían con frecuencia intentos de fuga de los empleados que venían de la zona soviética, incluyendo algún maquinista que se arrojaba en marcha desde la locomotora al salir del infierno del Berlín soviético. Y, al entrar en la República Democrática Alemana, las puertas eran cerradas con llave y aseguradas con cadenas, para que nadie escapase.
Joseph Kessel escribió páginas maravillosas sobre el resquemor que sentían los bolcheviques ante los trenes internacionales. Conocía mejor que nadie aquel mundo de delaciones y miedos, porque—al margen de su heroica carrera como aviador de combate en las dos guerras mundiales—había participado como voluntario en el cuerpo expedicionario que los franceses mandaron a Siberia en 1918. Siendo un muchacho de veinte años había luchado con los Blancos contra los Rojos, intentando mantener el control de la línea del Transiberiano. Y, enredado en las locuras de aquella guerra, llegó al otro extremo de Siberia, cuando ya el armisticio se había firmado. Hablaba ruso, y así consiguió ser nombrado jefe de la estación de Vladivostok.
En los seis deliciosos volúmenes de Témoin parmi les hommes, publicados entre 1956 y 1969, Kessel nos ha dejado constancia de sus viajes en tren y de sus experiencias como reportero. Entre tantísimas aventuras, relata el paso a medianoche por el «corredor polaco», en aquella Europa sometida a las divisiones de la posguerra. Al llegar a la frontera de la República Popular de Polonia, los pasaportes y documentos eran revisados mil veces, entre miradas de desconfianza, registros, gritos y amenazas. Y, en la estación, se oían martillazos y ruidos, mientras los soldados «sellaban con plomo el vagón para estar seguros de que nadie saliese ni entrase durante el trayecto».
La desmemoriada Europa tampoco se preocupaba mucho por estas historias—un cambio de los tiempos, como dirían muchos oportunistas—ya que ciertos «visionarios de la política» habían decidido condenar a nuestros trenes. ¡Un continente de pequeñas distancias, idóneo para «viajar» en coche y en tren, que acababa remedando las modas de Estados Unidos y hacía colas en los aeropuertos para «desplazarse» en avión!
Ser europeo es sentirse hijo de la civilización, del trabajo y del espíritu: poder vivir con sencillez en una aldea pequeña, rodeada de castillos antiguos y granjas laboriosas. Tuvimos arados y animales domesticados antes de que quedásemos atrapados entre alambradas. El trigo, el vino, el aceite, los frutos, la pesca, la sal y el ganado fueron nuestra primera patria. Ser europeo es sentirse rico con unas estanterías cargadas de libros, dos cajones rebosantes de cartas y fotos, una chimenea encendida y el alma repleta de pequeños recuerdos; como las vitrinas y los cofres donde nuestras abuelas guardaban sus perlas, sus bisuterías, sus abanicos, sus cintas de colores y sus reliquias de amor. Ser europeo es vivir en un continente pequeño, conservando durante siglos memorias sagradas que el corazón confunde con sencillos recuerdos, descifrando manuscritos borrosos y libros herméticos, buscando consuelo a las noches del alma entre velas e iconos, coleccionando frivolidades queridas (bagatelas, a veces) y preciosos detalles. ¿Quién puede decir que no hay espíritu en el gotear de una fuente, en el tacto de una seda, en la transparencia de una vidriera, en el compás de un péndulo o en el vuelo de una paloma? Y eso modela nuestro carácter, diferencia nuestras lenguas—cada una de ellas colmada de palabras maravillosas para nombrar los pensamientos de la cultura y los sentimientos de la civilización—, y nos distingue justamente de los continentes grandes que vivían dispersos, antes de que se inventara el avión. Europa tiene la dimensión justa para los peregrinos, ya que puede recorrerse en tren, en coche o, aún mejor, a pie. Por eso también nos hemos enfrentado más veces entre nosotros mismos, porque tenemos nuestras diferencias inquietantemente cercanas.
La velocidad de comunicación aumentó con las locomotoras diésel y con la electrificación de las líneas. Los grandes expresos, que permitían disfrutar de los viajes nocturnos con sus buenos restaurantes y sus cómodos compartimentos para dormir, fueron desapareciendo, al par que se acortaban los tiempos de viaje. Hacer el trayecto de París a Bruselas en dos horas y media no permitía ya la andadura elegante de los vagones, tapizados con las marqueterías florales del «Étoile du Nord», o con las lacas negras de «La voiture chinoise».
Las mil naciones europeas, con sus presuntuosas rencillas y ridículas distancias, se esforzaban por tener diferentes anchos de vía y complicadas leyes aduaneras, a la vez que mantenían conflictos sindicales y sociales que impedían la fácil circulación de los trenes internacionales.
Como es ya clásico en la historia europea, los ingleses fueron los primeros en querer ponerse a salvo de este caos; aún a costa de su propia ruina. En 1969 los Pullman británicos fueron desconectados de los trenes de Wagons-Lits que circulaban en el continente. El Brexit tuvo dos precedentes en la Historia o dos avisos, según como queramos valorarlo: la Iglesia Anglicana y la Compañía Pullman.
3
UN CUADERNO DE NOTAS,
YA DESCOLORIDO
Abro uno de los cuadernos en los que escribí mis memorias del Orient-Express. Apenas reconozco mi letra de entonces, que se ha ido empequeñeciendo con los años. Intento leer lo que hay debajo de las frases que entonces tachara. Por algún motivo me dolía la palabra «estrella», y la cambiaba por «barca solitaria».
—Quiero que me hagas sentir que soy de carne y hueso—le dijo ella, incitándole con la mirada.
—Si ahora te beso—respondió él, mirando al firmamento—, nos ahogaremos.
—¿No ves las luces?—suspiró ella—. Vendrá a salvarnos aquella barca solitaria.
La tinta azul de mi pluma se ha convertido en una estela pálida y borrosa, como la luz de las estaciones que cruzamos en la duermevela de las noches de viaje y de amor:
La locomotora arranca orgullosa, con un silbido agudo. Cómodamente sentados en los grandes sillones orejeros del Pullman, viajamos a través de la campiña inglesa. A nuestro alrededor, las conversaciones, serenas y atemperadas, versan sobre aventuras y viajes. Nuestros vecinos de vagón rememoran tiempos felices en las perdidas colonias de la India; dos jóvenes enamorados, que brindan con champagne, se asoman impacientes a la ventanilla; y una muchacha flaca, elegante y morena, vestida como una modelo de Chanel, se deja envolver por las volutas de su cigarrillo, sin duda porque piensa que el humo le sienta bien […] A ratos, todo el mundo calla repentinamente, y en este escenario romántico de cristales brillantes y paneles de marquetería, iluminado como una vaga noche de luna, sólo se oye el evocador traqueteo del tren, las continuas fórmulas de cortesía que nos dirigen empleados y camareros, las risas discretas, el aliento del vapor que mueve al viejo y fiel animal de hierro, los pasos sobre las alfombras y el ligero rumor de los cubiertos.
Hoy—maravillosamente reconstruidos—ruedan en el nuevo Venice Simplon-Orient-Express, aquellos Pullman históricos con sus nombres legendarios. Todos fueron vagones reales, decorados con preciosas marqueterías; figuraron en los escenarios de famosas películas o recibieron a dignatarios de otros países en sus visitas oficiales al Reino Unido. No puedo dejar de recordar a algunos personajes que encontré en mis viajes: Maria Callas, el príncipe Alí Khan—acompañado siempre por alguna de sus amigas—, Arthur Rubinstein, Deborah Kerr con su marido Peter Viertel, Marlene Dietrich o sir Laurence Olivier, entre tantos otros.
En los años de mi juventud conocí también los vagones de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, ya en su melancólica decadencia, cuando servían—casi siempre como coches camas y restaurantes—en los trenes continentales. Casi todos ellos habían sido construidos en la Belle Époque, que fue el tiempo de esplendor y glamour del Orient-Express. Algunos de los vagones habían formado parte de la línea que unía Ostende con Viena, atravesando Alemania. Las piezas más bellas de la marquetería art déco estaban firmadas por Maple, René Prou, Morrison y Nelson; sin olvidar los vidrios y cristales de Lalique. Todos estos artistas fueron maestros en realzar las tonalidades oscuras de las maderas nobles, componiendo guirnaldas y motivos florales con incrustaciones de leños más claros y piezas de color. Y René Prou destacó por el uso de empastes de yeso blanco que forman frisos y adornos geométricos, y dan a sus marqueterías un aspecto inconfundible.
La Red de Ferrocarriles Españoles, en el dolor y en la escasez que siguió a la Guerra Civil de 1936, hizo el milagro de recuperar los vagones históricos de algunos trenes europeos; especialmente en las líneas Irún-Lisboa y Madrid-Cádiz. Alguien debe rendir homenaje a los ingenieros y a los obreros que pusieron tanto esfuerzo en la custodia de este tesoro de la civilización.
Me tocó vivir, en los años sesenta y setenta, la decadencia de los trenes europeos y la desaparición del Orient-Express; aunque este tren, al que dediqué un pequeño libro—La Belle Époque del Orient-Express—, ya no era un palacio de lujo. Desde 1962, condenado a muerte por los caprichos de las dictaduras comunistas, fue siendo troceado y maltratado, humillado con tan mala intención que en Bulgaria lo enganchaban a un convoy de mercancías.
El trayecto desde Londres a Trieste se hacía aún con cierto aire de dignidad; pero luego comenzaba el infierno de los países del imperio soviético, los retrasos, las colas en las estaciones de Yugoslavia, el despotismo de la burocracia, la ausencia total de sentimiento estético, la codicia y la corrupción insaciable…
Conservo recuerdos de aquellos países del Este, con los que podría crear una línea de tren para nostálgicos de los imperios de la estrella roja y sus campos de concentración: vagones sucios y abarrotados hasta los pasillos, donde los viajeros se amontonaban sudados, y donde no existía servicio de bar ni comedor. No había reservas de asientos, y algunos vagabundos montaban su campamento en los lavabos. Los pobres gitanos, con sus hatillos a cuestas, se movían con miedo en estos trenes de la deportación.
Entre los empleados de los ferrocarriles se conserva un dicho que resume—mucho mejor que las doctrinas de Karl Marx—el funcionamiento de cualquier sociedad: «Los viajeros de primera clase abusan de las personas que les sirven, los de la segunda se hacen la vida imposible entre ellos, y todos se encargan de fastidiar a los que viajan en el vagón de tercera».
El Orient-Express había sido el fumoir de la diplomacia europea, el salón elegante de aquellos años que, entre valses y desfiles militares, se deslizaban ya fatalmente hacia las rosas sangrientas de 1914. En sus pasillos se daban cita los más extraños personajes literarios: altos funcionarios turcos que, temerosos de ser envenenados, sólo probaban el café preparado por sus fieles kahveci; viejos maestros de levitón raído, que parecían sacados de las memorias de Tolstói, y se dirigían a oscuros destinos de provincia, como instructores de los hijos de un hospodar adinerado; nuevos ricos boyardos; indios cargados de diamantes que hablaban de la rebelión de los cipayos, de los empleos bien remunerados del Servicio Civil y de las minas de Golconda; peleteros de Leipzig; rastacueros persas; condes austríacos que viajaban con un criado que les servía en su compartimento el dulce vino del Burgenland, elaborado por los Esterházy, acompañando a una tarta de chocolate preparada con la mejor receta de Sacher.
Aquel tren de la aventura se encaminaba, sin embargo, como toda Europa, hacia las vías de la destrucción. En junio de 1914 un conductor serbio, incumpliendo todas las normas internacionales, se atrevió a irrumpir en el compartimento privado del zar Fernando I de Bulgaria. Con el burdo pretexto de que había que comprobar la identidad del monarca, el tren fue detenido entre las estaciones de Pirot y Sukovo. La prensa búlgara comentó el incidente con indignación, dando por sentado que se trataba de una provocación de los serbios al país vecino, con el cual mantenían conflictos de frontera. Pocos días más tarde el archiduque Francisco Fernando caía asesinado en Sarajevo, y Austria declaraba la guerra a Serbia.
El Orient-Express fue la primera víctima de la Gran Guerra. Las comunicaciones internacionales se interrumpieron. Los vagones requisados se convirtieron en hospitales de guerra. Y el gobierno francés promulgó un decreto que prohibía «servir en el vagón restaurante más de dos platos». Además de estos dos platos (uno de carne), el menú ofrecía sopa o entremeses (limitados a cuatro variedades), un trozo de queso o un postre. Las legumbres cocidas o crudas contaban como un plato, cuando no se servían como guarnición. «La bollería—indicaba la ordenanza—queda suprimida para reducir el consumo de harina, leche y azúcar».
Más de una vez, desvelado en la cama del tren, he recordado una noche de julio de 1914—cuando Austria declaró la guerra a Serbia—, tal como la relató en El mundo de ayer mi maestro Stefan Zweig:
De repente se levantó un frío viento de miedo en la playa, que la barrió hasta dejarla completamente vacía. La gente, a miles, dejó los hoteles y tomó los trenes por asalto; incluso las personas de más buena fe se apresuraron a hacer las maletas. Yo también […] me aseguré un billete, y la verdad es que llegué justo a tiempo, porque el expreso de Ostende fue el último tren que cubrió el trayecto entre Bélgica y Alemania. Viajamos de pie en los pasillos, nerviosos e impacientes, hablando unos con otros […] Todavía no creíamos en la guerra y, menos aún, en una invasión de Bélgica. El tren se acercaba lentamente a la frontera. Pasamos por Verviers, la estación fronteriza belga. […] Pero, a medio camino de Herbestahl, la primera estación alemana, el tren se detuvo de repente en campo abierto. Nos apretujamos contra las ventanas de los pasillos. ¿Qué había ocurrido? A oscuras vi pasar un tren de carga tras otro en dirección contraria: vagones abiertos o cubiertos con lonas, bajo las cuales me pareció ver vagamente la amenazadora silueta de unos cañones. Me dio un vuelco el corazón. Debía de ser la ofensiva del ejército alemán […] No había la menor duda: iba derecho a la guerra.1
Me emociona pensar que este azar—un viajero que distingue en las sombras de la noche el paso de unos vagones cargados de armamento que iban a devastar Europa—ocurrió precisamente en el Orient-Express y en la línea Ostende-Viena. El mismo trayecto en el que había circulado, en noviembre de 1872, el primer sleeping-car que creara Georges Nagelmackers. No había durado medio siglo el sueño de vencer las fronteras y los odios, pues ya se sabe que el nacionalismo hace a sus fanáticos de condición insolente.
Gracias al Orient-Express, las lejanas playas de Ostende se habían convertido en el lugar de vacaciones de muchos vieneses, y Zweig utilizaba a menudo este tren cuando iba a visitar a su maestro y amigo Verhaeren en Bélgica, siguiendo luego el viaje hasta París, donde se encontraba con Romain Rolland. Almorzaban en Le Boeuf à la Mode—un histórico restaurante de los tiempos de la Revolución—y se unían al grupo el poeta Rilke y el sabio erudito y bibliotecario Léon Bazalgette. Con estos nombres podría escribirse una historia del internacionalismo europeo y del fracaso que significó la Gran Guerra para los ideales de todos cuantos creíamos en un hogar común de libertad, civilización y justicia social: una patria para dignificarse en el trabajo y defender los valores del espíritu.
El final de la guerra, que se firmaría en un vagón de tren, sería aún más terrible. Una legión de fantasmas famélicos y enfermos cruzaba las fronteras del desaparecido Imperio austrohúngaro. El puente del Danubio en Budapest había sido destruido, y había que embarcar en un ferry para llegar a la capital húngara. En las estaciones y en los trenes faltaban las luces, los suministros, el carbón y el material ferroviario. Algunos desesperados arrancaban las tapicerías de cuero, para recomponer sus zapatos destrozados. La Europa de las fronteras, de las aduanas y de los agitadores políticos se estaba convirtiendo en un reino de taifas. Los trenes se llenaron de burócratas y espías, de militares y policías, de conspiradores y contrabandistas. Y en el vagón restaurante podía leerse este cartel: «¡Callaos! ¡Desconfiad! ¡Oídos enemigos os escuchan!».
Una joven bailarina holandesa, conocida con el nombre de Mata Hari—la mujer más peligrosa en las leyendas de espionaje de la Belle Époque—había cosechado sus mejores informes en los vagones del Orient-Express. Mata Hari (‘Ojo del Día’) era el seudónimo que le puso su mecenas, Émile Guimet, el riquísimo arqueólogo y coleccionista, que la contrató para trabajar en su Museo Oriental en París.
Mata Hari, nacida en 1876, era en realidad holandesa, y se llamaba Margaretha Geertruida Zelle, que parece más bien un nombre para una pastora hermosota de Edam. Pero era morena, bella y elegante de movimientos, y tenía un tinte de piel oscuro que le ayudaría a triunfar en la vida. Hija de una familia de pequeños comerciantes, perdió a su madre siendo muy jovencita. Buscó empleo como institutriz, y se vio pronto envuelta en escándalos. Precisamente por eso—para limpiar su reputación—se casó a los diecinueve años con un militar destinado en las Indias Orientales Holandesas.
A pesar de que su marido era ya mayor tuvieron dos hijos, antes de verse obligados a dejar la vida colonial de Java y regresar a la metrópoli. La pareja no era feliz, porque el militar era alcohólico—problema que le costó ser cesado en su destino—y se había visto envuelto en enredos de faldas, contrayendo una grave enfermedad venérea. Algunos sospechan que, llevada por un ataque de celos, una de las sirvientas de la casa había intentado envenenarles. Y justamente ésa fue la causa de que el hijo mayor de Margaretha muriese en Indonesia cuando sólo contaba dos años, sospechosamente afectado por una intoxicación alimentaria.
Regresaron a Holanda en una situación calamitosa, ya que el marido se encontraba sin empleo. Y ella, apenada por la muerte de su hijo, decidió separarse y escapar; por más que eso significase que debía renunciar legalmente a la hija que le quedaba. El hombre inútil con el que se había casado tampoco se prestó a socorrerla ni cumplió con su obligación de ayudarla.
La joven Margaretha se marchó a París, dispuesta a rehacer su vida como fuese y a triunfar en cualquier oficio azaroso que se ofreciese a una muchacha guapa y arrojada a la calle. Llegó con cincuenta céntimos—eso al menos le gustaba contar—y, segura de sus artes y sus dotes naturales para sobrevivir, se instaló en el lujoso Grand Hôtel. ¡Justamente donde Zola llevó a morir a Nana—otra gata maltratada—en la habitación 401!
Margaretha encontró pronto a generosos protectores, y presentó un espectáculo como écuyère en el Circo de Invierno. Allí fue donde la vio actuar Guimet, quien la contrató para bailar danzas orientales en su museo, y le dio su nombre artístico de Mata Hari. No poseía estudios de baile, pero había aprendido en Java a imitar los movimientos de las bayaderas, enriqueciéndolos con algunos contorneos, más propios de las danzas del vientre; si bien ella los interpretaba con una sensualidad deliciosa. Además, no tenía manías para desnudarse cuando bailaba para los viejos pedantes y eruditos en las salas del museo, y esa ofrenda de juventud y de vida animaba el silencio sepulcral de las colecciones arqueológicas y la sonrisa tolerante de los Budas.
El éxito de sus danzas orientales llevó a Mata Hari al escenario del Folies-Bergères. Y allí ya se convirtió en la belleza de moda en el París de 1900. Supo crearse una leyenda novelesca, de forma que la contrataban en todos los teatros. Llegó a trabajar en una interpretación de la Salomé de Richard Strauss en La Scala, probablemente porque tenía padrinos, como Massenet, que fue uno de sus amantes.
Durante la Primera Guerra Mundial se enamoró perdidamente de un joven piloto ruso que combatía en el Ejército Francés. Vadim Maslov era un muchacho aristocrático, hijo de un almirante ruso. Enamorarse de este principito era una flaqueza arriesgada para una mujer que—en su lucha contra la adversidad—no podía permitirse una concesión ingenua y romántica. Y ésta sería precisamente la causa de su infortunio final.
El avión que pilotaba Vadim Maslov fue abatido. A consecuencia de las heridas quedó ciego, y ella le acompañó a Vittel para que le asistieran los médicos. En el hospital Mata Hari conoció a militares de alta graduación que la introdujeron en el mundo de los Servicios Secretos. Por todos los medios ella intentaba que le permitiesen permanecer cerca de su amante y aceptaba cualquier «trabajo» para ayudarle. Como hablaba varios idiomas, los alemanes y los franceses se la disputaban con el propósito de utilizarla como agente. Era además holandesa, y su nacionalidad neutral le daba considerable ventaja para moverse entre las líneas.
Para todos los bandos combatientes, Mata Hari se convirtió pronto en «el» Agente H21. No había pruebas irrebatibles de que ejerciese este oficio, pero se entendía lo mismo con el barón Von Krohn, jefe de los espías del káiser, que con el ministro de la Guerra francés. Se la había visto también con el conde Gyula Andrássy (hijo de aquel noble, guapo como un galán de opereta, con quien relacionaron sin fundamento a la emperatriz Sissi). Andrássy «el joven» no tenía la apostura de su padre, pero fue ministro de Exteriores y uno de los políticos más influyentes en los imperios centrales.
Mata Hari llevaba una vida sin prejuicios. Era una vedette, viajera, malgastadora, mujer de mundo, y adorada además por los hombres: todo lo que se necesita para ser sospechosa entre las alimañas que, en la oscura y villanesca retaguardia de una guerra, encuentran salida a sus represiones y envidias. Chismosos, espías con mediocres hojas de servicio, y periodistas en busca de escándalos, enviaban mensajes a todos los despachos, acusando a la holandesa de ser una agente doble. La seguían, escuchaban sus conversaciones, descifraban sus mensajes, y llegaron a la conclusión de que aquella elegante y misteriosa viajera del Orient-Express (acompañada siempre por hombres influyentes) debía ser eliminada.
En uno de sus viajes, cuando regresaba a Holanda, los ingleses la siguieron hasta Falmouth, donde la detuvieron y la hicieron desembarcar. Sin pruebas suficientes para incriminarla, tuvieron que dejarla en libertad.
Mata Hari se estableció luego en España, donde manejaba tanto dinero que despertó sospechas en los servicios de espionaje franceses. Ahora eran éstos los que seguían muy de cerca los pasos de la bailarina, y estaban al tanto de sus citas en el Hotel Palace de Madrid con personajes de confianza del káiser.
La España neutral era, en esos tiempos, el paraíso de los espías. El rey Alfonso XIII, buen conocedor de Europa y dotado de una clara visión de la geopolítica, desconfiaba del káiser. Era consciente de que este megalómano, mal aconsejado por una banda de nacionalistas—educados en los delirios de Fichte y de Hegel—, no cesaría en sus maniobras para arruinar a Austria. Los asesores del emperador alemán menospreciaban a los rusos y, en la fiebre de su supremacía militar, ignoraban la fuerza del espíritu eslavo que, tantas veces en la historia, demostró ser irreductible. De manera que, cuando la Revolución soviética acabó con el reinado de los zares, muchos pensaron que la suerte de Europa estaba echada y que la hegemonía alemana acabaría imponiéndose en el viejo continente. Los nacionalistas alemanes estaban convencidos de que ganarían la guerra, y que—alzándose como dueños de Europa—podrían fortalecer su imperio con los suculentos despojos de los reinos gobernados por los Habsburgo.
La Europa del Orient-Express estaba herida de muerte. La Compagnie des Wagons-Lits había anunciado ya el 28 de julio de 1914 que el tren no podría seguir prestando servicio más allá de Budapest. Y, a finales de 1916, los alemanes se apoderaron de todos los vagones que se encontraban dentro de las fronteras de su país: sesenta y cuatro coches restaurante y treinta y cinco coches cama. Nacionalizaron los ferrocarriles, cambiando el nombre histórico que figuraba en los carruajes de Wagons-Lits, y la compañía alemana pasó a llamarse Mitteleuropäische Schlafwagen Aktiengesellschaft (Mitropa, para simplificar). Así nació una nueva línea del Orient-Express, desde Berlín a Constantinopla, que era conocida como Der Balkaner Zug.
En esta Europa destrozada, Alfonso XIII quería evitar que la España neutral se convirtiese en el campo de enfrentamiento de alemanes y rusos: choque que, desgraciadamente, no podría impedir al final de su reinado, cuando los españoles fueron brutalmente divididos en dos bandos irreconciliables—uno filogermánico y otro prosoviético—y empujados a desangrarse en un diabólico enfrentamiento civil.
El rey español había adivinado—antes que otros europeos—el curso preocupante y brutal que los movimientos nacionalistas tomarían en la joven Alemania. Veía, por el otro lado, el fin de los zares, y presentía que los republicanos alemanes exportarían su revolución fracasada al pueblo ruso: apasionado, sentimental y maltratado. Alfonso XIII los definía como «gatos que enseñan las uñas porque están necesitados siempre de caricias».
Basta leer a los maestros de la literatura rusa, como Dostoievski o Tolstói, para darse cuenta de que también ellos habían visto venir, desde el siglo XIX, esa diabólica maniobra de la más irredenta intelectualidad europea (los jacobinos, mil veces manchados de sangre) sobre los pueblos eslavos que iban a ser impelidos al crimen y a la guerra.
El monarca español sabía que el alma de Europa estaba en Austria y—eliminado este obstáculo—tarde o temprano Alemania y Rusia romperían los lazos deshilachados que unían todavía a los países del viejo imperio de los Habsburgo, conduciéndonos finalmente a los europeos a cruentas revoluciones y a otra guerra. Todo ocurrió así, y por eso España era en 1916 y 1917 el teatro de las más confusas y enredadas maniobras políticas.
Mata Hari se vio atrapada en el escenario español y en el peor acto de la representación. A partir de ese momento su historia es muy confusa, porque parece haber sido una marioneta en el juego de las potencias que combatían en la guerra. Ella misma se mostraba ingenua cuando se ofrecía a prestar servicios de espionaje en todos los frentes, mientras era víctima de chantajes y de trampas. Su vida nos hace pensar—como la mirada de sus últimas fotos—en una mujer engañada, acosada y atrapada en sus aventuras.
Hasta es posible que los alemanes la hubiesen ofrecido como presa a los franceses, enviando mensajes mal encriptados que la acusaban y daban datos seguros para comprometerla. Los juegos de la diplomacia y del espionaje, en el curso de una guerra, pueden ser endiablados.
Para reencontrarse con su amante, Mata Hari volvió de nuevo a Francia. Es terrible pensar que aquel muchacho al que había entregado su corazón tenía precisamente la edad que hubiese cumplido su hijo, de haber sobrevivido.
La policía la detuvo en su hotel en París. Registraron su habitación y descubrieron un anticonceptivo que—a juicio de sus acusadores—era «tinta simpática para escribir mensajes». Su joven amante, sumido en la depresión y en la ceguera, no intentó ayudarla. Y, en medio de la confusión de la guerra, entre motines y batallas, acusaciones y sospechas, en sólo tres días la condenaron a muerte.
Así acabó la triste aventura de la pobre Margaretha, fusilada en Vincennes en 1917. En prisión intentaron humillarla de todas las formas posibles, desnudándola, cortándole los cabellos y jugándose a los dados las mentiras de un juicio infame. Ella no quiso que le vendasen los ojos y murió con dignidad, vestida elegantemente de negro con su sombrero de ala ancha y la cara perfectamente maquillada, quizá con una boa de pluma atada al cuello para que los escalofríos de la madrugada en el bosque no la hiciesen temblar. Todavía muchos historiadores se preguntan si alguna vez fue una espía, o sólo simplemente una mujer bellísima—ingenua, luchadora, enloquecida por las sórdidas intrigas de la mala vida—que acabó condenada por haber tenido que vivir en un mundo injusto, en medio de una guerra donde no había bando para ella.
El Orient-Express se abandonó también al sueño enloquecido de la Belle Époque. Se inauguraron nuevos enlaces y correspondencias que llevaban a los viajeros europeos hasta Bagdad o El Cairo. Se diseñaron vagones elegantísimos, con ornamentos de art nouveau: marqueterías inglesas y francesas, bronces y vidrios decorativos, espléndidas tapicerías, murales dibujados por los mejores dibujantes, y menús impresos con fino diseño tipográfico.
Los primeros vagones metálicos aparecieron a mitad de los años veinte, pintados de azul oscuro, con su característico filete de color oro, como el uniforme de los Cazadores Alpinos en los que había servido André Noblemaire, director de la Compagnie des Wagons-Lits. Llevaban en sus flancos el gran escudo dorado con los dos leones rampantes, y las hojas de roble.
La Guerra Europea significó el primer cambio de agujas—y el primer aviso serio—en la feliz biografía del OrientExpress. Con la derrota de Austria el centro vital del comercio europeo se iría desplazando hacia el sur: el nuevo rumbo que Alfonso XIII de España había visto venir. Mussolini ganó finalmente la batalla y consiguió desviar, en beneficio de Italia, el recorrido del famoso expreso.
Pero ya el tren no era el mismo paraíso de etiqueta y de civilización, ni tampoco Europa era la misma. Los nuevos países del Este, surgidos de la ruina de Austria, eran una presa golosa para los amos de la política. Basta leer un menú de 1925, en Rumanía, para advertir que el mundo de ayer había desaparecido: «Como bebida—dice el prospecto—, se sirve una cerveza nutritiva medicinal».
Ésa era ya la Europa de los fascistas y los trotskistas, de los grandes Konzernen de la industria, de los nuevos ricos, dorados por abusivas ganancias, y de los políticos todopoderosos. Una Europa angustiada y materialista que se levantaba, troceada y desengañada, de una guerra cruel. El nacionalismo, con sus fronteras y alambradas, le había ganado la partida al sueño de una Europa unida. Los trenes internacionales debían esperar durante horas en un semáforo para dejar paso al más oscuro correo de cada país. Los nuevos imperios del Este se limitaban a enganchar los vagones de lujo, procedentes de París, o los carruajes rojos y verdes, procedentes de Moscú, a un convoy miserable, arrastrado por una locomotora bronquítica. En el comedor, las cafeteras de plata y los platos de respeto estaban abollados.
Éste fue el último Orient-Express que yo conocí y al que dediqué mi libro nostálgico, escrito en un vagón de tercera.
He encontrado un rincón en el pasillo abarrotado, entre una legión de emigrantes sirios y egipcios, griegos y gitanos, que han subido al tren en Belgrado. Sólo las mujeres—muchas de ellas con sus hijos en brazos—ocupan los asientos en los compartimentos. Algunos jóvenes se han encaramado a las repisas de los maleteros, y allí duermen a pierna suelta. Sospecho que más de uno ha desaparecido por una trampilla que los contrabandistas tienen abierta en el techo, pues es la forma que usan para escapar. He podido sentarme en el suelo, apoyando la cabeza contra la puerta del vagón y—ajeno al riesgo de que se abra y de que la muchedumbre me arroje a la vía—intento descabezar un sueño. De pie, a mi lado, una pareja excitada se soba al vaivén del tren, como en un danzón tropical, sin importarle mi presencia. Ella es una pastora rechoncha y coloradita que suspira en el apretón de las curvas. Cuando el rapaz levanta la mano, tomando impulso—en todas sus extremidades, absolutamente en todas—, tengo miedo de que se enganche en la palanca de alarma y nos mande a hacer puñetas. Esto debe ser el Orient-Sexpress. Es una hora declinante del día, y entre girasoles mohínos y lacios, el tren corre como un espectro, persiguiendo su dibujo en la tierra caliente. Si es verdad que llevamos un mensaje en nuestras vidas, antes que nosotros llegarán nuestras sombras.
La Primera Guerra Mundial rompió el sueño alemán de convertir el Orient-Express en un tramo del Bagdadbahn, que debía de ser como un hilo de acero entre Babilonia y Berlín. En mis tiempos ya sólo existía un ramal alemán del Orient-Express en el que viajaban unas muchachas hippies y rubias, alegres e ingenuas, que parecían mariposas en medio de los emigrantes, afligidos y asendereados, vestidos con el albornoz de sus sombras.





























