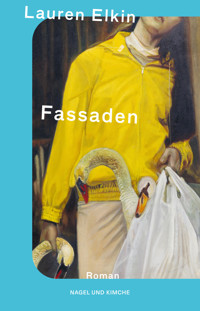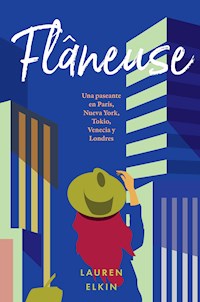
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Un ensayo reivindicativo sobre la experiencia singular de pasear siendo mujer. El flâneur nació en el París del siglo XIX. Su hábitat natural eran los bulevares y las galerías de la ciudad. "La multitud es su dominio, como el aire es el del pájaro, como el agua el del pez", escribió Charles Baudelaire. El flâneur es un hombre ocioso que pasea y observa a la vez, pero desde la distancia: no se involucra. Sin embargo, para Baudelaire la flâneuse no existe. Las mujeres no tenían la libertad de los hombres para acceder a las calles de la ciudad porque se veían reducidas a ser objeto de la mirada de los paseantes. ¿Qué es entonces una flâneuse? Una mujer que no solo contempla, sino que también participa. Su presencia en un espacio que tradicionalmente no le pertenece supone un desafío. Donde el flâneur mira, la flâneuse perturba y subvierte. Elkin hace un recorrido literal y metafórico por las ciudades en las que ha vivido; a través de sus paseos nos descubre una nueva mirada y reivindica el derecho de las mujeres a pasear. La flâneuse se detiene en los detalles y amplía la mirada, toma notas de su propia experiencia y las entrelaza con las de otras artistas, escritoras, cineastas y periodistas (George Sand, Sophie Calle, Martha Gellhorn o Agnès Varda) a las que admira y cuyas visiones han formado y transformado la de la propia autora. De Nueva York a Londres, de París a Venecia pasando por Tokio, cada ciudad encierra el juego, la fascinación, el peligro y la familiaridad que sirven a la autora para reclamar el derecho de las mujeres a pasear por la ciudad, a ocupar el espacio público y a alejarse de lo que se supone que deben ser para cambiar sus vidas por completo: "Dejadme pasear. Dejad que vaya a mi ritmo. Dejad que sienta cómo se mueve la vida a través y alrededor de mí. Dadme emoción. Dadme esquinas curvas inesperadas. Dadme iglesias inquietantes, bonitos escaparates y parques en los que pueda tumbarme".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LAUREN ELKIN
FLÂNEUSE
UNA PASEANTE EN PARÍS,NUEVA YORK, TOKIO, VENECIAY LONDRES
TRADUCCIÓN DE AURORA ECHEVARRÍA
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK
A Trivia,
diosa de las encrucijadas
Marianne Breslauer, «Paris 1937 (Défense d’Afficher)», © Marianne Breslauer / Fotostiftung Schweiz. Reproducida con permiso de Fotostiftung Schweiz.
Una mujer se detiene a encender un cigarrillo en una calle de París. Con una mano sostiene la cerilla; con la otra, la cajetilla y un guante. Su esbelta figura se recorta contra un muro junto a la sombra de una farola: dos columnas erguidas en paralelo mientras el fotógrafo dispara su cámara. Ella ha hecho una pausa, es fugaz y permanente.
Hay instrucciones claras en la pared: DÉFENSE D’AFFICHER ET DE FAIRE AUCUN DÉPÔT LE LONG DE CE…, y la advertencia queda interrumpida por el encuadre. DÉFENSE D’AFFICHER, protestan a menudo las paredes de París. «Prohibido anunciarse», una orden de finales del siglo XIX que pretendía impedir que la ciudad se convirtiera en un páramo de vallas publicitarias. Encima se ven unas letras estarcidas —¿desafiantes?, ¿o estaban allí primero?— que indican que en otro tiempo se podía adquirir charcuterie allí mismo o en algún lugar cercano. Debajo, alguien ha dibujado el tosco contorno de una cara.
Corre el año 1929. Se ha hecho habitual ver a mujeres fumando en público. Pero la fotografía aún conserva un elemento transgresor. El día llegará a su fin; la mujer seguirá avanzando, al igual que el fotógrafo; el sol también avanzará y, con él, la sombra de la farola. Pero eso es todo lo que vemos nosotros de ese lugar en el pasado: una mujer, recortada contra la pared a sus espaldas, en un campo de prohibiciones y desafíos, a punto de encender un cigarrillo. Sobresaliendo en su singularidad anónima, inmortal.
Siempre me ha impresionado la fotografía urbana en blanco y negro de este período, sobre todo la de las mujeres: Marianne Breslauer, que capturó esta imagen, Laure Albin-Guillot, Ilse Bing o Germaine Krull, la amiga de Walter Benjamin, a quien le gustaba merodear por los pasajes con él (y sin él), fotografiarlos, frecuentarlos. Estas mujeres llegaron a la ciudad (de otras ciudades, o tal vez nacieron en ella) para pasar inadvertidas, pero también para tener la libertad de hacer lo que quisieran y como quisieran.
Yo he construido en mi mente otras imágenes parecidas, momentos en los que no había fotógrafo, registrados en diarios o novelas. Hay una de George Sand, que se vestía como un muchacho para pasear por las calles, perdida en la ciudad, un «átomo» en la multitud. O las de Jean Rhys, cuyos personajes femeninos pasan por delante de las terrazas de los cafés y se encogen cuando la clientela las sigue con la mirada, sabiendo que son forasteras. La fotografía de Breslauer, como las otras que tengo en la cabeza, exponen el principal problema existente en el corazón de la experiencia urbana: ¿somos individuos o parte de la multitud? ¿Queremos destacar o fundirnos con ella? ¿Acaso es posible? ¿Cómo queremos, seamos del género que seamos, que se nos vea en público? ¿Queremos atraer las miradas o escapar de ellas? ¿Ser independientes e invisibles? ¿Llamar la atención o pasar inadvertidos?
DÉFENSE D'AFFICHER. Prohibido anunciarse. Y, sin embargo, allí está ella. Elle s’affiche. Se muestra. Se muestra a sí misma frente a la ciudad.
FLÂNEUSEANDO
¿Dónde encontré por primera vez esa palabra tan singular, elegante y francesa, flâneur, con su â abovedada y su ondulado eur? Sé que fue cuando estudiaba en París, allá por los noventa, pero no creo que la viera en un libro. Me salté muchas de las lecturas obligatorias ese semestre. No podría afirmarlo con seguridad, de modo que es probable que me convirtiera en una flâneur antes de saber que lo era, cuando vagaba por las calles que rodeaban mi escuela, situada donde seguramente están todas las universidades estadounidenses en París, en la margen izquierda.
Del verbo francés flâner, el flâneur o «el que callejea sin rumbo» nació en la primera mitad del siglo XIX en los passages cubiertos de vidrio y acero de París. Cuando Haussmann comenzó a cortar como con cuchillo sus brillantes bulevares en la oscura e irregular corteza de casas de una ciudad de queso chèvre con ceniza, el flâneur también deambuló por ellos y se embebió del espectáculo urbano. Imagen del ocio y del privilegio masculino, con tiempo y dinero, y sin responsabilidades inmediatas que reclamaran su atención, el flâneur entiende la ciudad como pocos de sus habitantes, porque él la ha memorizado con los pies. Todos sus recovecos, callejuelas y escaleras tienen la capacidad de sumergirlo en un rêverie. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Quién pasó por aquí? ¿Qué significa este lugar? El flâneur, en sintonía con los acordes que vibran por toda su ciudad, sabe sin saber.
En mi ignorancia, creo que llegué a pensar que yo había inventado la flânerie. Viniendo de un barrio residencial de Estados Unidos, donde la gente va en coche a todas partes, andar sin un motivo concreto parecía una ocupación algo excéntrica. En París podía caminar durante horas sin «llegar» nunca a ninguna parte, contemplando cómo se había configurado la ciudad, vislumbrando aquí y allá su historia extraoficial, una bala en la fachada de un hôtel particulier, restos de unas letras estarcidas en el lateral de un edificio que anunciaban una compañía de harina o un periódico que ya no existían (que algún inspirado artista del grafiti había tomado como una invitación para añadir su propia obra), o una hilera de adoquines puesta al descubierto por unas obras viales, varias capas por debajo de la corteza de la ciudad actual, que se va elevando lentamente. Yo andaba en busca de residuos, texturas, descubrimientos y hallazgos fortuitos, aberturas inesperadas. Mi experiencia más significativa de la ciudad no fue a través de la literatura, la gastronomía o los museos, ni siquiera a través del descorazonador idilio que mantuve en una buhardilla cerca de la Bourse, sino a través de todas esas caminatas. En alguna parte del sexto arrondissement caí en la cuenta de que quería vivir el resto de mi vida en una ciudad, concretamente en París. Tenía algo que ver con la profunda y absoluta libertad desatada por el acto de poner un pie delante del otro.
Abrí un surco en el boulevard Montparnasse yendo y viniendo de mi piso, en la avenida de Saxe, a la escuela, en la rue de Chevreuse. Aprendí un francés que no estaba en los libros de texto a partir de los nombres de los restaurantes que había en el trayecto: Les Zazous (por los jóvenes rebeldes y entusiastas del jazz de los años cuarenta del siglo pasado, que iban con americana a cuadros y tupé) o el Restaurant Sud-Ouest & Cie, que me enseñó el equivalente en francés de «& Co.». También de una panadería llamada Pomme de Pain, de la que aprendí cómo se dice piña en francés, pomme de pin, aunque nunca entendí el juego de palabras. Todos los días, de camino a la escuela, me compraba un zumo de naranja en una repostería llamada Duchesse Anne y me preguntaba quién sería y qué relación tendría con las pastas. Reflexioné sobre la distorsionada concepción francesa de la geografía estadounidense que había dado lugar a un tex-mex llamado Indiana Café. Caminé por delante de todos los grandes cafés que bordeaban el bulevar, como La Rotonde, Le Sélect, Le Dôme y La Coupole, abrevaderos para generaciones de escritores estadounidenses afincados en París cuyos fantasmas se agazapaban bajo los toldos, poco impresionados con lo que había resultado ser el siglo XX. Crucé la rue Vavin, con la cafetería del mismo nombre, adonde iban todos los lycéens modernos a la salida de clase, fumadores enérgicos, con las mangas demasiado largas para sus brazos y calzados con zapatillas Converse, y con rizos oscuros los chicos y sin rastro de maquillaje las chicas.
No tardé en adentrarme envalentonada en las calles que salían del jardín de Luxemburgo, a pocos minutos andando de la escuela. Pasé cerca de la iglesia de Saint-Sulpice, que estaba en obras y que, como la Tour Saint-Jacques, llevaba décadas así. Nadie sabía cuándo desmontarían los andamios que rodeaban las torres, si es que algún día lo hacían. Me sentaba en el Café de la Mairie en la place Saint-Sulpice y veía pasar el mundo: las mujeres más delgadas que jamás había visto, vestidas con una ropa de lino que en Nueva York resultaría anticuada, pero que en París era incontestablemente chic; monjas en grupos de a dos y de a tres; madres yupis que dejaban a sus hijos pequeños orinar en los troncos de los árboles. Yo tomaba nota de todo lo que veía, sin saber aún que el escritor francés Georges Perec también se había sentado en aquella plaza, en ese mismo café, durante una semana de 1974 y había puesto por escrito todo ese trasiego —taxis, autobuses, gente comiendo pastelitos, el viento que soplaba—, en un esfuerzo por mostrar a sus lectores la inesperada belleza de lo cotidiano, lo que dio en llamar «lo infraordinario»: qué pasa cuando nada pasa. Entonces yo tampoco sabía que El bosque de la noche, que se convertiría en uno de mis libros favoritos, estaba ambientado en ese café y en el hotel de la planta superior. París empezaba a contener —y a generar— todos mis puntos de referencia intelectuales y personales más significativos. Y acabábamos de conocernos.
Como estudiante de lengua y literatura inglesas, yo había querido ir a Londres, y solo fue por un detalle técnico por lo que acabé en París. En menos de un mes estaba fascinada. Las calles de París conseguían que me detuviera en seco, con el corazón en suspenso. Parecían saturadas, aunque allí no hubiera nadie más que yo. Eran lugares donde algo podía suceder o había sucedido, o ambas cosas; una sensación que jamás habría tenido en Nueva York, donde la vida se conjuga en futuro. En París podía quedarme fuera, imaginando historias acordes con las calles. En esos seis meses, las calles dejaron de ser el espacio entre mi casa y dondequiera que yo fuese para transformarse en una gran pasión. Me dejaba llevar por lo que parecía interesante, atraída por la visión de un muro en ruinas, de unas jardineras de colores o de algo intrigante en el otro extremo, que podía ser algo tan corriente como una calle cualquiera a la vuelta de la esquina. Algún detalle, el que fuera, que se desprendiera de forma inesperada me atraía hacia allá. Cada paso que daba me recordaba que el día me pertenecía, y no tenía por qué permanecer en ningún sitio en el que no quisiera. Presa de una asombrosa sensación de estar exenta de responsabilidad, no tenía más aspiraciones que hacer lo que me pareciera interesante.
Recuerdo cuando tomaba el metro solo para ir dos paradas más lejos; no me había dado cuenta de lo cerca que estaba todo, de lo fácil que era ir andando a todas partes en París. Tuve que dar vueltas para orientarme, para comprender cómo se comunicaban los lugares entre sí. Algunos días recorría ocho kilómetros o más y volvía a casa con dolor de pies y un par de historias que contar a mis compañeras de habitación. Vi cosas que nunca había visto en Nueva York: mendigos (gitanos, me dijeron) rígidamente arrodillados en la calle, con la cabeza inclinada y letreros en los que pedían dinero, algunos con niños, otros con perros; vagabundos que acampaban debajo de escaleras o arcadas. Cada pintoresco rincón parisiense tenía su miseria correspondiente. Yo desconectaba mi apatía neoyorquina y daba lo que podía. Aprender a ver significa no mirar para otro lado; pasear por las calles de París era caminar por la delgada línea del destino que nos separa a unos de otros.
Luego, como por casualidad, descubrí que todo ese pasear intensamente me empujaba sin cesar a escribir lo que veía y sentía en los cuadernos de tapas blandas que compraba en la librería Gibert Jeune de Saint-Michel: todo lo que yo hacía instintivamente, otros lo habían hecho ya, hasta tal punto que había una palabra para ello. Yo era una flâneur.
O más bien —como buena estudiante de francés, convertí el sustantivo masculino en femenino— una flâneuse.
Flâneuse [flanne-euhze], un sustantivo. Forma femenina de flâneur [flanne-euhr], ocioso, observador deambulante que suele encontrarse en las ciudades.
Esta es una definición ficticia. En la mayoría de los diccionarios de francés no aparece siquiera la palabra. El Littré de 1905 acepta flâneur (-euse) como qui flâne. Pero, aunque parezca mentira, el Dictionnaire Vivant de la Langue Française lo define como una clase de lounge chair.
¿Es una broma? ¿La única modalidad de ociosa curiosidad que practica una mujer es tumbarse?
Este uso (en argot, por supuesto) se inició alrededor de 1840 y alcanzó su apogeo en la década de 1920, pero hoy día perdura: si el lector busca flâneuse en Google Images, aparece un retrato de George Sand, una foto de una chica sentada en un banco parisiense y unas cuantas imágenes de muebles de jardín.
Cuando regresé a Nueva York para cursar mi último año en la universidad, me apunté a un seminario titulado «El hombre en la multitud, la mujer en la calle». Era la segunda parte del título la que me interesaba: esperaba construir una genealogía, o una hermandad, para ese nuevo pasatiempo mío tan excéntrico. La noción de flâneur como alguien que ha escapado de los límites de la responsabilidad me atraía. Pero quería ver dónde encajaba una mujer en este escenario urbano.
Al empezar a investigar sobre Naná, de Zola, y Nuestra hermana Carrie, de Dreiser, para mi tesis de graduación, me sorprendió descubrir que los eruditos habían descartado prácticamente la existencia de una flâneur femenina. «No es cuestión de inventar a la flâneuse —escribió Janet Wolff en un ensayo a menudo citado sobre el tema—; las divisiones entre sexos del siglo XIX hicieron imposible esa figura.»1 La gran historiadora de arte feminista Griselda Pollock coincidía con ella: «No existe equivalente femenino para la quintaesencia de la figura masculina: el flâneur no es y no podría ser una flâneuse».2 «El observador urbano … se ha contemplado como una figura exclusivamente masculina», señaló Deborah Parsons. «Las oportunidades y las actividades de flânerie eran en gran medida privilegio del hombre de recursos, por lo que quedaba implícito que el “artista de la vida moderna” era necesariamente el hombre burgués.»3 En Wanderlust: A History of Walking, Rebecca Solnit da la espalda a los «filósofos peripáteticos, a los flâneurs o a los montañeros», para preguntar «por qué a las mujeres no se las veía también fuera de casa, paseando».4
Según los críticos, la mujer que estaba en la calle era, seguramente, una prostituta callejera. De modo que seguí leyendo y me encontré con que esta noción de flâneuse planteaba dos problemas. En primer lugar, en la calle había mujeres que no vendían su cuerpo. Y, segundo, en el deambular de la merodeadora callejera no había nada que se asemejara a la libertad del flâneur; la prostituta no tenía libertad de movimiento por toda la ciudad. Su campo de acción estaba estrictamente controlado; hacia mediados del siglo XIX había toda clase de leyes que establecían dónde y entre qué horas podían buscar clientela. Su vestuario era rigurosamente supervisado y tenía que registrarse en la oficina municipal y acudir a las autoridades sanitarias con regularidad. Eso no era libertad.
Las fuentes más accesibles sobre el aspecto que tenía el paisaje urbano en el siglo XIX proceden de hombres, y ellos ven la ciudad a su manera. No podemos tomar su testimonio como una verdad objetiva. A la misteriosa y atractiva passante de Baudelaire, inmortalizada en su poema «A una que pasa», se la suele identificar con una mujer de la noche, pero, para él, ella ni siquiera es de carne hueso, solo una fantasía que cobra vida:
La calle ensordecedora aullaba alrededor de mí.
Esbelta, delgada, de luto riguroso, toda dolor solemne,
una mujer pasó, haciendo que con su mano fastuosa
se alzaran, oscilaran el dobladillo y el festón;
ágil y noble, con piernas de estatua.
Yo, crispado como un excéntrico, bebía
en sus ojos, cielo lívido donde germina el huracán,
la dulzura que fascina y el placer que mata.5
Baudelaire apenas puede evaluarla; ella es demasiado veloz (y, al mismo tiempo, como una estatua). No se siente inclinado a considerar quién podría ser en realidad, de dónde podría venir, adónde podría dirigirse. Para él es la guardadora del misterio, con su poder de cautivar y envenenar.
Por supuesto, la razón por la que a la flâneuse se la excluyó de las historias de los paseos urbanos estaba relacionada con las condiciones sociales de la mujer en el siglo XIX, cuando se codificaron nuestras ideas acerca del flâneur. La primera vez que aparece mencionada la palabra flâneur es en 1585, tomada seguramente del sustantivo escandinavo flana, «persona que deambula». Una persona, no necesariamente un varón. Hasta el siglo XIX no arraiga y cuando lo hace tiene género. En 1806, el flâneur tomó la forma de «monsieur Bonhomme», un hombre de ciudad lo bastante rico como para disponer de tiempo libre para pasear por la ciudad a su antojo, detenerse en los cafés y observar a los diferentes habitantes de la ciudad en el trabajo y en el ocio. Muestra interés por los cotilleos y por la moda, pero no particularmente por las mujeres. Según un diccionario de 1829, un flâneur es un hombre «al que le gusta no hacer nada», que se recrea en la ociosidad. El flâneur de Balzac tomó dos formas básicas, el flâneur común, feliz de pasear sin rumbo por las calles, y el flâneur artista, que vuelca sus experiencias de la ciudad en su obra. Ese era el tipo de flâneur más mísero, como señala Balzac en su novela César Birotteau, de 1837, «con frecuencia tanto un hombre desesperado cuanto un ocioso».
El flâneur de Baudelaire es un artista que busca «refugio en la multitud», inspirado en su pintor favorito, Constantin Guys; un hombre que deambulaba por la ciudad y que seguramente habría caído en el olvido si Baudelaire no lo hubiera hecho famoso. El cuento de Edgar Allan Poe El hombre de la multitud plantea otro interrogante: ¿el flâneur es el que sigue o el seguido? ¿Se mezcla y esquiva, o da un paso atrás y escribe lo que ve? En francés, las formas en primera persona del verbo ser y seguir son idénticas: je suis. «Dime a quién sigues y te diré quién eres», escribió André Breton en Nadja. Ni siquiera para el flâneur masculino, la flânerie tiene el significado universal de libertad y ocio; la versión de Flaubert de la flânerie refleja su propia incomodidad social.6 A comienzos del siglo XIX al flâneur se le comparaba con un policía. En Québec, según me comenta un amigo que ha vivido un tiempo allí, un flâneur es una especie de estafador.
Observador y observado, el flâneur es un recipiente vacío, pero seductor, un lienzo en blanco sobre el que varias épocas diferentes han proyectado sus propios deseos y ansiedades. Él aparece cuando y como queremos que lo haga.7 Hay muchas contradicciones en torno a la idea del flâneur, aunque tal vez no nos damos cuenta cuando hablamos de él. Pensamos que sabemos lo que queremos decir, pero no es así.
Lo mismo podría decirse de la flâneuse. A qué clases de espacios tenían acceso las mujeres y de cuáles estaban excluidas es una cuestión, sin duda, importante. En 1888 Amy Levy escribió: «La miembro del club femenino, la flâneuse de St James Street, con el llavín en el bolsillo y anteojos sobre la nariz, sigue siendo una criatura producto de la imaginación».8 Eso está muy bien. Pero, ciertamente, siempre ha habido un gran número de mujeres en las ciudades, y muchas han estado escribiendo sobre estas ciudades, han descrito su vida, han contado anécdotas, han hecho fotografías, han filmado películas y han participado de ellas como podían, empezando por la misma Levy. La alegría de pasear por la ciudad pertenece a hombres y mujeres por igual. Sugerir que no podría existir una versión femenina del flâneur es reducir las formas en que las mujeres han interactuado con la ciudad al modo masculino de hacerlo. Podemos hablar de costumbres sociales y de restricciones, pero no pasar por alto el hecho de que las mujeres estaban allí; hemos de procurar entender lo que significaba para ellas pasear por la ciudad. Tal vez la solución no está en hacer que una mujer se ajuste a un concepto masculino, sino en redefinir el concepto en sí.
Si retrocedemos en el tiempo, nos encontramos con que siempre hubo una flâneuse cruzándose con Baudelaire por la calle.
Si leemos lo que las mujeres tenían que decir por sí mismas en el siglo XIX, nos encontramos con que las burguesas, al aparecer públicamente, sometían su virtud y su reputación a toda clase de riesgos; salir en público sin acompañante era exponerse a la vergüenza.9 Las damas de la clase alta se dejaban ver por el Bois de Boulogne en sus carruajes abiertos o daban paseos con carabina por el parque. (La mujer que se desplazaba en un carruaje cerrado despertaba cierto recelo, como confirma la famosa escena del carruaje de Madame Bovary.) Los distintos desafíos sociales a los que se enfrentaba una joven independiente de finales del siglo XIX están claramente expuestos en los ocho volúmenes de los diarios de Marie Bashkirtseff, abreviados y publicados en inglés bajo el increíble título de I Am the Most Interesting Book of All (yo soy el libro más interesante de todos), que relatan su transformación de joven aristócrata rusa consentida a artista de éxito, que expuso su obra en el Salón de París solo dos años y medio después de empezar a estudiar seriamente pintura, hasta su muerte por tuberculosis a los veinticinco años. En enero de 1879 escribió en su diario:
Anhelo la libertad de salir sola: ir, venir, sentarme en un banco del jardín de las Tullerías y, sobre todo, ir al de Luxemburgo, mirar los ornamentados escaparates, entrar en las iglesias y los museos y pasear por las viejas calles por las tardes. Esto es lo que envidio. Sin esta libertad, no es posible ser una gran artista.10
Marie tenía relativamente poco que perder; condenada como sabía que estaba a una muerte prematura, ¿por qué no salir a pasear sola? Pero, hasta un mes antes de morir, albergó la esperanza de recobrar la salud; y, aunque habría avergonzado sin dudarlo a su familia, ella también había interiorizado las objeciones culturales a que una joven de buena familia saliera sola, hasta el punto de que se reprendería a sí misma por desearlo siquiera, y escribir en su diario que, incluso si desafiaba las restricciones sociales, ella «solo sería medio libre, porque una mujer que deambula es imprudente».
Aunque arrastraba un séquito tras de sí, pasó días recorriendo los barrios bajos de París cuaderno en mano dibujando todo lo que veía. Estas andanzas darían lugar a numerosos cuadros, entre ellos Le meeting, de 1884, que hoy día cuelga en el Museo de Orsay de París y que presenta a un grupo de golfillos en una esquina. Uno de ellos tiene en las manos un nido de pájaro y se lo enseña a los demás, que se inclinan con ese interés infantil que intenta disfrazarse de total indiferencia.
Pero ella encontró la manera de incluirse a sí misma en el paisaje urbano. A la derecha del grupo de chicos, caminando calle abajo, alcanzamos a ver en segundo plano a una niña con una trenza sobre la espalda que se aleja, seguramente sola, aunque es difícil asegurarlo porque el encuadre se corta allí, ni siquiera le vemos el brazo derecho. Esta es, para mí, la parte más maravillosa del cuadro: la firma de Marie aparece justo debajo de la niña, en la esquina inferior derecha. No creo exagerado suponer que Marie se ha pintado a sí misma en el lienzo, en la figura de la niña que se aleja, posiblemente sola, y deja a los chicos con sus cosas.
Los argumentos contrarios a la flâneuse a veces tienen que ver con cuestiones de visibilidad. «Es crucial que el flâneur sea funcionalmente invisible», escribe Luc Sante para defender la identificación del flâneur con el género masculino, y no con el femenino.11 Esta observación, además de injusta, es cruelmente inexacta. Nos encantaría ser invisibles como lo son los hombres. No somos nosotras las que nos hacemos visibles, en el sentido del revuelo que puede causar, según Sante, la aparición de una mujer sola en público; es la mirada del flâneur lo que hace que, en lugar de unirnos a sus filas como quisiéramos, seamos demasiado visibles para pasar por su lado inadvertidas. Pero si somos tan llamativas, ¿por qué nos han borrado de la historia de las ciudades? A nosotras nos corresponde pintarnos de nuevo en el cuadro del modo que nos parezca aceptable.
Aunque a las mujeres de la posición de Marie Bashkirtseff se las identifica sobre todo con el hogar, hasta finales de siglo XIX las mujeres de las clases media y baja tenían muchas razones para estar en la calle y salían por ocio o para trabajar como dependientas, voluntarias de una organización benéfica, empleadas domésticas, costureras, lavanderas, entre otras labores. Y no eran salidas meramente profesionales o funcionales. En el vívido retrato de la vida de las mujeres trabajadoras que hace David Garrioch en su análisis sobre el París del siglo XVIII, pone de manifiesto que, en cierto modo, las calles les pertenecían a ellas. En los mercados parisienses eran ellas las que estaban detrás de la mayoría de los puestos, e incluso en sus casas se sentaban juntas fuera, en la calle, y actuaban como lo que doscientos años más tarde Jane Jacobs llamaría «ojos en la calle»: «Vigilaban lo que sucedía y a menudo eran las primeras en intervenir en las riñas, lanzándose a separar a los hombres que peleaban. Sus comentarios sobre el atuendo y el comportamiento de los transeúntes eran en sí mismos una forma de control social».12 Estaban más al corriente que nadie de lo que pasaba en el barrio.
A finales del siglo XIX las mujeres de todas las clases sociales hacían uso del espacio público en ciudades como Londres, París y Nueva York. El surgimiento de los grandes almacenes en las décadas de 1850 y 1860 contribuyó en gran medida a normalizar la aparición de las mujeres en público; hacia 1870 en algunas guías de Londres ya se empezaba a informar sobre «locales en Londres donde las señoras pueden detenerse convenientemente a almorzar cuando disfrutan de un día de compras en la ciudad sin la compañía de un caballero».13 La serie de quince retratos de La Femme à Paris que pintó James Tissot en la década de 1880 presenta a mujeres en la ciudad realizando todo tipo de actividades, desde sentarse en el parque (acompañadas por maman) hasta asistir con sus maridos a almuerzos de artistas (tan tiesas en sus corsés como las cariátides que se ven al fondo) o pasear en carro disfrazadas de guerreras romanas en el hipódromo, con diademas al estilo de la estatua de la Libertad. En su lienzo La Demoiselle de Magasin, de 1885, invita al espectador a introducirse en el cuadro; la dependienta, alta y delgada, sobriamente vestida de negro, nos sostiene la puerta abierta mientras nos da la bienvenida o la despedida respetuosamente. En la mesa hay un embrollo de telas de seda; una cinta ha caído al suelo. El cuadro alinea a las mujeres que se muestran en público con el burdo comercialismo del mercado, pero también hace pensar en costumbres relajadas y desorden íntimo, cintas caídas al suelo de otros interiores más privados.
La década de 1890 vio llegar a la Nueva Mujer, que iba en bicicleta adonde se le antojaba, y a las jóvenes que obtenían su independencia trabajando en tiendas y oficinas. La popularidad del cine y de otras actividades de ocio a comienzos del siglo XX y la incorporación a gran escala de la mujer al mercado laboral durante la Primera Guerra Mundial confirmaron la presencia de las mujeres en las calles. Pero eso dependía de la aparición de espacios semipúblicos seguros en los que pudieran pasar tiempo solas sin que las acosaran, como los cafés y los salones de té, y el aumento de esos espacios más íntimos llamados «tocadores».14 También fueron clave para la independencia urbana de las mujeres las pensiones respetables y asequibles para solteras, aunque a menudo era difícil encontrar esas dos cualidades en el mismo establecimiento. Como atestiguan las novelas de Jean Rhys, muchas mujeres bordeaban los límites de la respetabilidad en lugares de aspecto turbio cuya moralidad aumentaba en proporción directa con su nivel de sordidez. Cuanto más dudoso era el establecimiento, más estricta parecía la patronne. Las mujeres solteras en la ciudad que Rhys nos presenta siempre están chocando con las patronas de sus pensiones de mala muerte.
Los nombres que da una ciudad a sus lugares de referencia —en particular, a sus calles— reflejan los valores que defiende, y estos cambian con el tiempo. En un esfuerzo por secularizar (y, aparentemente, democratizar) el espacio público, las ciudades de la era moderna rebautizaron las calles que en otro tiempo honraron a santas, damas de la realeza o figuras míticas con los nombres de héroes democráticos y seculares: todos varones, intelectuales, científicos, revolucionarios.15 Pero esta imparcialidad también puede pasar por alto a quienes carecen de capital cultural o de género para ascender en las filas de una cultura, y logra identificar a las mujeres con el régimen desfasado, asociándolas con lo «privado, tradicional y antimoderno».16
Cuando aparecen —lo que no sucede a menudo: en Edimburgo hay el doble de estatuas de perros que de mujeres—, las mujeres son figuras decorativas o idealizadas, talladas en piedra como alegorías o como esclavas. El obelisco de la place de la Concorde de París, que se alza en el lugar donde guillotinaron al rey (junto con la reina, Charlotte Corday, Danton, Olympe de Gouges, Robespierre, Desmoulins y miles de personas que han pasado a la historia sin nombre), está rodeado de estatuas de mujeres que representan las distintas ciudades francesas. De la modelo que utilizó James Pradier para la escultura de Estrasburgo tan pronto se dice que era la querida de Victor Hugo, Juliette Drouet, como que era la de Gustave Flaubert, Louise Colet.17 Por esta razón me gusta pensar en la estatua como en una alegoría no solo de Estrasburgo, sino de todas las queridas de los grandes escritores y artistas, que escribían y pintaban y tal vez nunca pudieron separarse de la sombra de sus amantes, aunque posa en el centro de París a plena luz del día, como abstracta representación en una ciudad disputada por dos naciones.18
En 1916 Virginia Woolf reseñó London Revisited, de E. V. Lucas, para el Times Literary Suplemment. En su descripción de un Londres pasado y presente, Lucas ofrece un catálogo de los monumentos de la ciudad. Pero omite uno en particular, y Woolf se pregunta: «¿Por qué no hay mención alguna … a la mujer con una urna que hay ante las puertas del Fundling Hospital?».19 Allí sigue, arrodillada con su cántaro, en una isla peatonal al otro lado de los Coram’s Fields, en lo alto de una fuente de agua potable de aspecto moderno.20 Se desconoce el nombre del escultor. Vestida con una especie de toga o túnica, y con el cabello recogido cayéndole en tirabuzones por el cuello, a veces se le llama la Aguadora o la Samaritana, por la mujer que habló con Jesús junto a un pozo y lo reconoció como profeta.
Si caminamos prestando atención por las calles de cualquier gran ciudad, repararemos en que hay otro tipo de mujer a nuestro alrededor, inmovilizada. La directora francesa Agnès Varda hizo un cortometraje en los años ochenta, Les dites-cariatides (las llamadas cariátides), en el que ella y su cámara pasean por París buscando ejemplos de esa singularidad arquitectónica, las mujeres de piedra que sirven de columnas de carga y soportan los grandes edificios de la ciudad. Estas cariátides están por todo París. Vienen en grupos de dos o cuatro, o incluso de muchas más, dependiendo de lo ostentoso que sea el edificio. A veces son masculinas y reciben el nombre de atlantes, por los Atlas que sostienen el mundo. Las cariátides masculinas, señala Varda, presentan los músculos abultados, mientras que las femeninas son ágiles, ligeras y posan con elegancia, sin esfuerzo: viéndoles la cara nunca sabremos si encuentran el edificio demasiado pesado.
Sin embargo, nunca nos fijamos realmente en ellas. La película de Varda acaba con una enorme cariátide en el tercer arrondissement, tan grande que ocupa las tres plantas de un edificio en la concurrida rue Turbigo. Varda pregunta a los vecinos del barrio qué piensan de la mujer de piedra, y estos admiten no haberse fijado en que está allí. Como señaló el escritor Robert Musil en una ocasión, está en la naturaleza de los monumentos pasar desapercibidos. «Sin duda, han sido construidos para ser vistos —escribió—, incluso para atraer la atención; pero al mismo tiempo los impregna algo que repele la atención.» Aun así, de alguna manera, somos conscientes de ellos. En su libro Monuments and Maidens, Marina Warner conjetura que si alguien retirara de la place du Palais-Bourbon la escultura La Ley (representada alegóricamente como una mujer), todos notaríamos que faltaba algo, aunque no supiéramos qué. Estamos más en sintonía con nuestro entorno de lo que nos pensamos.
La flâneuse todavía lucha por ser vista, incluso ahora que —nos gustaría creer— tiene la ciudad más o menos a su entera disposición.
Hoy día reina un descendiente de la flânerie baudelairiana más comprometido políticamente y que va sin rumbo, a la dérive. A mediados del siglo XX, un grupo de poetas y artistas radicales que se autodenominaron situacionistas inventaron la «psicogeografía», según la cual pasear se convierte en ir a la deriva y la observación distante deviene en crítica del urbanismo de posguerra. Los exploradores urbanos utilizan la dérive para trazar el campo de fuerza emotivo de la ciudad y decidir la forma en que la arquitectura y la topografía se combinan para crear sus «contornos psicogeográficos».21 Robert Macfarlane, un magistral escritor-paseante, ofrece este resumen de esta práctica: «Despliegue un plano callejero de Londres, coloque un vaso boca abajo en cualquier parte del plano y trace una línea alrededor del borde. Doble el plano, salga a la ciudad y recorra el círculo, manteniéndose lo más cerca posible de la curva. Registre la experiencia sobre la marcha en el medio que prefiera: película, fotografía, manuscrito, cinta. Capte los residuos textuales de las calles; los grafitis, los rastros de basura, los fragmentos de conversación. Repare en los signos. Registre la secuencia de datos. Esté atento a las metáforas fortuitas, vigile las rimas visuales, las coincidencias, las analogías, las semejanzas generales, las cambiantes atmósferas de la calle».22 Psicogeografía es un término que los coetáneos de Macfarlane tan pronto adoptan (a veces con ironía) como rechazan; Will Self lo utiliza para titular una colección de ensayos; Iain Sinclair se muestra escéptico acerca de la palabra, ya que otros se la han apropiado y la han convertido en una «forma de branding muy desagradable»; él se decanta por hablar de «topografía profunda», un término que tomó del amigo de Self, Nick Papadimitriou (quien habla de hacer un «estudio minucioso» de un determinado entorno en ciertos paseos).
Independientemente de cómo los llamemos, estos herederos de los situacionistas de finales de siglo también heredaron la estrechez de miras con que Baudelaire aborda a las mujeres en la acera. Self ha declarado —no sin cierta decepción personal— que la psicogeografía es una tarea de hombres, lo que confirma que la figura del paseante urbano es un privilegio masculino.23 Ha llegado a hablar de los psicogeógrafos como de una «fraternidad»: «Hombres de mediana edad enfundados en Gore-Tex, armados de cuadernos y cámara, que nos quitamos a patadas las botas en los andenes del tren suburbano, pedimos cortésmente que nos llenen el termo en los quioscos de los parques musgosos, consultamos el destino de los autobuses rurales ... las próstatas hinchándose mientras caminamos sobre vidrios rotos por detrás de la desaparecida fábrica de cerveza de las afueras de la ciudad».
Realmente, no suena muy diferente a Louis Huart, que en 1841 definió al flâneur en estos términos: «Buenas piernas, buen oído y buena vista ... Estas son las principales ventajas físicas que requerirá cualquier francés para ser miembro del club de los flâneurs tan pronto como abramos uno».24 Los grandes escritores de la ciudad, los grandes psicogeógrafos, sobre los que lees en el Observer los fines de semana, son todos hombres y en cualquier momento los encontraremos escribiendo sobre la obra de los demás, creando un canon reificado de escritores-paseantes.25 Como si un pene fuera un apéndice tan necesario para caminar como un bastón.
Si echamos una ojeada al fanzine psicogeográfico Savage Messiah, ilustrado por la artista gráfica Laura Oldfield Ford, veremos que esto no es cierto; Ford pasea por todo Londres, casi desde el centro de la ciudad hasta los barrios periféricos, y los bocetos que crea a partir de lo que ve muestran una capital rodeada de zonas residenciales ballardianas, viviendas cubo de protección oficial, estructuras temporales y en desuso, anclas en un mar de residuos, escombros e ira. Incluso Woolf, la modernista más decorosa de Gran Bretaña, el blanco favorito de los hombres de letras que refuerzan su virilidad poniéndola por los suelos, disfrutaba vagando por los mugrientos rincones de Londres. Un día de 1939 Woolf la encontró cerca del puente de Southwark, donde «vi una escalera que bajaba al río. La bajé. Al final, una cuerda. Encontré la ribera del Támesis, debajo de los almacenes; sembrada de piedras, alambres… muy resbaladizo; paredes desconchadas de almacenes, llenas de algas, desgastadas… Era difícil caminar. Una rata husmeando; olor a río, gruesas cadenas, pilares de madera, limo verde, ladrillos corroídos, un abrochador arrojado por la marea».26
Lo bonito, incluso lo ideal, sería que no tuviéramos que subdividir por género —paseantes masculinos y femeninos, flâneurs y flâneuses—, pero estos relatos sobre paseos siempre dejan fuera la experiencia de la mujer.27 Sinclair admite que el trabajo de profunda topografía que él admira convierte al paseante en una figura muy británica, el naturalista.28 No es una forma de interactuar con el mundo que me interese particularmente. A mí me gusta el entorno construido, me gustan las ciudades. No sus límites, no los lugares donde dejan de ser ciudades. Las ciudades en sí. El corazón de las ciudades. Sus múltiples barrios, sectores, rincones. Y es en el centro de las ciudades donde las mujeres han salido fortalecidas, se han sumergido en su corazón y han caminado por donde se supone que no deben. Caminar por donde otras personas (hombres) caminan sin suscitar ningún comentario, ese es el acto transgresor. No necesitas ir enfundado en Gore-Tex para ser subversivo si eres mujer. Basta con que salgas por la puerta.
Casi dos décadas después de esos primeros experimentos tempranos en flâneuserie, sigo viviendo y paseando por París, después de haber paseado por Nueva York, Venecia, Tokio y Londres, ciudades todas ellas en las que he vivido temporalmente por motivos de trabajo o por amor. Es un hábito que cuesta cambiar. ¿Por qué paseo? Paseo porque me gusta. Me gusta el ritmo de mi paso, mi sombra, que siempre va un poco por delante de mí en la acera. Me gusta detenerme cuando quiero, apoyarme contra un edificio y escribir algo en mi diario, leer un correo electrónico o enviar un mensaje, y que el mundo se detenga mientras yo lo hago. Pasear, paradójicamente, hace posible la quietud.
Pasear es trazar un mapa con los pies. Nos ayuda a reconstruir una ciudad, a comunicar barrios que podrían haber seguido siendo entidades diferenciadas, distintos planetas unidos entre sí, sostenidos aunque remotos. Me gusta ver cómo se funden los unos en los otros, me gusta percibir los límites entre ellos. Pasear me ayuda a sentirme como en casa. Disfruto viendo lo bien que he llegado a conocer la ciudad a través de mis idas y venidas a pie, cruzando sus diferentes barrios; conozco a fondo algunos, otros hace mucho que no los veo, es como reencontrarte con alguien que conociste en una fiesta.
A veces paseo porque tengo cosas en la cabeza y caminar me ayuda a resolverlas. Solvitur ambulando, como dicen.
Paseo porque me proporciona —o porque me restaura— un sentimiento del lugar, un placeness. El geógrafo Yi-Fu Tuan dice que un espacio se convierte en un lugar cuando a través del movimiento le conferimos significado, cuando lo vemos como algo susceptible de ser percibido, aprehendido, experimentado.29
Paseo porque es, en cierto modo, como leer. Te enteras de vidas y de conversaciones que nada tienen que ver con la tuya y que puedes escuchar a escondidas. A veces está la multitud; a veces las voces son demasiado fuertes. Pero siempre estás acompañado. No estás solo. Paseas por la ciudad, codo con codo, con los vivos y con los muertos.
En cuanto empecé a buscar a la flâneuse, la vi por todas partes. La encontré parada en las esquinas de Nueva York y saliendo por las puertas en Kioto, sentada en las mesas de los cafés de París, debajo de un puente en Venecia o a bordo de un ferri en Hong Kong. Va o vuelve de algún lugar; está saturada de espacios intermedios. Puede ser una escritora, una artista, una secretaria o una au pair. Puede estar sin trabajo. Puede no ser apta para trabajar. Puede ser esposa o madre, o totalmente libre. Puede tomar el autobús o el tren cuando está cansada. Pero, sobre todo, se desplaza a pie. Llega a conocer la ciudad paseando por sus calles, explorando sus rincones oscuros, asomándose detrás de fachadas, adentrándose en patios secretos. La encontré utilizando las ciudades como espacios para actuar o como escondites; como lugares donde alcanzar fama y fortuna o el anonimato; como lugares para liberarse de la opresión o para ayudar a los oprimidos; como lugares para declarar su independencia; como lugares para cambiar el mundo o dejarse cambiar por él.
Descubrí muchas correspondencias entre esas mujeres; todas se leían y aprendían unas de otras, y sus lecturas se ramificaban hacia fuera en una red tan desarrollada que se resiste a una catalogación. Los retratos que pinto aquí atestiguan que la flâneuse no es meramente un flâneur femenino, sino una figura a tener en cuenta en sí misma y que se inspira sola.30 Sale de viaje y va adonde se supone que no debe; nos obliga a plantearnos de qué maneras se utilizan contra las mujeres palabras como hogar y pertenencia. Es una mujer resuelta y con recursos, en total sintonía con el potencial creativo de la ciudad y las posibilidades liberadoras de un buen paseo.
La flâneuse existe cada vez que nos desviamos de las rutas que han trazado para nosotras y nos aventuramos en busca de nuestros propios territorios.
Salida 53, Sunken Meadow norte; salida SM3E, a la derecha en el Friendly’s, a la izquierda por Northgate.
Realmente, necesitas un coche.
LONG ISLAND
Nueva York
Nueva York fue mi primera ciudad.
Cuando era adolescente, mis padres hacían de vez en cuando el trayecto de una hora en coche a Manhattan desde Long Island, donde vivíamos, para llevarnos a mi hermana y a mí al cine o a algún museo. Por aquel entonces, con Koch de alcalde, los residentes de Long Island no se sentían cómodos llevando a sus hijos a Nueva York. Tanto mi padre como mi madre provenían de los outer boroughs —barrios alejados como el Bronx y Queens— y nos habían criado de modo deliberado alejados de la ciudad, en la tranquila periferia residencial de la costa norte. Formaban parte de un éxodo masivo de la clase media. En cualquier caso, esos barrios de las afueras se adaptaban mejor a su forma de ser: a mi madre le agobia tener vecinos demasiado cerca; a mi padre le gustan los barcos y los yates. En Long Island hay muchos, y al otro lado de las paredes y sobre los techos no hay gente.
Cuando íbamos en coche a la ciudad, mis padres se ponían nerviosos y protectores. Al salir del túnel Midtown se activaban bruscamente los seguros automáticos de las puertas. «No miréis a nadie a los ojos», nos advertía mi madre mientras caminábamos por Times Square. Eran los años ochenta, y faltaba una década para que se implementara el gran proyecto de recogida de basuras de Giuliani; Times Square todavía era una plaza lúgubre, llena de clubs de striptease, yonquis y fanáticos religiosos barbudos que gritaban a través de megáfonos: «¡Arderéis! ¡Todos arderéis!». Aunque la verdad es que resulta mucho más aterradora ahora, abarrotada de turistas que posan para hacerse fotos con jóvenes vestidos de pitufos y tortugas Ninja.
Cuando me llegó el momento de ir a la universidad no me dejaron solicitar plaza en las universidades de la ciudad. Me fui a estudiar teatro musical al norte, no muy lejos de la frontera canadiense, donde soplaba un frío gélido procedente del lago Ontario y teníamos que caminar sobre medio metro de nieve para ir a clase. Cuando mis padres fueron a visitarme, asistieron a una de mis clases de interpretación y vieron por lo que pagaban: una actividad en la que lanzábamos y atrapábamos pelotas de tenis invisibles. Un año después, dándome cuenta de que no estaba hecha para el mundo del espectáculo, pedí un traslado a la Universidad de Columbia para estudiar lengua y literatura inglesas. Mis padres dieron las gracias a sus estrellas de la suerte y no pusieron ninguna objeción a su ubicación, justo al sur de Harlem. Desde entonces he vivido en ciudades.
Me sentía a gusto entre la multitud, en medio de los zumbidos y las luces de neón, con la tienda de comestibles de la planta baja que estaba abierta toda la noche y el restaurante etíope en la esquina que preparaba comida riquísima para llevar; en cuanto salía de casa, era como si realmente formara parte del mundo, como si pudiera contribuir y recibir de él y como si en él estuviéramos todos unidos. Es muy difícil ponerlo en palabras, pero psicológicamente tenía la sensación de que en la ciudad podía cuidar de mí misma como no era capaz de hacerlo en la periferia.
Cuando ahora vuelvo a la casa de mis padres en Long Island, las calles vacías me parecen aterradoras. La sola aparición de otro ser humano andando por la acera parece fuera de lugar y amenazante. No miro por las ventanas por la noche por si hay alguien escondido en el jardín trasero, observándome. Si suena el timbre mientras estoy sola, no abro la puerta, y corro a esconderme en alguna de las habitaciones sin ventanas: el cuarto de baño, la despensa. Me doy cuenta de que es un comportamiento antisocial y casi patológico. Echo la culpa a los suburbios.*
El sueño americano de los suburbios nació en Long Island de la mano de un tal William Levitt, que volvió a casa después de combatir en la Segunda Guerra Mundial, compró enormes extensiones de tierra en Long Island y se puso a construir una vivienda tras otra para los demás veteranos que regresaban. Las casas que construyó en Levittown eran (son) de una uniformidad sorprendente: el mismo rectángulo de una sola planta de madera precortada sobre cimientos de hormigón con una buhardilla inacabada se repetía una y otra vez, a intervalos iguales, en parcelas de mil metros cuadrados. Baratas de construir y de comprar, se vendieron a un ritmo sorprendente: en 1949, 1400 viviendas en un día. Por un precio que oscilaba entre 7990 dólares (78.000 dólares de hoy) y 9500 dólares (93.000 dólares), uno obtenía una vivienda de Levitt, con una lavadora de regalo. Durante los primeros años de su existencia, en los contratos de las viviendas de Levittown había una cláusula que prohibía a los compradores alquilarlas a afroamericanos.
«La historia de los suburbios —escribe Rebecca Solnit— es una historia de fragmentación.»1 También de exclusión. Hoy día la mayoría de los estadounidenses vive en zonas residenciales de la periferia (o en los gigantescos conglomerados suburbanos que se han dado en llamar los «exurbios»), huyendo de la ciudad industrial congestionada y contaminada. Se marcharon con la esperanza de conseguir algo de verde y espacio para respirar, y para criar a sus hijos en algún lugar «decente», pero al hacerlo entregaron las ciudades, plagadas de viviendas insalubres, a los pobres y a los marginados, con lo que se aseguraba un aumento de la delincuencia que no haría sino reafirmarlos en sus razones para irse. Es un relato sobre una ruptura con lo colectivo en toda su diversidad para vivir entre personas similares.
Si los habitantes de una zona residencial, parapetados en sus coches y sus viviendas unifamiliares, están a salvo de encontrarse con lo extraño y diferente, es en parte debido a las leyes de zonificación, que dividen la ciudad en enclaves de un solo uso. Las áreas residenciales, las comerciales y las industriales se mantienen estrictamente separadas, lo que implica ir en coche a todas partes conforme se amplían cada vez más las distancias entre el trabajo, la vivienda, las compras y el ocio. Los suburbios, que inicialmente fueron barrios dormitorio alrededor de una estación de tren, con fácil acceso a la ciudad de la que dependían, con el tiempo se volvieron autónomos y se desparramaron lejos del centro. Eso se debió principalmente al automóvil, que se convirtió en la principal forma de desplazamiento en la segunda mitad del siglo XX, lo que dio lugar a un intrincado sistema de autopistas que serpentean y se enlazan a través del paisaje, que conecta cada ciudad con todas las demás y las diluye en una extensa masa de unidades de tal modo que no existe una forma fácil de desplazarse a pie de una a otra.
El afán de adaptar el tráfico automovilístico explica el aspecto actual de estos barrios periféricos. En 1929, ante el problema de cómo encajar esta nueva clase de tráfico entre las zonas residenciales, un urbanista presentó una plantilla que reemplazaba el trazado cuadricular de la ciudad por las calles curvas de la periferia. A lo largo de estas calles interiores se instalaron «unidades vecinales» replegadas sobre sí mismas y conectadas por medio de carreteras principales en las que se encontraban todos los recursos industriales y comerciales necesarios en una ciudad. Vecindario se convirtió en la palabra de moda para referirse a un estilo de vida casi utópico en el que los vecinos podían relacionarse unos con otros y con su comunidad de una manera más significativa, y en el que los niños iban andando a la escuela y los adultos al trabajo sin exponerse al peligro del tráfico. No fue así como acabaron siendo los barrios periféricos.
Desplazarse en coche a menudo significa recorrer grandes distancias por trabajo u ocio, lo que no ayuda a fomentar la solidaridad local. Con el desarrollo de los entretenimientos caseros, como la radio y, más tarde, la televisión, las familias tendían a disfrutar de su intimidad, con lo que la «unidad vecinal» se vio aún más debilitada. Y, por desgracia, estas «unidades» diferenciadas no tardaron en convertirse en una excusa para casos atroces de segregación racial y clasista. Sin la posibilidad de ver cómo vivían otras personas, el único acceso al mundo real que cualquiera de nosotros tenía era a través de la televisión, que solo nos ofrecía visiones de familias blancas que habitaban en zonas residenciales no muy diferentes de las nuestras.
Los modelos que la cultura nos proporcionaba siempre iban unidos a un coche. Casi todos los programas de televisión de los años ochenta y principios de los noventa giraban en torno a familias blancas que vivían en la periferia. La hora de Bill Cosby —una rara excepción a esta regla— era una serie ambientada en Nueva York, pero el plató no era más real que una manzana de Barrio Sésamo. Incluso la serie Padres forzosos, ambientada en un San Francisco urbano, presentaba a la familia en su coche (un descapotable rojo con pretensiones) por el puente Golden Gate. Las películas recreaban los barrios residenciales, con incursiones puntuales en la perniciosa gran ciudad que se convertían en grandes aventuras (Todo en un día, Aventuras en la gran ciudad) y que acababan con todos de vuelta sanos y salvos en sus enormes viviendas coloniales.
En muchos vecindarios de la periferia no hay aceras.
Me preocupan mis padres cuando salen en coche, y mis conversaciones telefónicas siempre acaban con «conducid con cuidado» en lugar de con un «te quiero».2 Allá donde vayan, lo hacen en coche. Unos buenos amigos suyos viven en la misma manzana, a unos cinco minutos andando, siete minutos como mucho, pero cogen el coche para ir a verlos. Es difícil de explicar a alguien que no vive en las afueras, pero yo no querría que fueran andando. No pasaría nada de día, pero las calles tienen muchas curvas, cuestas y pendientes y no están bien iluminadas; los conductores no cuentan con que haya peatones en esas carreteras sin aceras. Resulta chocante ver caminando por la calle a alguien que no vaya en chándal o con un perro. Es especialmente insólito ver a alguien andando por las arterias principales, donde están las tiendas. Si uno no tiene coche pertenece a una extraña subclase suburbana, una casta de intocables solo visible cuando está fuera de lugar, caminando por el margen de una carretera que todos los demás recorren en coche.3
Mis padres forman parte de los trece millones de personas que huyeron de la ciudad hacia los suburbios en los años setenta. Este desplazamiento hizo que la ciudad cayera en el abandono, pues los puestos de trabajo siguieron el camino de las clases medias hacia las afueras. «Ya en 1942, los AT&T Bell Telephone Laboratories se trasladaron de Manhattan a un solar de 86 hectáreas en Murray Hill, Nueva Jersey, que ofrecía más espacio, tranquilidad y el mismo aire bucólico y las elegantes calles curvadas de las florecientes zonas periféricas», explica Leigh Gallagher en su libro sobre los suburbios. «Pero los años setenta vieron el inicio de un éxodo de empresas de primer orden que continuaría durante décadas: IBM se trasladó de la ciudad de Nueva York a Armonk, Nueva York; GE a Fairfiled, Connecticut; Motorola de Chicago a Schaumberg, Illinois. En 1981 la mitad del espacio dedicado a oficinas se encontraba en las afueras de los núcleos urbanos. A finales de la década de 1990 esa proporción aumentaría a dos tercios.»