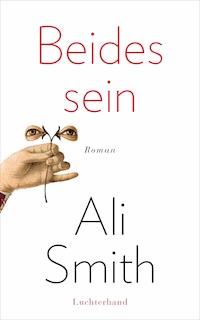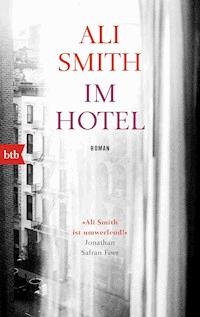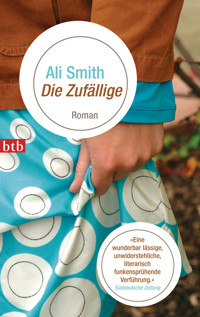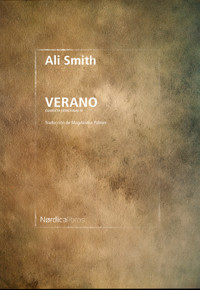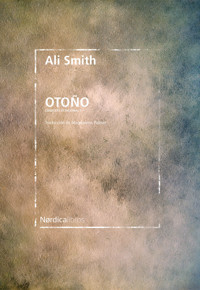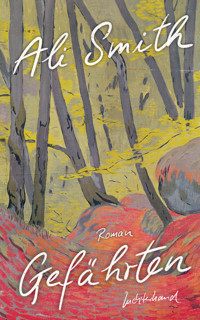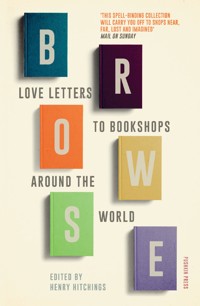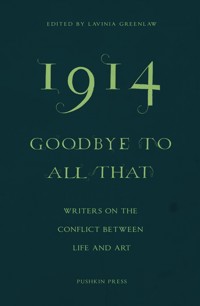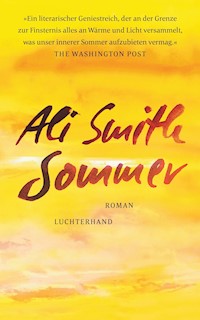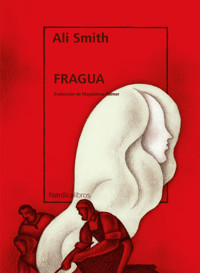
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Un día, en la Gran Bretaña posterior al Brexit y en medio de la pandemia, la artista Sandy Gray recibe una llamada telefónica inesperada de una conocida de la universidad, Martina Pelf. Martina está llamando a Sandy para pedirle ayuda con una pregunta misteriosa que le han hecho después de pasar medio día encerrada en una habitación por los oficiales de control fronterizo sin ninguna razón que pueda comprender… Saltando en el tiempo, en Fragua aparece la historia de una herrera que hizo piezas hermosas hace siglos y que fue perseguida y marcada. Una historia de restricciones y lucha por la libertad que se entrelaza con la historia de Sandy gracias a una excepcional cerradura creada por la herrera y que llega a manos de Martina Pelf. Una novela esperanzadora, que puede leerse como una coda al célebre Cuarteto estacional, en la que Ali Smith nos trae de nuevo una novela inteligente y conmovedora, reflexiva y juguetona.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ali Smith
Fragua
Para Nicola Barker
y para Sarah Wood
con amor
El sereno valle de los eternamente vivos.
Caminan junto a las verdes aguas.
Y con tinta roja dibujan en mi pecho
un corazón y los signos de una cálida bienvenida.
CZESŁAW MIŁOSZ
El canto del zarapito me invita a besar las bocas de su polvo.
DYLAN THOMAS
Pasivo como un pájaro que,
volando, todo lo ve,
y en su corazón eleva al cielo
la conciencia que no perdona.
PIER PAOLO PASOLINI
Me indigna hasta lo más profundo del alma que la tierra
esté destrozada mientras a todos nosotros nos pasman
supuestos monumentos de valía e intelecto,
panteones de falsas riquezas culturales. Siento menoscabado el valor
de mi propia existencia por los tediosos años que he pasado
adquiriendo competencias en los secretos del ingenio mediocre,
como una de esas personas que lo saben absolutamente todo
sobre un difunto héroe de cómic o una serie de televisión.
El dolor que han sufrido otros mientras yo y los de mi clase
estábamos así ocupados pesa en mi conciencia como un crimen.
MARILYNNE ROBINSON
Por el martillo y la mano que lo cierne
todas las artes se mantienen.
Lema de la Excelentísima Sociedad de Herreros
TÚ ELIGES
Hola hola hola. Pero ¿qué pasa aquí?
Esa es la voz de Cerbero, el salvaje perro mítico de tres cabezas (un hola por cabeza). En la mitología antigua vigila a los muertos en las puertas del Hades para asegurarse de que ninguno escape. Tiene unos dientes muy afilados, tiene cabezas de serpiente que le brotan del lomo erizado y se dirige, con el típico tono de comedia vodevilesca, a quien parece ser un simpático miembro del cuerpo de la policía británica, una forma anticuada de denominar a un poli.
Este poli es la última actualización corrupta que ha cruzado el lago Estigia y ha llegado a las puertas del Hades para mostrarle a cada una de las cabezas de Cerbero unas fotos graciosas donde él y otros polis hacen cosas cachondas, como añadir signos de victoria y comentarios racistas / sexistas a fotografías de cadáveres reales de personas asesinadas, y que luego ha hecho circular por la simpática aplicación para policías que él y sus colegas utilizan últimamente, en esta tierra de arrogantes patriotas del año de nuestro señor dos mil veintiuno donde tiene lugar esta historia, que empieza conmigo en el sofá de mi sala, una noche en que estoy mirando las musarañas e imaginando el encuentro entre algunos aspectos terroríficos de la imaginación y la realidad.
Cerbero ni se digna a levantar una ceja (y eso que, si quiere, podría levantar hasta seis a la vez). Ya lo ha visto todo. Que los cadáveres se amontonen, cuantos más mejor en un país de personas tristes y enloquecidas por la constante presión de actuar como si este no fuera un país de personas tristes.
Tragedia versus farsa.
¿Los perros tienen cejas?
Sí, porque la verosimilitud es importante en los mitos, Sand.
Si hubiese querido asegurarme, podría haberme levantado del sofá y echar un vistazo a la cabeza de la perra de mi padre.
Pero no me importaba que los perros tuviesen cejas.
No me importaba qué estación era.
Ni siquiera me importaba el día de la semana.
Entonces todo me daba igual y lo mismo. Hasta me desprecié por ese jueguecito de palabras aunque eso no es habitual porque siempre he adorado el lenguaje, ha sido mi personaje principal y yo su eterna y leal camarada. Pero entonces hasta las palabras y todo lo que podían y no podían hacer me importaban una mierda, y punto.
Mi móvil se iluminó en la mesa. Vi la luz en la oscuridad de la habitación.
Lo cogí y me lo quedé mirando.
No era el hospital.
Bien.
Un número desconocido.
Ahora me sorprende que decidiera contestar. Quizá pensé que era alguien para quien o con quien había trabajado mi padre, que al enterarse de lo ocurrido me llamaba para interesarse por su salud. Todavía me sentía algo responsable de esas cosas. Tenía mi respuesta preparada. Aún no está fuera de peligro. Sigue en observación.
¿Diga?, respondí.
¿Sandy?
Sí, dije. Soy yo, dijo una mujer.
Ah, dije yo, todavía sin entender.
Mencionó su nombre.
Mi nombre de casada es Pelf, pero antes era Martina Inglis.
Tardé un poco. Luego me acordé.
Martina Inglis.
Fuimos juntas a la universidad, mismo año, mismo curso. No habíamos sido amigas, solo conocidas. No, ni siquiera conocidas. Menos que conocidas. Pensé que quizá se había enterado de lo de mi padre (a saber cómo) y que aunque apenas nos conocíamos me llamaba (a saber de dónde habría sacado mi número) para, no sé, apoyarme.
Pero no mencionó a mi padre.
No me preguntó cómo estaba, ni qué hacía, ni nada de lo que se suele decir o preguntar.
Creo que por eso no le colgué. No era falsa.
Me dijo que llevaba tiempo queriendo hablar conmigo. Me contó que era ayudante del conservador de un museo nacional (¿quién iba a imaginar que acabaría haciendo algo así?) y que había vuelto de un viaje de un día al extranjero, enviada por el museo en un hueco entre confinamientos para custodiar personalmente el regreso de un mecanismo de cerradura y llave, un artilugio, me explicó, muy adelantado a su tiempo, una versión inusualmente bella y de excelente calidad, de importancia histórica, que había formado parte de una exposición itinerante de objetos de finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento.
Había llegado de noche y se puso en la larga cola del control de seguridad, donde esperó un buen rato hasta llegar a la zona donde comprobaban los pasaportes manualmente (la mayoría de las máquinas digitales no funcionaban). Cuando por fin le llegó el turno, el hombre de detrás de la pantalla le dijo que le había dado el pasaporte equivocado.
Ella no entendió a qué se refería. ¿Cómo podía haber un pasaporte equivocado?
Ah, un momento. Ya lo sé, dijo ella. Lo siento, le habré dado el pasaporte que no usé a la salida, espere un segundo.
Un pasaporte que no usó a la salida, había dicho el hombre.
Es que tengo dos, dijo ella.
Cogió el otro pasaporte del bolsillo de la chaqueta.
Tengo doble ciudadanía, dijo.
¿No le basta con un país?, respondió el hombre detrás de la pantalla.
¿Qué ha dicho?
He dicho que si no le basta con un país, repitió el hombre.
Ella miró los ojos que asomaban por encima de la mascarilla. No sonreían.
Creo que eso es asunto mío, no suyo, le dijo.
El hombre cogió el otro pasaporte, lo abrió, lo miró, cotejó los dos pasaportes , miró su pantalla, tecleó algo y ella se percató de que tenía dos agentes enmascarados y uniformados muy cerca, justo detrás, uno a cada lado.
Puede mostrarme el billete con el que ha viajado hoy, dijo el hombre detrás de la pantalla.
Ella sacó el móvil y buscó el billete, le dio la vuelta al móvil y lo sostuvo en alto para que él lo viese. Uno de los agentes le arrancó el móvil de las manos y se lo dio al hombre detrás de la pantalla. El hombre lo dejó encima de los pasaportes. Luego se desinfectó las manos con un botellín que tenía sobre la mesa.
Sígame por aquí, por favor, dijo el otro agente.
¿Por qué?, dijo ella.
Control rutinario, dijo el agente.
La apartaron de la cola.
Su colega todavía tiene mi móvil. Todavía tiene mis dos pasaportes, dijo ella.
Se los devolverán a su debido tiempo, respondió el que iba detrás.
La condujeron por una puerta y luego por otra hasta llegar a un pasillo anodino donde únicamente había un escáner. Pasaron por el escáner la bolsa con el pequeño paquete que contenía el mecanismo de cerradura y su llave, que era el único equipaje de mano que llevaba.
Le preguntaron qué clase de arma había en el paquete.
No digan tonterías. Evidentemente no es un arma, les dijo. El objeto más ancho es una cerradura, fue la cerradura de un arcón del siglo XVI, perteneciente a un barón, que se utilizaba para guardar dinero. El objeto largo que lo acompaña no es un cuchillo, sino la llave original de la cerradura. Es la cerradura Boothby. Si supieran algo de forja inglesa tardomedieval o de inicios del Renacimiento, comprenderían que es un artefacto histórico de suma importancia y un asombroso ejemplo de exquisitez en el oficio del forjado.
El agente abrió el paquete con una navaja.
¡No puede sacarlo!, dijo ella.
El hombre sacó la cerradura envuelta y la sopesó en las manos.
Déjela donde estaba, dijo ella. Déjela donde estaba ahora mismo.
Lo dijo con tal furia que el agente dejó de sopesarla de una mano a otra y, muy envarado, la devolvió al paquete.
El otro agente le exigió que probase ser quien decía que era.
¿Cómo?, dijo ella. Ya tienen mis dos pasaportes. Y mi móvil.
¿No tiene una copia en papel de ninguna acreditación oficial para trasladar un artefacto histórico nacional?, preguntó el agente que sostenía el paquete.
Intentaron llevársela a lo que llamaron la sala de interrogatorios. Ella se agarró al lateral del escáner con ambas manos, dejó el cuerpo en peso muerto, como hacen los manifestantes en las noticias, y se negó a ir voluntariamente a ninguna parte hasta que le devolviesen el paquete abierto y le dejasen comprobar que la cerradura Boothby y su llave seguían allí.
La encerraron con el paquete en una pequeña habitación donde solo había una mesa y dos sillas. Tanto la mesa como las sillas eran de aluminio y plástico gris. No había ningún teléfono encima de la mesa. No había ventanas. Ninguna pared tenía una cámara visible a la que ella pudiese hacer señas, aunque quizá hubiese cámaras que ella no podía ver pero a saber dónde, Sand, porque ahora se puede hacer de todo con lentes muy pequeñas. Hoy en día hay lentes más diminutas que una mosquita. Aunque en esa habitación no había ni por asomo nada vivo, aparte de mí. Tampoco había ninguna manija en el interior de la puerta, ni forma de abrirla tirando de los lados; había rasguños y pequeñas muescas al pie y a lo largo de los bordes, prueba de los pasados intentos de otras personas. No había papelera, como descubrió después de golpear la puerta sin que apareciera nadie para decirle dónde estaban los aseos ni acompañarle a ninguno, y lo que ocurrió fue que la dejaron allí lo que resultó ser muchísimo tiempo.
Luego la soltaron sin interrogarla ni darle ninguna explicación, le devolvieron el móvil pero se quedaron con los pasaportes, que le devolverán, le dijo a la salida la mujer de recepción, a su debido tiempo.
Todavía no me han devuelto ninguno de los dos pasaportes, me dijo Martina Inglis. Y no sé qué pensar. O me metieron ahí y se olvidaron de mí sin querer, o se olvidaron de mí queriendo.
En cualquier caso menuda historia, le dije. Siete horas.
Y media, puntualizó. Toda una jornada laboral, que empezó a las cuatro y media de la mañana y que pasé en gran parte haciendo cola en controles de seguridad. Pero fueron siete horas y media. En una habitación inhumana.
Mucho tiempo, dije.
Sí, dijo.
Sabía lo que se esperaba de mí a continuación. Se suponía que tenía que preguntarle qué había hecho durante siete horas y media en esa habitación inhumana. Pero me encontraba en un momento de mi vida en que pasaba de todo, pasaba de ser educada y de convenciones sociales.
No dije nada.
Guardé silencio durante diez segundos.
¿Hola?, dijo ella.
No sé cómo lo consiguió, pero algo en su voz hizo que me sintiera mal por estar callada.
¿Y qué hiciste todo ese tiempo?, dije.
Ah. Ahora viene lo bueno (y oí alivio en su voz porque yo había dicho lo que se suponía que debía decir). Precisamente por eso te he llamado, me dijo. Escucha. Pasó algo muy raro. No se lo he contado a nadie, en parte porque no se me ocurre a quién contárselo. Le estuve dando vueltas, pero nada. Hasta que la semana pasada pensé: Sandy Gray. Sand del pasado, de cuando íbamos a la universidad. Ella sabrá qué hacer al respecto.
¿Al respecto de qué?, le dije,
y empecé a preocuparme para mis adentros porque desde que todo había cambiado, aunque en apariencia yo seguía adelante fingiendo en parte, como el resto, que todo iba bien pese a ser horrible, eran tantos los cambios que estaba segura de no ser la persona que había sido.
Al principio, decía ella, me quedé sentada sin hacer nada, con las manos cruzadas en el regazo. Estaba furiosa, pero me convencí de que debía calmarme y prepararme para lo que me fueran a preguntar en el interrogatorio.
Y luego empezó a hacer frío, así que me levanté para andar un poco. No era muy grande, el espacio, y como me puse a correr en círculos y aquello era tan pequeño acabé mareándome, menos mal que no soy claustrofóbica.
Luego intenté abrir la puerta de nuevo. Pero no tenía nada con que ayudarme. Hasta me planteé desenvolver la llave Boothby y utilizarla, tiene una punta biselada con un pequeño gancho y pensé que podría sujetar el bajo de la puerta y tirar de ella. Pero nunca, jamás de los jamases, me atrevería a dañar la llave Boothby.
Entonces pensé que nunca había estado a solas con la cerradura Boothby, ni había tenido ocasión de observarla como es debido.
De modo que saqué el paquete de la bolsa porque en cualquier caso el paquete ya estaba abierto, ese hombre se lo había cargado con su cuchillo. Levanté las dos piezas envueltas, las coloqué encima de la mesa, desenvolví la cerradura y la dejé sobre la tela, ante mí. Ay, Sand, quienquiera que hiciese la cerradura Boothby tenía manos mágicas. ¿La has visto alguna vez?
No, le dije.
¿Nunca has oído hablar de ella?
No.
Búscala en Google. Te encantará. Tú más que nadie la captarás.
¿Una persona cuya existencia yo apenas recordaba, que no habría recordado en absoluto si no me hubiese llamado, había mantenido después de todos estos años una versión lo bastante viva de mí para creer que yo «captaría» algo?
No es que las imágenes de Google le hagan justicia, nada como verla en carne y hueso, en su propio metal, dijo Martina Inglis. Es preciosa. Y también muy ingeniosa. A primera vista ni siquiera se te ocurre que sea una cerradura ni que tenga un mecanismo dentro, no hay forma de saber cómo o dónde se introduce la llave para abrirla. Es difícil descubrirlo aunque sepas dónde mirar. Se ha hecho de manera que imita una cerradura cubierta por hojas de hiedra, pero decir hojas de hiedra tampoco le hace justicia, pues cada una de esas hojas de hiedra metálicas es igualita a una hoja real y sin embargo sabes que no lo son, pero al sostenerla en la mano te transmite la misma sensación que una hoja de verdad. Y al mirarla vuelves a acordarte de lo asombrosas que son las verdaderas hojas de hiedra en crecimiento. Y los zarcillos, literalmente se alargan al mirarlos, son tan perfectos, tienen, un, no sé cómo llamarlo, un ritmo, como si fuesen flexibles y móviles. Y cuando intentas abarcarlo todo con la mirada, los zarcillos y las hojas parecen crecer a medida que observas lo que el barón o quien fuese cerraba con ella. Según los historiadores especializados en cerraduras, se trata de una obra de extrema resistencia que, sin embargo, no lo aparenta cuando la abres y la examinas, yo no me atrevería a intentar desentrañar su mecanismo, pero los peces gordos del museo dicen que es una de las cerraduras más difíciles de forzar que han visto para su época, o para cualquier época, en realidad, pues tiene un complejo y original mecanismo de muesca que no se vio en ninguna otra parte hasta siglos después, es decir, se trata de una obra de una pericia deslumbrante para su época, y eso que en aquel entonces los metales eran más bastos, al menos en la zona del país de donde procede, y la destreza que se necesita para hacer algo de este nivel es casi impensable, ya que en esos tiempos las herramientas para cortar o moldear eran muy rudimentarias. Pues bueno, como no me atrevía a cogerla, la dejé sobre la tela en la mesa, resplandeciendo a la luz fluorescente de esa habitación miserable; tenía siglos de color en su metal, y era tan magnífica que hizo que olvidara, al menos durante un rato, que me moría por ir al baño.
Después mis necesidades corporales empezaron a reivindicarse por segunda vez, con mucha más vehemencia que la primera, y como nadie había respondido antes a mis golpes en la puerta empecé a asustarme por lo que iba a hacer o intentaría no hacer ahí dentro, ja, ja, si nadie respondía la segunda vez. Y entonces lo oí.
Martina guardó silencio.
Volvían a buscarte, dije.
No. No era nadie, dijo Martina. Solo… a ver si me explico. Oí una voz, como si alguien estuviera en la habitación. Pero en la habitación solo estaba yo. Era extraño. Y lo que decía también era extraño.
Supuse que había alguien en la habitación de al lado a quien oía a través de la pared, la pared de atrás, con una nitidez asombrosa, tan claramente como te oigo a ti ahora. En resumen, que por eso te he llamado.
Para decirme que oíste una voz extraña al otro lado de la pared.
No, la voz no era extraña. Nunca se me ha dado bien describir las cosas, como recordarás. No, lo extraño era lo que decía.
¿Y qué decía?, dije.
Zarapito o cubrefuego.
¿Dijo eso?
Así es. Solo eso. Solo esas palabras.
¿Zarapito o cubrefuego?
Como una pregunta, dijo ella. Creo que era una voz de mujer. Aunque bastante grave. Pero demasiado aguda para ser una voz masculina, a menos que se tratara de un hombre con una voz muy aguda.
¿Y qué le dijiste tú?
Bueno, me acerqué a la pared y dije: disculpe, ¿podría repetirlo, por favor? Y la voz lo dijo de nuevo. Zarapito o cubrefuego. Y luego añadió: tú eliges.
¿Y después?, dije yo.
Pregunté a la voz si podía ayudarme o avisar a alguien porque necesitaba ir al baño.
¿Y después?
Ya está. Nada más, dijo Martina Inglis. Y no vino nadie a buscarme en lo que me pareció como mínimo otra hora, por suerte tengo el control de vejiga de una persona mucho más joven.
Suena a broma, dije.
No es ninguna broma, dijo ella. ¿Por qué iba a hacerte algo así? Es lo que pasó. En serio. Tal y como te lo he contado. No es ninguna broma.
No, me refería a que alguien te estaba gastando una broma a ti, le dije. ¿Altavoces ocultos?
Debían de estar muy bien escondidos, si es que había. No vi ningún artilugio audiovisual.
¿Una especie de test de control psicológico?
No lo sé, dijo. Es un misterio. Pero bueno. Te he llamado porque. No puedo dejar de pensar en eso.
Pasar tanto tiempo en esa habitación, que te maltrataran con el tema de los pasaportes, que te encerraran sin más compañía que una antigua, hum, cerradura. Es mucho que asimilar, dije.
No, no es por eso. Lo que no me puedo sacar de la cabeza es zarapito. Y cubrefuego. A ver, ¿de qué va? Es como si me hubiesen transmitido un mensaje, como si me hubiesen confiado un mensaje. Pero ¿en qué consiste? Sand, me quita el sueño no saber qué significa. Me preocupa no estar a la altura. Me acuesto agotada, cansadísima. Pero entonces me quedo desvelada en la oscuridad, preocupándome por si he pasado por alto algo importante, algo a lo que tendría que prestar más atención.
Tienes suerte si eso es lo único que te quita el sueño, le dije.
Sé lo que significa zarapito, pero no sé qué es cubrefuego. No tengo ni idea de qué va el asunto. Y me quedo acostada dándole vueltas, y Edward es encantador y demás, pero no puedo contárselo.
¿Por qué no?
Es mi marido, dijo Martina.
Ah, dije.
Aparté un poco el móvil. Alguien a quien apenas conocía intentaba involucrarme en una especie de desavenencia conyugal. Acerqué el dedo al botón de colgar.
Y no se lo puedo contar a mi prole. O se reirían o me llamarían cis terf, que al parecer es lo que soy. El otro día me gritaron porque les había enviado un mensaje al móvil con un punto final y se ve que eso es grosero. Ya no entiendo nada de lo que dice la juventud. Tampoco se lo puedo contar a nadie del trabajo. No volverían a confiarme ningún objeto, me tomarían por loca. Por una fantasiosa.
Miré el teléfono, con la voz que salía pronunciando la palabra fantasiosa. Pero seguí sin colgar. Me descubrí pensando, de forma muy vívida e inesperada, en la cerradura que acababa de describirme, una cerradura oculta por hiedra que no era hiedra, sus suaves tejidos extendidos a su alrededor, desplegados en la barata mesa de aeropuerto de una habitación sin ventanas. Algo así puede transformar el lugar donde se encuentra, revelando como una nueva modalidad de museo incluso un espacio anodino como aquel donde ella había hecho que la imaginase encerrada durante siete horas y media.
Y fue entonces cuando me acordé de ti, decía ella de nuevo a mi oído. De cuando estudiábamos en la universidad y en las fiestas tú hacías ese truco de descifrar sueños y leer las manos…
Hum, dije yo (porque no recordaba haber leído la mano ni haber descifrado los sueños de nadie).
… y se te daba muy bien eso de entender el significado de un verso en un poema y cosas así. Sabías qué significaban las cosas. En general. Más que los demás. De una forma como erudita. Esa forma tuya de pensar sobre las cosas que la gente más normal descartaba por extravagante.
Normal.
Gracias, le dije. Creo.
Ya sé que entonces yo también estudiaba Humanidades. Más o menos. Pero nada que ver contigo, dijo. Yo lo hacía por las oportunidades laborales, por el mercado de trabajo. No es que no lo apreciara, pero nunca fui como tú. Nadie lo era. Tú eras… distinta.
¿Ah, sí?, dije.
Y estaba acostada en plena noche mirando las cortinas cuando me viniste a la cabeza y pensé: Sand. Encontraré su número o su correo electrónico y le preguntaré a Sand. Alguien como Sand sabrá qué significa.
Y he aquí a alguien como yo, dije.
Bien, ¿qué crees? ¿Qué significa?
¿Qué parte de la experiencia en concreto?, dije.
Solo las palabras. No me interesa nada que no sean las palabras.
Cubrefuego o zarapito.
Al revés, dijo.
Zarapito o cubrefuego, dije.
Zarapito o cubrefuego. Tú eliges, dijo.
Bueno, esa es la clave, dije. Hay una elección. Y esa elección es entre tiempo y pájaro. Me refiero a la noción o realidad de tiempo y la noción o realidad de un pájaro. El zarapito es un pájaro y cubrefuego es un galicismo por toque de queda, la hora del día después de la cual las personas tienen prohibido salir, por orden de la autoridad. Antiguamente el toque de queda era una campana que sonaba de noche e indicaba a la población que tenía que cubrir los fuegos de sus hogares, apagarlos para evitar percances nocturnos.
Sí, vale, pero ¿adónde quieres ir a parar?, dijo.
Por tanto, la elección, si en realidad existe una verdadera posibilidad de elección entre los conceptos evocados por dos palabras aleatorias cuya sonoridad sugiere que las han unido para sonar a broma o precisamente como broma, las dos palabras muy distintas pero también de cuatro sílabas y las dos llanas, con la penúltima sílaba tónica…
El mismo número de sílabas, claro, y la sílaba tónica, no se me habría ocurrido.
… quizá, como decía, la elección está relacionada con las similitudes y las diferencias. Y tiene que ver con la disonancia entre el significado de las palabras…
(la oía escribir al otro lado de la línea)
… y las similitudes que se pueden encontrar entre aquello que representan las palabras. Por ejemplo, los pájaros tienen alas y se supone que el tiempo vuela…
¡Sí!, dijo ella. Eso es brillante. ¡Eres tan sabelotodo!
Y si pensamos por un momento en la brevedad pero también la aparente libertad de la vida de un pájaro, yuxtapuestas a la noción de que lo que hacemos con nuestro tiempo asignado puede estar, o siempre está, dictado o controlado de una forma u otra no solo por la naturaleza, sino también por fuerzas externas como la economía, la historia, las restricciones sociales, las convenciones sociales, la psicología personal y el zeitgeist político y cultural. Y si pensamos en la elección propuesta, zarapito o cubrefuego, entre naturaleza y una definición autoritaria de tiempo como el toque de queda, que es una invención humana, o entre el entorno y nuestro control o nuestro uso nocivo y expeditivo del entorno…
Martina Inglis se echó a reír al otro lado del teléfono.
Expeditivo. Yuxtapuestas. Zeitgeist. Sonoridad. Diferencia. Disonancia, dijo.
Ah, dije.
Te diré lo que no es diferente, Sand. Tú. No has cambiado en lo más mínimo.
Noté que me sonrojaba sin tener ni idea de por qué me estaba sonrojando.
Ay, no sé, dije. Creo que he cambiado alguna que otra sílaba a lo largo de los años, aquí y allá.
Sand y sus sandeces de siempre, me dijo.
Sand y sus sandeces.
Hacía años que nadie me decía eso.
O mejor, que nadie me lo decía a la cara. No hasta esta llamada. Pero supongo que decírmelo por teléfono —aunque sea un tipo de teléfono que, si queremos, nos permite ver la cara de la gente, un tipo de teléfono que no existía en la época en que me lo decían a la espalda— seguía equivaliendo a no decírmelo a la cara.
Pero yo sabía que me llamaban así.
Imaginé que mis sandeces se debían a que yo salía con personas de ambos géneros. Y eso se consideraba muy sórdido entonces, aunque no tanto como ser simplemente lesbiana, que es lo que probablemente era / soy y lo que finalmente, con el paso del tiempo, me sentí más capaz y decidida a afirmar.
Eran otros tiempos.
Sin embargo, ahora estaba desvelada preguntándome por qué Martina Inglis, en quien no pensaba desde hacía tres décadas, dormiría felizmente en aquel preciso instante, con quienquiera y dondequiera que estuviese, mientras yo me preguntaba cómo había conseguido inventarse la clase de historia que intrigaría hasta a una versión desmoralizada de mi persona.
Era casi como si la hubiese concebido específicamente para mí. Los pasaportes. Los agentes impersonales. La detención inexplicable. La revelación de la belleza artesanal. La voz misteriosa en la habitación cerrada.
Martina no podría haber inventado una historia con más probabilidades de engancharme.
Pero ¿por qué?
¿Por el malicioso triunfo que se siente al jugar con una vida?
¿O quizá para vaciar mi cuenta bancaria? Ahora había más fraudes que nunca. Probablemente ni siquiera había hablado con «Martina Inglis». Probablemente alguien, unos timadores que no me conocían de nada, me había llamado haciéndose pasar por una persona de mi pasado. Circulaban por internet toda clase de detalles sobre las vidas ajenas. Posiblemente fuesen unos individuos que sabían lo del hospital / mi padre y demás, y me imaginaban en un momento especialmente vulnerable. Una presa fácil. Solo en este país ya habían robado millones de libras a miles de personas, personas aisladas, desesperadas por confiar en una voz al teléfono.
Pero.
No había nada falso en ella.
Últimamente, al menor atisbo de fingimiento, falsedad o interés personal, yo alzaba el vuelo como la mariposa que presiente una red.
Me revolví en la cama. Bien. Había algo que podía hacer, podía investigar esa famosa cerradura. Entraría en Google y comprobaría:
1. si esa cerradura existía, para empezar, y
2. en caso afirmativo, si había formado parte de una exposición itinerante de…, qué era, objetos tardomedievales, y
3. con qué museo se asociaba, y
4. si Martina Inglis formaba parte del personal de ese museo.
Todo eso funcionaría como una especie de prueba.
Aunque había que reconocer que Google no era lo que se dice veraz. Todo lo que aparecía en pantalla y en línea no era más que la última manifestación de una hiperrealidad completamente virtual y, por tanto, para nada real en la vida real.