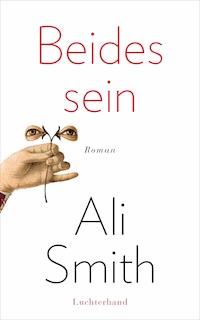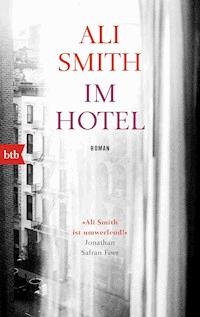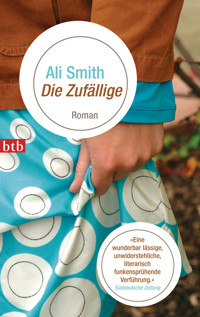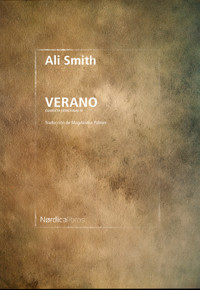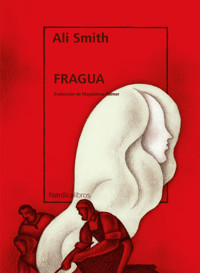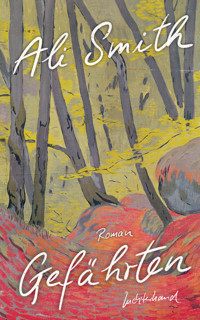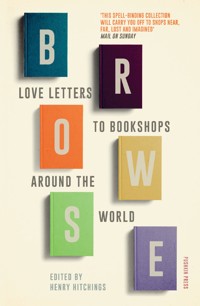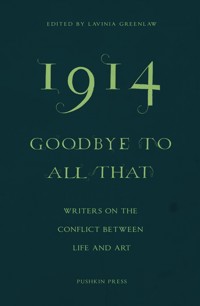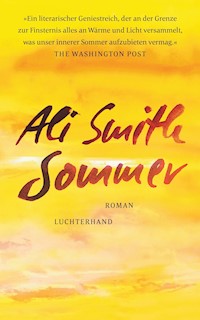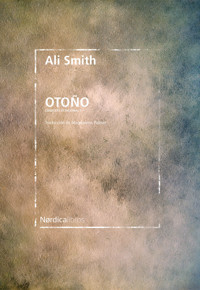
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
La primer novela del exitoso Cuarteto Estacional de Ali Smith es una meditación sobre un mundo cada vez más limitado y exclusivo, sobre la riqueza y el valor, sobre lo que significa la cosecha. Es la primera entrega de su cuarteto estacional: cuatro libros independientes, separados pero interconectados y cíclicos (como son las estaciones); y nos hace reflexionar sobre el propio tiempo. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? Esta es una novela sobre el envejecimiento y el tiempo y el amor y las historias mismas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ali Smith
Otoño
CUARTETO ESTACIONAL I
Para Gilli Bush-Bailey
nos vemos la semana que viene
y para Sarah Margaret Wood
tenaz madera perenne
¡Que os llegue la primavera
al final de la cosecha!
William Shakespeare
Si la erosión del suelo sigue a este ritmo,
a Gran Bretaña solo le quedan cien cosechas.
The Guardian, 20 de julio de 2016
Verdes como la hierba nos tendemos en el trigo, al sol.
Ossie Clark
Si es mi destino ser feliz contigo aquí…,
cuán breve es la más larga vida.
John Keats
Desintégrame despacio.
WS Graham
1
Era el peor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Otra vez. Es lo que tienen las cosas. Se descomponen, siempre lo han hecho y siempre lo harán, forma parte de su naturaleza. El mar arrastra hasta la orilla a un hombre viejísimo. Parece un balón de fútbol pinchado con la costura reventada, como esos de cuero que se usaban hace un siglo. El mar revuelto le ha arrancado la camisa del torso; desnudo como el día nací, son las palabras que le vienen a la cabeza, que le duele al moverla. Pues entonces no la muevas. ¿Qué tiene en la boca, tierra? Es arena, la nota debajo de la lengua, cruje entre sus dientes mientras entona su canción de arena: Soy muy chiquita pero estoy en todo, soy blanda si cuando caes te arropo, al sol resplandezco y me arrastra el viento, trae el mar un mensaje en la botella, y esa botella de arena está hecha, soy el grano de más difícil cosecha
cosecha
la letra de la canción se le escurre entre los dedos. Está cansado. La arena de su boca y de sus ojos son los últimos granos del reloj de arena.
Daniel Gluck, al fin se te ha acabado la suerte.
Consigue abrir un ojo. Pero…
Se sienta en la arena y las piedras
…¿es esto? ¿de veras? ¿esto es la muerte?
Se protege los ojos con la mano. La luz es deslumbrante.
Hace sol. Pero también mucho frío.
Se encuentra en una playa de arena y piedras donde sopla un fuerte viento. Brilla el sol, sí, pero no da calor. Y además está desnudo. ¡Cómo no va a tener frío! Baja la vista y comprueba que su cuerpo sigue siendo el viejo, el de las rodillas destrozadas.
Se había imaginado que la muerte destilaba a la persona, que la libraba de sus capas deterioradas hasta dejarla ligera como una pluma.
Por lo visto, el cuerpo con el que acabas varado en la orilla es el mismo con el que te fuiste.
Si llego a saberlo, me habría asegurado de morirme a los veinte o veinticinco años, piensa Daniel.
Solo los buenos mueren jóvenes, dice la canción.
O quizá (piensa mientras se tapa la cara con una mano para no ofender a nadie que pueda estar viéndolo hurgarse la nariz y examinando lo que ha sacado: es arena, qué hermosos son los detalles y la inmensa gama de colores del mundo pulverizado; luego se frota los dedos para limpiárselos) este es mi ser destilado. En tal caso, la muerte es de lo más decepcionante.
Gracias por invitarme, muerte. Disculpa, pero ahora debo volver a la vida.
Se levanta. Y no duele, no demasiado.
Veamos.
Volver a casa. ¿Por dónde?
Da media vuelta. Mar, orilla, arena, piedras. Hierba alta, dunas. Llanura detrás de las dunas, una línea de bosque que llega de nuevo hasta el mar.
Un mar desconocido y apacible.
Entonces cae en la cuenta de que ve increíblemente bien.
Es decir, no solo veo ese bosque, no solo veo ese árbol, no solo veo la hoja del árbol. Veo el tallo que une esa hoja con ese árbol.
Puede distinguir la henchida inflorescencia del extremo de cada tallo de aquellas dunas lejanas casi como si usara un zoom. Y acaba de bajar la vista a su mano y no solo la ve enfocada, y no solo ve un poco de arena en la palma, sino también los granos individuales, tan nítidos que hasta alcanza a distinguir su contorno (se lleva la mano a la cabeza) ¿sin gafas?
Caray.
Se sacude la arena de las piernas, de los brazos y el torso, después de las manos. Contempla los granos que se alejan volando en el aire. Se agacha y coge un puñado de arena. Fíjate cuánta hay. Muchísima.
Estribillo:
Cuántos mundos caben en la mano.
En un puñado de arena.
(Repetir).
Abre los dedos. La arena se escurre.
Al ponerse en pie descubre que tiene hambre. ¿Se puede estar hambriento y muerto a la vez? Claro que sí, como todos esos fantasmas famélicos que devoran el corazón y el espíritu de la gente. Se da la vuelta y mira de nuevo el mar. Hace más de cincuenta años que no sube a un barco y además ni siquiera era un barco, sino un espantoso bar moderno a orillas del río. Se sienta en la arena y las piedras, pero le duelen los huesos del… no quiere utilizar palabras soeces, hay una chica en la orilla, duelen como, no quiere utilizar palabras soe…
¿Una chica?
Sí, rodeada de un corro de jóvenes que bailan lo que parece una antigua danza griega. Están bastante cerca. Y se van acercando cada vez más.
No está bien. Su desnudez.
Vuelve a mirar con sus nuevos ojos el que hasta hace poco era un cuerpo de viejo y sabe que está muerto, ya no le cabe la menor duda, porque su cuerpo ha cambiado desde la última vez que lo vio, tiene mejor pinta, tiene un aspecto bastante bueno para lo que suelen ser los cuerpos. Le resulta muy familiar; se parece al suyo, al cuerpo que tenía cuando era joven.
Se acerca una chica. Varias chicas. Siente un pánico agradable, y también vergüenza.
Echa a correr hacia las dunas cubiertas de hierba (¡puede correr de verdad!), asoma la cabeza por un matojo para comprobar que nadie lo ve, que nadie se acerca, y luego se levanta para seguir corriendo (¡otra vez! sin siquiera jadear) por el llano en dirección al bosque.
En el bosque podrá refugiarse.
Y quizá también encuentre algo para cubrirse. Pero ¡qué alegría! Se le había olvidado lo que se siente al sentir. Por ejemplo, lo que se siente al pensar que está desnudo cerca de la belleza de otra persona.
Se interna en una arboleda. Es perfecto, un terreno umbrío alfombrado de hojas. Las hojas caídas bajo sus pies (bonitos, jóvenes) están secas y firmes, las ramas más bajas de los árboles están cubiertas de follaje de un verde intenso y, mira, el vello de su cuerpo vuelve a ser oscuro en los brazos y el torso hasta la entrepierna, donde crece más espeso, y no es lo único que ha crecido, vaya vaya.
Sin duda está en el paraíso.
Sobre todo, no quiere ofender a nadie.
Puede hacerse una cama aquí y quedarse hasta que la situación ya no le sorprenda. Sin prenda. (Los juegos de palabras, la moneda del pobre, cuánto le gustaban al viejo John Keats; que sí que era pobre, pero no llegó a viejo. Poeta del otoño, en la Italia invernal donde moriría jugaba con las palabras como si no hubiese un mañana. Pobre tipo. Realmente no había un mañana). Puede cubrirse con un montón de hojas para no pasar frío de noche, si es que existe algo parecido a la noche cuando estás muerto; y si esa joven, esas jóvenes, se acercan, se tapará con un buen puñado de hojas por una cuestión de decoro.
Desdoro.
Había olvidado que hay carnalidad en el deseo de no ofender. La sensación de decencia que lo embarga es dulce, curiosamente como se imagina el acto de libar néctar. El pico del colibrí penetrando en la corola. Así de rico. Así de dulce. ¿Qué rima con néctar? Se hará un traje verde de hojas y… en cuanto lo piensa, una aguja y un pequeño carrete de lo que parece hilo dorado aparecen en su mano. Caray. Definitivamente está muerto. Tiene que estarlo. Y resulta que, después de todo, la muerte no está tan mal. Muy infravalorada en el mundo occidental contemporáneo. Alguien tendría que avisarles. Alguien tendría que informarles. Habría que enviar a alguien que volviese de donde sea. Para recordarla. Describirla. Ignorarla. Detector. Relator. Director. Proyector. Objetor.
Arranca una hoja verde de una rama, encima de su cabeza. Arranca otra. Une los bordes y los cose con precisas… ¿qué es, puntada de bastilla?, ¿punto de festón? Vaya, ahora puede coser. No sabía cuando estaba vivo. La muerte, esa caja de sorpresas. Coge una capa de hojas. Se sienta en el suelo, une los bordes y empieza a coser. Recuerda la postal que compró en un expositor del centro de París en los años ochenta, la de la niñita del parque. Parecía que iba vestida con hojas muertas, era una fotografía en blanco y negro de inicios de la posguerra, la niña estaba de espaldas en un parque, vestida con hojas, mirando los árboles y las hojas dispersas por el suelo. Era una fotografía fantástica, aunque también trágica. El vínculo entre la niña y las hojas muertas transmitía una anomalía terrible, como si estuviese vestida con harapos. Pero los harapos no eran harapos; eran hojas, por lo que también se trataba de una imagen sobre la magia y la transformación. Aunque también, también era una fotografía tomada poco después del fin de la guerra, en una época en que una niña que jugase entre las hojas podría parecer, a primera vista, una niña prisionera, a punto de ser ejecutada (duele solo de pensarlo)
o, quizá, una niña de una era posnuclear en que las hojas le pendían del cuerpo como piel convertida en harapos, le colgaban como si la piel no fuese más que hojas.
De modo que la imagen también era fantástica en el otro sentido, como imagen de un doble fantástico, esos dobles espectrales que nos persiguen desde el otro mundo. Un parpadeo de la cámara (no recordaba el nombre del fotógrafo) y la niña vestida con hojas se convertía en todas esas cosas: triste, terrible, hermosa, divertida, espantosa, sombría, luminosa, encantadora, espectral, fantástica, legendaria, real. La verdad más prosaica era que había comprado aquella postal (¡Boubat! ¡Así se llamaba el fotógrafo!) cuando visitaba la ciudad del amor con una de tantas mujeres que había querido que lo amasen pero que no lo amaba, claro que no, una mujer de cuarenta y tantos, un hombre de sesenta y muchos, vamos, sé sincero, de casi setenta, y además él tampoco la amaba a ella. No de verdad. Por una cuestión de profunda incompatibilidad, nada que ver con la edad: en el Centro Pompidou le había conmovido tanto la intensidad de una pintura de Dubuffet que se descalzó y arrodilló ante la obra para mostrarle su respeto, y la mujer, que se llamaba Sophie algo, se avergonzó y en el taxi al aeropuerto le dijo que ya era demasiado viejo para descalzarse en una galería de arte, aunque fuese arte contemporáneo.
En realidad, lo único que recuerda de ella es que le envió una postal que ojalá se hubiese quedado él.
En el dorso había escrito: «Con amor de un niño viejo».
Nunca ha dejado de buscar esa fotografía.
No la ha vuelto a encontrar.
Siempre se ha arrepentido de no haberla conservado.
¿Arrepentirse, cuando estás muerto? ¿Un pasado, cuando estás muerto? ¿Es imposible escapar del vertedero del yo?
Desde la arboleda contempla la orilla, el mar.
Dondequiera que esté, al menos he conseguido este elegantísimo traje verde.
Se lo pone. Le queda bien y huele a verde, a frescor. Sería un buen sastre. Ha hecho algo, ha hecho algo de provecho. Su madre estaría satisfecha, por fin.
Ay, Dios. ¿Sigue habiendo madre después de la muerte?
Es un niño que recoge castañas del suelo, bajo los árboles. Parte el verde zurrón espinoso de la castaña y libera el fruto, marrón y resplandeciente, de su cáscara cerosa. Llena la gorra de castañas. Se las lleva a su madre, que está con su hermanita recién nacida.
No seas tonto, Daniel. Tu madre no puede comerse esas castañas. Nadie se las come, ni siquiera los caballos. Están demasiado amargas.
Daniel Gluck —siete años de edad y buena ropa, esa ropa que, siempre le dicen, tan afortunado es de tener en un mundo donde tantos tienen tan poco— baja la vista a las castañas que nunca deberían haberle manchado la gorra y ve que su resplandor se apaga.
Recuerdos amargos, incluso cuando uno está muerto.
Qué desalentador.
Da igual. Anímate.
Se pone de pie. Vuelve a ser su yo respetable. Mira a su alrededor, y con unas piedras grandes y un par de palos señala la entrada de su arboleda para no perderse.
Sale de entre los árboles vestido con su deslumbrante abrigo verde, cruza el llano y vuelve a la orilla.
¿Y el mar? Silencioso, como el mar de un sueño.
¿La chica? Ni rastro. ¿El corro de bailarinas? Ya no está. Sin embargo, en la orilla hay un cuerpo que ha arrastrado la marea. Se acerca para verlo. ¿Será el suyo?
No. Es una persona muerta.
Y cerca de esa persona muerta hay otra. Y más allá otra, y otra.
Contempla, a lo largo de la orilla, la oscura hilera de cadáveres que ha dejado el mar.
Algunos son niños muy pequeños. Se agacha junto al cadáver tumefacto de un hombre que arropa en su chaqueta a un niño, en realidad un bebé, con la boca abierta, babeando mar, la cabecita muerta caída sobre el pecho hinchado del hombre.
Playa arriba hay más gente.
Son seres humanos, como los de la orilla, pero están vivos. Descansan debajo de unas sombrillas. Están de vacaciones, cerca de la orilla de los muertos.
Se oye música. Una de esas personas trabaja con un ordenador. Otra lee en una pantallita, sentada a la sombra. Otra sestea bajo la misma sombrilla y otra se unta crema solar en el hombro y el brazo.
Un niñito ríe a gritos mientras entra y sale del agua, esquivando las olas más grandes.
Daniel Gluck contempla la muerte y la vida, y luego de vuelta a la muerte.
La tristeza del mundo.
Ya no le cabe duda de que sigue en él.
Baja la vista a su abrigo de hojas, todavía verde.
Alarga un brazo, que sigue milagrosamente joven.
No durará, el sueño.
Coge una hoja de un extremo de su abrigo. La sujeta con fuerza. Se la llevará de vuelta, si puede. Será una prueba de dónde ha estado.
¿Qué más puede llevarse?
¿Qué decía ese estribillo?
Cuántos mundos
Puñado de arena
Es un miércoles de mediados del verano. Elisabeth Demand —treinta y dos años, profesora asociada con contrato eventual sin horas fijas en una universidad londinense, que según su madre ha cumplido su sueño y así es, si por sueño se entiende precariedad laboral, que casi todo sea demasiado caro y llevar diez años viviendo en el mismo piso de alquiler de cuando era estudiante— está en la oficina de correos más cercana al pueblo donde vive su madre para renovarse el pasaporte mediante el servicio postal Certificar y Enviar.
Al parecer es un servicio que aligera los trámites, lo que significa que el pasaporte se expide en la mitad de tiempo si se entrega el formulario rellenado, el pasaporte antiguo y las fotografías nuevas a un empleado de correos, que lo revisará antes de enviarlo a la oficina de pasaportes.
La máquina que expide los turnos le da el número 233. No hay mucha gente, a excepción de la larga cola de personas enojadas en las balanzas de autoservicio, que no funciona con números de turno. Como el que le han asignado queda muy lejos de los que aparecen como siguientes en las pantallas elevadas (156, 157, 158) y los dos empleados de los doce mostradores llevan mucho tiempo atendiendo a las personas que probablemente tienen los números 154 y 155 (ella lleva veinte minutos allí y siguen con los mismos), Elisabeth sale de la oficina, cruza el parque y entra en la librería de segunda mano de Bernard Street.
Cuando vuelve, diez minutos después, los dos mismos empleados solitarios siguen siendo los únicos que atienden al público. Pero ahora, en la pantalla, los números siguientes son 284, 285 y 286.
Elisabeth pulsa el botón de la máquina, coge otro número (365) y se sienta en el círculo de sillas que ocupa el centro del local. La estructura que une las sillas tiene alguna pieza estropeada, porque cuando Elisabeth se sienta se oye un chasquido metálico y la otra persona sentada se eleva unos centímetros. Luego esa persona cambia de posición, la estructura cruje de nuevo y la silla de Elisabeth baja unos centímetros.
A través de las ventanas, al otro lado de la calle, ve el imponente edificio municipal que antes era la oficina de correos del pueblo. Ahora es una ristra de tiendas de moda. Perfume. Ropa. Cosméticos. Vuelve a mirar la sala. Las personas sentadas son casi las mismas que cuando ella entró la primera vez. Abre un libro. Un mundo feliz. Capítulo 1. «Un achaparrado edificio gris de solo treinta y cuatro plantas. Encima de la entrada principal, las palabras: CENTRO DE INCUBACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LONDRES y, en un escudo, el lema del Estado Mundial: COMUNIDAD, IDENTIDAD, ESTABILIDAD». Al cabo de una hora y cuarenta y cinco minutos, cuando ya ha avanzado bastante en el libro, las personas que la rodean siguen siendo prácticamente las mismas. Y siguen mirando el vacío. De vez en cuando la estructura de las sillas suelta un chasquido metálico. Nadie habla con nadie. Nadie le ha dirigido la palabra en todo el tiempo que lleva allí. Lo único que cambia es la cola que serpentea hacia el autoservicio de balanzas. A veces alguien cruza el local para mirar las monedas conmemorativas que se exhiben en una vitrina de plástico. Desde su silla distingue una serie que conmemora el nacimiento o la muerte de Shakespeare. En una de las monedas hay una calavera. Será la muerte, entonces.
Elisabeth vuelve al libro y casualmente encuentra una cita de Shakespeare en la página: ««¡Oh, mundo nuevo y feliz!»»Miranda proclamaba la posibilidad de belleza, la posibilidad de transformar la pesadilla en algo hermoso y noble. “¡Oh, nuevo mundo feliz!» era un desafío, una orden». Levantar la vista y ver las monedas conmemorativas justo cuando el libro menciona a Shakespeare y lo vincula con el propio libro…, eso es increíble. Cambia de posición en la silla y mueve la estructura sin querer. La mujer que también está sentada salta unos centímetros, pero hace como si nada, como si ni se hubiese enterado ni le importase.
Es curioso estar sentada en unas sillas comunitarias tan poco comunitarias.
Pero Elisabeth no puede intercambiar miradas cómplices con nadie, ni mucho menos comentar en voz alta lo que ha pensado sobre el libro y las monedas.
En cualquier caso, es una de esas coincidencias que en la tele o en los libros tendrían implicaciones, pero que en la vida real no significan nada. ¿Qué pondrían en una moneda conmemorativa del nacimiento de Shakespeare? Oh nuevo mundo feliz. Eso estaría bien. Es lo que seguramente se siente al nacer. Si alguien pudiera acordarse del momento en que nació.
La pantalla cambia al número 334.
Hola, dice Elisabeth al hombre del mostrador unos cuarenta minutos después.
El número de días del año, dice el hombre.
¿Disculpe?
El número 365, dice el hombre.
Esta mañana he leído casi un libro entero mientras esperaba, le dice Elisabeth. Y se me ha ocurrido que sería una buena idea ofrecer un estantería con libros para que la gente que espera también pueda leer, si quiere. ¿Nunca se han planteado instalar una pequeña biblioteca?
Es curioso que lo diga, dice el empleado. La mayoría de estas personas no vienen aquí para utilizar los servicios de correos. Como la biblioteca ha cerrado, entran cuando llueve o hace frío.
Elisabeth vuelve a mirar su antiguo asiento. La silla que acaba de dejar la ocupa ahora una mujer muy joven que amamanta a un bebé.
En cualquier caso, gracias por preguntar, y espero que nuestra respuesta haya sido satisfactoria, dice el hombre.
Hace ademán de pulsar el botón para llamar al 366.
¡No!, dice Elisabeth.
El hombre se troncha. Al parecer era una broma. Sus hombros suben y bajan, pero no sale ningún ruido de su boca. Es como una risa, pero también una parodia de una risa y, simultáneamente, una especie de ataque de asma. Quizá el personal de correos tenga prohibido reír sonoramente.
Solo estoy aquí un día a la semana, dice Elisabeth. Si usted llega a pulsar el botón, habría tenido que volver la semana que viene.
El hombre mira su formulario de Certificar y Enviar.
Y es muy posible que tenga que volver la semana que viene, le dice. En nueve de cada diez casos, algo en estos papeles no está bien.
Muy gracioso.
No estoy bromeando. Los pasaportes son un asunto muy serio.
El hombre vacía todos los papeles del sobre en su lado del mostrador.
Antes de empezar la comprobación, debo aclararle que si reviso ahora su documentación del servicio Certificar y Enviar le costará 9,75 libras, dice el empleado. Es decir, 9,75 libras hoy. Y si por casualidad hubiese algo incorrecto en la documentación del sobre, le seguirá costando 9,75 libras hoy, que tendrá que abonar aunque no enviemos la documentación porque hay algo incorrecto.
Vale, dice Elisabeth.
Pero. Dicho esto, dice el hombre. Si hay algo incorrecto y usted paga las 9,75 libras hoy, que es lo que tiene que hacer, y corrige la incorrección y regresa aquí en el plazo de un mes, no le volveremos a cobrar 9,75 libras, siempre y cuando traiga el recibo correspondiente. Sin embargo, si vuelve después de que haya pasado un mes o sin su recibo, se le volverán a cobrar 9,75 libras por otro servicio de Certificar y Enviar.
Entendido, dice Elisabeth.
¿Está segura de que quiere continuar con el servicio Certificar y Enviar de hoy?
Ajá, dice Elisabeth.
¿Puede pronunciar la palabra sí en lugar de articular un impreciso sonido afirmativo, por favor?, dice el hombre.
Ah. Sí.
¿Aunque tenga que pagar por el servicio de Certificar y Enviar sin que este se complete efectivamente?
Estoy empezando a desear que no se complete, dice Elisabeth. Me quedan unos cuantos clásicos por leer.
¿Se cree muy graciosa? ¿Quiere que le traiga la hoja de reclamaciones y la rellena mientras espera? Sin embargo, en tal caso debo advertirle que tendrá que apartarse del mostrador para que atienda a otra persona, y como falta poco para la hora de comer perderá su turno y tendrá que coger un nuevo número de la máquina y esperar.
No tengo la más mínima intención de quejarme de nada, asegura Elisabeth.
El hombre está mirando su formulario rellenado.
¿Su apellido es Demand? ¿En serio?
Ajá, dice Elisabeth. O sea, sí.
Veo que hace honor a su apellido.
Ya.
Bromeaba, dice el hombre.
Sus hombros suben y bajan.
¿Y está segura de que ha escrito correctamente su nombre de pila?
Sí, dice Elisabeth.
No es la forma habitual de escribirlo, dice él. Lo normal es que vaya con z. Por lo que sé.
Pues el mío se escribe con s, dice Elisabeth.
Qué curioso.
Es mi nombre.
Suelen ser personas de otros países quienes lo escriben con s, ¿verdad?, dice el hombre, que hojea el pasaporte caducado. Pero, según consta aquí, usted es británica.
Lo soy.
En el pasaporte está escrito igual. Con s y demás, dice él.
Increíble, dice Elisabeth.
No se ponga sarcástica.
Ahora el hombre compara la fotografía del viejo pasaporte con las fotografías de fotomatón que ha traído Elisabeth.
Apenas reconocible, dice. (Hombros). Y este es solo el cambio de los veintidós a los treinta y dos. Espere a ver la diferencia cuando vuelva a renovarse el pasaporte dentro de diez años. (Hombros).
Coteja los números que Elisabeth ha escrito en el formulario con los del pasaporte caducado.
¿Se va de viaje?, le dice.
Puede. Por si acaso.
¿Adónde piensa ir?
A muchos sitios, supongo. ¿Quién sabe? Adonde sea, con tal de no aburrirme como una ostra.
Me dan mucha alergia. Ni las mencione. Si me muero esta tarde, ya sabré a quién echarle la culpa.
Hombros. Arriba, abajo.
Luego coloca ante él las fotografías. Tuerce el gesto. Niega con la cabeza.
¿Qué pasa?, dice Elisabeth.
No, todo bien…, creo. Aunque el pelo… Tiene que estar totalmente apartado de los ojos.
Está totalmente apartado de los ojos, dice Elisabeth. No está ni remotamente cerca de los ojos.
Tampoco puede estar cerca de su cara, dice el hombre.
Está encima de mi cabeza. Que es donde crece el pelo. Y también tengo la cara pegada a la cabeza.
Dárselas de lista no modificará en absoluto los criterios que deciden si, finalmente, a usted se le expedirá un pasaporte que le permita viajar a cualquier lugar fuera de esta isla. En otras palabras. No le llevará a ninguna parte.
Cierto, dice Elisabeth. Gracias.
Creo que son correctas, dice el hombre.
Bien.
Un momento, dice el hombre. Espere un. Momento.
Se levanta de la silla, se agacha bajo el mostrador y reaparece con una caja de cartón. Contiene varias tijeras, gomas, una grapadora, clips y una cinta métrica. El hombre coge la cinta métrica y desenrolla los primeros centímetros. Coloca la cinta junto a una de las fotografías de Elisabeth.
Sí, dice.
¿Sí?, dice Elisabeth.
Eso creía. Veinticuatro milímetros. Ya me parecía.
Bien, dice Elisabeth.
No está bien. Para nada. Su cara no tiene el tamaño adecuado.
¿Cómo es posible que mi cara no tenga el tamaño adecuado?
No ha seguido las instrucciones para encuadrar la cara; eso, si el fotomatón que ha utilizado tenía instrucciones para sacar fotos de pasaporte, dice el hombre. Es posible, desde luego, que en dicho fotomatón no constaran las instrucciones pertinentes. Pero lamentablemente a estas alturas es lo de menos.
¿Y qué tamaño se supone que debe tener mi cara?, pregunta Elisabeth.
El tamaño correcto para la cara de las fotografías presentadas se sitúa entre los veintinueve y los treinta y cuatro milímetros. A la suya le faltan cinco milímetros, dice el hombre.
¿Por qué mi cara tiene que tener un tamaño determinado?
Porque así está estipulado.
¿Es por la tecnología de reconocimiento facial?, dice Elisabeth.
El hombre la mira directamente a la cara por primera vez.
Evidentemente no puedo procesar el formulario si incumple las condiciones estipuladas, le dice.
Coge un papel del montón de su derecha.
Debería ir a Snappy Snaps, le dice mientras estampa un pequeño círculo con un sello metálico. Allí le harán las fotografías según las especificaciones correctas. ¿Dónde tiene pensado viajar?
A ninguna parte hasta que tenga el pasaporte, dice Elisabeth.
El hombre señala un círculo sin sellar junto al que está sellado.
Si vuelve antes de un mes a partir de esta fecha y toda la documentación está en orden, no tendrá que volver a pagar 9,75 libras por otro servicio de Certificar y Enviar. ¿Dónde me ha dicho que pensaba ir?
No se lo he dicho.
Espero que no se ofenda si escribo que está mal de la cabeza, dice el hombre.
No se le mueven los hombros. En la casilla junto a la palabra Otros escribe: CABEZA TAMAÑO INCORRECTO.
Si esto fuese un programa de la tele, ¿sabe que pasaría ahora?, dice Elisabeth.
La televisión es pura basura. Prefiero las cajas de DVD, dice el hombre.
Me refiero a que en el siguiente plano usted moriría por una intoxicación de ostras y a mí me arrestarían y acusarían de un delito que no he cometido.
El poder de la sugestión, dice el hombre.
La sugestión del poder, dice Elisabeth.
Muy lista.
Y ese detalle de que mi cabeza tiene unas dimensiones incorrectas en las fotografías también implicaría que probablemente he hecho o voy a hacer algo terrible e ilegal, dice Elisabeth. Y como le he preguntado por la tecnología de reconocimiento facial, porque resulta que sé que existe y le he preguntado si lo usan los funcionarios de pasaportes, eso también me convierte en sospechosa. Y además se ha dado la insinuación, en su particular versión de nuestra historia, de que quizá yo sea una especie de bicho raro porque mi nombre se escribe con s en lugar de con z.
¿Cómo?, dice el hombre.
Es lo mismo que si en una película vemos a un niño en bicicleta, dice Elisabeth. Si en esa película el niño va alejándose en la bici más y más, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de una cámara situada detrás del niño, está claro que a ese niño le pasará algo terrible, seguro que es la última vez que lo vemos, o que lo vemos como niño inocente. No puede ser un chaval que va en bici a la tienda, por ejemplo. O, también, si en la película se ve a un hombre o a una mujer que conducen felices, disfrutando sin más… y sobre todo si la película está montada de manera que vemos que hay otra persona esperando que la del coche vuelva a casa… entonces lo más probable es que la persona del coche se muera en un accidente. O, si es una mujer, que la secuestren y sea la víctima de un atroz delito sexual; o que desaparezca. Probablemente, seguro, él o ella se dirigen a un trágico destino.
El hombre dobla el recibo de Certificar y Enviar y lo introduce en el sobre que Elisabeth le ha entregado con el formulario, el pasaporte caducado y las fotografías inadecuadas. Se lo devuelve a través de la ventanilla. Ella ve en sus ojos un terrible abatimiento. Él ve que ella lo ha visto. Endurece la mirada. Abre un cajón, saca una hoja plastificada y la coloca en la ventanilla.
Cerrado.
Esto no es ninguna fantasía, dice el hombre. Esto es la oficina de correos.
Y se marcha por la puerta giratoria del fondo.
Elisabeth se abre camino entre la cola de la balanza y sale de la nada fantástica oficina de correos.
Cruza el parque en dirección a la estación de autobuses.
Se dirige a la residencia de ancianos Maltings S. A. para ver a Daniel.