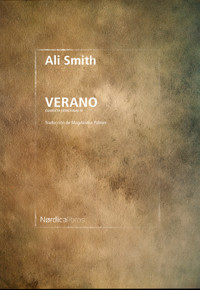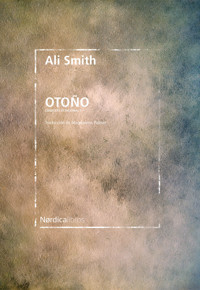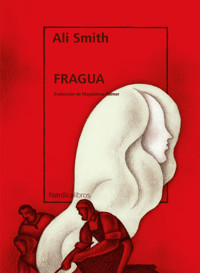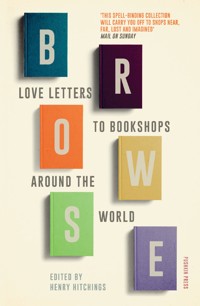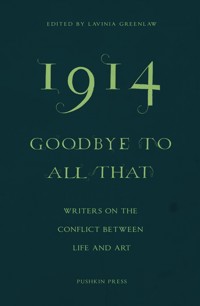8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
La historia universal reúne doce historias que recorren un año completo. Ali Smith es una de las mejores escritoras del Reino Unido. Este libro, en el que nos encontramos con algunos de sus mejores textos, contiene doce cuentos en los que el amor, la tristeza y, muy especialmente, los libros y los libreros son los protagonistas. Doce cuentos que recorren un año completo, comenzando en febrero, el mes en que transcurre el primero, "La historia universal", y terminando en enero, con el relato "El principio de las cosas". En algunos cuentos se menciona el mes específicamente, en otros solo se hace una referencia a la estación. Las estaciones son una imagen recurrente en los cuentos, como también lo son los libros y las plantas, sobre todo, los árboles. Historias únicas que se entrelazan en un laberinto de coincidencias, oportunidades, conexiones perdidas y reencontradas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ali Smith
La historia universal
y otros relatos
En memoria de
Sorley Macdonald.
Para Kate Atkinson,
amiga en las buenas y en las malas,
y para Sarah Wood
con todo mi corazón.
Todo en el mundo empezó con un sí. Una molécula le dijo sí a otra molécula y nació la vida. Pero antes de la
prehistoria hubo la prehistoria de la prehistoria, y
existía el nunca y existía el sí.
CLARICE LISPECTOR
LA HISTORIA UNIVERSAL
Érase una vez un hombre que moraba junto a un camposanto.
Pero no, no siempre fue un hombre; en este caso en concreto, se trataba de una mujer. Érase una vez una mujer que moraba junto a un camposanto.
Aunque, francamente, hoy en día nadie usa ese término. Ahora se le llama «cementerio». Y ya nadie dice «moraba». En otras palabras:
Había una vez una mujer que vivía junto a un cementerio. Todas las mañanas, al levantarse, miraba por la ventana trasera y veía…
La verdad es que no. Había una mujer que vivía junto… —no, en— una librería de segunda mano. Vivía en la primera planta y regentaba la librería que ocupaba toda la planta baja. Allí se sentaba, día tras día, entre despojos de libros de segunda mano que se extendían en montones y estantes a lo largo y ancho de unas estancias alargadas y angostas; los libros apilados se alzaban, vacilantes como torres desarraigadas, hacia el yeso desconchado del techo. Aunque sus lomos hundidos, o arrugados, o todavía vírgenes estaban desvaídos por años de una luz anónima ya inexistente, todos habían sido nuevos en una ocasión, y alguien los había adquirido en una librería llena de otros volúmenes resplandecientes. Ahora estaban todos aquí, con demasiadas respuestas posibles a la pregunta de cómo habrían acabado sepultados en el polvo que moteaba el aire donde la mujer solitaria, en este día de invierno, percibía el peso de todos ellos, de las cubiertas cerradas sobre tantos millones de páginas que quizá nunca volviesen a abrirse.
La librería estaba al final de una bocacalle, en el centro de una pequeña aldea que en verano visitaban unos pocos turistas. Los negocios habían disminuido considerablemente desde 1982, año en que la Reina Madre, de aspecto frágil y sosteniéndose el sombrero con una mano para que no se lo llevara el viento, había inaugurado la carretera de circunvalación que agilizaba la entrada en la ciudad y dificultaba sobremanera detenerse en aquella aldea. Después había cerrado el banco, y finalmente también la estafeta de correos. Quedaba una tienda de ultramarinos, pero casi todos iban a comprar en coche al supermercado que estaba a diez kilómetros de distancia. El supermercado también vendía libros, aunque solo tenía unos pocos.
De vez en cuando alguien entraba en la librería de segunda mano para buscar un libro que habían mencionado en la radio o en una reseña del periódico. La mujer solía disculparse porque no lo tenía. Por ejemplo, ahora era febrero y hacía cuatro días que no entraba nadie. En ocasiones, una o un adolescente aficionado a la lectura se apeaba del autobús de las cuatro y media que cubría la ruta entre la aldea y el pueblo, abría tímidamente la puerta de la librería y alzaba la vista con ese deleite que se percibe incluso desde atrás, en el espacio entre los hombros y el ángulo de la cabeza, cuando alguien contempla la infinita promesa de los libros. Pero se trataba de algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo.
La mujer estaba sentada en la tienda vacía. Atardecía y pronto caería la noche. Vio una mosca en la ventana; era una época temprana del año para las moscas. Aquella voló en triángulos sesgados hasta posarse en El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald para calentarse al débil sol de finales de invierno.
O… no. Un momento:
Había una vez una mosca que descansaba brevemente en un viejo libro en rústica de una librería de segunda mano. Se había posado para calentarse un poco antes de alzar de nuevo el vuelo, lo que haría de un momento a otro. No era una mosca especial ni inusual, ni tampoco de una especie interesante, como sería una mosca asesina, o una mosca holocéfala o predadora, o una mosca danzarina, o una mosca cernícalo, o una mosca abeja, o una mosca hematófaga o chupasangres. Ni siquiera era un tábano, ni un moscardón, ni una moscarda. Se trataba de una mosca doméstica común, una Musca domestica Linnaeus de la familia de los dípteros, lo que significa que tenía dos alas. Se había posado en la cubierta del libro y respiraba tranquilamente por sus espiráculos.
Había iniciado su existencia como huevo de menos de un milímetro de largo depositado en el montículo de estiércol de una granja situada a dos kilómetros y medio de distancia, y se había transformado en una larva sin patas que se alimentó del estiércol donde había nacido. A continuación, debido a la llegada del invierno, se había arrastrado unos cuarenta metros a base de pura contracción muscular para hibernar durante casi cuatro meses en la arenilla que rodeaba la base de una pared, bajo varios metros de heno amontonado en el granero. La fugaz mejoría del tiempo del pasado fin de semana había ocasionado que rompiera la parte superior de la crisálida y saliese transformada en mosca de seis milímetros de longitud. Tras extender y secar sus alas bajo una cornisa del granero, había esperado que su cuerpo se endureciese en el inesperado aire primaveral procedente de las Baleares. Aquella mañana había entrado en el resto del mundo por una diminuta rendija del techo y había zigzagueado durante un kilómetro y medio en busca de luz, calor y alimento. Cuando la mujer que regentaba la librería había abierto la ventana de la cocina para que saliera el vapor del almuerzo, la mosca entró volando. Ahora mismo excretaba y regurgitaba, que es lo que suelen hacer las moscas cuando descansan en la superficie de las cosas.
Para ser exactos se trataba de una mosca hembra, de cuerpo más alargado y ojos rojos y rasgados más separados que los de un macho. Sus alas eran membranas finas, perfectas y delicadas, surcadas de venas. Tenía el tórax gris, seis patas con cinco articulaciones flexibles y unas cerdas minúsculas le cubrían las patas y el cuerpo. Tenía rayas de terciopelo plateado en la cabeza. Su larga boca acababa en una trompetilla con la que absorbía líquidos y licuaba sólidos como el azúcar, la harina o el polen.
Justo entonces sorbía con su probóscide la fotografía de los actores Robert Redford y Mia Farrow que ilustraba la cubierta de la edición de El gran Gatsby publicada por Penguin en 1974. Pero allí no había apenas nada de interés, como os podéis imaginar, para una mosca doméstica que necesitaba urgentemente alimentarse y reproducirse, que es capaz de transportar un millón de bacterias y transmitir de todo, desde diarrea común hasta disentería, salmonela, fiebre tifoidea, cólera, poliomielitis, ántrax, lepra y tuberculosis; y que percibe que en cualquier momento un depredador puede atraparla en su red o aplastarla con un matamoscas o, si sobrevive, que también el frío puede extinguirla en cualquier momento, y con ella a las diez generaciones que es capaz de engendrar este año y a los novecientos huevos que pondrá, si tiene ocasión, en los veinte días de vida media de una mosca doméstica común.
No. Un momento. Porque:
Había una vez, en el escaparate de una apacible librería de segunda mano de una aldea que ya casi nadie visitaba, una edición de Penguin de 1974 de la novela clásica norteamericana El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Tenía ciento ochenta y ocho páginas numeradas y era la vigésima edición de Penguin de esta novela en concreto; en 1974 se había reimpreso tres veces, una popularidad que se debía en parte a la película, basada en la novela, que se había estrenado aquel año dirigida por Jack Clayton. Su cubierta, antaño de un amarillo intenso, había perdido casi todo el color antes de llegar a la tienda. Al estar expuesto en el escaparate, el libro se había desvaído más aún. En el fotograma de la cubierta, adornado con un marco estilo años veinte, Robert Redford y Mia Farrow, los protagonistas de la película, también se veían desvaídos, aunque Redford estaba de lo más apuesto con su gorra de golf y a Farrow, tocada con un sombrero de ala ancha muy favorecedor, le sentaba bien el efecto sepia que el movimiento del sol y la luz proyectaba casualmente en el cristal.
Aquella novela la había comprado por primera vez en 1974, por treinta peniques en una librería de Devon, Rosemary Child, de veintidós años, que había sentido el impulso de leer la novela después de ver la película. Dos años después Rosemary se casó con su prometido, Roger. Unieron sus libros y donaron los que tenían repetidos a un hospital de Cornualles. Una calurosa tarde de julio de 1977, Sharon Patten, una joven de catorce años con la cadera rota, inmovilizada en una cama del pabellón 14 y aburrida porque Wimbledon se había terminado, la seleccionó del carrito de la biblioteca del hospital. A la hora de las visitas, a su padre le había complacido ver el libro en su mesa, y aunque ella abandonó la lectura a media novela, la había conservado allí, junto a la jarra de agua, durante toda su estancia, y luego se la había llevado furtivamente a casa cuando le dieron el alta. Tres años después, cuando ya no le importaba lo que su padre pensara de ella, se la regaló a su compañero de clase David Connor, que quería estudiar Filología inglesa en la universidad, diciéndole que era el libro más aburrido del mundo. David lo leyó. Era perfecto. Como la vida misma. Todo es hermoso, todo está perdido. Iba a clase citándose párrafos del libro. Dos años después, cuando se trasladó al norte para estudiar en la Universidad de Edimburgo, ahora como un joven maduro de dieciocho años, seguía admirándolo, como dijo varias veces en el seminario, aunque le parecía un poco adolescente y creía que la infravalorada Suave es la noche era la auténtica obra maestra de Fitzgerald. Su tutor, que todos los años tenía que corregir unos ciento cincuenta pésimos trabajos de primer curso sobre El gran Gatsby, asintió sabiamente y le puso buena nota en el examen. Después de licenciarse con matrícula de honor y encontrar trabajo en recursos humanos, vendió todos sus libros de la universidad por treinta libras a una chica llamada Mairead. A Mairead no le gustaba la filología inglesa —no tenía respuestas adecuadas— y decidió estudiar Económicas. De modo que volvió a venderlos, por mucho más dinero que David. Vendió El gran Gatsby por dos libras, un precio seis veces superior al original, a una estudiante de primer curso llamada Gillian Edgbaston. Esta consiguió no leerlo jamás y lo dejó en los estantes de su casa de alquiler cuando se mudó en 1990. Brian Jackson, propietario de la casa, lo guardó en una caja que permaneció cinco años olvidada bajo el congelador del garaje. En 1995 su madre, Rita, vino a visitarlo, y mientras ordenaba el garaje de su hijo descubrió la novela en la caja abierta, tirada en la gravilla del jardín. ¡El gran Gatsby!, exclamó. Hacía años que no lo leía. Su hijo la recordaba leyendo esa novela aquel verano, dos antes de su muerte, con los pies encima del sofá y la cabeza sepultada en sus páginas. Su madre tenía en casa una habitación llena de libros. Cuando murió, en 1997, él los guardó en cajas y los donó a una sociedad benéfica. La sociedad benéfica seleccionó los que consideraba valiosos y distribuyó el resto en cajas de treinta libros variados de tapa blanda, a cinco libras la caja, que subastó entre las librerías de segunda mano de todo el país.
Cuando la mujer de la apacible librería de segunda mano abrió la caja que había comprado en la subasta, soltó un suspiro de hartazgo. Otro Gran Gatsby.
El gran Gatsby. F. Scott Fitzgerald. También una gran película. El libro estaba en el escaparate. Las páginas y los bordes amarilleaban debido al tipo de papel de la antigua colección de Penguin Modern Classics; por naturaleza, eran libros que no duraban. Ahora había una mosca posada en el libro, al débil sol del escaparate.
Pero la mosca alzó el vuelo repentinamente porque un hombre había introducido la mano entre los libros del escaparate de la librería de segunda mano para coger aquel en concreto.
Ahora bien:
Había una vez un hombre que introdujo la mano en el escaparate de una apacible librería de segunda mano ubicada en una pequeña aldea para coger un ejemplar usado de El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Hojeó las páginas del libro mientras se dirigía al mostrador.
¿Cuánto vale este, por favor?, preguntó a la mujer de aspecto gris.
Ella lo cogió y comprobó la cubierta interior.
Una libra, respondió.
Aquí dice treinta peniques, dijo él, señalando el dorso.
Ese es el precio de 1974, dijo la mujer.
El hombre la miró. Le dirigió una sonrisa preciosa. El rostro de la mujer se iluminó.
Bueno, como está muy desvaído, se lo dejo por cincuenta peniques.
Hecho, dijo él.
¿Quiere una bolsa?, preguntó ella.
No hace falta. ¿Tiene más?
¿Más libros de Fitzgerald? Sí, mire en la F. Acabo de…
No, repuso el hombre. Me refiero a si tiene más ejemplares de El gran Gatsby.
¿Quiere otro ejemplar de El gran Gatsby?
Quiero todos los ejemplares que tenga, respondió el hombre, sonriendo.
La mujer se dirigió a las estanterías y encontró cuatro ejemplares más de El gran Gatsby. Luego se dirigió al almacén de la trastienda para comprobar si tenía más.
No hace falta, dijo el hombre. Ya me arreglo con cinco. ¿Dos libras por todo el lote? ¿Qué me dice?
Su coche era un viejo Mini Metro. El asiento trasero estaba sepultado bajo un mar de diferentes ediciones de El gran Gatsby. El hombre sacó algunos ejemplares de debajo del asiento del conductor para que no resbalaran hasta los pedales mientras conducía y arrojó los libros que acababa de comprar al montón, sin siquiera mirarlos. Arrancó el motor. La siguiente librería de segunda mano estaba a 10 kilómetros, ya en la ciudad. Hacía dos viernes, su hermana lo había llamado desde la bañera. James, estoy en el baño, le había dicho. Necesito El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald.
¿Que necesitas qué?, había dicho él.
Ella se lo repitió. Necesito cuantos más, mejor.
De acuerdo.
Trabajaba para su hermana porque le pagaba bien; su hermana tenía una beca.
¿Te lo has leído alguna vez?, le había preguntado ella.
No. ¿Tengo que leérmelo?
Y seguimos navegando, barcas contracorriente, arrastrados sin cesar hacia el pasado. ¿Lo captas?
¿Y qué me dices del dinero para gasolina, si tengo que ir buscando libros de aquí para allá?, preguntó él.
Te he dado quinientas libras para que compres quinientos libros. Si los consigues por menos, te quedas el cambio. Y te pagaré doscientas libras más por las molestias. Barcas contracorriente. Es perfecto, ¿verdad?
¿Y el dinero de la gasolina?
Te lo daré, había dicho ella, suspirando.
Porque:
Había una vez una mujer que mientras se daba un baño llamó a su hermano para que le consiguiera todos los ejemplares de El gran Gatsby que encontrara. Después sacudió las gotas del teléfono, lo dejó a un lado sobre la alfombrilla del baño y volvió a meter el brazo en el agua porque se le estaba enfriando.
Quería reunir los libros porque hacía embarcaciones de tamaño natural con materiales que no se utilizan para construir embarcaciones. Tres años atrás había construido una barca de un metro de eslora con narcisos que su hermano y ella habían robado con nocturnidad de los jardines particulares de todo el pueblo. La había botado y había embarcado en el canal de la localidad. Casi de inmediato el agua le llegó a los tobillos, luego a las rodillas y luego a los muslos, hasta que acabó con el agua helada a la cintura y los narcisos desenmarañados flotando a su alrededor.
Sin embargo, una pequeña multitud se había congregado para ver el naufragio y la historia no solo había atraído a los medios locales, sino que también atrajo cierta atención nacional. Con el patrocinio de Interflora, que le pagó lo suficiente para prescindir del subsidio de desempleo, botó otra barca de metro y medio de eslora elaborada con flores variadas, desde azucenas hasta campanillas de invierno. También se hundió, pero esta vez grabó el naufragio para un proyecto de arte y le concedieron el importante encargo de construir más embarcaciones singulares. Durante los últimos dos años había elaborado embarcaciones de tres y cuatro metros de eslora con caramelos, hojas, relojes y fotografías, y las había botado con gran ceremonia en diferentes puertos del país. Ninguna había durado más de veinticinco metros de navegación en el mar.
El gran Gatsby, pensó en la bañera. Recordaba el libro de su adolescencia, y mientras permanecía sumergida en el agua angustiándose sobre cuál sería su próximo proyecto para que no le retirasen la beca, de pronto se le ocurrió.
Es perfecto, se dijo. Seguimos navegando. Esa última frase del libro. Sumergió los hombros en el agua para que no se le enfriasen.
Y así, puesto que ya hemos llegado al final:
La embarcación de dos metros de eslora construida con ejemplares de El gran Gatsby encolados con sellador resistente al agua se hizo a la mar en primavera en el puerto de Felixstowe.
El hermano de la artista reunió más de trescientos ejemplares de El gran Gatsby, desplazándose entre Gales y Escocia. En algunos de los lugares que visitó sigue siendo difícil adquirir un ejemplar de segunda mano de esta novela. Pagó exactamente un total de ciento ochenta y tres libras con cincuenta. Se quedó el cambio. Asimismo, como hombre acostumbrado a lavarse las manos antes de comer, no le afectó ningún residuo regurgitado por la mosca en la cubierta del ejemplar que adquirió en la apacible librería de segunda mano.
Este ejemplar en concreto de El gran Gatsby, con los nombres de algunos de sus propietarios escritos uno debajo del otro en la primera página con diferentes caligrafías —Rosemary Child, Sharon Patten, David Connor, Rita Jackson—, se encoló en la proa de la embarcación, que permaneció a flote unos trescientos metros antes de empaparse de agua y hundirse.
La mosca que aquel día se había posado en el libro pasó la noche descansando sobre el portalámparas y volando a más de metro y medio sobre el nivel del suelo. Eso es lo que suelen hacer las moscas de noche, y esta no era una excepción.
A la mujer que regentaba la librería de segunda mano le alegró muchísimo vender a aquel joven sonriente todos sus ejemplares de El gran Gatsby. Mientras reemplazaba el del escaparate por La divina comedia de Dante, lo hojeó y salió polvo. Quitó el polvo de las páginas y también del mostrador. Contempló la suciedad que le manchaba la mano. Ya era hora de limpiar todos los libros, zarandeándolos uno a uno. Tardaría hasta bien entrada la primavera. Ficción, luego no ficción, luego todas las subcategorías. Estaba de buen humor. Esa misma noche empezaría por la letra A.
La mujer que vivía junto a un cementerio —al principio, ¿os acordáis?— miró por la ventana y vio…, ah, pero esa es otra historia.
Y, por último, ¿qué fue del primero, el hombre con quien empezamos, el hombre que moraba junto a un camposanto?
Vivió una larga vida, feliz, desdichada y azarosa durante muchos años, antes de morir.
GÓTICO
Esto me pasó de verdad.
Ocurrió una tarde de primavera de no hace tanto, a mediados de la década de los noventa. Un hombre entró en la librería donde yo trabajaba. Tenía aspecto de empleado de banco, o de contable, o de hombre de negocios; llevaba un buen corte de pelo, traje y corbata. Erguí los hombros. Ya había tenido problemas en el trabajo y no quería más. Aquel hombre tenía pinta de importante.
Por aquel entonces yo trabajaba en una librería más anticuada y mis problemas se debían a que no vestía adecuadamente. Poco antes de aquel día en cuestión había ido a trabajar con una sudadera que llevaba un eslogan de diseño en la espalda. Decía: VISTE EN UN SUEÑO LA FORMA DE SOBREVIVIR Y ESO TE LLENÓ DE ALEGRÍA. La sudadera escandalizó al personal, me llamaron al despacho del director, me echaron una bronca porque siempre llevaba pantalones en lugar de falda y me dieron treinta libras para que me comprase unas blusas decentes. A los empleados les molestó muchísimo que me diesen dinero para ropa. Los miembros más antiguos, que fumaban un montón, lo consideraron indignante, aunque yo también se lo parecía por no vestir de forma apropiada; los miembros más jóvenes, sentados entre un espeso velo de resentimiento y humo de cigarrillo, opinaron que era injusto y que ellos también se merecían que les diesen dinero para trapitos.
Aquel día en cuestión me había puesto una de esas blusas adecuadas. Las dos que me había comprado picaban y me disgustaba la persona mansa y sosa en que me convertía al llevarlas. Sin embargo, sonreí al hombre que acababa de entrar. No se parecía en nada al otro que estaba detrás de él, plantado frente al estante de La crónica del siglo XX.
Hasta hacía un par de semanas, La crónica del siglo XX había estado expuesta sobre un atril específicamente instalado por el editor con las páginas abiertas en algún momento de mediados de siglo. Los tres empleados que trabajábamos en la planta baja habíamos decidido retirar el atril porque todos los días entraba ese hombre, se sacaba el pañuelo mojado del bolsillo y lo colgaba de la parte posterior del atril mientras leía la Crónica. Todos los días igual: entraba, colgaba el pañuelo, leía durante horas, luego tocaba el pañuelo para comprobar si se había secado, se lo guardaba en el bolsillo del abrigo y se iba.
En aquella librería siempre había gente que hacía excentricidades. Llevaba cientos de años funcionando en un viejo edificio lleno de rincones ocultos, escaleras imprevistas y salas inesperadas. En aquella librería había muerto gente. Los empleados más antiguos siempre hablaban por lo bajo, envueltos en una nube de humo, del día en que uno de ellos encontró una señora muerta entre sus bolsas de la compra, despatarrada, con el abrigo torcido y una expresión sorprendida en su cara, o del día que otro empleado descubrió a un tipo sentado en una de las ventanas de la escalera de la tercera planta mirando al frente, muerto.
Teníamos un hombre que robaba libros y que los devolvía después de leerlos: los colocaba discretamente en su estante y se llevaba otros. Lo llamábamos el Maniocléptico. Teníamos un hombre que se dormía apoyándose en las estanterías. Lo llamábamos el Narcoléptico. Teníamos una mujer que en cuanto entraba cogía lo que hubiese en la mesa de novedades y lo hojeaba muy rápido, como si lo fotografiase con los ojos. La llamábamos la Crítica. A las dos ancianas que siempre asistían a cualquier acto de la tienda para beber vino gratis las llamábamos Gabardina y Señora Bastón (la Señora Bastón se ayudaba de uno para andar). Donde había trabajado al principio, en la sala junto a una escalera de la zona trasera de la segunda planta, siempre teníamos que limpiar porque había gente que orinaba en la sección de Crímenes Reales; los lomos de Muerta al atardecer, El destripador de Yorkshire, Masacre, Crímenes contra la humanidad, Víctima perfecta o el Libro Faber de los asesinatos siempre acababan chorreando bajo la luz del neón. A esos meones los llamábamos los Góticos.
Al hombre del pañuelo lo llamábamos Tóxico. El día que retiramos el atril, los tres empleados nos reunimos en el mostrador central, entre susurros y codazos, para ver qué pasaría. El hombre entró como siempre y se detuvo ante el espacio vacío que antes había ocupado el atril. Luego se acercó al mostrador. Le preguntó a Andrea si podía señalarle dónde estaba La crónica del siglo XX.
Andrea se ruborizó. Era la subencargada de la planta baja. Levantó el brazo y le señaló la sección de No Ficción. Luego dijo: Espere, se lo mostraré. Lo acompañó y localizó el libro. Todos vimos que el hombre lo abría delante de la estantería a una altura adecuada para la lectura, desplegaba su pañuelo mojado y lo colgaba del extremo del anaquel. El pañuelo cubrió los libros del estante inferior. Cuando estuvo seco, el hombre cerró el libro, lo devolvió a su lugar en la estantería y se marchó.
Volvía a estar allí el día en cuestión. Siempre estaba allí. Yo casi veía la humedad del pañuelo evaporándose en el aire, circulando por toda la tienda a través de los ancestrales y crepitantes conductos de la calefacción (aunque en teoría era primavera, las agujas de la iglesia habían amanecido escarchadas, y de camino al trabajo también había visto los infinitos tejados cubiertos de escarcha). Antes, mientras lo observaba, me había planteado dejar de trabajar en la librería. Me había dado la vuelta para no verlo ahí de pie, con ese abrigo del que colgaba un cinturón gris, y había mirado por la ventana las ajetreadas calles del barrio antiguo, la ennegrecida iglesia, las tiendas, los taxis que pasaban y el viento que zarandeaba a los viandantes que aguardaban en el semáforo o se encogían para protegerse del mal tiempo mientras recorrían la calle del museo. La blusa me apretaba en las axilas. Enderecé los hombros y me pregunté si la tela se rompería. Me pregunté cómo sería trabajar en el museo, con sus armiños de ojos vidriosos y los halcones disecados y los zorros acordonados detrás de los carteles de No Tocar, el esqueleto de dinosaurio unido con alambre y tan alto como el majestuoso vestíbulo, el sonido de refinados tacones en el mármol, el ambiente erudito, grave, metódico. Pero probablemente el museo también tendría un código de vestimenta. Probablemente hombres como este también se pasaban allí toda la tarde, tendían sus pañuelos en los huesos del pie de animales extintos y se orinaban en los depredadores. Mientras me erguía me pregunté si habría, en aquella ciudad, algún sitio donde pudiese trabajar sin sentir que entretanto la vida, la vida real, transcurría, de forma más crucial y menos sórdida, en otra parte.
Y entonces entró el hombre bien vestido y se acercó al mostrador. Le sonreí.
¿En qué puedo servirle?, le dije.
Dejó el maletín sobre el mostrador. Era grande, de piel vieja, abultado. Un hombre de negocios no llevaría semejante maletín; quizá no fuese un hombre de negocios, a fin de cuentas. Quizá fuese un académico, pensé, ya que la librería estaba a pocos metros del campus de la universidad medieval; ahora que lo había etiquetado de académico vi que la longitud de su cabello era un poco excesiva, que su traje estaba algo raído y que sus ojos, cuando me miró mientras abría el maletín, tenían una expresión defensiva y astuta. Dentro del maletín vi los lomos resplandecientes de varios libros nuevos de tapa dura. Quizá fuese un cristiano, o un representante de libros religiosos. Torcí el gesto.
Soy escritor e historiador, me dijo. Probablemente habrá oído hablar de mí y seguro que ya han vendido aquí algunos de mis libros.
Mencionó su nombre, que no reconocí, aunque asentí con una sonrisa respetuosa. En aquella época todavía resultaba emocionante que un autor se presentara en la librería; eran los días anteriores a que empezaran a aparecer continuamente, como ocurre hoy. Hoy en día es cansino tener que asociar constantemente una cara o una voz con un libro, para que esa cara, la voz y el nombre, el cuerpo del escritor, se vendan como parte del paquete de 9,99 libras, con diminutos pedacitos del autor o de la autora insertados entre las páginas, a modo de erratas o marcapáginas.
El hombre sacó uno de los libros del maletín y lo depositó en el mostrador. Tenía una fotografía de Hitler en la cubierta. Leí el título al revés. Decía algo sobre la verdadera historia.
Es mi última obra, dijo.
Abrí la boca para redirigirlo a la sección de Historia. Él levantó un dedo para detenerme.
Es la traducción inglesa, declaró. Ya que el libro solo está disponible en esta edición en inglés, tengo que venderlo personalmente a librerías e instituciones como la vuestra, que es la razón de que haya venido aquí en persona. A su debido tiempo estará disponible en una edición más mayoritaria que esta que, como puede ver (volvió el lomo para que viese fugazmente un logo impreso), ha editado una pequeña compañía estadounidense. Pero me gustaría que el libro estuviese disponible de inmediato, cuanto antes, para todos mis lectores, aunque por ahora solo sea posible en esta edición difícil de encontrar y de adquirir. ¿Me comprende?
Asentí.
Sé que a una librera como usted le gustaría tener todas las ediciones disponibles en sus estantes, por una cuestión de principios.
Me dio la impresión de que el hombre esperaba que asintiese, así que volví a asentir.
Nosotros…, dije.
Verá, me interrumpió. Gran parte de lo que nos llega, gran parte de nuestros conocimientos cotidianos, sean temas actuales o la mismísima historia, están profundamente censurados.
El hombre se inclinó hacia mí.
Este libro es, a su manera, una suerte de rebelión contra exactamente eso de lo que hemos hablado, dijo.
Tenía algo de muchacho galante. Sonrió de forma encantadora. La censura, continuó, sonriendo muy cerca de mi cara, es la muerte de la verdadera historia. Podría decirse que es la muerte de la verdad. Todos estamos censurados, todos los días de nuestras vidas. Ya sabe a qué me refiero.
Sí, respondí.
Es esencial que nos resistamos a esta vil censura de nuestras identidades. Por ejemplo, dijo. Han conspirado contra mí de todas las formas posibles. De hecho, ahora mismo existe una conspiración contra mí. En todo lo que hago tengo que combatir a aquellos que conspiran en mi contra.
Ahora él asintió para que le devolviese el asentimiento, lo que hice, aunque no tenía ni idea de qué estaba diciendo.
Y esto significa, dijo levantando el libro, que mi obra se censura a menudo porque escribo la verdadera historia que nadie quiere oír. Escribo la verdad que una conspiración de editores judíos, financiados por una mayoría judía en cuyo único interés la verdad se rechaza a diario, no son lo bastante valientes ni puros para publicar.
El hombre tomó aire. Estaba algo sonrojado. Yo seguía asintiendo, aunque ahora había retrocedido unos pasos. Me pregunté, perpleja, dónde estaría el resto del personal. Parecía que no había nadie más en la tienda, solo yo, el hombre del traje y el hombre cuyo pañuelo se secaba sobre unos libros mientras leía La crónica del siglo XX en orden cronológico.
Ya sabe a qué me refiero, dijo el hombre del traje. Me sonrió; una sonrisa irresistible.
Yo tenía la mano debajo del mostrador y el dedo posado en el botón que llamamos botón del pánico, que se usaba cuando alguien intentaba robar la caja registradora o cuando el personal se sentía amenazado. Pero si pulsaba el botón y acudía el personal de seguridad, ¿qué iba a decir? Este hombre es un fanático. Lleváoslo, por favor. O: