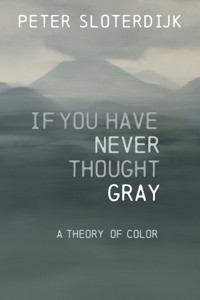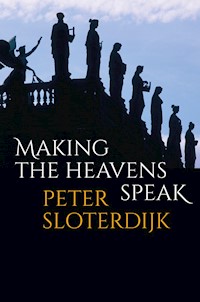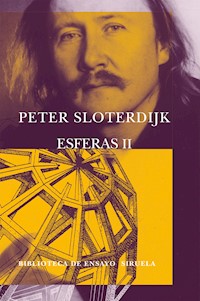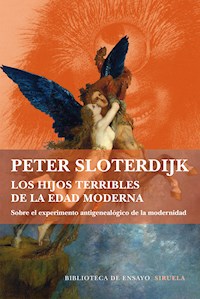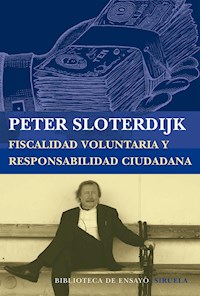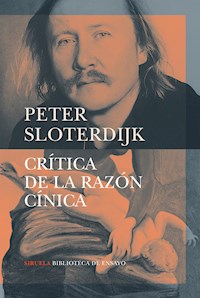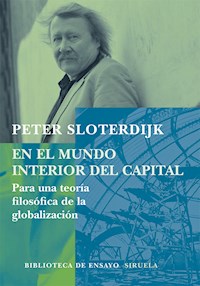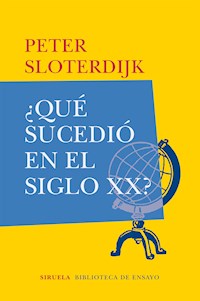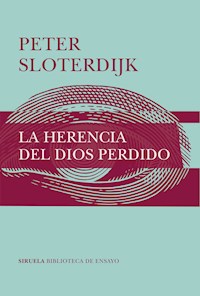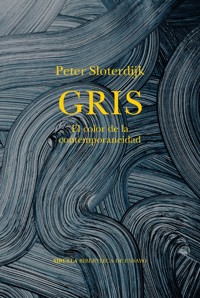
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
A lo largo de cuatro digresiones, Sloterdijk sigue el hilo de este «no-color» desde el Génesis hasta la fotografía, desde el mito platónico de la caverna hasta Hegel, desde los fenómenos atmosféricos hasta las vanguardias de Piero Manzoni y Marcel Duchamp, y traza la historia de la humanidad a la luz de los significados simbólicos de este tono fluido y ambiguo. «Mientras no se haya pintado un gris, no se es pintor». Estas palabras de Cézanne, escribe Peter Sloterdijk, suscitan otra afirmación: mientras no se haya pensado en el gris, no se es filósofo. En un ensayo lúcido y provocador explora este tono, aparentemente el color de la indiferencia y la neutralidad, cuya presencia ha permeado la historia de la política, la filosofía y las artes, así como la mitología y la religión. Sloterdijk presenta una nueva teoría estética y filosófica sobre la relación entre la luz y la oscuridad, en la que los colores tienen una fuerza icónica innegable. Analiza aspectos tan diversos como la hegemonía del gris en la Alemania reunificada, como resultado de la mutua desilusión del reencuentro, y que marcaría a más de una generación con el «gris Merkel», o la gran cantidad de automóviles grises de alta gama, con una amplia variedad de tonos y nombres que sugieren exclusividad y privilegio. El autor afirma que la capacidad de mutabilidad del gris lo convierte en el color de nuestro tiempo, pues es símbolo de una era de indiferenciación y —nos alerta Sloterdijk— puede llevarnos hacia una neutralización moral que se opone a la celebración contemporánea de la diversidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2024
La traducción de este libro ha sido posible gracias a una subvención del Goethe-Institut.
Título original: Wer noch kein Grau gedacht hat. Eine Farbenlehre
En cubierta: © Alex Zaitsev / Shutterstock
© Suhrkamp Verlag, Berlín, 2022
Todos los derechos reservados y gestionados a través de Suhrkamp Verlag, Berlín
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, Isidoro Reguera
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-59-9
Conversión a formato digital: María Belloso
Contenido
Prólogo: Bajo vela pálida sobre las aguas de lo acostumbrado
1. La grisería: La luz de la caverna de Platón, el crepúsculo de Hegel y la niebla de Heidegger
Primera digresión: Los corredores de Kafka
2. Ampliación de la teoría política del color: Las banderas grises ondean ante nosotros
Segunda digresión: Zonas grises
3. El gris espectral: Del antiguo penar de la luz en su descenso a lo oscuro y sus nuevas hazañas sobre sal y plata
Tercera digresión: Sobre el gris y la mujer
4. El gris que te conmueve: En la tempestad, en el norte, en el mar y en los montes
Cuarta digresión: De qué va el gris de Cézanne
5. Los éxtasis grises: Rapto místico, deriva tibia, desinterés creador y la dificultad de defender a Dios de la sospecha de indiferencia
Para Bea,
en la luz matinal
«¿Quién dice que el mundo ya está descubierto?».
PETER HANDKE, El momento de la sensación verdadera (1978)
«Uno quisiera escribir tanto que las palabras se prestaran vida unas a otras, y tan poco que todavía se las tomara en serio».
ELIAS CANETTI, La provincia del hombre (1943)
Prólogo: Bajo vela pálida sobre las aguas de lo acostumbrado
Cualquiera que, como cediendo a un capricho, se dejara llevar por la inclinación a afirmar que el fenómeno de lo «gris» —como color de las cosas, como sombreado de la iluminación de una habitación o como estado de ánimo del ser— merece una consideración más detenida que la que ha encontrado hasta ahora en el ámbito de la teoría estética y filosófica podría ser cuestionado por la expresión de Paul Cézanne cuando dijo «Mientras no se haya pintado un gris no se es pintor»1, frase que podría suscitar una afirmación complementaria: mientras no se haya pensado en el gris no se es filósofo.
Lo que Cézanne tenía en la cabeza cuando reivindicaba un gris que identificara a un pintor se aclarará aquí más adelante2. En cuanto a la cuestión de si con la palabra «gris» haya de entenderse algo que signifique más que un mero valor cromático casi neutro, entre negro y blanco, o bien que haga alusión a algo de color pálido e indeciso, en favor de esta tesis las consideraciones que siguen han de reunir una serie de indicios.
El algo que habría que atribuir al entorno del gris se encuentra, como se ha de aclarar, a medio camino entre una dimensión metafórica y una conceptual. La mayoría de las veces el lenguaje cotidiano pasa por el punto crucial con acostumbrada autosuficiencia. Bastaría considerarlo con algo más de atención en sus cuasi contactos con el sujeto en cuestión para descubrir la huella del algo inadvertido. Pues, en tanto que elige la misma expresión no patética —la palabrita «gris», la mayoría de las veces en posición adjetivamente agazapada, y pocas veces unida a nombres como en el caso del pan gris, agua gris, zona gris, greyhound— para los días cubiertos de noviembre, para pieles de elefante y pelajes de ratón, para suelos de pissoirs públicos blanquinegros debido a una mezcla de pimienta y sal, para sombríos frentes de nubes y cabello plateado por la edad, para rasgos faciales decaídos (¿no fue «gris ceniza», según el informe del médico de cámara del príncipe de Weimar Carl Vogel, el color del semblante de Goethe durante la crisis de ansiedad dos días antes de su muerte, acaecida el 22 de marzo de 1832?3), además de para rígidos papeles de embalar, pálida elegancia cachemira, tierras sin ley, así como para perspectivas no halagüeñas de futuro, costumbres matrimoniales, archivos muertos, estanterías llenas de polvo y cientos de otras circunstancias, asigna al discreto lexema un ámbito de aplicación ampliado, sin unir a ello pretensiones cromáticas dignas de mención y menos aún enunciados explícitos sobre lo atmosférico. En el uso extensivo de la palabra se oculta una idea —más bien una pluralidad de ideas— cuyo volumen uno no se imagina normalmente.
Bajo la discreta palabra referente al color se produce una vaga simbiosis de percepciones, valoraciones y presunciones. Lo indiferente, lo desolador, lo impreciso, lo incierto, lo indeciso, lo indeterminado, lo extendido, lo siempre igual, lo unidimensional, lo sin tendencia, lo irrelevante, lo amorfo, lo que no dice nada, lo cubierto, lo nebuloso, lo monótono, lo dudoso, lo equívoco, lo que es un poco desagradable, lo perdido en tiempos remotos, lo cubierto de telarañas, lo de color ceniza, lo archivístico, lo novembrino, lo febreriano…: no es poco lo que navega bajo la misma vela pálida sobre las aguas de lo acostumbrado. En caso de que se pudiera decir que la existencia humana dispone por sí misma de una meteorología implícita, el ámbito de competencia de esa meteorología existencial vendría señalado no en último término por el uso de la palabra «gris». Quien se proponga tomarse en serio el parte meteorológico del alma como un juego del lenguaje imperceptiblemente continuo, e incluso considerarlo un género propio de noticiario, no puede eludir referirse de forma explícita al gris.
En cada existencia capaz de una visión normal va incluida la inmersión en coloridos mundanos. Sin un mínimo de teoría del color, la vida humana no puede clarificarse por sí misma. La diferencia originaria entre claro y oscuro precede con la inevitabilidad de una percepción elemental a cualquier tipo de experiencia con lo polícromo o con lo cromáticamente definido. Comentaremos esto reiteradas veces más adelante, primero en unos comentarios sobre la teoría de los colores de Goethe, la cual ofrece conocimientos significativos respecto a los problemas de la oscuridad en relación con lo claro, y de la sombra coloreada y del gris; después con motivo de un comentario del fenómeno del daltonismo, en el que la innata visión del gris aparece dramáticamente como cualidad básica de la estancia humana en un espacio claro-oscuro sin colores; y, por último, con ocasión de los comentarios sobre la revolución de la visión producida por la fotografía en blanco y negro a mediados del siglo XIX.
Incluso sin tener que hacer para ello referencia al daltonismo o a la acromatopsia, fisiológicamente condicionados, o al extrañamiento epocal de lo visible en la primera mitad de la era fotográfica, la existencia sensible a la luz siempre se ha dado como exposición actual o virtual a una amplia acromía, y no solo en días de niebla. Allí hasta donde alcanza la pesantez diaria aumenta excesivamente la sensación de que se ha suspendido el juego usual de los valores cromáticos. Hay momentos en los que el gris, como dato visual y como estado de ánimo, domina por su proximidad a la monotonía. Quien se hunde en las profundidades existenciales siente cómo la tensión escapa de los contrastes cromáticos. Los coloridos de las cosas que nos rodean se diluyen en un color universal neutro, percibido como un gris oscuro. Esta situación podría explicarse a grandes rasgos haciendo referencia a unos ojos con un exceso de fatiga cuando se apodera de ellos una aversión a las percepciones. Quizá se pueda ilustrar también comparándola con el cafard de un masoquista tras el exceso, negro grisáceo y miserable como el estado de ánimo de un centroeuropeo después de las noticias sobre la pandemia de un telediario de finales de invierno.
El gris que da que pensar, se lo conciba como concepto o como metáfora, o bien como metonimia, hay que asignarlo a lo indeciso; representa lo medio, lo neutral, lo no especial, la integración en lo acostumbrado más allá de lo agradable y lo desagradable. No es un color, sino que se llama cotidianidad. Como medio ambiente, como zona intermedia, como environment compuesto de costumbres, habladurías y sabores a los que uno está expuesto por nacimiento o por huida, se convierte en la totalidad del «mundo». Configura el horizonte o el dónde del ser en la existencia en general, junto con su séquito de tendencias, incertidumbres y vagos peligros.
Como reino de las obviedades, que el fenomenólogo, como supervisor filosófico de los mundos de lo gris, avanza con una receptividad intencionadamente elevada, del modo más incondicional posible, atento sin alarmas (ya se llame Edmund Husserl o Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty o Hermann Schmitz), rico en observaciones que no convencen, sino que iluminan, decidido a la claridad en mediocridad ardiente, lo cotidiano así valorado se adorna con la denominación, humilde pero segura de sí misma, «mundo de la vida», una expresión que llamó la atención, sobre todo, gracias a su desarrollo en la obra tardía de Husserl4. Prometía, modesta pero combativamente, tratar de una vida que se diferencia toto coelo de la de los biólogos; quería informar sobre un mundo abierto y oculto en la cotidianidad, del que los físicos cientificistas y muchos otros científicos, a causa de su ilusión objetivista, se han excluido a sí mismos.
Si nos planteáramos la pregunta de cuál fue el principal acontecimiento de los siglos XIX y XX desde un punto de vista dinámico-cultural, una de las posibles respuestas podría ser esta: posiblemente, la recoloración de todos los valores cromáticos. La conciencia del día a día no ha sabido más de este suceso en el curso del tiempo de lo que fue necesario para la instauración de un estado de ánimo básico modificado. El cambio se produjo en algún momento tras el final de la Segunda Guerra Mundial, quizá no antes de los años sesenta, tan pronto como pareció evidente de repente que todos los colores son igual de buenos y cuán inútil sería querer seguir estableciendo relaciones de superioridad e inferioridad entre ellos. Los Colores Unidos de la actualidad se muestran respeto mutuamente y renuncian a querer dominar a los colores vecinos. Debido al nuevo modo de sentir y juzgar, la existencia promedio, no creativa y determinada por las tendencias, participó en el proceso de desjerarquización de la época. Lo llevó a cabo como si lo hubiera querido. En el caso de los colores, la supresión de la relación entre superior e inferior estuvo estrechamente ligada al proceso análogo de desimbolización que se estaba desarrollando de manera simultánea.
Normalmente no se sabe que la visión de los colores tiene una historia. El diseño moderno y sus epílogos posmodernos pueden reconocerse por el hecho de que los colores y significados distan mucho unos de otros. Nadie insiste ya en que la esperanza debería codificarse en verde, mientras que la lejanía, la vastedad, la envoltura de lo infinito pide azul; a quien sigue pensando aún que el rojo es el amor declarado es difícil ayudarlo a que mejore su gusto. Los «materiales» hacen suyo lo arbitraire du signe, bajo cuyo signo la lingüística «estructuralista» inspirada en Ferdinand de Saussure comenzó en el siglo XX su camino por los claustros académicos. La separación de los significantes cromáticos con respecto a la carga simbólica, antes obligada, de los significados, independientemente de si obedece a motivos ascéticos o neobarrocos, se produce mucho más bajo la influencia de condicionamientos psicológicos del color extendidos culturalmente —por no hablar del juego, aquí sin sentido, de los colores de moda— que siguiendo las directrices de antiguos significados cromáticos, ya sean litúrgicos, alegóricos o típicos de la escuela de la antigua Europa5.
Cuando se encontraron la tendencia a la desjerarquización y la tendencia a la desimbolización, surgió una alianza estratégica —quizá solo fuera un campo de influencia coincidente— contra la posición especial y superior del blanco. En la eminencia del color blanco se resumió una tradición milenaria dominante en el ámbito mediterráneo y occidental de motivos mitológicos solares, metafísicos luminosos y teológicos del color, junto con sus reflejos en los colores de la liturgia eclesiástica y en las imágenes dinásticas. Abarcan desde el blanco obligatorio de las palomas, que certifican la capacidad de vuelo del Espíritu Santo, pasando por el esplendor de los mantos de coronación principescos, hasta los lirios imperturbablemente blancos de la Casa de los Borbones. Si alguna vez resultó ventajoso salir de las fuentes del pasado al presente, fue el blanco el que supo sacar provecho de ello. Se consideró desde siempre como el más antiguo en la hermandad de los colores, y solo con el negro, y en tal caso, había de aclarar la cuestión de la prioridad. En él parecían convertirse en uno el resplandor y el venir-de-lejos. En tanto que asumió el valor de apariencia de una categoría visual, el blanco se convirtió en una epifanía estabilizada. Cuando Franz von Baader, el teósofo en tiempos de necesidad, declaró que el rayo era padre de la luz6, el blanco se convirtió en el elemento de la prueba de la existencia de Dios a partir de los colores. Como color universal, se le atribuyó el rango de supercolor. Por él, el ser-para-el-ojo se transformó en el ser del puro pensar. Cuando Juan Escoto Erígena enseñaba en el siglo IX que omnia quae sunt lumina sunt —todo lo que es, es luz—, no solo conectaba con las especulaciones metafísicas luminosas de la Antigüedad tardía, sino que ofrecía a la vez un retrato de Dios como el auténtico supremacista. De acuerdo con su naturaleza superclara, no podía sino colocar todas las diferencias que generan el mundo dentro de un color, el supercolor. Dios es el artista que solo se articula blanco-en-blanco. Se mueve en un espectro de luz blanca que se amplía hasta convertirse en una tormenta de matices, en la que retumban los imperceptibles rugidos del ser de un único nombre.
La ruptura revolucionaria que a menudo se dice que tuvo lugar en el pensamiento del siglo XIX posee indefectiblemente un aspecto filosófico del color. Ahora no son solo las ruedas de la fortuna y del destino las únicas que se consideran capaces de un cambio profundo, incluso de un giro selectivo, sino que en su curso interviene también una vanguardia activa de la humanidad (la razón pretende ser, en un primer momento, una empresa para el «sabotaje del destino»7). De repente se da la vuelta a los círculos de color, se invierten las pirámides de valores, se socavan las jerarquías. «Alterar la moneda en curso» es un lema que se repite en las épocas en las que flota la falta de respeto a la libertad8. Cuando aparecen dichas revueltas, repliegues y virajes no se detienen ante la institución de los colores de Dios o del rey. No tendría sentido hablar de tiempos modernos si no se hubiera finiquitado en ellos el Ancien régime de los colores. El cuadro de los disturbios que se ha ido gestando desde el siglo XVIII con consecuencias duraderas incluye el asesinato del rey del reino de los colores, mediante el cual al blanco se le despojó de su eminencia.
Antes de que pudiera ser proclamada la república de la igualdad de derechos de los colores y los United Colors of Everything determinaran los escaparates, hubo de producirse al menos una vez una afrenta pública al rey [de los colores], del mismo modo que sucedió en la historia política con la ejecución de Luis XVI en enero de 1793, lo que representó la singularidad que coronó memorablemente la tendencia a la disolución de sistemas monocéfalos (monárquicos) y su sustitución por sistemas policéfalos. Del hecho de esa afrenta no dicen nada los relatos tradicionales de arte y de historia de la cultura; en el mejor de los casos rozan el tema de forma indirecta. En este contexto se presentaría la ocasión para hacer que apareciera de nuevo la expresión de Cézanne citada al comienzo, a la que volvemos a remitir; expresión que apenas revela nada, tampoco, del drama del teocidio en el escenario de los colores.
El locus classicus de la transvaloración del valor del color más elevado se encuentra en el capítulo 42 de la novela de Herman Melville, aparecida en 1851, Moby Dick, en la que aparece el motivo del leviatán blanco. En la figura de un monstruo marino albino antropófobo muy antiguo, perseguido muchas veces, ducho en todas las artes de la supervivencia y del contraataque, astuto, se encarna, desde el punto de vista del narrador, un vestigio de todo lo que se rescató en la Modernidad de las concepciones medievales sobre el «príncipe de este mundo» unido a la experiencia del mundo ampliada oceánicamente. Esta figura pone de manifiesto nada menos que una doctrina neognóstica de la transvaloración de los valores.
El narrador de Melville no olvidó lo profundamente vinculado que estaba el blanco desde antiguo a representaciones sublimes. ¿No se encarnó Zeus en un toro blanco? ¿No llevaban los sacerdotes católicos bajo la casulla una sobrepelliz que se inspiraba en la túnica blanca antigua, llamada «alba», que como camisa de bautismo simbolizaba la pertenencia del oficiante al Corpus Christi? En las visiones de Juan de Patmos, ¿no entraban en la eternidad los redimidos vestidos de blanco, acompañados de los mensajeros de alas blancas? ¿Y no se dice de aquel «que tenía la apariencia de hombre», del hijo eterno con la espada que le salía de la boca, que «su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve» (Apocalipsis [1, 14-15])? Sin embargo, asegura el narrador, acecharía «algo vagamente inaprehensible en el sentido más profundo de ese colorido»9. «Eso inaprehensible» sería «la causa» de «por qué la representación del blanco, cuando aparece separado de relaciones más amables y apareado con algo en sí mismo espantoso, eleva el horror hasta el máximo grado»10, aunque haya servido mucho tiempo como «el símbolo más significativo de las cosas espirituales».
¿Es porque el blanco inmaterial recuerda el vacío helado, los espacios inconmensurables del universo y porque por ello nos atraviesa el alma alevosamente el puñal de la idea de la disolución y la nada cuando observamos los blancos abismos de la Vía Láctea? ¿O es porque el blanco es en el fondo no tanto un color como la ausencia visible de todo color y la suma de todos los colores al mismo tiempo; y porque por ello un vasto paisaje nevado guarda silencio tan sin sentido ante nosotros a la vez que nos habla tan significativamente: un mundo sin color, de todo color, sin Dios (a colourless, all-colour of atheism), ante el cual retrocedemos temblando?
En consecuencia:
Cuando consideramos todo esto el universo queda paralizado y albarazado (zora’ath bíblico) ante nosotros.
Quien se introduce sin protección en la poderosa presencia del omnicolor insoportable, como un viajero insensato en Laponia que quisiera renunciar a gafas de sol,
fija […] la mirada, ciego, en la infinita mortaja blanca que envuelve todo lo visible en derredor11.
En la burlona extravagancia de la criatura albina que cruza los océanos, brilla, como con la violencia del por-última-vez, el sentimiento de jerarquía de la metafísica cromática de la vieja Europa, invertida y situada en la cúspide del mal. El blanco ya no es la suma de lo bello, sino que, atribuido a lo inquietante, es el comienzo, medio y final de lo horrible. Ello tuvo su primera gran salida a escena en la novela de Edgar Allan Poe Las aventuras de Arturo Gordon Pym (1838), en la forma de una figura gigantesca, cubierta de blanco nieve, que aparece ante el barco que se está hundiendo en el abismo antártico. El pathos que Melville aplica a una metafísica tardía anticipa la preocupación de Nietzsche por el buen uso de la transvaloración de todos los valores: también el estadounidense en el mar habla de una inversión de los polos sin disminuir la alta tensión. Voluntariamente no curado de la neurosis trascendente de la vieja Europa, Melville responde al tirón metafísico tradicional desde arriba. Ello se traduce en un estremecimiento de horror ante la altura inhabitable.
Después habría de mostrarse cómo las transvaloraciones acaban sin rodeos en devaluaciones y con qué facilidad, en lugar de altas tensiones alternativas, aparecen desinhibiciones, alivios y desahogos, que se reparten entre sí los espacios. En el «mundo precisado»12 posmetafísicamente se presentan las circunstancias como si se hubiera aceptado ampliamente el consejo del Manual para impostores de Walter Serner: «Banaliza las cosas y cosecharás éxito y sembrarás oportunidades»13.
La desimbolización y la desjerarquización quitaron el contenido a la antigua ordenación de los colores y neutralizaron su fuerza. La coexistencia de los tonos cromáticos se manifiesta como uno de los campos en los que todo es posible. Las planas jerarquías del buen gusto facilitan la vida y el que todo valga. Como constelaciones se inclinan por ciertos colores de temporada; no obligan a nada. Se extienden al modo de infecciones benignas, se mezclan con facilidad y fomentan el cambio impulsado por el tedio. Lo mejor sería que el mundo aparentemente distendido se entendiera como el reino de los espectros libres, donde todo limita con todo. Una declaración como la del fundador del De Stijl, Theo van Doesburg, según la cual el blanco es «el color espiritual de nuestro tiempo», sonaba ya en 1929 tan monomaniaca como anacrónica, aunque no estuviera tan obsesionada con el mesianismo artístico como la propuesta de Yves Klein (1928-1962) al Departamento Internacional para la Energía Atómica de que las armas nucleares deberían construirse en el futuro de modo que produjeran hongos atómicos de su patentado color azul Klein.
El idilio polícromo engaña; la liberalidad moderna, que invita a la entremezcla, no puede forzar la deseada sociedad arcoíris. Es tarde ya tanto para la desmezcla como para las identidades de color puro. De la suma de los colores particulares no surge, como muestran los experimentos, un color universal brillante, sino que se produce más bien un gris mate parduzco. Ya no puede hablarse del blanco de Melville. El color como de basura constituye el resultado inevitable de la mixofilia posmoderna. En tanto manifiesta esto, la teoría actual del color coloca a su comienzo un fuerte pro nobis. El gris es el color determinante en la actualidad. Susceptible de ser dividido y degradado, escalonado a mil niveles, ese color ya no horroriza a sus observadores como en otra época horrorizaba lo blanco demoniaco, pero tampoco posee ya la fuerza movilizadora que se atribuía al rojo y al negro en los días de su poder de atracción.
Lo que surge de mezclas de pigmentos lo había escrito ya Newton sin rodeos, y Goethe traduce aquí la prosa de su oponente (al que no perdona la afirmación de que la luz blanca está «compuesta» de los colores del espectro luminoso) con un entusiasmo rabioso: de la mezcla surge, por reproducir expresiones de Newton, algo que se presenta ante los ojos «de color de ratón, de ceniza, de piedra o como de mortero, polvo o barro […] y cosas parecidas»14. Ninguna política de los pigmentos sacará de su letargo al gris, aunque se prenda escarapelas de un verde nuevo o de un rojo viejo. Más allá de gustar o no gustar, el gris pone ante la vista de nuestros contemporáneos el color-sin-color universal de la libertad alienada.
1 Michael Doran (ed.), Gespräche mit Cézanne, Zúrich, 1982, págs. 145 y ss. [Sobre Cézanne. Conversaciones y testimonios, GG, Barcelona, 1980].
2 Cfr. infra, págs. 219 y ss.
3 Carl Vogel, Die letzte Krankheit Goethe’s [La última enfermedad de Goethe], Berlín, 1833, pág. 16.
4 Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental (1936).
5 Si en el popular poema de Robert Gernhardt «Deutung eines allegorischen Gemäldes» [Interpretación de un cuadro alegórico] el quinto hombre, el que trae silenciosamente el vino, es presuntamente el «servidor de vino», el núcleo no alegórico de ese verso final se tiñe de lo alegórico de las cuatro figuras precedentes: «rojo sanguinolento» no es necesariamente la muerte, el flagelo no se refiere solo a la peste, las gotas venenosas quizá no solo significan el odio. Tampoco la tercera figura estaría inequívocamente definida: «El tercero está sentado vestido de gris. / Es la pena, / es la pena».
6 Franz von Baader, «Über den Blitz als Vater des Lichts» [Sobre el rayo como padre de la luz], en el mismo, Gesammelte Schriften zur philosophischen Erkenntniswissenschaft oder Metaphysik [Escritos reunidos sobre la ciencia filosófica del conocimiento o metafísica], Sämtliche Werke [Obras completas], II, Aalen, 1963 [1851], págs. 31 y ss., reproducido en Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis [Revolución universal del alma. Un libro de lectura y trabajo de la gnosis], Peter Sloterdijk y Thomas Macho, Zúrich, 1993, págs. 591-600.
7 La expresión (Sabotage des Schicksals) se debe a Ulrich Sonnemann; cfr. del mismo autor, Negative Anthropologie. Vorstudien zur Sabotage des Schicksals [Antropología negativa. Estudios previos para el sabotaje del destino], Reinbek, Hamburgo, 1969.
8Paracharattein to nomisma:norma directriz del cinismo antiguo (alterar la moneda en curso, cambiar las costumbres); cfr.Heinrich Niehues-Pröbsting, Der Kynismus des Diogenes und der Begriff des Zynismus [El cinismo de Diógenes y el concepto del cinismo], Fráncfort del Meno, 1988. Nietzsche elevó la fórmula «transvaloración de todos los valores» convirtiéndola en un esquema que permite interpretar la dinámica general de la civilización (por ejemplo, de la cristianización de Occidente desde el contexto de la antigua ética guerrera grecorromana). En sus escritos tardíos asocia el concepto de transvaloración a la exigencia de un ars vivendi neoaristocrático poscristiano.
9 Herman Melville, Moby Dick, Berlín, 2013 (1851), pág. 281.
10 Ibíd.
11 Ibíd., págs. 289 y ss.
12 La expresión se toma del libro de Wolfgang Janke Kritik der präzisierten Welt [Crítica del mundo precisado], sin compartir todos los motivos críticos de alienación de la obra.
13 Walter Serner, Letzte Lockerung. Ein Handbrevier für Hochstapler und solche, die es werden wollen, Múnich, 1981 (1927), pág. 73. [Manual para embaucadores (o para aquellos que pretendan serlo), El Desvelo, Santander, 2011].
14 Citado por Albrecht Schöne, Goethes Farbentheologie [La teología de los colores de Goethe], Múnich, 1987, págs. 34 y ss.
1. La grisería15: La luz de la caverna de Platón, el crepúsculo de Hegel y la niebla de Heidegger
«Mientras no se haya pensado en el gris no se es filósofo». Naturalmente es diferente si esto se dice en la inauguración de una exposición de arte en una ciudad o en la conferencia inaugural de un congreso de filósofos en Cambridge. En el primer caso, puede contarse con la sonrisa cómplice de los no-afectados. Los divertidos visitantes de la galería contemplarían con satisfacción cómo aquí se mide a otras personas con estándares que probablemente no cumplan. Tant pis pour eux. Los asistentes al vernissage entienden de improviso, el vaso de prosecco en la mano, por qué las doctrinas de la mayoría de los llamados filósofos, muertos o vivos, les han interesado siempre tan poco. Ya nadie tiene por qué sentirse culpable cuando mire el lomo de sus libros: el polvo que los cubre es gris y priva de valor y de actualidad a su interior, y ello —uno se da cuenta— con razón, porque los autores no pensaron en el gris.
Los presentes conceden que hubo algunos pensadores plein-air que constituyeron las excepciones entre los filósofos. Nietzsche supo de qué se trataba cuando advirtió que los pensamientos no se habían concebido paseando al aire libre. Cuando Merleau-Ponty evocaba el «mundo bienaventurado de las cosas y su dios, el sol»16, puede decirse que también él estaba en el buen camino. Y lo mismo puede decirse de Rilke, cuando sintió que le llamaba una voz proveniente de la vieja piedra gris cuando se encontraba ante el torso de Apolo, una de las antigüedades del Louvre, que le dijo: «Tienes que cambiar de vida»; aunque fuera citado con todo respeto por un pensador como Heidegger, Rilke no era tan filósofo como cantor de vibraciones inexpresables.
De todos modos, incluso las palabras dichas a la ligera a veces tienen consecuencias trascendentales. La sonrisa condescendiente esta vez deja entrever el esbozo de una intuición, la de que los aspirantes a la facultad de filosofía, para llegar a ser lo que su profesión les exige, deberían instalarse delante del monte Santa Victoria para escuchar a Cézanne y seguir la disertación del propio monte sobre el destello de la luz provenzal, los matices del color gris y la presencia imponente de lo rocoso en sí mismo en una lejanía luminosa.
Planteada en un congreso de filósofos, esta tesis de que solo el pensar en el gris hace al filósofo seguramente actuaría como un hacha que rompe el hielo del consenso. Planteada como simple afirmación sin explicar, antes de que las justificaciones vengan en su ayuda, es un absurdo inmediato (sorda y como sin conexión racional alguna). La unidad proporcionada por el hecho de estar en desacuerdo en lo esencial, sin la que no se llevarían a cabo tales sínodos, habría de desaparecer a los pocos segundos de que fuera escuchada la tesis. Algunos pensarían haber oído una ingeniosa provocación y se reirían para sus adentros casi soberanamente; otros, muy irritados, enrollarían el programa del congreso tan nerviosos que los seguidores de Konrad Lorenz tendrían la oportunidad de comprobar la teoría de los comportamientos inesperados en un grupo de personas no ordinario. Observadores de la escuela neopavloviana verían confirmadas sus sospechas de que en los miembros de la profesión de la reflexión los reflejos condicionados están especialmente acentuados, incluso asentados hasta la previsibilidad.
A la vista de lo excesivo de la afirmación sobre el gris como tarea intelectual esencial para los filósofos, la gente se clasifica espontáneamente siguiendo una diferenciación que resulta ser una aplicación de la tesis de Fichte de que el tipo de filosofía que uno elige depende de la persona que se sea. La diferenciación de Fichte entre los amantes de la libertad y los deterministas, que se remiten en todo a las circunstancias externas, aparece esta vez en la oposición entre las personas acostumbradas a reaccionar más bien de modo frontal y las que se ejercitan en el pensamiento lateral. El grupo de los «frontalistas» se compone de oyentes que en todas las cuestiones disputables se deciden por el sic et non. Ven en la intentio recta el estilo manifiesto de la argumentación sincera. En el caso actual, esto se manifestaría en que ellos, mínimamente educados, como acostumbran a ser los polemistas formados en Gran Bretaña, llegan a la conclusión de que han escuchado algo absurdo, además de algo de lo que ni con la mejor voluntad podría decirse que es elegante. Su ética discursiva prescribe no dejar oportunidad alguna al absurdo. La tesis expuesta sería tan improcedente que se le podría aplicar el predicado not even wrong.
El grupo de los «lateralistas» comprende a los instruidos, formados histórica y psicológicamente, que se caracterizan por otorgar preeminencia, tanto en asuntos intelectuales como prácticos, a la intentio obliqua. A ellos les parece mucho menos importante analizar si lo dicho es verdad que la razón por la que el orador llega a decirlo. La experiencia les confirma que ninguna doctrina errónea ha caído jamás del cielo y que cualquier acto expresivo, por muy errático que sea, está conectado interdiscursiva y simbólicamente. Desde que las conexiones en red superan en rango a las argumentaciones es aconsejable sospechar que el extravío es otro modo de caminar. Gracias a la lógica lateral un cordero cualquiera, por muy extraviado que esté, puede ser conectado con el rebaño oportuno. Ningún yerro ha de quedar sin solución ni aislado. Para los devotos de la oblicuidad resulta obvio revisar en la vita del conferenciante si quizá en tiempo anterior publicó algo sobre dadaísmo o sinestesias. Aunque el absurdo no mereciera apoyo alguno, tiene un campo y quizá un método.
El conferenciante mismo ¿cómo saldrá del trance? «Mientras no se haya pensado en el gris no se es filósofo». Quien expresa una tesis así frente a un grupo de personas que es imposible que estuvieran preparadas para la recriminación por haber omitido el gris de su pensamiento sentirá en un principio un repentino aislamiento. Te enfrentas a la ignorancia, la impotencia y la nolición en diversas formas de malestar frente a ti. Mientras que una parte de la sala te manifiesta su desdén, otra tiene para ti in petto una propuesta de terapia, y una tercera piensa que deberías cambiar de especialidad. Quizá te venga a la memoria oportunamente aquel personaje de la obra de teatro de Christian Dietrich Grabbe, Herzog Theodor von Gothland (1822), que en una situación sin esperanza ninguna profiere la sentencia: «Y solo la desesperación puede salvarnos».
Ante la manifiesta situación embarazosa de la insistencia en la afirmación de que es pensar en el gris lo que hace al filósofo solo puede establecerse una alternativa que tienda puentes: o nos hemos equivocado con los filósofos en los que no se encuentra nada acerca del gris y les dejamos salirse con la suya con la mitad del trabajo; o, puesto que fueron filósofos, y en la medida en que lo fueron, hubieron de manifestarse sobre el gris, en cuyo caso habría que admitir que en principio esto habría sucedido en ellos solo de manera indirecta e implícita. No puede dejar de lado uno la idea, porque se trata de una exigencia, de que el pensamiento sobre el gris tiene que haber intervenido de algún modo en las cavilaciones mentales de los aludidos, aunque la expresión del concepto falte en ellos. Esta concesión incluye el requisito de que habría que atribuir entonces a ciertos ámbitos problemáticos y contenidos objetivos de concepciones relevantes de hoy una vida virtual anterior, una persistencia en la sombra del sentido de palabras antiguas, aunque los conceptos claros a menudo no aparecieran hasta más tarde.
Por tomar uno de los ejemplos más eminentes: no puede ser que las cuestiones que se tratan en el moderno tema clave de la «subjetividad» —a pesar de Sócrates— hayan sido completamente inexistentes durante mucho más de dos mil años, sino que se puede demostrar, por ejemplo, que fueron expresadas con inolvidable claridad en los esfuerzos de Fichte por esclarecer su «intuición originaria» tras 1794. No sin motivo el fundador de la nueva fenomenología, Hermann Schmitz (1928-2021) —el cual fue, junto con Heidegger, el mayor pensador del siglo XX en suelo alemán, aunque en gran medida haya quedado desconocido—, llamó a Fichte un «hombre del destino». La admisión de una «preexistencia» de problemas en latencia viene obligada por un motivo —débil, pero sutilmente efectivo desde el punto de vista lógico y objetivo— de continuidad y compatibilidad, que muestra su validez por doquier en la sucesión de la expresión tanto de ideas necesarias como casuales. Se puede considerar como el «principio de explicitud creciente». Aunque dicho principio casi nunca se trata de manera afirmativa —de modo más prominente en la doctrina de Hegel del «trabajo del concepto» y en los estudios de Ernst Bloch, inspirados por las ideas sobre la naturaleza de Schelling sobre las categorías del Herausbringen17—, si no asumimos su validez, la mayor parte de los sucesivos acontecimientos serían más relevantes en términos de historia intelectual. Los complejos de formulación —vulgo teorías— dormitarían en la penumbra de los archivos y permanecerían a expensas del azar de saltos a ciegas de un «paradigma» al siguiente. El principio de explicitación abarca summa summarum todos los cambios de enfoque que constituyen el núcleo racional del llamado «cambio de paradigma».
Por referirnos a algo parecido a un segundo gran tema de filosofía «continental» en el siglo XX: no se puede evitar suponer que la existencia humana ha estado sumergida desde siempre en estados de ánimo —miedo, aburrimiento, tristeza, esperanza— que tiñen los modos de su ser-en-el-mundo; no obstante, no se encuentra prácticamente nada útil sobre dichos estados de ánimo en la obra de los filósofos anteriores a las aportaciones de Heidegger de 1927 en adelante18. Ninguna mente académica anterior a él había estado preparada para la afirmación: «Ontológicamente, hemos de dejar fundamentalmente el descubrimiento primario del mundo en manos del “mero estado de ánimo”»19. Pero cuando ya los antiguos hablaban con tendencia tipológica del «Demócrito risueño» y del «Heráclito lloroso» delataban ante litteram un sentido para tonalidades del pensamiento por medio de «estados de ánimo».
Lo mismo hay que decir de un tercer gran tema del pensamiento moderno, esto es, de la pregunta por el otro. Del hecho de que antes de Fichte y Feuerbach ningún pensador de renombre se hubiera preocupado todavía expressis verbis por la esencia de la subjetividad del tú, y de que solo en el siglo XX aparecieran discursos posegológicos sobre el yo y el tú20 no puede seguirse en absoluto que antes no se supiera nada de la coexistencia con personas de otro ánimo, de otro entusiasmo, de otra disposición. Por otra parte —para hacer referencia a un cuarto motivo—, el hecho de que la reflexión sobre la relación moral de los seres humanos con sus iguales y con las tareas fácticas a ellos encomendadas se las arreglara hasta el umbral del siglo XX —por muy raro que suene— sin la palabra «responsabilidad» no debería inducir a nadie a creer que en los dos milenios y medio que pasaron hasta que el pensamiento de Jonia se trasladó a Jena se pensara y sintiera de manera irresponsable. Al contrario, uno debería estar convencido de que lo que se entiende por el término moderno «responsabilidad» debió de articularse en tiempos anteriores con otras elucidaciones conceptuales y otros ángulos de acceso práctico más o menos adecuados a las circunstancias de cada época.
Que este discurso resulte algo largo no justifica concluir la brevedad de su sentido. Tan cierto es que Platón, Hegel y Heidegger han sido filósofos —añadir el epíteto «reales» sería presuntuoso— como inevitable suponer, conforme a la susodicha tesis, que ellos pensaron de antemano en el gris, aunque con la salvedad de que en principio eso solo pudo suceder de modo aproximativo, es decir, en proyecciones virtuales, cuyos contenidos objetivos aparecieron plegados de modo diferente, cortados en otro ángulo, hilados con otra densidad, o, dicho con mayor sobriedad, heterodiscursivamente, en signos grávidos de vislumbres tras la pista de lo que aún-no-se-ha-dicho.
Quien considere filósofo a Platón, quien, más aún, esté dispuesto, siguiendo la opinión de la Academia, a considerarlo el fundador de la philosophia, tanto de la palabra como del asunto, y quien no se oponga a resumir que las sustancias y los accidentes de la filosofía europea antigua constituyen una serie de notas a pie de página a las obras de Platón, por citar una vez más la ocurrencia semihumorística de Whitehead antes de que se gaste definitivamente, tiene que señalar el pasaje crucial en el que Platón introduce el gris en el pensamiento.
¿Existe siquiera un pasaje semejante? Y, en caso de que se pudiera señalar, ¿es imaginable que se haya leído por encima, sin reparar en el mismo, durante más de dos mil años? ¿Por qué no se encuentra en los diccionarios ni en los índices del léxico de Platón entrada alguna del término «gris»? Como sucede con las cosas mejor escondidas21, lo buscado se oculta en la superficie, donde nadie supone que pueda estar. Está en el pasaje más expuesto de la obra más leída del clasicismo griego sin que siquiera un exégeta haya considerado que vale la pena realizar el esfuerzo de prestarle atención con el debido detalle.
Basta con recapitular el mito de la caverna del libro 7 de la República para toparse, tras pocas frases, con el discurso más temprano sobre el gris (más exactamente, sobre el gris oscuro), color que caracteriza el mundo de los usuarios normales de la ilusión. En general, los elementos de la estructura del símil son más o menos conocidos todavía. Primero están los prisioneros de la caverna, encadenados a propósito de tal modo que solo pueden mirar hacia delante; está asimismo el gran fuego en el suelo de la parte de atrás de la caverna, que funciona de modo análogo a la lámpara de un proyector de cine; después, los portadores, de los que unos hablan y otros no, y todos llevan a espaldas de los espectadores objetos diferentes ante el fuego de modo que a ellos no se les ve, sino solo los objetos que mantienen en alto; y, por último, la pared de la caverna situada enfrente, a la que los prisioneros nolens volens miran fijamente, por una parte, porque han sido inmovilizados a propósito, y, por otra, porque no conocen nada mejor que los juegos de sombras que aparecen ante sus miradas. Que la pared hubiera podido ser gris piedra juega un papel subordinado para lo que sigue, pero no del todo irrelevante. El color gris no entra en juego a causa de la pared moderadamente iluminada por el fuego lejano, que podría también tener un cierto tono rojizo, azulado, parduzco o plateado, sino a causa de las siluetas que pasean sin descanso por ella gracias a las actividades de los oscuros porteadores.
Las siluetas de la pared se llaman en Platón «sombras» (skiai). Así había llamado Homero siglos antes a los fantasmas sin cuerpo de los muertos en el inframundo, con los que se topaba el héroe en su camino al Hades. Sombras son también ahora las que se muestran en la pared de la escena platónica originaria de la crítica filosófica del conocimiento. Son las sombras que significan el mundo para los ignorantes. Es difícil sustraerse a la suposición de que Platón citó intencionada y maliciosamente el inframundo homérico en el mundo de la vida ateniense. Asqueado de la vida dóxica ilusoria de la ciudad tras una guerra de casi treinta años, el filósofo equipara su entorno casi con un reino de muertos. Como último aristócrata y primer pensador de profesión, quiere regresar de ese Hades burgués a un mundo de día verdaderamente válido más allá del alboroto, al mundo noético, en el que los arquetipos e ideas celebran el sempiterno parlamento del ser.
Lo que son las sombras, incluso sin relacionarlo con el inframundo, no era un secreto para los griegos. Sombras diurnas surgen y se hacen manifiestas cuando los cuerpos obstruyen el camino a la luz. De ahí la expresión de que los cuerpos «arrojan» sombra; y ello se debe a que la impenetrabilidad de los cuerpos, su no-transparencia, se considera su dote primordial. Mejor sería decir que se arrojan o interponen con su solidez en el camino de la luz. Las huellas del impedimento del avance de la luz se muestran como sombras.
La luz parece ser el modelo de la docilidad; se deja detener en el camino recto de sus rayos por el primer cuerpo que se le presenta delante. Transfiere al anverso del cuerpo la dosis de claridad que es capaz de asumir. Las sombras señalan los contornos de las cosas que roban la luz; Platón evita entrar en la cuestión de si la luz busca ella misma ser robada para demostrar su poder de hacer visible a través de la resistencia22.
Sea como sea, los reversos de los cuerpos opacos por robo de luz solo transmiten no-luz, en caso de que se pueda hablar de transmisión. Los campos de la no-transmisión se hacen visibles en forma de sombras. Esto en verdad presupone que existe una fuente de luz que se extiende horizontalmente, para lucir en torno al obstáculo, de modo que las zonas oscurecidas contrasten con las superficies iluminadas. Si no fuera por el brillo del fuego que se difunde desde el fondo de la cueva, y que se proyecta en la pared de delante, todas las sombras serían negras; mejor dicho, no habría sombras por falta de presencia. Sobre una pared negra no se constatarían sombras negras porque no producen la diferencia que «marca» una diferencia. Preguntar qué marcan las sombras si no se proyectan sería como preguntar qué hacen los vientos si no soplan. Para lo último, los griegos tenían una respuesta: los vientos ociosos cenan en el palacio de Eolo en su isla del mar Tirreno; lo que hagan las sombras no proyectadas es algo que no se ha transmitido23. En cambio, si la pared que recoge la luz excedente del fuego lejano tiene una tonalidad rocosa clara, o bien un color plateado mate, gris amarillento o rosáceo, las sombras sí se destacan en ella como siluetas de color gris oscuro o gris-negro.
Por consiguiente, cuando Platón habla de sombras (skiai), habla, sin decirlo expressis verbis, del color de sombra, de algo sin color, pobre de luz y condicionado por ella, o simplemente gris oscuro. Las sombras no significan un gris sin propiedades. A los fenómenos del mundo de color sombra, a causa de su naturaleza formal, les corresponde una cierta medida de recognoscibilidad; por ella participan en el universo noético. Si los portadores llevan detrás de los espectadores un ánfora, para estos será reconocible, a causa de su forma, como un recipiente de ese tipo: la línea de sombras habla vagamente de una forma, aunque la misma esté sujeta a las desfiguraciones debidas a la irregularidad de la superficie en que se muestran las sombras y a causa de la fuente de luz titilante no pueda presentar una silueta firme y definida24. No obstante, aunque los cuerpos opacos, a causa de su naturaleza material, sean fotofóbicos, incluso afóticos, confusos, oscuros e irreconocibles, inclinados al no-ser, su existencia concreta se acerca a la recognoscibilidad por la fotofilia de la figura que se esboza en el contorno de sombra. Las siluetas umbrosas son líneas fronterizas entre la figura y la oscuridad, mensajeros grises del mundo noético. Permanecen como vagos testigos de la forma del objeto, unidas al ámbito de lo reconocible.
La teoría poética de la sombra de Platón, como un ejemplo de retórica filosófica de la alegoría, se podría transponer sin esfuerzo al ámbito de la didáctica. Se la podría malinterpretar incluso como acercamiento de la filosofía al entendimiento cotidiano, si por su tendencia no estuviera dirigida destructivamente contra el conocimiento trivial en su totalidad. Cuando equipara la percepción cotidiana del mundo fenoménico variopinto con la fijación a juegos de sombras, ejercita una ironía que merece el calificativo de «asoladora».
Lo que los esclavos del mundo de la percepción tienen ante sí es un mundo dominado completamente por la materia. Si es que queda en él un resto de colorismo, será el de una claridad residual de color gris oscuro, que se detiene justo antes de la falta de luz total, cerca del ocaso en la pura negrura. Fueron, por lo demás, ya en la Antigüedad los pintores quienes, en lo relativo a deformaciones y coloraciones, hicieron más justicia a las sombras que los filósofos, para quienes en el fenómeno de los «agujeros en la luz» solo lo de forma fija y lo monocromo tenían algo que decir25. Los pintores fueron los primeros que desarrollaron un preconcepto práctico del valor de las sombras para la visión espacial.
La teoría filosófica del color comienza con un preludio radicalmente irónico: donde se ven sombras los seres humanos se mueven en una zona gris oscura que tiende a la oscuridad, a una noche sin contrario. Según la teoría idealista, la materia está privada de luz, forma, inteligibilidad y ser; todavía el Cusano denominará a la materia un confusum chaos, una casi-nada asentada fuera de toda estructura y comprensibilidad.
Quien, tras una ilustración idealista consumada —proveniente de la salida clara de la caverna—, regresara al reino de lo material, en el que habitan las mayorías, tendría ante los ojos una monocromía graduada con moderación, un gris de sombras ante el gris de la pared de roca. Tendría que habérselas con un pueblo de encadenados obstinadamente convencidos de que saben lo suficiente de todo lo que es el caso. Dado que la nobleza teórica también obliga, los primeros maestros auténticos, los docentes no-populares a priori de ideas contraintuitivas, tuvieron que exponerse a la ira de la gente de la caverna, que no había solicitado un conocimiento mejor.
Si Platón no hubiera concebido la materia, aquello de lo que están hechas las cosas, que Aristóteles llamó hyle, como impermeable a la luz, como opaco, como oposición inexistente a lo verdaderamente existente, como indeterminación, en el mejor de los casos, como determinabilidad virtual, y si no hubiera concebido sus reflejos en la pared como sombras, como residuos de color gris oscuro de la visibilidad, no habría sido —superfluo es decirlo— un filósofo.
Aunque la ocurrencia de que la doctrina de Platón habría arrojado su «sombra» a dos milenios y medio de pensamiento paleoeuropeo suene un tanto gastada, no deja de tener su gracia. Lo que se llama Edad Moderna se caracteriza por una suma de esfuerzos por salir de la sombra de Platón. Planteada como experimento antiplatónico, la Modernidad cambió radicalmente las relaciones entre la fuente de luz, las superficies iluminadas y las zonas oscurecidas, la mayoría de las veces inspirándose en la ufanía neoaristotélica de la experiencia, tras Descartes también en el autismo iluminado de construir a partir de la evidencia lógica, y tras los enciclopedistas, inspirándose en la divulgación del amplio ámbito de las entradas de las enciclopedias. Los hijos del mundo de los últimos siglos ya no quisieron dejarse persuadir de que eran meros espectadores de sombras después de que una filosofía que siempre se presentaba como semiesotérica e incorregiblemente idealista hubiera intentado explicarles de qué son sombras las cosas. Comenzaron a dudar de la visión de sombras que les venía atestiguada desde Atenas, no menos que de su herencia del pecado original, de la que se habían presentado pruebas cuestionables en Jerusalén, Roma e Hipona.
Un abolicionismo general instó a terminar con la vida cognitiva de la caverna, así como con la esclavitud política. En llamativas declaraciones de los derechos humanos, a los antiguos esclavos de la ilusión se les adjudicó un derecho inalienable a la libertad de salir de la caverna; más aún, se les impuso la obligación de abandonar la caverna.
Después de que la exigencia de libertad hubiera colocado en el mundo la impaciencia como factor de la gran política, llegó el momento de que surgiera la diferencia entre revolución y reforma. La inmediatez exaltada e imposible de la salida de la minoría de edad hizo brotar la idea de que en la libertad hay algo que es mejor guardar para después. Quizá pueda hablarse aquí ya del nacimiento prematuro del hábito socialdemócrata del sentido de la planificación del tiempo. Las buenas costumbres de la emancipación no se adquieren de la noche a la mañana. De manera análoga, en un momento anterior en el tiempo, durante los años tempestuosos de la Revolución francesa, algunos diputados se habían pronunciado en favor de posponer entre los citoyens el tuteo general, exigido por los más radicales, hasta que las condiciones previas para la familiaridad no solo se hubieran cumplido en los clubs, sino en el mundo entero en proceso de civilización. La insistencia en esta reserva cortés ocultaba el presentimiento de lo rápido que de tuteadores de reyes surgen decapitadores suyos.
El desarrollo posterior demuestra que, y por qué, las cosas no podían quedar en una teoría privativa del gris de estilo platónico. Así como era imposible concebir persistentemente el mal solo como ausencia de bien, con el tiempo se comprobó que el gris no podía entenderse tan solo como el robo de la luz. Una cosa era reconocer que el mal posee un sentido activo, una singularidad con energía, y un yo con afán de humillar y extinguir a sus adversarios y los obstáculos; y otra, pensar en el gris como resultado de tendencias enfrentadas de iluminación y oscurecimiento, como concepto dinámico, como el producto de un equilibrio.
Como experto fundamental en esta materia no puede citarse a otro que a Hegel, sobre todo, al Professor de la época de su estancia en Berlín, cuando creó escuela. En él, maestro del pensamiento basado en el impulso de hacer cada vez más explícito el espíritu a través de sí mismo, al gris se le hace justicia por fin expressis verbis. En caso de que «justicia» signifique «expresividad», el acontecimiento crucial de articulación se produce en el año 1821, del que la historiografía de la cultura no tiene nada realmente inolvidable que informar aparte de ello; a no ser que se fuera tan aficionado al culto de los grandes hombres que no se quisiera dejar de mencionar la muerte de Napoleón el 15 de agosto en Santa Elena y la modelación a tempo del busto de Goethe hecha por Christian Daniel Rauch entre el 18 y el 20 de agosto en Jena.
La portada de Principios de la filosofía del derecho de Hegel lleva la fecha del año 182126. El libro mismo ya había llegado en octubre del año anterior a las librerías de Berlín a manos de los estudiantes27. A partir del 25 de octubre de 1820 hasta bien entrado el año siguiente, Hegel leyó y comentó ante su audiencia la primera mitad de la obra (hasta el parágrafo 181); continuaron las lecciones a partir del 24 de octubre de 1821 con la segunda parte hasta el final del libro de texto. Lo que se expuso entonces, de octubre a octubre y el tiempo que siguiera, constituía un cuantioso programa otoñal. Se trató de la «sociedad burguesa», de su «sistema de necesidades», de su administración de justicia, de su policía y de sus corporaciones. El proyecto fue cerrado, aunque no realmente culminado, por una coda algo escandalosa, demasiado conservadora y repetitiva, que, se quiera o no, hay que aceptar como prédica sobre el octubre dorado del Estado. A los pasajes finales28, hoy insoportables por su pesadez, se les añadió un epílogo edificante en alto grado, desvaído desde el punto de vista intelectual e incomprensiblemente pobre de concepto para lo acostumbrado en Hegel, sobre la «historia universal» (págs. 341-360), con el que el autor chocaba más que flagrantemente con su decreto promulgado en años más jóvenes, según el cual la filosofía debía guardarse de querer ser edificante29.
Para el pensamiento filosófico de las generaciones siguientes resultó un golpe de suerte que el Hegel tardío contraviniera a menudo las valoraciones de su época de entusiasmo metodológico y estilístico, que aún no eran jurídicamente vinculantes, no en último término el anatema contra el pensamiento «representativo» y la expresión figurativa, que desde tiempos inmemoriales no gozaba ya de derecho de dominio en la filosofía de escuela. En las manifestaciones edificantes que se le deslizaban cada vez más con la edad y en sus incursiones en el lenguaje figurativo, denigrado por lo demás, Hegel se manifestó como gran maestro de la expresión no-discursiva, incluso con repentinas elevaciones a alturas shakespearianas.
En la cima de las contravenciones a su ley de la meticulosidad y de la abstención de concepciones figurativas, al final del prólogo a la Filosofía del derecho —en el que volvieron a aparecer los motivos lógicos y polémicos del prólogo a la Fenomenología del espíritu en forma más dura, un tanto adicta al poder, incluso también más ambigua a la vista de la censura recrudecida tras el asesinato de Kotzebue en 1819— encontramos aquellas formulaciones abruptas, a pesar de estar integradas en buenos motivos, que constituyen la fama del autor entre sus contemporáneos y la posteridad como un testigo, al que a toda costa hay que escuchar, de la conciencia de la existencia en tiempos históricamente turbulentos y poshistóricamente estancados:
Cuando la filosofía pinta su gris en gris, un aspecto de la vida se ha hecho viejo, y con gris en gris no puede rejuvenecerse, sino solo reconocerse; la lechuza de Atenea comienza su vuelo solo al atardecer30.
El interés de estas palabras tan citadas se sigue de la configuración agresiva de las expresiones cromáticas con el nombre de la «filosofía». El gris se determina sin rodeos como propiedad del filosofar. «Su gris» es el que la filosofía pinta, y determina el color por propia voluntad, no obligada, segura de sí misma, fuera de la concurrencia con el arte de la grisalla, del que Hegel apenas sabría más que el que había existido, sea como estilo pasado de ornamentación eclesiástica y profana31, o como rama poco llamativa de la acuarela. Con la imagen «gris sobre gris» la reivindicación del arte del pensamiento de competencia para el gris se ilustra a tal extremo que parece que su vida, movimiento y ser en el ámbito gris en general y la elaboración de niveles de gris en particular constituyeran lo propio del filosofar. La filosofía es, según ello, no solo la voluntad de meticulosidad que jamás se pone fácil su llegada al resultado final; no es solo un proceso continuo y un trabajo siempre nuevo del concepto ante la afluencia de lo todavía incomprendido, evitando precipitaciones; ella quiere y tiene que admitir, además, que produce resultados del mayor valor conclusivo sin desviarse de lo acostumbrado. Tales conclusiones aparecen matizadas en gris; mejor dicho, en un gris preciso, gris en gris. Al principio intimida hablar de un sistema del gris o enciclopedia del gris, a pesar de que se impongan las expresiones híbridas. Se menta un gris confeso, que no ve motivo alguno para ocultarse. Cuando Hegel afirma que la filosofía pinta «su gris en gris» al atardecer de su día universal, es difícil inferir de ello que el gris sea el prototipo de los colores conclusivos tal como ella se «presenta» al ojo pensante después del recorrido a fondo por todos los estadios previos necesarios. Lo que ofrece a la representación como resultado conclusivo se ajusta a la plasticidad, se inclina a la abreviatura, se condensa incluso en la expresión citada con la que viene dado el todo in nuce y como suma.