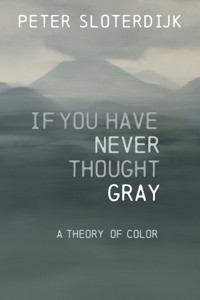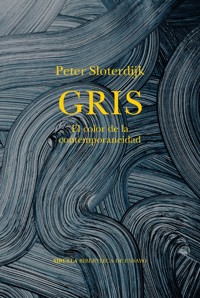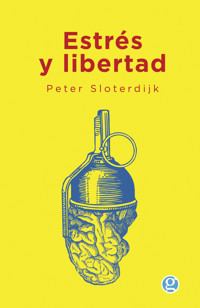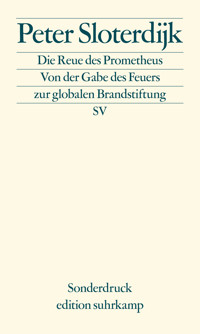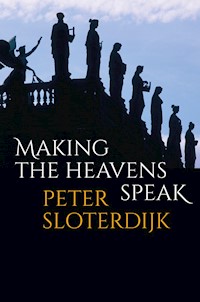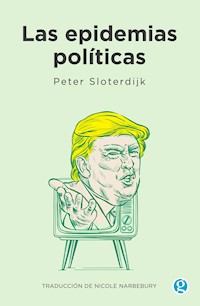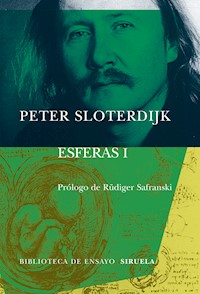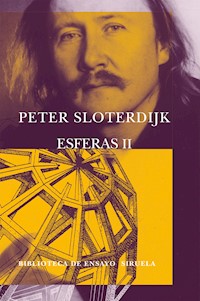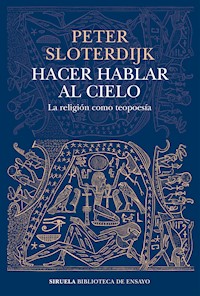
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Aunando erudición y mordacidad, Sloterdijk desarrolla en este imprescindible ensayo el concepto de teopoesía, explora los mecanismos estilísticos de la palabra divina y se reafirma como uno de los filósofos más lúcidos de nuestro tiempo. Tradicionalmente se ha abordado la religión desde perspectivas teológicas, históricas o políticas. El autor plantea en esta obra una aproximación desde la teopoesía, entendida como creación literaria de Dios, en la que el hecho divino aparece como texto poético o como una serie histórica de ellos. La teopoesía concierne a las pretensiones de hacer que Dios o los dioses recogidos en la biblioteca de la humanidad se manifiesten; o bien son ellos los que hablan directamente, o son sus actos y sus pensamientos lo que indirectamente reproducen los poetas. Las religiones invocan actos literarios más o menos elaborados en sus documentos fundacionales, incluso cuando los dogmas de que se acompañan contribuyen a hacer olvidar este hecho. Las religiones son, en definitiva, «productos literarios con los que los autores [...] competían por clientela en el reducido mercado [...] de los cultos». Esta obra clave del filósofo alemán Peter Sloterdijk reúne con erudición y lucidez, en un recorrido desde los comienzos de la historia hasta el presente, los elementos de una crítica de las formas literarias de representación como crítica del dogmatismo y de la «lógica de Dios» de la teología: toda interpretación teológica de lo divino pertenece al ámbito de la poesía, no del saber ni de la filosofía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Nota preliminar
I. Deus ex machina, deus ex cathedra
1. Dioses en el teatro
2. La objeción de Platón
3. De la religión verdadera
4. Representar a Dios, ser Dios: una solución egipcia
5. Sobre el mejor de todos los posibles habitantes del cielo
6. Poesías de la fuerza
7. Vivir en plausibilidades
8. La diferencia teopoética
9. ¿Revelación de dónde?
10. La muerte de los dioses
11. «La religión es falta de fe»: la intervención de Karl Barth
12. En el jardín de la infalibilidad: el mundo de Denzinger
II. Bajo altos cielos
13. Pertenencia inventada
14. Ocaso de los dioses y sociofanía
15. Magnificencia: poesía de alabanza
16. Poesía de la paciencia
17. Poesía de la exageración: los virtuosos religiosos y sus excesos
18. Kerigma, proclamación, ofertas militantes o: Cuando la ficción no está para bromas
19. Sobre prosa y poesía de la búsqueda
20. Libertad de religión
En lugar de un epílogo
Palabras de saludo
Notas
Créditos
En memoria de Raimund Fellinger
Nota preliminar
Dado que el título de este libro suena equívoco, hay que hacer notar que en lo que sigue no se hablará del cielo de los astrólogos ni del de los astrónomos; tampoco del de los astronautas. El cielo al que se ha hecho hablar no es un objeto susceptible de percepción visual. Desde antiguo, sin embargo, se imponían al mirar hacia arriba representaciones figurativas acompañadas de fenómenos vocales: la tienda, la cueva y la bóveda. En la tienda suenan las voces del día a día, las paredes de la cueva reflejan viejos cantos mágicos, y en la bóveda resuenan las cantilenas en honor del Señor, en lo alto.
De la suma de cielo diurno y cielo nocturno resultó desde siempre una concepción arcaica de lo englobante. Dentro de ello pudo imaginarse lo enorme, abierto y amplio, junto con lo protector y hogareño, en un símbolo de integridad cósmica y moral. La figura de la diosa egipcia del cielo Nut, que inclinada hacia delante forma sobre la tierra un puente guarnecido de estrellas, ofrece el emblema más bello transmitido desde la Antigüedad de una protección por lo englobante. Gracias a su imagen, el cielo está presente también en el interior de los sarcófagos. A un muerto que abriera los ojos en el ataúd la visión de la diosa le supondría una liberación agradable.
Cuando en el curso de la secularización el cielo perdió su significado como símbolo cósmico de inmunidad, se transformó en el prototipo de la arbitrariedad en la que se pierden en lontananza los objetivos humanos. El silencio de los espacios infinitos suscita entonces terror metafísico en pensadores que escuchan el vacío. Todavía Heinrich Heine dio otra mano de pintura a esta tendencia, con ironía más leve, cuando en su narración versificada Alemania. Un cuento de invierno (1844) decidió abandonar el cielo, del que una chica cantaba al arpa la «vieja canción de la renuncia», a los ángeles y a los gorriones. Charles Baudelaire, por el contrario, en Las flores del mal (1857) escenifica un pánico neognóstico de prisioneros, describiendo el cielo como una tapadera negra sobre una gran cacerola en la que se cuece la vasta humanidad invisible.
Después de los diagnósticos contrarios de los poetas, es aconsejable escuchar una tercera opinión y otras opiniones. En lo que sigue se hablará, sobre todo, de cielos abiertos, comunicativos, claros, que invitan a la elevación, porque, respondiendo a una tarea de ilustración poetológica, configuran zonas comunes de procedencia de dioses, versos y despejos.
Foto: Wikimedia Commons.
Detalle del papiro Greenfield (siglo X a. n. e.). La diosa del cielo, Nut, se encorva sobre el dios de la tierra, Geb (tumbado), y el dios del aire, Schu (de rodillas). Representación egipcia del cielo y la tierra.
Ilustración según un antiguo papiro egipcio en The Popular Science Monthly, tomo 10, 1877, pág. 546.
I
DEUS EX MACHINA, DEUS EX CATHEDRA
... y él no les hablaba sino en parábolas.
Mateo 13, 34
1
Dioses en el teatro
La conexión entre las representaciones del mundo de los dioses y la creación literaria es tan antigua como la tradición tempranoeuropea; en efecto, se remonta a las fuentes escritas más antiguas de las civilizaciones de todo el mundo. Quien recuerde el oleaje atemporal de los versos de Homero sabe además que el poeta deja disertar a los dioses olímpicos sobre el destino de los combatientes en la llanura ante Troya. Hace que hablen los celestiales sin rodeos, no siempre con la gravedad debida a la condición de su rango.
También al comienzo de la Odisea se escucha cómo Zeus toma la palabra para desaprobar las manifestaciones arbitrarias de su hija Atenea. Así le habla el soberano: «Hija mía, ¡qué palabras han salido del cercado de tus dientes!»1. Ni siquiera el habitante más importante del Olimpo puede tapar la boca sin cumplidos a una diosa a la que compete la sabiduría. Para manifestar su descontento el padre de los dioses se ve obligado a un despliegue retórico, incluso al uso de fórmulas poéticas.
¿Se puede decir que Homero fue el poeta que trajo al mundo dioses poetizantes? Se conteste como se conteste a esta pregunta mordaz, los dioses de Homero solo actuarían como poetas de modo diletante, en tanto que poetizar es un oficio que ha de ser estudiado a pesar del mito de los hechos maravillosos de la inspiración no cualificada. Quedarse en la posición del diletto era prueba de aristocracia olímpica. Ningún poder del mundo habría podido conseguir que un dios en funciones alcanzara el grado de maestría de un oficio.
Los dioses de tipo olímpico de la Antigua Grecia se presentan la mayoría de las veces como desligados del mundo. No se implican en acciones terrenales más que como acostumbran a hacer los aficionados; en las guerras se sientan en sus palcos como espectadores que apuestan por sus favoritos. Los enredos no son su asunto. Se asemejan a magos que dominan por igual tanto el aparecer como el desaparecer repentino. Mantienen un rasgo peculiar de peso ligero incluso cuando ya no encarnan meras fuerzas difusas de la naturaleza, fenómenos meteorológicos e impulsos de fecundidad botánica y animal, sino que ayudan a la personificación de principios éticos, cognitivos, incluso políticos, más abstractos. Podría considerarse a los olímpicos como una society de oligarcas que se hacen guiños en cuanto sube el olor del fuego sacrificial.
Su lugar de residencia delata que son creaturas de la antigravitación. Han olvidado la existencia, la morada en el campo de la gravedad, en el que se fatigaban sus predecesores, los dioses de la generación titánica. Los amorfos y recios titanes estaban predestinados a hundirse en la oscuridad al imponerse los mejor formados; a excepción de Hefesto, el único limitado en movilidad entre los dioses, que, como herrero y engendro cojo de taller, nunca fue socialmente aceptable del todo. Los dioses de la corona olímpica, la segunda generación, desde la decadencia de sus predecesores, estaban preocupados por la premonición de que los vencidos pudieran volver algún día. Los dioses de ese nivel saben que todas las victorias son provisionales. Si los dioses tuvieran un inconsciente, en él estaría grabado: somos espíritus de muertos que hemos llegado lejos2. Nuestro ascenso se lo debemos a un impulso vital sin nombre, que no puede descartarse que un día nos lleve más allá.
Aquí hay, ante todo, un aspecto significativo para lo que sigue: que los dioses de Homero fueron dioses hablantes. También fueron, como Aristóteles dijo de los hombres, seres vivos «que tienen lenguaje». La poesía los colocó al alcance del oído humano.
Aunque los seres superiores la mayoría de las veces solo se comunicaran entre ellos, las conversaciones de los inmortales fueron escuchadas en ocasiones por los mortales; como si los caballos espiaran antes de la carrera las apuestas de los espectadores.
El fenómeno de los dioses hablantes fue retomado siglos después de Homero en la cultura teatral griega. El teatro de Atenas desplegaba ante la ciudadanía reunida obras que, por medio de su claridad, al ser comprensibles por el común de la audiencia, favorecían la sincronización emocional del público urbano. La democracia comenzó como populismo afectivo; se aprovechó desde el principio del efecto contagioso de las emociones. Como Aristóteles resumió más tarde, el pueblo de espectadores experimentaba en el teatro «miedo y compasión», phobos y eleos, esto es, mejor dicho: estremecimiento y desolación, la mayoría de las veces en los mismos pasajes de las piezas clásicas. Las conmociones representadas por los actores las experimentaban en el mismo compás la mayoría de los espectadores, tanto hombres como mujeres; se liberaban de sus tensiones por medio de su participación casi sin distancia en las penas de los devastados en el escenario. El griego tenía un verbo específico para este efecto: synhomoiopathein3, sentir a la vez la misma pena. También en las comedias, que seguían a las tragedias, el pueblo se reía, por regla general, en los mismos puntos. Para el efecto edificante del drama era decisivo que en la contemplación de los cambios del destino en el escenario se llegara juntos al límite a partir del cual no se plantean más preguntas. Lo velado, lo que sobrepasa la razón, aquello a lo que se llama también lo numinoso, llenaba en presencia real la escena. Dado que ese efecto sucedía raras veces y desapareció en las piezas mediocres de la época posclásica, el público ateniense perdió el interés. En el siglo IV a. n. e., a los espectadores, que habían sacrificado una jornada para asistir a las marchitas representaciones de la escena de Dioniso, se les indemnizaba con un óbolo teatral.
Desde este trasfondo se entiende mejor una invención ingeniosa del arte teatral ático. Los dramaturgos («hacedores de acontecimientos») —todavía ampliamente idénticos a los poetas— habían entendido que los conflictos entre seres humanos que pelean por algo incompatible tienden a llegar a un punto muerto. Con medios humanos, de ahí no hay salida alguna. El teatro antiguo entendió tales momentos como pretextos para la introducción de un actor divino. Como un dios no podía entrar por un lado del escenario como un mensajero cualquiera, fue necesario inventar un procedimiento para poder hacerlo entrar en escena desde lo alto. Para ese fin los ingenieros teatrales atenienses construyeron una máquina que posibilitó la aparición de los dioses por arriba. Apo mechanes theos: una grúa giraba por encima del escenario, en cuyo brazo estaba sujeta una plataforma, un púlpito; desde allí hablaba el dios hacia la escena de los seres humanos. El aparato llevaba el nombre de theologeion entre los atenienses.
Quien actuaba en la impresionante grúa no era un sacerdote que hubiera estudiado teología —no había tal cosa; el concepto de teología no existía aún—, sino un actor tras una máscara solemne. Tenía que representar al dios, o a la diosa, como instancia imperiosa, solucionadora de problemas. Está claro que los dramaturgos no sentían reparo alguno en actuar «teúrgicamente»: consideraban las apariciones de dioses como efectos factibles, de igual modo que más tarde algunos cabalistas estaban convencidos de poder ejercer procedimientos teotécnicos en tanto que repetían los trucos de los textos del autor. Otros lugares de espectáculos helénicos se conformaban con instalar el theologeion como una especie de tribuna o balcón elevado en la pared del fondo del teatro, renunciando a la dinámica fascinante de la entrada flotante.
La epifanía teatral más impresionante tiene lugar cuando en las Euménides de Esquilo (representada en Atenas en el año 458 a. n. e.) Atenea aparece hacia el final de la obra para resolver, en el asunto del Orestes asesino de la madre, el empate entre el bando de la venganza y el bando del perdón en favor de la opción conciliadora, convirtiendo a las vengativas erinias en «bienintencionadas». Algo parecido se escenifica en el Filoctetes del viejo Sófocles (representado en el año 409 a. n. e.), cuando el Hércules divinizado aparece suspendido en el aire para hacer que cambie de opinión el enemigo de los griegos, obstinado en su dolor, hasta que entrega el arco sin el que la guerra de Troya, según la voluntad de los dioses, no podía acabar a favor de los helenos.
El theologeion no es una tribuna de orador ni un púlpito de prédica, sino un dispositivo exclusivamente propio del teatro. Representa una «máquina» (en el sentido originario de la palabra) trivial, un efecto especial que ha de cautivar la atención del público de espectadores. Pero su función (trasladar a un dios desde el estado de no-visibilidad al de la visibilidad) no es trivial. Además, no solo se ve flotar sobre la escena a un dios o una diosa, sino que se le oye —a él o a ella— hablar e impartir instrucciones. Sin duda, es «mero teatro», pero, si no fuera por el teatro inicial, no se habría podido incluir a todos los personajes, tanto mortales como inmortales, temporalmente en el ámbito de lo representable. Si los dioses no se muestran por sí solos, se les enseña a hacerlo. De efectos de este tipo trata el término latino posterior deus ex machina, cuyo sentido técnico-dramático podría puntualizarse más o menos así: solo una figura que intervenga desde fuera puede significar el giro liberador en un conflicto enmarañado sin salida. Que el dios, o la diosa, aparezca coram publico en el momento decisivo de la acción no es, en principio, más que una exigencia dramatúrgica; pero su aparición significa también un postulado moral, lo cual justamente es el deber del teatro. Se lo podría llamar la «demostración dramatúrgica de la existencia de Dios»: se usa a un dios para la disolución del nudo del drama; por tanto, existe. Sería irrespetuoso, aunque no del todo falso, calificar al dios que aparece de repente de happy-end-provider. A menudo, la solución deseable, da igual en qué ámbito, solo puede alcanzarse con ayuda de fuerzas superiores, aunque se trate solo de ocurrencias ingeniosas. Las «soluciones» se hacen memorables como servicios prestados por el cielo4 mucho antes de que lleguen a ponerse en circulación como respuestas concretas a tareas matemáticas y a problemas empresariales. Añadamos la observación de que numerosos libretos de ópera del siglo XVII, en el que tanto se tendía a la tragedia, no hubieran sido imaginables sin el dios desde la máquina.
Desde el trasfondo de la teodramática griega puede plantearse la cuestión de si la mayoría de las «religiones» más desarrolladas no el nudo del pecado en los seres humanos, es decir, como pago de redención por la transición del ser humano de la servidumbre al diablo a la libertad bajo Dios. poseían un equivalente a la grúa del teatro, es decir, al balcón para los seres superiores. Me contento, por ahora, con el desafortunado término «religión», aunque está sobrecargado de confusiones, especulaciones y suposiciones; sobre todo desde que Tertuliano en su Apologeticum (197) les dio la vuelta a los términos superstitio y religio frente al uso romano del lenguaje: llamó superstición a la religio tradicional de los romanos, ya que el cristianismo debía llamarse «la verdadera religión del Dios verdadero». Con ello proporcionó a Agustín el modelo para su tratado histórico De vera religione (390), con el que el cristianismo se apropió definitivamente de dicho concepto romano. Entretanto, vale ya para cualquier cosa que anule el entendimiento claro con sugestiones de media luz y de materia oscura5, aunque tampoco falten esfuerzos por demostrar la posible congruencia entre lo racional y la revelación para salvar el concepto de religión6. Ciertamente el theologeion, en el sentido estricto de la palabra, fue inventado solo una vez y denominado así una única vez. En un sentido ampliado y bajo otros nombres, el procedimiento de instar a los dioses a que aparezcan por arriba y hablen es, si no omnipresente, sí comprobable repetidas veces.
De lo que se trataba dramatúrgicamente en el teatro ático (el cual casi es representativo de todas las demás culturas) era nada menos que de la cuestión de si los espectadores de una trama solemne debían considerarse siempre satisfechos con meros efectos teotécnicos o si lo que sucedía «en definitiva» era que «los dioses mismos» mostraban su presencia gracias a la magia del espectáculo. Desde antiguo, los chamanes, sacerdotes y gentes del teatro comparten la experiencia de que también la emoción más profunda entra dentro del ámbito de lo factible. Y, si no sucumbían al cinismo latente de su oficio, ellos mismos creían que lo emocionante, en tanto que tal, lograba una presencia más intensa en el curso del procedimiento sagrado. Es inherente a las acciones rituales, como a todos los «juegos profundos», la posibilidad de que lo representado despierte a la vida en aquello que lo representa. Si el dios «está cerca y es difícil de captar», su vaguedad no es incompatible con la seriedad de nuestra devoción por él y de nuestra sumersión en su presencia atmosférica7.
Equivalentes del funcionamiento del teatro helénico aparecen cuando dioses de la más diversa procedencia, también los de constitución monoteísta y dotados de fuertes predicados de altura, comienzan a cumplir su deber de aparición, es decir, a cumplir con la llamada a descender a lo perceptible para los sentidos humanos. En principio los dioses podrían permanecer completamente ocultos si quisieran, dado que por naturaleza son latentes, trascendentes y están sustraídos a la percepción mundana. No sin motivo se los llama los invisibles. Sobre todo a los subterráneos les gustaba la discreción; se contentaban con la manifestación anual de fuerza de la primavera; fueron imitados, especialmente entre los pueblos mediterráneos, en formas de culto extremas; por ejemplo, en el caso de las faloforias atenienses, es decir, de los desfiles de erección que, con motivo del culto a Dioniso en primavera, ofrecían a las matronas de la ciudad ocasión de pasear por ella falos gigantescos, hechos de cuero rojo, en un estado de burla sagrada.
Para los habitantes del más allá de aquella época la «aparición» no debía de significar más que una actividad secundaria; Epicuro dio con el punto esencial cuando hizo notar que los dioses eran demasiado bienaventurados como para interesarse por los asuntos de los seres humanos. Es verdad que su predecesor Tales había afirmado: «Todo está lleno de dioses», pero esto podía significar muchas cosas: o que de los cientos de divinidades griegas siempre había una de guardia en el lugar de tránsito hacia el mundo humano, comparable a una ambulancia celeste, o que estamos rodeados de lo divino por todas partes y continuamente, pero, debido al polvo de la vida cotidiana, no nos damos cuenta de su presencia. Homero había notado, de paso, que a los dioses les gustaba participar de incógnito en banquetes humanos y encontrar paseantes solitarios8; solo posteriormente se les reconocerá por su enigmático resplandor.
De episodios epifánicos —da igual cómo se interpretaran— surgieron con el tiempo imperativos cultuales. En cuanto los cultos se hicieron estables, los dioses se integraron en el ecosistema de las evidencias que delimitaba su espacio de aparición. Los dioses son vaguedades que se precisan por el culto. En época antigua fueron invitados, por no decir obligados, a «aparecer» casi por todas partes, sobre todo en lugares instalados especialmente para ello, espacios que se les asignaron denominados templos (del latín templum, «zona acotada»), idóneos para epifanías y para fechas determinadas, que por ello se llamaron «festividades». Cumplían sus tareas de aparición y revelación, sobre todo, gracias a intermediarios oraculares humanos, que expresaban sentencias o profecías polisémicas, o valiéndose de comunicaciones escritas rodeadas de un aura de sacralidad; no era raro que algunos de ellos aparecieran en sueños lúcidos, durante el sueño en el templo (enkoimesis, incubatio) o en la víspera de la fecha en que hubieran de tomarse decisiones importantes.
Su estado preferido era la apatía, rozando la indiferencia, con la que sobrellevaban las invocaciones que les hacían los mortales. Estos podían rezarles, avergonzarlos con grandes ofrendas, incriminarlos, acusarlos de injusticia, cuestionar su sabiduría, incluso insultarlos y maldecirlos, sin arriesgarse a respuestas inmediatas9. Los dioses podían permitirse hacer como si eso no sucediera. Gracias a su continencia el cielo sobrecargado de llamadas pudo bandearse a través de los tiempos.
Finalmente, los demasiado invocados se dieron a conocer también en corporalidad personal: no pocas veces se tomaron la libertad de utilizar apariencias corporales que iban y venían a su antojo. O se compactaron, «cuando el tiempo estaba cumplido», en un hijo de Dios que traía salvación, en un mesías. Después de que Ciro II, el rey de los persas, famoso por su tolerancia religiosa, hubiera permitido en el año 539 a. n. e. a los judíos llevados a Babilonia el retorno a Palestina tras un exilio de casi sesenta años, su élite espiritual era muy sensible a los mensajes mesiánicos; el libro de Isaías (44, 28-45, 1) marcó la pauta en esto. De los elogios a Ciro, el instrumento de Dios, se desprendieron ideales mesiánicos que permanecieron vigentes durante dos mil quinientos años. Para toda una época de la historia valdrá lo que Adolf von Harnack ha hecho observar sobre Marción, el proclamador de la doctrina del Dios desconocido: «La religión es salvación. El indicador de la historia de la religión se paró en ese punto en los siglos I y II; ya nadie que no fuera un salvador podía ser Dios»10. El sobrenombre «Salvador» o «Redentor» (soter) ya fue utilizado por Ptolomeo I, que tras la muerte de Alejandro el Grande se convirtió en soberano de Egipto; él instauró el culto de los «dioses salvadores». Su hijo Ptolomeo II llevó el «nombre de oro» que correspondía a un faraón: «Su padre le ha hecho aparecer».
Los dioses que se manifestaban dejaban ver, oír y, en ocasiones, leer a su clientela tanto como era conveniente para guiarlos, vincularlos e instruirlos, que, por regla general, era lo suficiente para mantener la «estructura de plausibilidad» por la que se aseguraba la fidelidad de una comunidad ritualista a sus representaciones cultuales (en la Antigüedad: la conservación de las costumbres de los antepasados, patrioi nomoi, mos maiorum; en el cristianismo: fides, «fidelidad en la adhesión a aquello que proporciona sostén»). Plausibilidad significa aquí mantener, sin desarrollo teórico, las costumbres, incluso aquellas relacionadas con las cosas del más allá.
La invención del theologeion por los griegos hizo explícita, con ayuda de una innovación mecánica, una situación embarazosa con la que tenían que enfrentarse todas las formaciones religioides superiores. Despejaba la tarea de ayudar a convertir el más allá, lo más alto, lo otro —o como quiera que se llamara al espacio supraempírico, poblado de vaguedades cargadas de poder— en una manifestación suficientemente evidente en el mundo humano. El estadio más antiguo de evidencia procedente de fuentes sensiblessuprasensibles se manifestó como conmoción de los participantes de una «pieza de teatro», de un rito festivo, del sacrificio fascinatorio de una víctima. A menudo, para la producción de esos efectos, las culturas tempranas se sirvieron de procedimientos mediúmnicos y métodos mánticos: ambos abrían la posibilidad de que las dimensiones ocultas dieran a conocer sus intenciones.
Por regla general, los del más allá aceptaban las posibilidades que se les ofrecían de aparecer en presencias inducidas por trance, ocasionalmente tras arrebatos en los que los receptores sobrepasaban los límites de la autolesión voluntaria. Los remitentes del más allá parecían nombrar a sus medios de culto embajadores en el umbral entre las esferas. Ocasionalmente se dejaban percibir a través de voces que sonaban en los celebrantes; más tarde el balbuceo de los médiums se cambió por la tranquila lectura de trozos de escritos sagrados. Los dioses daban instrucciones por medio de la forma de un hígado de cordero o por la dirección del vuelo de las aves: preludios de las denominadas artes de interpretación y lectura de señales. La astrología mesopotámica celebró un triunfo temprano de la interpretación de signos al conseguir la capacidad de descifrar las posiciones respectivas de los cuerpos celestes como mensajes y poderes de influencia en relación con el destino humano. La zona de signos crece paralelamente al arte de la interpretación11. Que no sea accesible a todos se explica por su naturaleza semiesotérica: ya Jesús reprocha a sus discípulos que no entendieran los «signos de los tiempos» (semeia ton kairon)12. Él mismo era ciertamente más que una constelación y, sin embargo, parece que en su nacimiento la estrella de Belén, si Mateo no solo fantaseaba13, puso en el cielo un signo que sirvió de guía a los astrólogos de Oriente más populares hasta hoy14.
Prácticas de éxtasis y métodos mánticos de consulta constituían procedimientos para plantear preguntas al más allá que este no podía dejar completamente sin respuesta. Por regla general se partía de que se encontrarían traductores que asignaran un sentido práctico a los símbolos cifrados. Como muestra la nueva investigación, en la Antigüedad occidental se cultivó en grado altamente elaborado la teoría política de los signos, sobre todo entre los griegos y los romanos15. Todavía no se hablaba expresamente de «teología política». Pero que los dioses tienen opiniones sobre asuntos humanos y toman partido en ellos, en verdad, y que incluso en casos concretos planifican empresas políticas a largo plazo en las que la colaboración de actores terrenales resulta imprescindible —como en la fundación de Roma a través del príncipe troyano Eneas de manera indirecta— era algo que estaba fuera de toda duda para los peritos en signos. Ningún imperio prosperaba sin que las constelaciones del cielo de la época se interpretaran en el contexto de situaciones de su tiempo, tanto entre los gobernantes como entre los aspirantes a gobernar. A ello se añaden consejos procedentes del inframundo: Tu regere imperio populos, Romane, memento16. De boca del padre muerto escucha Eneas la advertencia dirigida a él, el precursor de los romanos, de imponer a los pueblos su régimen benévolo. Virgilio, el contemporáneo y encargado de la exaltación de Augusto, creó con este mandato sobre el modo de gobierno un modelo de predicción tras el acontecimiento. Los seguidores modernos de los augures que descifran los «signos de la historia» son los historiadores de poderosa visión de conjunto que se dedican a la tarea de presentar la sucesión aparentemente ciega de acontecimientos como secuencias plenas de sentido de una «historia universal».
A los inventores del theologeion corresponde el mérito de haber puesto en claro la presión epifánica que aguantaba el supramundo desde que asumió la tarea de colaborar en la integración simbólica, o sea, «religiosa», y emocional de grandes unidades sociales, esto es, de etnias, ciudades, imperios y comunidades de culto supraétnicas; con lo cual las últimas también pudieron asumir un carácter metapolítico (más bien contrapolítico, como el que muestran las comunidades cristianas de los siglos preconstantinianos). Las animadas comunas del cristianismo temprano se habrían desintegrado en la confusión de inspiraciones privadas circunstanciales y convertido en ingobernables si los primeros obispados no se hubieran preocupado por establecer una cierta medida de coherencia litúrgica y teológica y si no se hubieran apoyado territorial, personal y técnicamente en las administraciones romanas provinciales y militares. Los obispos (episcopoi, «controladores») eran por naturaleza algo así como praefecti («comandantes», «gobernadores») revestidos de carácter religioso; sus diócesis (del griego dioikesis, «administración») se asemejaban a las antiguas demarcaciones del imperio después de la nueva distribución diocleciana en torno al año 300; no en último término fue por ello por lo que cuajó el principio de jerarquía en la organización eclesial que se iba construyendo. Con ella llegó la haute couture de las vestiduras sagradas que antes habían sido simples indumentarias de funcionario.
El principio tecnoescénico, o bien dramatúrgico-religioso y mediológico, apo mechanes theos, alias deus ex machina, ya estaba en uso en algunos rituales de Oriente Próximo mucho antes de que apareciera el teatro ateniense. Por citar el ejemplo más conocido, el Arca de la Alianza (Aron habrit) del antiguo Israel, que era llevada en las migraciones del pueblo y guardada en el tabernáculo hasta que encontró un sitio fijo (en el que solo se podía entrar una vez al año, en el Yom Kippur, la fiesta de reconciliación posexilio) en el punto más interior del primer templo jerosolimitano, significaba, desde el punto de vista técnico-manifestativo, una clásica mechane sacra para la rememoración de un Dios capaz de lenguaje y escritura. Según su determinación funcional, el Arca de la Alianza era un theologeion ante litteram. Contenía, según dicen, las dos tablas que Moisés había recibido en el monte Sinaí, rodeado de nubes, y que fueron «escritas por el dedo de Dios»17. Más tarde parece que se guardó en ella la Torá, más conocida bajo el nombre de Pentateuco («cinco libros»), los cinco libros de Moisés.
Un plus de epifanía no estaba permitido ni era posible en la monolatría judía antigua: por lo pronto, imperaba la ley de que perdía su vida quien viera en presencia real a Dios, el príncipe devastador del fuego y de los fenómenos climáticos. La presencia de Dios se hacía notar de manera numinosa, y en modo alguno podía traducirse teatralmente. En cuanto a la apariencia, Yavé y los Elohim se limitan a las Sagradas Escrituras y a la «naturaleza», ambas entendidas en el signo de la autoría y ambas comprendidas solo como reactualización permanente de lo escrito y creado. Los signos escritos guardados en el interior de la caja dorada hecha de madera de acacia hacían sagrada y peligrosa su proximidad; a quien tocara por descuido el Arca de la Alianza había que matarlo, un indicio de que la función del tabú, que fue observada por etnólogos europeos del siglo XIX en la Polinesia, también existía desde antiguo en pueblos semitas, como en otros muchos. «Desde antiguo» significa desde que prohibiciones «santificante-maldicientes» fueron tomadas en serio de forma sangrienta por los grupos arcaicos de culto. La religio temprana, si se puede ampliar el concepto romano, concernía desde siempre a los acontecimientos en el límite entre cosas que dan vida y que traen muerte. Aquí sucede algo típicamente religioso: lo confuso roza lo plenamente serio.
Los escritos del antiguo Israel respondían al esquema de un deus in machina; un Dios así alcanzó nueva importancia en el siglo XVII en la búsqueda de ingenieros cristianos de un perpetuum mobile, cuando se consideraba posible llegar a una demostración de la existencia de Dios desde la mecánica. Con la entrega mítica de las tablas en el Sinaí, el Dios de Israel había satisfecho su deber de aparición. Los mandamientos escritos en las tablas fueron repetidos primero oralmente, dado que solo mucho más tarde pudo hablarse de copia, lectura, estudio y comentario. El Dios del pueblo del éxodo estaba claramente dispuesto durante los años de peregrinaje por el desierto a acercarse a los suyos en forma de columna de fuego por la noche y de columna de humo en el horizonte por el día. Que el grupo migratorio estuviera de camino por sendas del desierto durante cuarenta años antes de la «ocupación de tierra» en su territorio de asentamiento prometido da muestras de una duda muy significativa antes del éxito. Solo como andadura de penitencia puede hacerse comprensible el largo errar: a paso moderado el camino expedito a la Tierra Prometida se habría hecho en cuarenta días o menos si se pudiera suponer la lógica de un caminar consciente de su objetivo. Pero no puede presumirse tal lógica; el concepto de camino expedito no está incluido en los terms of trade entre Israel y su Señor en las alturas.
Salir de Egipto implica entrar en el ámbito del poder punitivo de Yavé. Camino y extravío se vuelven ahora sinónimos. Un día afirmaría Agustín, en plena posesión de sus medios retóricos, que Dios escribe recto en líneas torcidas. El Señor, que no podía nombrarse, se manifestaba en los éxitos militares y domésticos de sus fieles, en la abundancia de nacimientos de los rebaños de ganado y en el corto esplendor de las casas reales de David y Salomón. No faltaba mucho para que Yavé se convirtiera en un Dios imperial, con templos secundarios y numerosos pueblos de tributación obligada por todas partes en derredor; que sucediera otra cosa fue lo que creó la tensión insoluble entre la pretensión supremacista, a la que nunca renunció el Dios de Israel, y la situación precaria permanente de su pequeño pueblo, tras la diáspora del año 135 también sin tierra y desarmado. Apenas es necesario recalcar que él también se manifestaba ante los suyos en derrotas, pestes, deportación y depresión. Los acontecimientos oscuros fueron interpretados por los expertos en las Escrituras lege artis como castigos merecidos por el pueblo, notoriamente desobediente, y en algunos casos como sufrimientos de prueba de los justos. Las figuras arquetípicas del castigo y el juicio sirvieron a los judíos en tiempos de sufrimiento, de menosprecio y dispersión para afirmarse como boat people en el mar de la historia, sin importar cuántos naufragaran en tumbas sin nombre e imposibles de visitar.
El cristianismo, una ramificación del judaísmo, hubo de asumir, a su propio modo, la dramatización del señalamiento con el dedo desde arriba. Hizo ya en sus primeros escritos un uso asombroso del esquema del theologeion al equiparar directamente la aparición de Jesús, como la del Mesías esperado por los judíos, con la «palabra de Dios». Por ello el mensaje cristiano fue decididamente más allá de los ejemplos de la poesía teatral griega para dioses hablantes. Dramatizó a la vez la idea de una Torá que desde lo escrito vuelve a lo vivo. Las «fuentes» que señalaron la diferencia se encuentran, sobre todo, en los enunciados jesuánicos yo-soy (ego eimi) del Evangelio de san Juan y en el enunciado tú-eres de Pedro en Mateo 16, 16: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». No importa mucho aquí que estos giros representaran formulaciones «secundarias», puestas más tarde en boca de los hablantes Jesús y Pedro18. Lo decisivo era que permitían la conexión, ya utilizada por el evangelista Juan (en torno al año 100, o quizá antes), del motivo judío Mesías con la doctrina del Logos de procedencia platónica media. Gracias a esa aproximación, que más tarde llegó hasta la identificación, el dios, es decir Dios, entró plenamente en su apariencia humana y en sus manifestaciones lingüísticas. De ahí que no solo Jesús se convirtió en un theologeion en persona, o sea, en el lugar de donde viene el discurso de arriba a un escenario terreno, sino que él era también, al menos desde un punto de vista posterior, el Dios hablante mismo, no como actor que recita la prosa de un papel escénico, sino como performer que consigue decir su texto ex tempore. Cuando la teología comenzó a repetir la autoría de Jesús en sentido metafísico, su presencia terrenal no solo había de dar testimonio de una aparición de Dios en forma humana —lo mismo valía como acontecimiento religioso estándar en el espacio entre el Nilo y el Ganges, aunque allí con otro sentido—, sino que pretendía representar nada menos que la bajada del Logos trascendente por antonomasia a la inmanencia, y con ello el acto de un descenso ontológico singular.
El gran acontecimiento teoantropológico del que informan los Evangelios del Nuevo Testamento se mostró en primer lugar en el hecho de que el hombre-Dios aparecido se había involucrado en una epifanía sin opción de retirada. Jesús no tenía a su lado a ningún dramaturgo, a ningún creador de tragedias que le fijara las palabras que correspondían a su «papel». No podía quitarse la máscara detrás del escenario. Los evangelistas se convirtieron en poetas suyos que contaron su historia desde el final. No dudaron en hacer decir a su maestro, cuyas palabras antes de los fatales acontecimientos tras su entrada en Jerusalén resonaban en ellos, lo que tenía que haber dicho para que su aparición terrenal tuviera el sentido sin el cual no sería otra cosa que material para el informe de un fracaso19.
Trescientos años después de la muerte del hombre que sus seguidores veneraban como el Mesías llegado, el Concilio de Nicea estableció el dogma de que el Señor Jesucristo era Dios de Dios y Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, signifique eso lo que signifique. A esto seguía en el Credo de Nicea una línea más adelante la expresión et homo factus est. Solo aquí llegó a manifestarse de forma explícita la altura metafísica de la caída del venir-al-mundo jesuánico: en un único caso habría de aparecer un ser humano real sin dejar de ser Luz de Luz a causa de su condición humana. Lo que en lenguaje usual se dice «hacerse humano» designa, una vez suprimidas las exageraciones, un estado de cosas que el filósofo romano Séneca (1-65), en parte contemporáneo de Jesús (4 a. n. e.-30 d. n. e.), en tiempos mentor del joven Nerón20, después víctima suya, obligada por él al suicidio, expresó con toda claridad en la frase: sine missione nascimur, que conforme al sentido significa: nacemos en la perspectiva segura de la muerte21.
La missio es el gesto de liberación que proviene del circo: levantando el dedo pulgar mostraba la plebe que excepcionalmente un gladiador que se había batido con valentía no tenía que combatir hasta el último golpe, un golpe mortal para él. Sine missione nascimur quiere decir: a quien ha venido al mundo ningún signo de una veleidosa multitud puede ahorrarle el final. Que esto no es una trivialidad lo demuestra el filósofo refiriéndose al olvido de la muerte en la existencia diaria. ¿No se comportan los seres humanos, en principio y la mayoría de las veces tan inconscientes y amantes de lo efímero, como si hubieran de vivir eternamente?
¿No creen a menudo, cuando se acerca el final, que pueden librarse de algún modo de ello?22. Lo que tienen en común Séneca y Jesús es la convicción de que ya es tiempo de comprender la seriedad de la vida: su carácter definitivo, su condición de carga, su brevedad y su dependencia de las decisiones. La inconsciencia diaria es una máscara del fantasma atemporal de la indestructibilidad; el predicador de Palestina y el filósofo de Roma quitan esa máscara para dar testimonio de que hay algo indestructible que no es de naturaleza irreflexivo-fantástica.
El hombre-Dios, que por sugerencias de fuentes persas y judías se llamó el «hijo de Dios» —posiblemente un título mesiánico, aunque quizá también una façon de parler de «yo»—, vino al mundo, según se le hizo decir, para rubricar su doctrina con su vida. Esto valía también acerca de filósofos como Sócrates, Séneca y numerosos testigos (martyroi) de convicciones irrenunciables. La rúbrica con la muerte no es desde antiguo infalsificable. Algunos se arrojaban a ella para simular que la padecían por una voluntad superior. ¿Acaso no tuvieron que advertir ya obispos de la Antigüedad tardía a sus protegidos que no se dieran importancia como imitadores de los santos mártires? Muchos más seres humanos aún sufrieron en todos los siglos posteriores muerte testimonial sin querer ser testigos de nada. Quien estudie el siglo XX descubrirá que una de sus signaturas es la gran cantidad de martirios falseados y distorsionados.
En el caso de Cristo el esquema theologeion se activa de numerosos modos. El hombre que se había designado como «hijo de Dios» manifestó elementos esenciales de su mensaje desde la cruz, en la que acabó como deus fixus ad machinam. Sus narradores y sus teólogos hicieron que esa muerte adoptara posteriormente el significado de una demostración de la existencia de Dios por medio de Dios mismo; con ello la tendencia a la debilitación voluntaria se introdujo en la imagen del Altísimo bajo el título del «sufrimiento representativo».
Cabe destacar que Ignacio de Loyola adiestra a sus practicantes de exercitia spiritualia (entre 1522 y 1524), sobre todo en la tercera semana, para ejercitar la muerte compartida al lado del Señor. Ello suena como si los cristianos hubieran de cualificarse para traducir el hecho de tener que morir como poder morir, o incluso como querer morir, teniendo ante los ojos la resurrección del primero que venció a la muerte. Hegel —quien desde la cátedra berlinesa desarrolló ejercicios alternativos— exigía del ser humano, que recorre hasta el final el ciclo de la vuelta-a-sí como espíritu, sentir el «dolor infinito sobre sí mismo», porque, como individualidad frágil, tiene que ocupar un lugar en el todo dialéctico del proceso —así como el hacerse hombre por parte del Hijo coabsoluto fue necesario para la mediación de Dios consigo mismo como individualidad espiritual—; en otro caso, Dios tendría que quedar solo en un prototipo de sublimidad vacía y de espantajo intimidatorio oriental23. Parece que Hegel contó con el dolor infinito del ser humano como los matemáticos cuentan, tras Leibniz, con el procedimiento infinitesimal.
No fueron solo las palabras pronunciadas en la cruz las que proporcionaron su altura a los mensajes jesuánicos. A ellas se añadió el hecho de que el procedimiento teofánico se mantuvo hasta el momento de la bajada de la cruz sin ser interrumpido por ningún milagro, por ningún incidente salvador. Este Dios no se había hecho fácil a sí mismo el aparecer. «Aparecer —dice Hegel— es ser para otro»24. La epifanía de Jesús asumió más de lo que se hubiera esperado de un «Dios de arriba». En este punto quedaría por considerar que el morir y el resucitar en el caso de divinidades telúricas —asociadas a la Gran Madre (Deméter, Isis, Cibeles y muchas otras)— de la esfera inferior como Atis u Osiris estaban señalados como un motivo fijo en el guion mitológico del curso del año; tales divinidades son esquemas de la vitalidad, perfiles para posibles personas, no individuos. La resurrección del crucificado quería significar más que la regeneración del mundo vegetativo y su inagotable etcétera. El mensaje de la mañana de Pascua decía que a partir de ese momento la caducidad tampoco en sujetos con individualidad espiritual tiene ya la última palabra. Los caminos del alma se separaron de los del mundo animal y vegetal y de los ciclos de las cosas que siempre están seguras de su reverdecer.
Una tercera vez estableció el hombre-Dios lo suyo desde la tumba vacía. Su salida de la cueva, con la piedra removida al lado, se convirtió en un theologeion de nivel superior. Que no hubiera cadáver donde según consideración humana tendría que haberlo habido funcionó desde el escenario jerosolimitano como un enunciado chocante25. ¿Qué puede significar la ausencia del cadáver? ¿Qué se demuestra con su falta? ¿Podría decirse que el cristianismo comienza como novela policiaca en tanto que el corpus delicti negativo apareció en diferentes versiones, primero como cuerpo etéreo fantasmal en la periferia de Jerusalén, después como hostia, como Corpus Christi, y por doquier como crucifijo?26. Concluir del vacío de la tumba la resurrección fue objetiva y metódicamente precipitado. Pablo, el rápido, proporcionó la «fundamentación» de esto: Dios tiene que haber resucitado porque si no nuestra fe sería vana. El apóstol de los gentiles no sería el fundador del extremismo si no hubiera atisbado aquí el abismo de que los seres humanos seríamos más miserables si nos equivocáramos en este punto27. Pero si resucitó y afirmar esto es lo único que impulsa nuestro resurgimiento, está justificado que anunciemos que el viejo mundo de la ley, del pecado y de la muerte se ha desquiciado. Lo que queda entre la mañana de Pascua y el día de la Ascensión, si es que hubo un día así, constituye el intervalo oscuro de la biografía de Jesús, un intervalo análogo al Sábado Santo. En esos cuarenta días se precipitan los rumores, los delirios y las exageraciones.
Pero ¿qué es el cristianismo sino una precipitación que hubo finalmente de tomarse más tiempo que el previsto en un inicio? ¿No fue en principio nada más que un mapa de excursiones para desarraigados y gentes que buscaban algo más, mapa que permaneció en uso hasta que la Iglesia capituló ante las presiones de la adherencia al suelo y prefirió arraigarse sobre tumbas de apóstoles en una metrópolis imperial a pender de las raíces del cielo?28
2
La objeción de Platón
Después de lo dicho hay que hablar de una circunstancia que llamaremos aquí la «objeción platónica». En cuanto a las citadas historias de la antigua Palestina y sus diversas redacciones —da igual que se las entienda como invenciones míticas o se las interprete como informes históricos o como un híbrido de ambas cosas—, los hechos que relatan sucedieron en torno a cuarenta años antes de dichas redacciones. Con una analogía tomada de la historia del arte se podría hablar de una «secesión» de la filosofía por parte de la poesía. En terminología actual habría que describir el suceso como el desalojo de la poesía del ámbito de la verdad filosófica. Dado que la poesía conserva cum grano salis su parentesco con el pensamiento vital-mundano, a pesar de que utilice a menudo lo maravilloso (caballos hablantes, estatuas vivas, alfombras que vuelan y elefantes que se balancean sobre tortugas), se podría hablar igualmente del desalojo de los enunciados filosóficos y con forma científica del uso cotidiano.
El mutuo disembedding —el desacoplamiento entre la creación literaria y la verdad— va unido al nombre de Platón en la memoria veteroeuropea. Él fue el creador de escuela par excellence, que, en la sucesión de pensadores como Parménides, Heráclito y Jenófanes, se atrevió a cuestionar la legitimidad docente de los antiguos teopoetas, ya se llamaran Homero o Hesíodo. Como clásico antiautoritario con inclinaciones autoritarias, Platón quería impulsar un reinicio del proceso de la verdad, en el que lo digno de conservación mantuviera sus derechos, mientras que lo inapropiado —que constituía la mayor parte de las viejas historias— fuera descartado con argumentos lógicos y éticos. La estrategia didáctica de Platón consistía en presentar al maestro en hacer preguntas, Sócrates, como creador malicioso de cuestiones sin salida: fuera lo que fuera lo que el maestro discutiera con el interlocutor, la mayoría de las veces acababa en aporías o en situaciones de punto-cero. Gracias al alumno el maestro realizaba la «desconstrucción» con el fin de crear espacio para el montaje de la doctrina de las ideas, novedosa en aquel momento. Dicha doctrina debía surgir plenamente de la autoobservación del pensamiento en su movimiento interior, con la que se descubre que el pensamiento avanza sobre conceptos, como los peatones en la lluvia sobre pasaderos en un camino encharcado. Los conceptos dan seguridad de pisada cuando los próximos pasos se dirigen a sus implicaciones lógicas, a los contenidos asentados en el concepto, por muy inseguras que sean las circunstancias. Si todos los seres humanos son mortales y Sócrates es un ser humano, voy con pies secos sobre el camino del método si afirmo que Sócrates es mortal. De la vuelta del «espíritu» (nous) a sí mismo surgió la idea de las ideas, junto con sus consecuencias teórico-intelectuales y ontológicas.
El resultado de la intervención platónica fue el alejamiento de lo divino del mito, de la épica y del teatro y su nueva concepción como dimensión mental, es decir, noética, discursiva, en última instancia, solo tangible de forma contemplativa. Dado que la nueva polis, solo formulable mediante directrices filosóficas, debía ser, de acuerdo con la convicción de Platón, una totalidad integrada por lo divino (to theion), y esto en mayor medida aún que la polis que existía hasta entonces, en la comunidad ideal —una especie de Estado divino logocrático— las antiguas venerables invenciones de los cantores de fábulas de Dios no podían seguir narrándose sin censura. Muchas de las viejas historias hacían que los dioses aparecieran a una luz más que sospechosa; demasiado a menudo mostraban los celestes, como los mortales más primitivos, crudos apetitos de venganza, una vulgar sed de poder e impulsos eróticos no apropiados a su condición. Como modelo para una juventud posplatónica la comunidad olímpica corrupta ya no era apropiada.
En consecuencia, una pedagogía reformada insistía en establecer una alianza con el nuevo discurso sobre lo divino, un discurso todavía no bien perfilado, pero que ya se podía utilizar con fines polemistas. Aristóteles, por lo demás no pocas veces en desacuerdo con su maestro, recoge la repulsa académica por los antiguos al llamarlos burlonamente theologoi o mythologoi: gente que cuenta historias cognitivamente inválidas de dioses y héroes, como si se tratara de una pandilla de prominentes incontrolados. Aristóteles adscribía los theologoi a los sofistas, a quienes Platón había denunciado como propaladores de mentiras efectistas. En lo sucesivo, solo a los filósofos se les concederá auténtica facultad de enseñanza en cuestiones de esta altura.
Un cambio de estilo como ese en el habla sobre asuntos divinos tuvo que resultar escandaloso en su tiempo. Tras la propagación en el espacio helenístico-romano de la moda de la filosofía, atractiva para todas las clases, pero sobre todo para la capa alta, el god-talk sublimado se convirtió en patrón de éxito con elevado potencial expansivo. Para hablar de lo divino de una manera plausible ante gente culta hubo que colocarlo en el comparativo de superioridad del absoluto: excelsior, superior, interior (más excelso que lo excelso, más alto que lo alto, más interior que lo interior). Pese a ese lenguaje de la verticalidad abstracta, no se pudo evitar, sin embargo, que siguiera apoyándose en ejemplos intuitivos como monte, nube y pájaro, cielo, sol, rayo y estrella.
Desde la aparición de la filosofía académica, la mejor theologia —Platón utiliza el concepto una única vez en el libro segundo de la Politeia [la República]1— solo podía exponerse ya como doctrina de las primeras cualidades. Dado que ser bueno representa el primer predicado de Dios, según Platón siempre debía tratarse de Dios agatológicamente. Lo bueno es aquello que expande desde sí el bien: bonum diffusum sui. Lo bueno, que se comunica, invita a adherirse a sus bondades. Pero no todo lo que se difunde es bueno. El resto de los autores, que hablan de las cosas divinas (to theion) de una manera convencional, humanizándolas en formato épico o en forma de declamaciones en registro dramático o lírico, con metáforas en el marco de las intuiciones populares de majestad y altura, todos ellos puede que hayan dado hasta ahora lo mejor de sí, pero no entienden lo suficiente del «trato» adecuado con lo supremo. Desde siempre se mira de algún modo hacia arriba; no puede negarse que los antiguos poseían buena voluntad de elevación. Pero lo que significa «arriba» nadie lo había entendido aún, y hasta ese momento nadie tenía claro cómo el interior se acopla a ello.
Tras un largo tiempo de incubación, la exclusiva atribución de la bondad a lo divino habría de producir fatales consecuencias: invitó a lo no-bueno, al mal, a desempeñar el papel principal en casi todos los asuntos humanos, a pesar de que al principio se había interpretado solo como una consecuencia de la ausencia de bien. Comenzando como negatividad vacía, se transformó con el paso del tiempo en un contrapoder que infundía terror. Cómo, si no, hubiera podido llegar a convertirse el demonio en la Edad Media occidental en el «príncipe de este mundo», un título que entroncaba con expresiones jesuánicas esporádicas del Evangelio según san Juan, como archon tou kosmou. Uno puede preguntarse, por cierto, cómo pudo haber sabido Jesús qué eran los arcontes (el administrador de la ciudad de Atenas, elegido por sorteo, más tarde «gobernante» en general). Que la elevación del mal a un poder de propio derecho se remitía a figuras de la interpretación indoirania del mundo ya no era algo de lo que fueran conscientes los primeros teólogos de inspiración griega, tampoco Juan, si es que se le puede considerar ya como un teólogo. Estos se movían en el túnel de decisiones terminológicas preliminares, a cuyo extremo, dejado atrás, solo permanecía visible aún una débil luz del este.
La cesión de terreno al mal ofrecía la ventaja de explicar cómo Dios podía ser todopoderoso y a la vez reacio a actuar directamente contra el mal en el mundo. De ahí la dudosa «teoría del permiso», según la cual Satanás casi parece un subcontratista con licencia del buen Creador. Dicha teoría se quedó en algo cuestionable porque fijaba a Dios a la impecabilidad e impasibilidad. El outsourcing del mal llevaba a los seres humanos a los brazos de un bien demasiado bueno, que no podía ser responsable de su reverso. Era mejor poner el mundo en manos del diablo que tener que sopesar la idea de una insuficiencia o de la presión del sufrimiento en Dios2.
En el diálogo de Platón Euthyphron [Eutifrón] (presumiblemente en torno al 388 a. n. e.) aparece la expresión therapeia theon para designar algo cercano al concepto latino de religio. Sócrates la utiliza para circunscribir el ámbito que su interlocutor Eutifrón, al que encuentra casualmente de camino al juzgado, conoce bien, a juzgar por su reputación: el ámbito de la «piedad» (eusebeia) y su aplicación. De hecho, lo divino, por sí mismo, tanto en su concepción antigua como moderna, se manifiesta plenamente como una cuestión de trato y tratamiento. Designa un asunto de deferencia, de juicio retraído y de observación escrupulosa del protocolo que hay que respetar en el trato con los poderes superiores. Una vez que esos poderes estuvieron ya tan espiritualizados como exigía la intervención platónica, quedaron de lado las transacciones groseramente materiales entre el aquí y el más allá, los sacrificios de sangre y los holocaustos, aquellos sacrificios sublime-frustrantes de fuego en los que se incineraba el animal entero, sin que estuviera permitido consumir las partes asadas.
En cuanto las demandas más sublimes estuvieron articuladas de forma clara, se volvió cuestionable si todavía podía acercarse en serio al ámbito espiritual pretendido un adorador que quisiera seguir presenciando lo fascinante de, por ejemplo, el sacrificio de una res consagrada, de cuya garganta seccionada salían despedidos chorros de sangre, primero en grandes arcos y luego más débilmente. Para las gentes de nueva consciencia hubo de resultar evidente que la parada cardiaca en el caso de la víctima animal (hostia) después de desangrarse no demostraba nada en relación con la esfera del más allá.
adscribir a nuestro Dios lo demoniaco, pero con ello no se arreglan tampoco las cosas».
3
De la religión verdadera
Setecientos cincuenta años después de Platón, las huellas de esta tendencia en el joven Aurelius Augustinus —en aquella época lleno todavía de euforia neoplatónica— dieron como resultado el concepto de la vera religio, como reza el título de su tratado apologético del año 390, compuesto en la calma de Tagaste. En la religio agustiniana puede percibirse un eco lejano, pero claro, de la «terapia» griega (servicio, cuidado, tratamiento, culto y veneración).
También Cicerón (106-43 a. n. e.), a mitad de camino entre Platón y Agustín, equiparó la religio con el cultus deorum. No es casual que acciones de culto cristianas se llamen hasta hoy «servicios de Dios», en ampliación consecuente del cuidado o preocupación por una therapeia theon apropiada. Culto es lo que no permite desviación alguna, ni improvisación alguna. Que los fallos del tratamiento pueden resultar costosos se sabía por doquier desde que existen especialistas en el trato con el más allá y con lo impredecible, desde los magos y curanderos más antiguos hasta los adivinos y visires. Solo los asesores empresariales de nuestros días predican la valentía de arriesgarse a cometer errores. La aventura de la dogmática cristiana comenzó con el hecho de que, bajo la influencia griega, se saltó de la corrección ritual tradicional a una exigencia de verdad en sentido más amplio, es más, en sentido generalísimo; una exigencia que debía abarcar doctrinas cosmológicas, ontológicas y éticas, mucho más allá del sentido convencional de legalidad, corrección de culto y comprensión de los textos sagrados.
Cuando el temprano Agustín disertaba sobre «religión verdadera» uno se encontraba todavía ante un fanático juvenil en ejercicios filosóficos. Estos habían de ejercitar la idea de que la verdad reside en el «ser humano interior». Está claro que hacia finales del siglo IV ya había bastantes personas que eran capaces de asignar un sentido a la expresión semiesotérica «ser humano interior» (que circulaba en la Antigüedad tardía con el platonismo y sus derivados), que designaba ese interior en el que podía localizarse una conciencia individualizada de culpa y arrepentimiento, de esperanza de salvación y agradecimiento, pero ante todo de participación en la esfera de las ideas verdaderas. El término «verdadero» todavía conserva un significado predominantemente adjetivo, mientras que el nombre religio designa el reglamento, cuidadosamente observable, de un modo de vida respetuoso para con los dioses. «Religión verdadera» significa, en primer término, un modus vivendi en el que son efectivos los principios cristianos, que requieren, por encima de todo, distancia del realismo tóxico de «este mundo». El «mundo» se reconoce en el hecho de que envía constantemente invitaciones a cooperar con el mal.
Bajo el techo del cristianismo latino el término religio quedó reservado, en gran medida, para la vida bajo una regla monacal; entrare in religionem significaba en la Edad Media entrar en una orden. Todavía hacia fines del siglo XVII llama Diderot a la monja la religieuse. Donde la «verdadera religión» había de hacerse práctica, la especialización de la fe se convirtió en una profesión específica. Solo en la vida de una orden podía impulsarse la preocupación veterocristiana por el peligro de deslices morales hasta convertir dicha vida en una separación completa del mundo; la suma de las tentaciones que invitan al mal se producía por la ecuación alegórica de mundo y mujer. La «vida verdadera» significaba la anticipación de la vida eterna bajo condiciones terrenales, y donde mejor podía llevarse a cabo era en el apartamiento monástico, en ocasiones, en clausuras extremas, que en una celda tabicada simbolizaban de forma activa el adelanto de la ansiada muerte1.
Mientras el rostro de la religio estuvo caracterizado por la opción conventual y la existencia del clero profesional como primer estamento social, el problema capital moral de la configuración bipolar del mundo de aquel tiempo pudo mantenerse invisible: el «ser humano cristiano» —(Christenmensch), una expresión de Lutero— tenía que arreglárselas para asumir responsabilidad respecto a la praxis en este mundo. La huida del mundo está bien, y el trabajo en la configuración de las circunstancias, aún mejor. Mil años después de que el cristianismo llegara al poder por medio de la alianza de la Iglesia con la monarquía, la retirada al desierto no podía permanecer como solución general a largo plazo. La monarquía cristiana de tipo veteroeuropeo había dado un primer paso en el campo pragmático; el ultramontanismo del siglo XIX, un segundo; la democrazia cristiana del siglo XX llevó a cabo el tercero. En todos ellos no podía dejar de suceder que, como hipocresía sensible a la situación, la política real cristiana estableciera sus liaisons con las circunstancias que ostentaban y proporcionaban poder.
Habría que esperar hasta finales de la Edad Media para que la «religión» creciera hasta convertirse en una nube tormentosa proveniente del Atlántico, que había de ensombrecer el clima mental del continente llamado «Europa» —hasta entonces, el Occidente—, nube que empezó a perfilarse tras el viaje de Colón. Creció cuando con los barcos que retornaban de todas partes llegaron noticias de cientos y miles de pueblos, cuyas curiosas formas de comportamiento con sus dioses eran interpretables a veces como caricaturas de la vida creyente europea. La nube descargó en forma de las guerras cristianas de religión, en las que se luchaba por la certidumbre de la salvación con las armas. Tras el largo siglo XVI —que duró desde 1517 a 1648— la «clase política» que entonces estaba surgiendo consiguió acabar con las guerras de los Estados religiosamente codificados con la Paz de Westfalia, que hay que interpretar como la primera concesión al «relativismo» del que viene lamentándose Roma hasta el día de hoy.