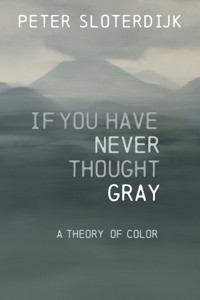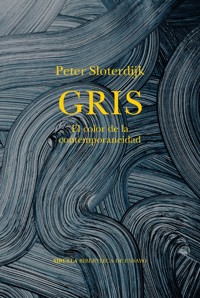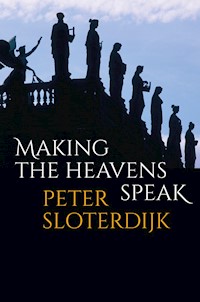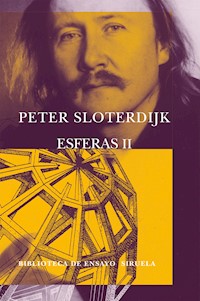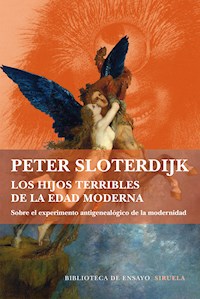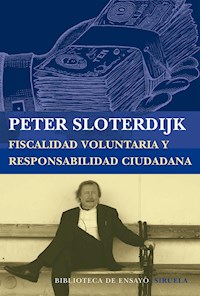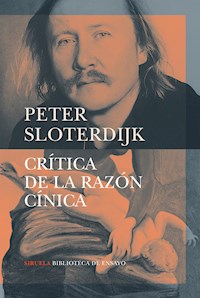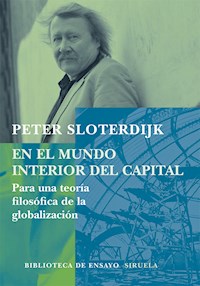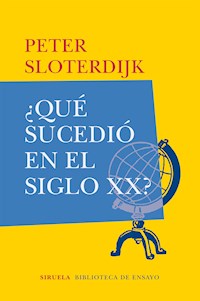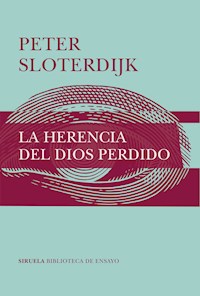Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
«Uno de los mejores libros recientes de Peter Sloterdijk.»Fernando Savater, El PaísEn este libro Peter Sloterdijk contempla la ira como factor político-psicológico que impulsa de forma decisiva la historia de Occidente hasta nuestra época más reciente, marcada por el terrorismo. En el umbral mismo de la tradición europea, o sea, en la Ilíada, ya aparece de forma relevante. Si se tiene en cuenta que los antiguos griegos la consideraban portadora de desgracias y, por esa vía, generadora también de héroes, ¿cómo es posible que, poco tiempo después, sólo sea permitida en situaciones muy concretas? ¿De qué forma se despliega en las tradiciones culturales posteriores, a partir de la santa ira de Dios, donde se puede ver un primer concepto de la justicia entendida como equilibrio? ¿Cuáles han sido los mecanismos que han servido a los movimientos revolucionarios para presentarse como administradores de una especie de banco mundial de la ira? ¿Por qué vías nos encontramos de nuevo con la ira? A estas preguntas responde Peter Sloterdijk con su propuesta de «ejercicios» de equilibrio a fin de no provocar batallas superfluas y «no dar por perdido el curso del mundo». Inconfundible seña de identidad del pensamiento y de la escritura de Peter Sloterdijk es su capacidad para insertar las cuestiones más actuales en una historia de larga duración y, de ese modo, fijar de nuevo la condition humaine presente desde contextos inesperados y trasfondos desconocidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Ira y tiempo
Introducción
El mundo thimótico. Orgullo y guerra
Más allá de la erótica
Teoría de conjuntos del orgullo
Premisas griegas de las luchas modernas: doctrina del thymós
El momento de Nietzsche
Capitalismo consumado: una economía de la generosidad
La situación poscomunista
1. El negocio de la ira en general
La venganza narrada
El agresor como donante
Ira y tiempo: la explosión simple
La forma proyectual de la ira: la venganza
Forma bancaria de la ira: la revolución
El inconmensurable poder del pensamiento negativo
2. El dios iracundo: el camino hacia la creación del banco metafísico de la venganza
Preludio: la venganza de Dios contra el mundo secular
El rey de la ira
La interrupción de la venganza
Acumulación originaria de la ira
Genealogía del militantismo
La auto-agresiva masa de ira
Ira hiperbólica: apocalipsis judío y cristiano
Recipientes de la ira, depósitos infernales: aproximación a la metafísica del almacenamiento final
Por qué la búsqueda de los motivos de la ira de Dios está equivocada: erróneas conclusiones cristianas
Alabanza del purgatorio
3. La revolución thimótica sobre el comunista banco mundial de la ira
Cuando una revolución no es suficiente
Diversiones espectrales
El proyecto de la época: la estimulación del thymós de los humillados
La rebelión sin teoría o el momento de la anarquía
Conciencia de clases: la thimotización del proletariado
Sobre la aparición del sistema bancario no monetario
El Komintern: el banco mundial de la ira y los bancos fascistas del pueblo
Creación de ira mediante los préstamos de guerra
El maoísmo: la psicopolítica del furor puro
El mensaje de Montecristo
4. Dispersión de la ira en la era del centro
After Theory
La erotización de Albania o la aventura del alma poscomunista
Capitalismo real: retraso en el colapso de los sistemas dinámico-ambiciosos
Disidencia dispersa. La Internacional misantrópica
El teatro mundial de las amenazas
La tercera recolección: ¿podrá el Islam político establecer un nuevo banco mundial de la disidencia?
Conclusión: más allá del resentimiento
Notas
Créditos
Ira y tiempo
Ensayo psicopolítico
Introducción
La primera palabra europea
Como una llamada que no tolera resistencia alguna, en el inicio de la primera frase de la tradición europea, en el verso introductor de la Ilíada, aparece, de manera fatal y solemne, la palabra «ira». Como corresponde al objeto directo de una oración bien construida, este sustantivo está en acusativo: «La ira canta, oh diosa, del Pelida Aquiles...». El hecho de que aparezca en primer lugar hace resonar un pathos exagerado. ¿Qué especie de relación con la ira se propone al oyente en ese mágico comienzo de la epopeya? Aquella ira con la que empezó todo en Occidente, ¿de qué forma quiere expresarla el recitador? ¿La representará como un poder que implica a pacíficos seres humanos en horribles sucesos? Consiguientemente, ¿habría que amortiguar, domar, reprimir éste, el más humano y terrible de los afectos? ¿Se aparta uno rápidamente del camino tan pronto se anuncia en otros o surge en uno mismo? ¿Se debe sacrificar en todo tiempo a la visión más neutral y mejor?
Éstas son, como frecuentemente se ha advertido, cuestiones contemporáneas que nos llevan muy lejos del objeto... cuando éste se llama la cólera de Aquiles. El mundo antiguo había emprendido un camino propio hacia la ira que ya no puede ser el de los modernos. Donde éstos apelan a los terapeutas o llaman a la policía, antiguamente el sabio se dirigía al mundo superior: para hacer sonar la primera palabra europea, Homero invoca a la diosa, conforme a un antiguo uso de los rapsodas, y, siguiendo esta visión, quien tiene como propósito algo desproporcionado lo mejor es que comience de manera modesta: no soy yo, Homero, el que puede garantizar el éxito de mi canto. Desde siempre cantar ha significado abrir la boca para que fuerzas superiores se puedan manifestar. Si mi exposición consigue éxito y autoridad, serán responsables de ello las musas y, más allá de las musas, ¿quién sabe?, el dios, la diosa misma. Si, por el contrario, el canto resuena sin ser oído, es que los poderes superiores no tuvieron interés en él. En el principio fue la palabra «ira» y la palabra tuvo éxito:
μῆνɩν ἄεɩδε θεὰ Πηληάδεω ᾈχɩλῆοζ
οὺλομένην, ᾒ μυριʹ ᾈχαɩοɩς ᾂλϒε` ἒθηκε
[La ira canta, oh diosa, del Pelida Aquiles, /maldita, que causó a los aqueos incontables dolores...]
En estos versos de invocación de la Ilíada se prescribe de manera inequívoca de qué forma los griegos, pueblo ejemplar de la civilización occidental, deben afrontar la irrupción de la ira en la vida de los mortales: con una admiración que sea adecuada a su manifestación. La primera llamada de nuestra tradición cultural –aunque cabría preguntarse si este «nuestra» es todavía válido– ¿expresa el ruego de que el mundo superior se digne a apoyar el canto de la ira de un único combatiente? Es notable que en ello el cantor no admita ningún tipo de componendas. Desde los primeros versos acentúa una y otra vez la vuelta funesta de la ira heroica: allí donde se manifiesta, se reparten golpes a diestro y siniestro. Los mismos griegos tienen que sufrir más que los troyanos. Incluso al comienzo del acontecimiento guerrero, la cólera de Aquiles se dirige contra los suyos para colocarse de nuevo, sólo poco antes de la batalla definitiva, del lado de los griegos. El tono de los primeros versos propone el programa: las almas de los héroes vencidos –aquí llamados de manera formal, pero en general representados más bien como fantasmas en penumbra– se precipitan al Hades y de sus inanimados cuerpos Homero dice: «ellos mismos» son devorados a cielo abierto por aves y perros.
Con eufórica mesura se desliza la voz del cantor sobre el horizonte de aquella existencia de la que se pueden contar cosas. Ser griegos y oír esa voz significa, durante la época clásica, una y la misma cosa. Allí donde se percibe, una cosa queda clara de inmediato: paz y guerra son dos denominaciones para sendas fases de un contexto vital en el que nunca se pone en cuestión el pleno empleo de la muerte. También el hecho de que el héroe encuentre prematuramente la muerte forma parte del mensaje de la epopeya. Si alguna vez tuvo sentido la palabra «glorificación de la violencia», ésta sería la de este introito al más antiguo documento de la cultura europea. Sin embargo, significaría casi lo contrario de aquello que se pretende en su uso actual, inevitablemente desaprobatorio. Cantar la ira significa hacerla memorable, pero lo que es memorable está siempre próximo a aquello que resulta impresionante y perpetuamente estimable. Estas valoraciones son tan opuestas a las maneras de pensar y de sentir de los modernos que habrá que admitirlo: nos seguirá estando vedado un acceso auténtico al sentido propio de la comprensión homérica de la ira.
Sólo aproximaciones indirectas nos pueden seguir ayudando. Nos damos cuenta de que no se trata de la ira santa de la que nos hablan las fuentes bíblicas. No se trata de la sublevación de los profetas ante la visión de los horrores contra la divinidad, ni de la ira de Moisés, que rompe las tablas mientras el pueblo se divierte con el becerro de oro; ni del odio lánguido del salmista que no puede esperar el día en el que los justos bañen sus pies en la sangre de los blasfemos1. Tampoco la cólera de Aquiles tiene mucho que ver con la cólera de Yahvé, el primer dios de las tempestades y los desiertos, bastante rastrero por cierto, que, como «dios jadeante», marcha al frente de su pueblo en trance de éxodo y a cuyos perseguidores aniquila entre tormentas y oleajes2. Sin embargo, tampoco se está pensando en los vanos ataques de ira de carácter profano que tienen ante su vista los posteriores sofistas y los filosóficos maestros de la moral cuando predican el ideal del autodominio.
La verdad es que Homero se mueve dentro de un mundo pleno de un feliz e ilimitado belicismo. Por muy oscuros que puedan ser los horizontes de este universo de luchas y muertes, el tono fundamental de la representación está determinado por el orgullo, testigo de semejantes dramas y destinos. Su brillante visibilidad se reconcilia con la dureza de los hechos: esto es algo que Nietzsche había designado con el artístico término de «apolíneo». Ningún hombre moderno puede retrotraerse a una época en la que los conceptos «guerra» y «felicidad» formaban una constelación llena de sentido. Para los primeros oyentes de Homero resultan una pareja inseparable. El lazo entre ellos lo constituye el culto al héroe de estilo antiguo, que el hombre moderno sólo tiene presente en las comillas de la formación histórica.
Para los antiguos, el heroísmo no era una actitud refinada, sino el más vital de todos los posibles puntos de vista ante los hechos de la vida. A sus ojos, un mundo sin manifestaciones heroicas habría significado la nada, el estado en el cual los seres humanos estarían entregados sin defensa posible a la soberanía de la naturaleza. La physis realiza todo, el hombre no puede nada: así habría rezado el principio de un universo carente de heroísmo. El héroe, por el contrario, se entrega a la prueba de que también por parte humana son posibles acciones y obras en la medida en que las permiten los favores divinos. Los antiguos héroes sólo son celebrados en la medida en que son ejecutores de acciones y realizadores de obras. Sus acciones testimonian lo más valioso que los mortales, tanto entonces como más tarde, podían experimentar: que en la espesura llena de sucesos naturales se habría abierto un claro compuesto de no-impotencia y no-indiferencia. En los relatos de las hazañas resplandece la primera buena nueva: bajo el sol tiene lugar algo más que lo indiferenciado y lo siempre idéntico. En la medida en que se realizan acciones auténticas, los informes responden por ellos mismos a la pregunta: ¿por qué hacen los hombres algo y no más bien nada? Lo hacen para ampliar el mundo con cosas nuevas y dignas de ser celebradas. Dado que los realizadores de cosas nuevas eran representantes del género humano, si bien extraordinarios, queda abierta para los demás la vía del orgullo y de la admiración cuando escuchan las acciones y sufrimientos de los héroes.
Lo nuevo, sin embargo, no puede aparecer más que como noticia del día. Para que sea legítimo, debe encubrirse como prototípico, primigenio y eternamente retornante y apelar a la aprobación largo tiempo prevista de los dioses. Sólo en el caso de que se dé lo nuevo como un suceso arcaico, entonces surge el mito. La epopeya es su forma más móvil, amplia, festiva y apropiada para el discurso en las ciudades, en las plazas de la aldea y ante un primer público urbano3.
La exigencia de lo heroico es el presupuesto para todo lo que surge. Sólo porque la ira que provoca horror por la heroica manifestación guerrera es irrenunciable, puede el rapsoda dirigirse a la diosa para comprometerla en los veinticuatro cantos. Si la cólera que la musa debe ayudar a cantar no fuera ella misma de naturaleza superior, ya la mera intención de invocarla significaría una blasfemia. Sólo porque hay una ira que se concede desde arriba resulta legítimo envolver a los dioses en los duros asuntos de los hombres. Quien bajo semejantes premisas canta la ira, celebra una fuerza que libera a los hombres de su determinación vegetativa y los coloca bajo un cielo superior con ganas de espectáculo. Los habitantes de la tierra respiran aliviados desde el momento en que se pueden representar y los dioses son espectadores que asisten complacidos a la comedia terrenal.
La comprensión de estos acontecimientos, para nosotros muy lejanos, se puede facilitar tan pronto como, según la concepción de los antiguos, el héroe y su cantor se corresponden en un sentido auténticamente religioso. Religiosidad es la aceptación, por parte de los hombres, de su medialidad. Como bien es sabido, talentos mediales emprenden distintos caminos, pero pueden cruzarse en importantes puntos de conexión. El pluralismo de los «medios» es consecuentemente una circunstancia que se retrotrae a los primeros instantes de la cultura. Sin embargo, en esa época los medios no son los aparatos técnicos sino los mismos hombres con sus potenciales orgánicos y espirituales. Así como el rapsoda podría ser la pieza oral de un poder cantor, así se siente el héroe como brazo de la cólera que realiza obras memorables. La laringe del uno y el brazo armado del otro constituyen juntos un cuerpo híbrido; más que al guerrero mismo, su brazo armado pertenece a Dios, quien a través de motivos secundarios actúa en las circunstancias humanas; y él pertenece naturalmente a su cantor, al que tanto el héroe como sus armas deben agradecer su fama imperecedera. De esta manera, la relación Dios-Héroe-Rapsoda constituye la primera asociación «medial» efectiva. Los mil años que en el espacio mediterráneo siguen a Homero tratan una y otra vez de Aquiles y de su utilidad para las musas de la guerra.
No es necesario gastar mucho tiempo para comprobar que en la actualidad ningún hombre estaría auténticamente en situación de pensar así, excluidos quizá algunos habitantes de esotéricas mesetas donde el proceso de remagización del mundo ha producido mayores avances. Por lo demás, nosotros no sólo hemos dejado de juzgar y sentir como los antiguos, sino que también los despreciamos en secreto porque ellos siguen siendo «hijos de su tiempo», prisioneros de un heroísmo que sólo podemos comprender como arcaico e inadecuado. ¿Qué se podría presentar a Homero desde el punto de vista actual y desde las costumbres de la llanura? ¿Habría que achacarle que estaría ofendiendo la dignidad humana en la medida en que concibiera a los individuos de manera demasiado directa como medios que reciben órdenes de seres superiores que los gobiernan? ¿Es que acaso despreciaba la integridad de las víctimas en la medida en que celebraba a los poderes que inferían esos daños? ¿Neutralizaría el poder arbitrario y haría de los sucesos bélicos inmediatos juicios divinos? ¿O debería atenuarse el reproche al comprobar que él se había dejado llevar de la impaciencia? ¿No habría podido esperar hasta el Sermón de la Montaña y haber leído el De ira de Séneca, breviario estoico del control de los afectos que constituía la base para la ética cristiana y humanística?
Por supuesto que en el horizonte de Homero no hay ningún punto de apoyo para semejantes reproches. El canto a la energía heroica de un guerrero con el que comienza la epopeya de los antiguos eleva la ira a la condición de substancia de la que se ha hecho el mundo, en el caso de que admitamos que «mundo» designa aquí el conjunto de figuras y escenas de las vidas de nobles guerreros antiguo-helénicos durante el primer milenio antes del inicio del cómputo del tiempo cristiano. Se podría creer que semejante punto de vista haya desaparecido, como muy tarde, con la Ilustración. Sin embargo, rechazar esta imagen de las cosas, marcada por la primacía de la lucha constituida en totalidad, le gustaría menos al realista cultivado del presente de lo que podría creer el refinado sentimiento pacifista. También los modernos tienen la tarea de pensar en la guerra, nunca del todo despreciada. Incluso esta tarea se asoció durante largo tiempo con el polo masculino de la formación4. Con esta vara se midieron ya los discípulos de la Antigüedad, cuando los sectores dirigentes de Roma importaron, junto con los restantes modelos griegos de cultura, también el belicismo épico de sus maestros, sin olvidar lo más mínimo su militarismo autóctono. Y de esta manera, la juventud de Europa, generación tras generación, lo fue aprendiendo de nuevo a partir del Renacimiento, después de que fuera evocada la ejemplaridad de los griegos para la escuela de los estados nacionales, que resurgían con consecuencias de amplio alcance. ¿No sería posible considerar que también las llamadas guerras mundiales del siglo XX, entre otras cosas, significaran repeticiones de la guerra troyana, organizadas por los Estados mayores cuyas cabezas pensantes, a ambas partes de las líneas enemigas, se entendían respectivamente como los más grandes de los aqueos e, incluso, como los sucesores del colérico Aquiles y portadores de una vocación atlético-patriótica por la victoria y la fama en la posteridad5? El héroe inmortal muere infinidad de veces. En definitiva, ¿no fue Karl Marx quien en septiembre de 1864 expresó su condolencia a la condesa Hatzfeld por la muerte en duelo de Lassalle, el caudillo de los trabajadores, con las palabras: «Éste ha muerto joven, en triunfo, como Aquiles».6
Aquí no vamos a decidir la cuestión de si ya Homero, lo mismo que después Heráclito y, mucho más tarde aún, Hegel, creía que la guerra era la madre de todas las cosas. Tampoco si es incierto o más bien improbable que el patriarca de la historia de las guerras, el maestro de historiadores de muchas generaciones poseía un concepto de «historia» o de «civilización». Sólo es seguro que el universo de la Ilíada está entretejido con las hazañas y sufrimientos de la cólera (menis), así como que la posterior Odisea declina las hazañas y sufrimientos de la astucia (metis). Para la ontología arcaica el mundo es la suma de las batallas que se disputan en él. La ira épica se les aparece a sus cantores como una energía primaria que brota desde lo más profundo, que no es desviable como el rayo o la luz del sol. Ella es fuerza de acción en forma quintaesenciada. Dado que ella «por sí misma» exige como primera substancia el predicado, precede a todas sus provocaciones locales. El héroe y su menis constituyen para Homero una pareja inseparable, de tal manera que, por lo que respecta a esta unión preestablecida, sobra cualquier derivación de la ira de sus motivaciones exteriores. Aquiles está lleno de ira de la misma manera que el Polo Norte es de hielo, el Olimpo está rodeado de nubes y el monte Ventoux se ve azotado por el viento.
Esto no excluye que las provocaciones de la ira preparen el escenario. Su papel se limita literalmente a provocarlo, sin modificar su esencia. Como fuerza que mantiene unido en su intimidad un mundo en litigio, la ira garantiza la unidad de la substancia en la pluralidad de las erupciones. Existe antes que todas sus manifestaciones y sobrevive sin ninguna variación a sus más intensos dispendios. El que el enfurecido Aquiles esté acurrucado en su tienda, humillado, casi paralizado y airado con su propia gente porque el rey de reyes Agamenón le ha negado a la bella esclava Briseida, «presente honorífico» que, desde un punto de vista simbólico es muy representativo, no supone ninguna quiebra en su airado carácter. La capacidad de padecer una preterición caracteriza al gran caudillo; todavía no necesita la virtud de los perdedores de «poder ser indiferente». A él le es suficiente con saber que está en su derecho y que Agamenón le debe algo. Esta deuda, según los conceptos griegos de la Antigüedad, existe objetivamente, dado que el honor del gran guerrero es de naturaleza objetiva o concreta. Sólo cuando el primero en rango le niega una distinción al primero en fuerza se produce la herida del honor al más alto nivel. El episodio de la ira manifiesta la fuerza de Aquiles en su estado de reposo e incubación: también los héroes conocen tiempos de indecisión y de ira hacia dentro. Sin embargo, un impulso suficientemente fuerte basta para poner en movimiento el motor de su menis. Si se da ese impulso, las consecuencias son harto fascinantes y terribles hasta el extremo de ser dignas de un «destructor de ciudades» con un récord bélico de veintitrés campamentos destruidos7.
El joven favorito de Aquiles, Patroclo, que con orgullo había llevado en el campo de batalla la armadura del amigo, es muerto por el adalid de los troyanos, Héctor. Apenas se ha esparcido la noticia de este desgraciado incidente por el campamento griego, Aquiles abandona su tienda. Su ira se ha reconciliado consigo misma y a partir de ahora dicta sin vacilación la orientación de su actividad. El héroe exige una nueva armadura. Incluso el más allá se apresura a cumplir esta exigencia, la cólera que invade al héroe no se limita exclusivamente a su cuerpo, pues ella pone en marcha un núcleo de relaciones con ramificaciones en ambos mundos. Con violento placer por la lucha, la menis adopta un papel de mediación entre los inmortales y los mortales; ella, la menis, impulsa a Hefesto, el dios de la forja, a dar lo mejor de sí mismo en la producción de la nueva armadura; ella, la menis, impulsa a Tetis, la madre del héroe, y le presta alas para unos rápidos procesos de mensajería entre el forjador del inframundo y el campamento de los griegos. En el círculo más interior de su actividad, sin embargo, la menis dirige de nuevo al combatiente contra un último y fatídico contrincante: ella le conjura a una real presencia en el combate, dirigiéndole al campo de batalla y al lugar determinado por la providencia en el que encontrará su máximo ardor, la máxima medida de liberación íntegra. Ante los muros de Troya su cumplimiento da la señal. Allí hace lo necesario para recordar a cualquier testigo la convergencia de explosión y verdad8. Sólo la circunstancia de que finalmente no será la ira de Aquiles sino la astucia de Ulises la que someta la ciudad sitiada permite reconocer que también en la llanura fatal que se extiende ante Troya debería darse un segundo camino para el éxito. ¿Es que ya entonces vio Homero que la mera cólera no tenía ningún futuro?
Semejante consecuencia sería apresurada, pues el Homero de la Ilíada no omite nada con tal de propagar la dignidad de la cólera. En el momento crítico él pone de manifiesto cuán explosivamente se encendió la fuerza de la ira de Aquiles. De un momento al otro se manifiesta su presencia. Precisamente, su carácter repentino resulta imprescindible para confirmar su origen superior. A las virtudes de los primitivos héroes griegos pertenece el estar disponibles para convertirse en recipientes de la energía que fluye de repente. Todavía nos encontramos en un mundo cuya constitución espiritual está acuñada abiertamente de una manera mística y a través de un médium: así como el profeta es un mediador para la sagrada palabra de protesta, también el guerrero se convierte en instrumento de la fuerza que se concentra en él de manera repentina para irrumpir en el mundo de los fenómenos.
En este orden de cosas todavía se desconoce una secularización de los afectos, entendiendo por secularización la realización del programa que se encuentra en las oraciones europeas normalmente construidas. A través de ellas se imita en lo real lo que prescribe la construcción de la frase: los sujetos actúan sobre el objeto y lo someten a su dominio. No resulta necesario decir que el mundo de la acción homérica está lejos de tales circunstancias. No son los hombres los que tienen sus pasiones, sino que son las pasiones las que dominan a los hombres. El acusativo no tiene todavía rección. En este estado de cosas, el Dios único se hace esperar de manera natural. El monoteísmo teórico sólo puede llegar al poder cuando los filósofos postulan el sujeto de la frase seriamente como principio del universo. Pues precisamente también los sujetos deben tener sus pasiones y controlarlas como sus señores y poseedores. Hasta entonces domina un pluralismo espontáneo en el cual sujetos y objetos cambian constantemente su puesto.
Por consiguiente: la cólera debe cantarse en los momentos maduros, cuando ella ya experimenta a su portador. No es otra cosa la que tiene Homero en su mente cuando refiere íntegramente el largo asedio de Troya y la caída de la ciudad apenas prevista la fuerza luchadora y misteriosa del protagonista, por cuya ira la causa de los griegos está condenada al fracaso. Él utiliza el favor del momento en el que la menis fluye en sus portadores. El recuerdo épico necesita entonces seguir la marcha de los acontecimientos dictada a través de la coyuntura de las fuerzas. Decisivo es que el guerrero mismo, tan pronto se agite la ira sublime, vivencie una especie de presencia numinosa. Sólo por ello la ira heroica, expresada en su más dotado instrumento, puede significar más que una mera rabieta profana. Expresado en tono más sublime: a través de la exageración, el dios de los campos de batalla habla a los combatientes. Se entiende rápidamente por qué en semejantes momentos se puede escuchar poco una segunda voz. Las fuerzas de esta especie son, al menos en sus comienzos, más ingenuamente monotemáticas, dado que implican al hombre en su totalidad. Exigen todo el escenario para poder dar expresión a un único afecto9. En el caso de la ira pura no hay ninguna intrincada vida interior, ningún mundo psíquico ulterior y ningún secreto privado a través de los cuales el héroe se pudiera hacer humanamente más comprensible. Más bien vale el principio fundamental de que el interior del actor debe manifestarse pública y totalmente como acción pura y, si es posible, hacerse canto. Pues es rasgo característico de la ira desatada seguir creciendo sin parar en su expresión explosiva; allí donde la expresividad total da el tono, no se habla de contención y de ahorro. Naturalmente siempre se lucha «por algo», pero la lucha sirve sobre todo para la revelación de la energía beligerante en sí misma: la estrategia, la meta de la guerra. El botín viene más tarde.
Allí donde prende la ira, allí se da el guerrero integral. A través de la irrupción del guerrero enardecido en la batalla se realiza la identificación del hombre con aquellas fuerzas impulsoras con las que el hombre domesticado sueña en sus mejores momentos. También él, por mucho que esté acostumbrado a ver pasar el tiempo y a esperar, no ha olvidado totalmente los recuerdos de aquellos momentos de la vida en los que el impulso de obrar pareció brotar de idénticas circunstancias. Con palabras de Robert Musil, a este hacerse uno con el puro impulso lo podríamos llamar la utopía de la vida motivada10.
Para la gente sedentaria, por supuesto, para los campesinos, los artesanos, los asalariados, los escritores, los oficinistas de antaño, así como para los posteriores terapeutas y profesores, la orientación les viene servida por virtudes de la duda: quien se sienta en el banco de la virtud normalmente no puede saber cuál será el tenor de su posterior tarea. Debe escuchar el consejo proveniente de diferentes partes y escoger sus decisiones entre este barullo en el que ningún tenor lleva la voz principal. A los hombres cotidianos, la evidencia les resulta inalcanzable al momento; a ellos les siguen ayudando las muletas de la cotidianidad. Lo que ofrece la cotidianidad son subrogados inmediatos de la certidumbre. Pueden ser estables pero no aportan la realidad viva del convencimiento. Pero para quien, por el contrario, tiene ira, para ése ha pasado el tiempo aburrido. La niebla se levanta, los contornos se fortalecen y ahora claras líneas le conducen al objeto. El ataque de furia sabe adónde dirigirse: quien se encuentra en un estado de ira exagerada «se dirige al mundo como la bala a la batalla»11.
El mundo thimótico. Orgullo y guerra
Es al viejo filósofo Bruno Snell y a su ingeniosa lectura de Homero a quien debemos, gracias a sus recientes estudios sobre la Ilíada, la atención que se presta a la estructura propia de la psicología épica y de la conducta de la acción. En el ensayo principal de su libro, siempre estimulante, Die Entdeckung des Geistes, en el que se trata de la imagen del hombre en Homero, ha examinado profundamente una circunstancia peculiar: en los escritos de Occidente, las más antiguas figuras épicas carecen totalmente de los rasgos que caracterizan la subjetividad pretendidamente clásica, sobre todo la interioridad reflexiva, la íntima conversación consigo mismo y el esfuerzo, orientado por la conciencia, por hacerse con el control de los afectos12. Snell descubre en Homero el latente concepto de la personalidad compuesta o personalidad de contenedor que en muchos aspectos se asemeja a la imagen del hombre posmoderno con sus crónicas «enfermedades disociativas». Desde lejos, el héroe de la primera Antigüedad permite pensar efectivamente en la «múltiple personalidad» de hoy. En él no parece darse todavía ese principio interior hegemónico, un «yo» coherente que intervenga a favor de la unidad y de la auto-captación del campo psíquico. Más bien el «personaje» se manifiesta como punto de encuentro de los afectos o de energías parciales que se hallan en su anfitrión; el individuo capaz de vivencias y de actuaciones se manifiesta como visitante que viene de lejos para utilizarlo según sus circunstancias.
Por consiguiente, la ira del héroe no puede entenderse como un atributo inherente a su estructura de personalidad. El guerrero exitoso es algo más que un carácter extraordinariamente irritable y agresivo. También tiene poco sentido hablar de las figuras homéricas como los psicólogos de escuela hacen con los alumnos problemáticos. Ellos clasificarían inmediatamente a Aquiles como un delegado de exageradas ambiciones paternas13, como si fuera el precursor de un niño prodigio del tenis psíquicamente minusválido, cuyo progenitor se sienta a cada juego en primera fila. Dado que aquí nos movemos en un ámbito dominado por la psicología del contenedor hay que tener en cuenta las reglas fundamentales de este universo anímico. La ira que estalla a intervalos representa un suplemento energético para la psique heroica, no su propiedad personal o su complejo íntimo. La palabra griega que en el pecho de héroes y hombres designa el «órgano» del cual salen las grandes explosiones es thymós: designa la cocina pasional del orgulloso yo-mismo al mismo tiempo que el «sentido» receptivo por el cual las llamadas de los dioses se manifiestan a los mortales. La cualidad complementaria o «añadida» de las explosiones en el thymós explica por lo demás la ausencia, para los modernos tan extraña, de una instancia dominadora de los afectos en el caso del personal homérico. El héroe es, por así decirlo, un profeta sobre el que recae la tarea de hacer perceptible de manera instantánea el mensaje de su fuerza. La fuerza del héroe le acompaña de la misma manera que un genio acompaña a la persona que se le ha encargado que proteja. Si la fuerza se hace presente, su protegido debe acompañarla14.
Si bien el actor no es el señor y poseedor de sus afectos, sería equivocado pensar que fuera un mero, ciego e involuntario instrumento. La menis pertenece al mundo de las energías invasivas de las cuales la psicología, tanto poética como filosófica, de los helenos afirmaba que tenían que ser consideradas como dones del mundo superior. Así como aquel que está dotado desde arriba se ve impulsado a administrar cuidadosamente el don que se le ha entregado, también el héroe se tiene que considerar como protector de la ira en una relación consciente. Heidegger, al que perfectamente nos lo podríamos figurar como un pensativo turista situado en la amplia llanura que se extiende ante Troya, habría dicho: «También luchar significa agradecer».
Desde que la psique griega ha transformado las virtudes heroico-guerreras en cualidades ciudadano-burguesas, la ira ha ido desapareciendo paulatinamente de la lista de los carismas. Sólo quedan los entusiasmos fantasmales, tal y como el Fedro de Platón los enumera desde la perspectiva de su posesión benefactora por parte de la psique: sobre todo el arte de la curación, el don de la profecía y el canto entusiasta que la musa proporciona. Aparte de esto, Platón introduce un entusiasmo paradójico y de nuevo cuño: la sobria manía de la observación de las Ideas sobre la que descansará la nueva ciencia por él fundada, es decir, la «filosofía». Bajo el influjo de esta disciplina, la psique, que se ha visto iluminada mediante los ejercicios lógicos de sus principios «maníacos», se aleja definitivamente de sus comienzos «ménicos»: la exclusión de la gran ira del ámbito de la cultura ha comenzado.
Desde entonces, sólo a duras penas la ira será un huésped bienvenido entre los ciudadanos; como furor de estilo antiguo ya no se adapta al mundo urbano. Solamente en el escenario del ateniense teatro de Dioniso se la representa una y otra vez en su arcaica y loca dureza, como en Áyax de Sófocles o en Las bacantes de Eurípides, aunque casi siempre sólo para recordar a los mortales la terrible libertad de los dioses. Los filósofos estoicos, que en las siguientes generaciones se dirigen al público civil, representarán, a la mejor manera de los sofistas, que la ira es «innatural», porque contradice la naturaleza racional del hombre15.
La domesticación de la ira produce la forma antigua de una nueva masculinidad. En efecto, se aceptan los restos útiles del afecto para la polis en el cultivo burgués del thymós: sobrevive como «ánimo varonil» (andreia), sin el que, incluso para los partidarios de las maneras de vivir urbanas, no se puede dar ninguna auto-afirmación. Puede llevar una segunda vida además como ira útil y «justa» y, en cuanto tal, es responsable de la defensa ante las ofensas y atrevimientos desconsiderados. Al mismo tiempo ayuda a los ciudadanos a intervenir a favor de lo bueno y lo correcto (expresado de manera moderna, a favor de intereses) de manera enérgica. Bien se sabe que sin arrojo –de esta manera se debería traducir la expresión thymós– es impensable una ciudadanía urbana. (Precisamente para los alemanes este tema no carece de interés, pues desde 1945 están produciendo una especial edición del arrojo: el encomiado courage civil, el estéril peldaño del valor de los perdedores, con el que se acercan a una población políticamente vacilante las alegrías de la democracia.) Además de esto, en la ciudad la posibilidad de amistad entre hombres adultos sigue dependiendo de premisas thimóticas, pues como amigo entre amigos, como igual entre iguales, sólo puede jugar su papel quien valora en los conciudadanos la aparición perfilada de virtudes generalmente aceptadas16. Se podría no sólo estar orgulloso de sí mismo, sino también del alter ego, el amigo que se destaca ante los ojos de la comunidad. El gozar de buena fama por parte de los hombres que compiten entre sí funda el flujo thimótico de un cuadro común seguro de sí mismo. El thymós del individuo aparece ahora como parte de una fuerza de campo que presta forma a la voluntad común hacia el éxito. En este horizonte se desarrolla la primera psicología filosófica de Europa como thimótica política.
Más allá de la erótica
En nuestros días se va concretando la sospecha de que el psicoanálisis, que sirvió al siglo XX como saber conductor en el ámbito de la psicología, habría desconocido la naturaleza de su objeto en un aspecto esencial. Los reproches esporádicos contra el edificio doctrinal psicoanalítico, que se remontan a la época primitiva de la doctrina, se han convertido hoy en una negación teórica y cierta de su aceptación. Su punto de partida no lo constituyen tanto las infinitas querellas sobre la escasa probabilidad científica de las tesis y resultados psicoanalíticos (como recientemente se manifestó con ocasión del problemático Livre noir de la psychanalyse, que causó una gran expectación) cuanto la grieta cada vez más amplia que va abriéndose entre los fenómenos psíquicos y los conceptos de escuela, un mal que viene siendo discutido desde hace largo tiempo por los autores creativos y practicantes del movimiento psicoanalítico. Tampoco constituye el núcleo de la contradicción la duda crónica sobre su efectividad específica.
La fuente del malentendido principal que se había prescrito el psicoanálisis residía en su intención cripto-filosófica, disfrazada de profesión de fe naturalista, de tener que explicar la conditio humana íntegramente a partir de la dinámica libidinosa, es decir, desde la erótica. Esto no habría tenido que suponer una desgracia si el interés legítimo de los analistas por el polo erótico de la psique estuviera unido a una viva orientación hacia el polo de las energías thimóticas. Sin embargo, nunca estuvo dispuesto a tratar con semejante exhaustividad y rigor las energías thimóticas de las personas de ambos sexos: su orgullo, su valor, su arrojo, su impulso de auto-afirmación, su exigencia de justicia, su sentimiento de dignidad, su indignación y sus energías guerreras y vengativas. De manera algo despectiva se dejaron los fenómenos de esta especie a Alfred Adler y a otros intérpretes, presuntamente de bajos vuelos, partidarios del así llamado complejo de inferioridad. En todo caso se aceptó que el orgullo y la ambición podían ganar la supremacía allí donde no se podían realizar adecuadamente los deseos sexuales. A esta conexión de la psique con un segundo programa se le llamó, con seca ironía, sublimación, es decir, una producción de lo sublime para aquellos que lo precisan.
El psicoanálisis clásico no quiso saber nada de una segunda fuerza fundamental del campo psíquico y con ello poco pudieron cambiar constructos complementarios tales como el «impulso de muerte» o una mítica figura de nombre destrudo, alias agresión primaria. También la «psicología del yo», posteriormente sobrevenida, fue sólo compensatoriamente congruente, y es comprensible que para los freudianos clásicos, partisanos del inconsciente, siempre tuviera que resultar una piedra en el zapato.
En consonancia con sus principios erotodinámicos, el psicoanálisis sacó a la luz mucho de aquel odio que constituye el reverso del amor. Consiguió mostrar que el odio está sometido a leyes semejantes a las que imperan en el amor y que tanto aquí como allí proyección y necesidad de repetición llevan la voz cantante. Sin embargo, permaneció mudo ante la ira, que brota de la ambición de éxito, prestigio y autoestima y de su fracaso. El más visible síntoma de la voluntaria ignorancia que se derivó del paradigma analítico es la teoría del narcisismo, esa segunda generación de la doctrina psicoanalítica con la que se pretendían eliminar los desacuerdos del teorema edípico. Significativamente la tesis del narcisismo dirige su interés hacia la auto-afirmación del hombre, aunque ésta se podría incluir, contra toda plausibilidad, dentro del círculo de atracción de un segundo modelo erótico. Ella toma sobre sí misma el esfuerzo inútil de derivar la plenitud testaruda de los fenómenos thimóticos de la auto-erótica y de sus derivaciones patógenas. En efecto, formula un programa respetable de formación para la psique que tiene como objeto la transformación de las situaciones así llamadas narcisistas en maduro amor al objeto. Nunca se le ocurrió desarrollar un camino análogo de formación para la producción del adulto orgulloso, del guerrero y del portador de la ambición. Para el psicoanalista, la palabra «orgullo» suele ser sólo una aportación vacía de contenido al léxico de la neurosis. Se ha perdido el acceso a aquello que la palabra designa gracias a ese ejercicio de desaprender que se llama formación.
Narciso, sin embargo, es incapaz de ayudar a Edipo. La elección de estas personalidades como modelos míticos manifiesta más sobre quien los ha elegido que sobre la naturaleza del objeto. ¿Cómo podría un joven con rasgos de debilidad mental, que no es capaz de distinguir entre sí mismo y su reflejo, compensar las debilidades de un hombre que sólo reconoce al propio padre en el momento de matarle y a continuación involuntariamente engendra descendencia con la propia madre? Ambos son amantes por oscuros caminos, ambos se pierden tanto en dependencias eróticas que no sería fácil decidir quién de ellos puede pasar como más miserable. Con Edipo y Narciso se podría inaugurar una galería de prototipos de miserias humanas de manera convincente. Ambas figuras, más que admirables, resultan lamentables y en sus destinos deben reconocerse, cuando se trata de la doctrina de la escuela, los más poderosos modelos para los dramas vitales de todos. No es difícil vislumbrar qué tendencias basan estas preferencias. Quien de los hombres quiera hacer pacientes, es decir, personas sin orgullo, no hará otra cosa que elevar semejantes figuras a emblemas de la conditio humana. En verdad, su lección podría consistir en la previsión de cuán fácilmente el amor desconsiderado y unilateral considera a sus sujetos como objeto de broma. Sólo si la meta consiste en retratar al ser humano ab ovo como títere del amor, entonces se podrían declarar al adorador de la propia imagen y al mísero amante de la propia madre como modelos de la existencia humana. Por lo demás se puede constatar que, mientras tanto, las bases del negocio del psicoanálisis están socavadas por la desmesurada propagación de sus exitosas ficciones. Vistas a distancia, incluso la juventud más cool de nuestros días sabe todavía lo que Narciso y Edipo pretendían: en sus destinos participa más bien el aburrimiento. Ella no ve en ellos paradigmas del ser humano, sino miserables fracasados carentes, en el fondo, de toda significación.
Aquel que se interese por el hombre como portador de impulsos afirmadores del yo y de orgullo debería decidirse por romper el sobrecargado nudo del erotismo. En ese caso se deberá volver a la visión de la psicología filosófica griega, según la cual el alma no sólo se manifiesta en Eros y en sus intenciones en esto y aquello sino, sobre todo, en los impulsos thimóticos. Mientras que el erotismo manifiesta caminos a los objetos que nos faltan y a través de los cuales nos sentimos complementados, la thimótica abre a los hombres caminos por los que ellos son capaces de afirmar lo que tienen, pueden, son y quieren ser. El hombre, según la convicción de los primeros psicólogos, se ha hecho fundamentalmente para el amor y esto de dos maneras: conforme al alto y uniformador Eros, en la medida en que el alma está orientada al recuerdo de una perfección perdida; y conforme a un Eros popular y descentrado, en la medida en que se somete a un sinnúmero de «apetencias» (o mejor dicho, de complejos de apetito y atracción). Él no puede entregarse exclusivamente a los afectos del apetito. Con no menor interés debe atender las exigencias de su thymós y, si es necesario, incluso a costa de las inclinaciones eróticas. Él se siente obligado a mantener su dignidad y a merecer tanto la consideración propia como la consideración de los otros a la luz de altos criterios. Esto es así y no puede ser de otra manera, ya que a cada uno la vida le exige aparecer en la escena externa de la existencia y hacer valer sus fuerzas entre sus semejantes para provecho tanto propio como colectivo.
Quien quiera destacar la segunda condición del hombre en favor de la primera, cede a la necesidad de una doble formación psíquica y distorsiona la relación de las energías en la economía propia… en perjuicio del patrón de la casa. Semejantes subversiones se observaban en el pasado sobre todo en las órdenes religiosas y en las subculturas empapadas de humildad, en las que bellas almas se enviaban irénicos saludos. En estos círculos etéreos, todo el campo thimótico quedaría bloqueado con el reproche de la superbia, mientras ellos preferían solazarse en el placer de la modestia. Honor, ambición, orgullo, amor propio exagerado, todo esto se ocultaba bajo un sólido muro de prescripciones morales y «conocimientos» morales que, en conjunto, tendían a vigilar y domar el llamado egoísmo. El resentimiento, establecido en las culturas imperiales y en sus religiones y constatable desde muy antiguo, contra el yo y contra su inclinación para hacer valer lo propio, en vez de ser feliz en la subordinación, retrasó al menos dos milenios la visión de que el maltratado egoísmo en realidad a menudo sólo representa el incógnito de las mejores posibilidades. Sólo Nietzsche se ha preocupado por dar una visión clara a esta cuestión.
De manera significativa, el consumismo actual logra la misma eliminación del orgullo a favor de la erótica sin excusas altruistas, holísticas y, por lo demás, elegantes, en la medida en que compra al hombre su interés por la dignidad a cambio de favores materiales. De esta manera, el constructo del Homo oeconomicus, al principio totalmente increíble, llega a su meta en el consumidor posmoderno. Mero consumidor es aquel que no conoce o no quiere conocer otras apetencias distintas que aquellas que, por utilizar la terminología platónica, proceden de la «parte del alma» erótica o exigente. No en vano la instrumentalización de la desnudez es el síntoma director de la cultura del consumo, en la medida en que la desnudez va siempre unida a un toque de apetencia. Sin embargo, la mayor parte de los clientes a los que apela el apetito no están totalmente desprovistos de defensas. Ellos toman el constante ataque a la dignidad de su inteligencia o bien con ironía duradera o bien con indiferencia aprendida.
Los costos de la erotización unilateral son altos. De hecho, el oscurecimiento de lo thimótico hace incomprensible el comportamiento humano en ámbitos muy amplios, un resultado sorpresivo si se considera que sólo se podía conseguir a través de la ilustración psicológica. Cuando se ha impuesto esa ignorancia, se deja de comprender a los hombres en situaciones de tensión y lucha. Como es corriente, esta incomprensión supone por doquier el error, aunque no desde la propia óptica. Apenas aparecen, bien en el individuo, bien en el grupo, «síntomas» tales como orgullo, rebelión, ira, ambición, alta voluntad de auto-afirmación y belicosidad aguda, el partidario de la cultura terapéutica que ha olvidado el thymós emprende la huida a la suposición de que esta gente podría ser víctima de un complejo neurótico. Los terapeutas se alinean con ello en la tradición de los moralistas cristianos que hablan de la naturaleza demoníaca del amor propio, tan pronto las energías thimóticas se dan abiertamente a conocer. ¿Acaso no han tenido que oír los europeos, desde los días de los Padres de la Iglesia, cómo la ira y los impulsos semejantes constituyen el camino que conduce a los impíos al abismo? Efectivamente, desde Gregorio I, el orgullo, alias superbia, preside la lista de los pecados capitales. Casi doscientos años antes Aurelio Agustín, san Agustín, había descrito la soberbia como la matriz de la rebelión contra lo divino. Para los Padres de la Iglesia, la superbia significa una acción de consciente no querer como quiere el Señor (un movimiento cuyo acumulado patrimonio en los monjes y servidores del Estado parece comprensible). Cuando se habla de que el orgullo es padre de todos los vicios, esto no expresa sino la convicción de que el hombre está hecho para obedecer y todo impulso que se sitúe más allá de la jerarquía sólo puede significar el paso a la perdición17.
En Europa se ha tenido que esperar hasta el Renacimiento para conseguir una nueva formación del orgullo urbano o burgués antes de que la dominante psicología de la humilitas, que los campesinos, los clérigos y los vasallos llevaban escrita en el cuerpo, pudiera ser reprimida, al menos parcialmente, por una imagen humana neo-thimótica. Indiscutiblemente juega un papel clave en el ascenso del Estado nacional en lo referente a la consideración de los afectos de rendimiento. No es una casualidad que sus precursores, sobre todo Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Smith, Hamilton y Hegel hayan dirigido su mirada de nuevo al hombre como portador de pasiones valorativas, especialmente del ansia de fama, la vanidad, el amourpropre, la ambición y el deseo de reconocimiento. Ninguno de estos autores ha ignorado los peligros que esconden semejantes afectos; sin embargo, la mayoría se ha atrevido a destacar sus aspectos productivos para la convivencia de los seres humanos. Desde que la burguesía también articuló su interés por el propio valor y la dignidad y, sobre todo, desde que los hombres emprendedores de la época burguesa han desarrollado un concepto neo-aristocrático del éxito conseguido por méritos propios18, el tradicional amaestramiento de la humildad se compensa por una agresiva búsqueda de situaciones en las que manifestar ante un público las propias fuerzas, artes y ventajas.
Bajo el concepto de lo sublime, la thimótica recibe en el mundo moderno su segunda oportunidad. No es un milagro que el buen hombre del presente se aparte instintivamente ante lo sublime, como si presintiera en ello un viejo peligro. Todavía de manera mucho más amenazadora, la alabanza moderna del rendimiento expone la parte thimótica de la existencia y, no sin sentido para la estratégica situación, los partisanos del Eros lacrimógenamente comunicativo se oponen, lamentándose en voz alta, a este principio supuestamente hostil de lo humano19.
La tarea reza de la siguiente manera: hay que recuperar una psicología de la conciencia del propio valor y de las fuerzas de auto-afirmación que haga justicia a los fundamentales sucesos psicodinámicos. Esto supone la corrección de la imagen humana erotológicamente dividida que desfigura el horizonte de los siglos XIX y XX. Al mismo tiempo es necesario un marcado distanciamiento de los condicionantes profundamente impresos en la psique occidental, tanto en sus acuñaciones religiosas más antiguas como en sus metamorfosis más recientes.
Primeramente y sobre todo hay que distanciarse de la descarada beatería de la antropología cristiana, según la cual el hombre, en su condición de pecador, representa el prototipo del animal enfermo de orgullo. No hay que figurarse que sea fácil un movimiento que consiga distanciarse de ello y menos que ese movimiento esté ya realizado. A pesar de la frase «Dios ha muerto», frecuentemente introducida por los periodistas en el ordenador, los teísticos adiestramientos de la humildad siguen insistiendo impertérritos en el consensualismo democrático. Como se puede comprobar, es posible sin más dejar morir a Dios y, sin embargo, mantener un pueblo de cuasi-temerosos de Dios. Por más que la mayoría de los contemporáneos sea prisionera de corrientes anti-autoritarias y haya aprendido a expresar las propias necesidades de valor, se mantiene aferrada en el aspecto psicológico a una relación de semi-rebelde vasallaje frente al Dios providente. Ellos exigen «respeto» y no quieren renunciar a los beneficios de la dependencia. Para muchos podría ser todavía más difícil emanciparse de la beatería oculta del psicoanálisis, cuya dogmática afirma que ni siquiera el hombre más vigoroso puede ser algo más que un ser conscientemente tolerante de esa su condición de enfermo de amor que se llama neurosis. El futuro de las ilusiones está asegurado por la gran coalición: tanto el cristianismo como el psicoanálisis pueden defender con éxito su exigencia de poder reescribir los últimos horizontes del saber acerca del hombre, mientras se ponen de acuerdo en mantener un monopolio para la definición de la condición humana a través de las faltas constitutivas, anteriormente más conocidas como pecados. Donde existe carencia de poder, la «ética de la carencia de valor» toma la palabra.
Por consiguiente, siempre que estos dos inteligentes sistemas de beatería dominen la escena, la visión de la dinámica thimótica de la existencia humana estará distorsionada tanto en lo que se refiere a los individuos como en relación a los grupos políticos. En consecuencia, el acceso al estudio de la auto-afirmación y de la dinámica de la ira en sistemas psíquicos y sociales seguirá prácticamente bloqueado. En ese caso se debe echar mano de los inapropiados conceptos de la erótica en los fenómenos thimóticos. Bajo el bloqueo de la beatería, la intención directa nunca llegará realmente al asunto, dado que sólo se puede aproximar a los hechos con rasgos torcidos. Sin embargo, éstos, los hechos, a pesar de su falsa concepción erótica, nunca quedarán totalmente eclipsados. Cuando a esta situación comprometida se la llama por su nombre, entonces se hace claro que el remedio sólo puede llegar a través de la transmutación del fundamental aparato conceptual.
Teoría de conjuntos del orgullo
Ha sido sobre todo la ciencia política o, mejor dicho, el arte del control psicopolítico de la cosa pública el que tuvo que aguantar la aplicación masiva de la errónea concepción de la antropología psicológica de Occidente, ya que a ésta le faltaba un conjunto completo de axiomas y conceptos adecuados a la naturaleza de su objeto. Lo que desde el punto de vista de la thimótica se debe aplicar sin rodeos como dato primario, dando un rodeo por los conceptos erotodinámicos disponibles, se puede representar bien en términos absolutos, bien únicamente de forma sinuosa. Señalamos en este punto los seis principios más importantes que pueden servir como punto de partida para una teoría de unidades thimóticas:
--Los grupos políticos son conjuntos que están, de manera endógena, bajo tensión thimótica.
--Las acciones políticas se ponen en marcha a partir del diferencial de tensión existente entre centros de ambición.
--Los colectivos políticos se modelan mediante el pluralismo espontáneo de fuerzas autoafirmativas cuyas relaciones se modifican respectivamente en virtud de sus fricciones interthimóticas.
--Las opiniones políticas se condicionan y se fijan a través de operaciones simbólicas que muestran una referencia continua a los movimientos thimóticos de los colectivos.
--La retórica, en cuanto arte teórico de la conducción del afecto en conjuntos políticos, es thimótica aplicada.
--Las luchas de poder en el interior de los cuerpos políticos son igualmente luchas por la primacía entre individuos que están cargados thimóticamente o, expresado de manera coloquial, entre individuos ambiciosos y sus secuaces. El arte de lo político encierra, por tanto, el proceso de ajuste con los perdedores.
Si se parte del pluralismo natural de los thimóticos centros de fuerza, se deben analizar sus relaciones de acuerdo con las legalidades específicas de cada campo. Allá donde existan relaciones fuerza-fuerza, el recurso al amor propio de los protagonistas políticos dejará de ser útil, o solamente lo será en aspectos subordinados. A la inversa, se deberá determinar en primer lugar que las unidades políticas (convencionalmente interpretadas como pueblos y sus subgrupos), desde un punto de vista sistemático, son magnitudes de carácter metabólico. Sólo existen como entidades productoras, consumidoras y procesadoras de estrés, que luchan con contrarios y otros factores entrópicos. Hasta hoy, pensadores marcados por el cristianismo y el psicoanálisis han admitido con mucha dificultad que la libertad sea un concepto que sólo tiene sentido en el marco de un punto de vista thimótico del hombre. A ellos les secundan con gran ahínco los economistas, que sitúan al hombre como animal consumista en el centro de sus apelaciones: únicamente admiten que la libertad se activa a la hora de elegir sus comederos.
Gracias a las actividades metabólicas, rendimientos elevados se estabilizan en un sistema vital, tanto en el nivel físico como en el psíquico. El fenómeno de la sangre caliente es su más impresionante encarnación. Con él se consuma, más o menos en el «primer tiempo» de la evolución, la emancipación de las temperaturas ambiente por parte del organismo, la salida biológica a la libertad de movimiento. De ello depende lo que más tarde se llamará libertad en sus más diversas matizaciones. Observada desde el punto de vista biológico, la libertad supone la capacidad de actualizar el potencial íntegro de movimientos espontáneos propios de un organismo.
El distanciamiento que el organismo de sangre caliente lleva a cabo para contrarrestar la primacía del medio encuentra su opuesto mental en los movimientos thimóticos tanto de los individuos como de los grupos. Como ser moral de sangre caliente, el hombre necesita la conservación de un determinado nivel interno de autoestima, lo que pone en funcionamiento una tendencia a la separación de la primacía del medio por parte del «organismo». Allí donde los movimientos de orgullo se hacen valer, se origina a nivel psíquico un diferencial interno-externo en el que el polo propio muestra, conforme a la naturaleza, un tono superior. Quien prefiera una formulación no tan técnica, puede hacer la misma observación mediante la tesis de que los hombres poseen un sentido innato para la dignidad y la justicia. Las organizaciones políticas de un espacio vital común han de tener en cuenta esta intuición.
Al funcionamiento de sistemas moralmente exigentes, alias culturas, pertenece la auto-estimulación de los actores a través de la elevación de recursos thimóticos tales como el orgullo, la ambición, la voluntad de supremacía, la irascibilidad y el sentido del derecho. Unidades de este tipo van formando, a lo largo de la realización de la vida, valores propios específicamente localizados, que pueden llevar incluso al uso de dialectos universalistas. Mediante la observación empírica se puede determinar cómo conjuntos de éxito se mantienen en forma gracias a un tono interno superior, en el que, por lo demás, con frecuencia llama la atención el agresivo o provocador estilo a la referencia medioambiental. La estabilización de la conciencia del valor intrínseco en un grupo está sometida a un sistema de reglas que la teoría cultural más reciente designa como decorum 20. Es comprensible que, en las culturas vencedoras, el decorum se mida en valores polémicos, a los que se deben los éxitos precedentes. De ahí la íntima liaison entre orgullo y victoria que en todos los entes sociales resulta de las luchas conducidas con éxito. A los grupos movidos por la dinámica del orgullo no les desagrada, en ocasiones, no ser estimados, siempre y cuando esto impulse su sentimiento de soberanía.
Tan pronto como se supera el grado de inicial desconocimiento mutuo entre los diversos colectivos metabólicos, esto es, cuando la no-percepción recíproca ha perdido su inocencia, caen inevitablemente en la presión de la comparación y en la obligación de la relación. De esta manera se abre una nueva dimensión que, en sentido lato, puede designarse como la de la política exterior, ya que, como consecuencia de «haberse hecho realmente el uno para el otro», los colectivos comienzan a entenderse recíprocamente como valores coexistentes. Mediante la conciencia de coexistencia, los extranjeros son percibidos como causantes crónicos de estrés, y las relaciones con ellos tienen que ampliarse en instituciones, por regla general, bajo la forma de preparaciones para el conflicto o en forma de esfuerzo político a favor de la benevolencia con la otra parte. A partir de ahí, los grupos reflejan sus propias exigencias de valor en las percepciones manifiestas de los otros. Los venenos de la vecindad se infiltran en los conjuntos relacionados entre sí. Hegel ha designado esta reflexión moral interactiva con el concepto, de gran trascendencia, de reconocimiento. Apunta con ello de forma clarividente a una poderosa fuente de satisfacciones o de fantasías de satisfacción. El hecho de que con ello haya señalado al mismo tiempo el origen de innumerables irritaciones cae por su propio peso. En el campo de la lucha por el reconocimiento, el hombre se convierte en el animal surreal que arriesga la vida por un trapo de colores, una bandera o un cáliz.
En este contexto comprobamos que el reconocimiento debería ser descrito más bien como un eje principal de las relaciones interthimóticas. Lo que la filosofía social contemporánea ha debatido con éxito variable bajo la entrada Intersubjetividad, a veces no se refiere a nada más que al actuar del uno contra el otro y al afán lúdico intersubjetivo de los centros de tensión thimótica. Allí donde el inter-subjetivismo corriente está acostumbrado a representar las transacciones entre actores con conceptos psicoanalíticos y, con ello, en último lugar eroto-dinámicos, en lo sucesivo se recomienda cambiar a una teoría thimotológica de la interacción mutua de varias agencias de ambición. Las ambiciones pueden modificarse con matizaciones eróticas, si bien, consideradas en sí mismas, derivan de un foco de ambición de carácter totalmente peculiar y sólo pueden ser examinadas desde este punto de vista.
Premisas griegas de las luchas modernas:doctrina del thymós
Para un mejor entendimiento de tales fenómenos se recomienda, como se ha señalado anteriormente, la vuelta a las clarividentes y previsoras formulaciones de la psicología filosófica de los griegos. Entre otras cosas, a los estudios del filósofo judío neoclasicista Leo Strauss y a su escuela (sin razón acaparada por los políticos neoconservadores de Estados Unidos) les debemos el que hoy podamos concebir de nuevo la bipolaridad fijada por el más grande de los pensadores griegos de la psicodinámica humana. Strauss se ha ocupado sobre todo de que, junto al Platón erotólogo y autor del Banquete, el Platón psicólogo de la autoestima resulte de nuevo interesante21.
En el cuarto libro de su tratado sobre la cosa pública, la República, se esboza una teoría del thymós de gran riqueza psicológica y con un significado de gran alcance político. El destacado resultado del thymós, interpretado de forma platónica, consiste en la capacidad de enemistar a alguien consigo mismo. Este giro contra uno mismo puede acontecer cuando la persona no cumple con las pretensiones que debieran satisfacerle para no perder el aprecio de sí mismo. El descubrimiento de Platón subyace en la alusión al significado moral de la auto-reprobación decidida. Ésta se manifiesta doblemente: por un lado en el pudor, como un integral estado de ánimo afectivo que penetra en el sujeto hasta lo más íntimo; por otro, en la autocensura con matices de ira, que toma en sí misma la forma de un discurso interior. La auto-reprobación demuestra al pensador que el ser humano posee una innata, aunque turbia, idea de lo adecuado, lo justo y elogiable, a cuya ausencia se opone una parte del alma, a saber, el thymós. Con este tránsito al rechazo de uno mismo comienza la aventura de la autonomía. Sólo quien puede reprenderse es capaz de guiarse.
La concepción socrático-platónica del thymós constituye, como se ha señalado anteriormente, un hito en el camino hacia la domesticación moral de la ira. Se encuentra a medio camino entre la semidivina veneración de la menis homérica y el estoico rechazo de todos los impulsos impetuosos y coléricos. Gracias a la doctrina platónica del thymós, los movimientos bélico-civiles reciben el permiso de residencia en la ciudad de los filósofos. Ya que también la polis gobernada con sensatez precisa del militar, que aquí figura dentro del estamento de los «guardianes», el thymós civilizado puede disponer de alojamiento dentro de sus muros como espíritu de las instituciones de defensa. El reconocimiento de las virtudes orientadas a la defensa como fuerzas configuradoras en el ente social será evocado por Platón siempre con nuevos giros. Incluso en el Político, el diálogo ya tardío que tiene como motivo de reflexión el oficio del estadista, la conocida metáfora del tejedor marca la necesidad de elaborar el entramado moral del «Estado» bajo el trenzado tanto del temperamento prudente como del ánimo valeroso.
En concordancia con los impulsos platónicos, también Aristóteles habla de la cólera como de algo beneficioso. A este afecto le extiende un certificado sorprendentemente favorable siempre y cuando esté aliada con el coraje y se mueva hacia una defensa razonable frente a las injusticias. En parte, la ira legítima conserva todavía un «oído para la razón»22