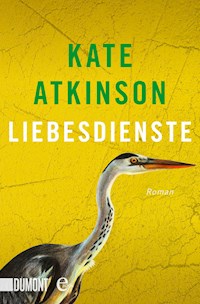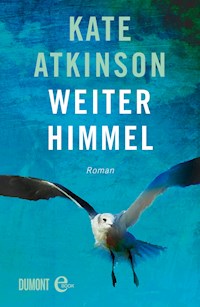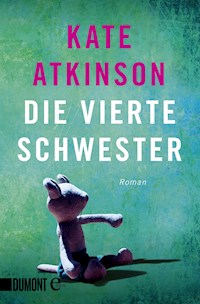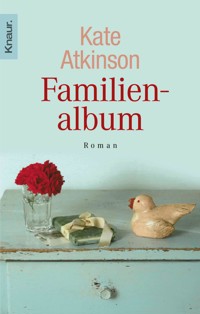![Incidentes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9ac5423ac5f1fdcb36f2f748858578f1/w200_u90.jpg)
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
La segunda historia de Jackson Brodie (tras "Expedientes"), una novela policíaca de la galardonada autora de Cielo abierto y La mecanógrafa, dos números uno en ventas. Es verano, en el Festival de Edimburgo. La gente que hace cola para un espectáculo a la hora de la comida es testigo de un incidente violento en la carretera: un ataque casi homicida que cambia la vida de todos los allí presentes. Jackson Brodie, exmilitar, expolicía y exdetective privado, es también uno de los inocentes espectadores, hasta que se convierte en sospechoso de asesinato. A medida que aumenta el número de muertos, el relato de cada uno de los miembros del numeroso elenco dickensiano incluye un fragmento del siguiente, como un conjunto de muñecas rusas anidadas. Todos buscan amor, dinero, redención o una vía de escape, pero lo que en realidad descubren es su verdadero ser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kate Atkinson
Incidentes
Traducido del inglés por Patricia Antón de Vez
Para Debbie, Glynis, Judith, Lynn, Penny, Sheila y Tessa.Por cómo éramos y por cómo somos
Male parta, male dilabuntur.(Lo que se consigue con deshonor sedespilfarra con deshonor.)
CICERÓN, Filípicas, II, 27.
MARTES
1
Se había perdido. No estaba acostumbrado a perderse. Era de esos hombres que trazan planes y luego los llevan a cabo con eficacia, pero ahora todo conspiraba contra él de forma imprevista. Había quedado atrapado en un atasco en la A1 durante dos horas soporíferas, así que ya pasaba de media mañana cuando llegó a Edimburgo. Entonces lo habían desviado por una vía de dirección única y no había podido girar por una calle que estaba cerrada por culpa de un escape de agua. Había llovido, de forma incesante e implacable, durante todo el trayecto hacia el Norte, y solo empezó a amainar cuando llegaba a las afueras de la ciudad. La lluvia no había disuadido en absoluto a las multitudes; ni se le había pasado por la cabeza que Edimburgo estuviera en pleno festival y que habría hordas ambulantes de gente que pululaba por ahí como si acabasen de declarar el fin de una guerra. Lo más cerca que había estado nunca del Festival de Edimburgo fue cuando puso por error el programa Late Night Review y vio a un puñado de gilipollas de clase media discutir sobre alguna pretenciosa obra de teatro alternativo.
Acabó en el sucio centro, en una calle que parecía hallarse de algún modo en un nivel inferior que el resto de la ciudad, un ennegrecido barranco urbano. La lluvia había dejado los adoquines resbaladizos y grasientos, y tenía que conducir con cuidado porque la calle bullía de gente que cruzaba cuando uno menos lo esperaba o se plantaba en grupitos en medio de la calzada, como si nadie les hubiese dicho que las calles eran para los coches y las aceras para los peatones. Una larga cola serpenteaba a lo largo de toda la calle: gente que esperaba para entrar en lo que parecía un agujero de bomba en la pared pero que se anunciaba como ESCENARIO ALTERNATIVO 164 en un gran letrero en la puerta.
El nombre que figuraba en el carné de conducir en su cartera era Paul Bradley. «Paul Bradley» era un nombre fácil de olvidar. Para entonces se había separado varios grados de su nombre real, un nombre que ya no tenía la sensación de que le hubiera pertenecido nunca. Cuando no estaba trabajando, se hacía llamar con frecuencia (pero no siempre) «Ray». Agradable y simple, con lo de que significara «Rayo». Rayo de luz, Rayo de oscuridad. Rayo de sol, Rayo de noche. Le gustaba moverse con disimulo entre identidades, deslizarse entre las grietas. El Peugeot de alquiler que conducía le parecía perfecto; no era un chisme llamativo de macho sino el coche que conduciría un tío corriente. Un tío corriente como Paul Bradley. Si alguien le preguntaba a qué se dedicaba, a qué se dedicaba Paul Bradley, contestaría: «A cosas aburridas. No soy más que el último mono en una oficina, que lleva papeles de aquí para allá en un departamento de contabilidad».
Trataba de seguir conduciendo y descifrar al mismo tiempo su Edimburgo de la A a la Z para averiguar cómo salir de aquella calle de mil demonios cuando alguien se plantó delante del coche. Era una clase de hombre que odiaba: un tipo joven, de cabello oscuro con gruesas gafas de montura negra, barba de dos días y un pitillo colgándole de los labios; había cientos de ellos en Londres, todos tratando de parecer existencialistas franceses de los sesenta. Apostaba a que ninguno de ellos habría abierto nunca un libro de filosofía. Él los había leído todos: Platón, Kant, Hegel, y hasta pensaba en estudiar la carrera algún día.
Frenó en seco y no le dio al tipo de las gafas; solo le hizo dar un pequeño salto, como un torero que evitara al toro. El tipo se puso furioso y empezó a blandir el pitillo, a gritar y a hacerle gestos obscenos con el dedo. No tenía encanto alguno, ni modales. ¿Estarían orgullosos sus padres del trabajo que habían hecho? Ray odiaba el tabaco, era un hábito asqueroso, y odiaba a los tíos que iban por ahí haciéndote gestos groseros con el dedo y gritando «Métetelo donde te quepa», salpicando saliva de sus sucias bocas manchadas de nicotina.
Sintió el golpe, más o menos con la fuerza con que uno le da a un tejón o a un zorro en una noche oscura, solo que vino de atrás y lo empujó hacia delante. Menos mal que el tipo de las gafas había ejecutado ya su pequeño pasodoble para quitarse de en medio, o habría quedado hecho papilla. Miró por el espejo retrovisor. Un Honda Civic azul, con el conductor apeándose: un tipo grandote con músculos de levantador de pesas, más cachas de gimnasio que cachas de supervivencia, que no habría sido capaz de durar tres meses en la jungla o el desierto como podría haberlo hecho Ray. No habría durado ni un día. Llevaba guantes de conducir, unos feos de cuero negro y con agujeros para los nudillos. Tenía un perro en la parte de atrás del coche, un fornido rottweiler, exactamente el perro que habría cabido sospechar que tendría un tipo como él. Ese hombre era un estereotipo andante. El perro estaba en pleno ataque en el asiento de atrás, salpicando saliva por toda la ventanilla, arañando el cristal con las garras. A Ray no le preocupaba mucho el perro. Sabía cómo matar a un perro.
Bajó del coche y lo rodeó hasta el guardabarros de atrás para comprobar los daños. El conductor del Honda empezó a gritarle:
–Estúpido gilipollas de mierda, ¿qué te has creído que hacías?
Era inglés. Ray trató de pensar en algo que decir que no resultara conflictivo, que calmara un poco al tipo; estaba claro que era como una olla a presión a punto de explotar, deseando explotar, y daba saltitos como un peso pesado en baja forma. Ray adoptó una postura neutral y una expresión neutral, pero entonces oyó a la multitud proferir un colectivo «Aah» de horror y advirtió el bate de béisbol que había aparecido de pronto en la mano del tipo, salido de la nada, y pensó: «Mierda».
Ese fue el último pensamiento que tuvo durante varios segundos. Cuando fue capaz de pensar de nuevo estaba espatarrado en la calle, asiéndose el lado de la cabeza en que el tipo le había pegado. Oyó el ruido de cristales al romperse: el muy cabrón estaba ahora reventándole todas las ventanillas del coche. Trató, sin éxito, de ponerse en pie, pero solo consiguió quedar de rodillas como si estuviera rezando, y de pronto el tipo avanzó hacia él con el bate alzado, sopesándolo en la mano, listo para asestarle un golpe de home run en el cráneo. Ray levantó un brazo para defenderse, mareándose aún más al hacerlo, y al caer de nuevo hacia atrás sobre los adoquines, se dijo: «Jesús, ¿aquí acaba todo?». Se había rendido, de veras se había rendido, algo que no había hecho jamás, cuando alguien salió de entre la multitud blandiendo algo cuadrado y negro que arrojó al tipo del Honda, para alcanzarlo en el hombro y hacerle dar tumbos.
Volvió a quedar sin sentido durante unos segundos, y cuando recobró el conocimiento había un par de mujeres policía agachadas junto a él, una de ellas diciéndole:
–Tranquilo, tómeselo con calma, señor.
La otra estaba llamando por radio a una ambulancia. Era la primera vez en su vida que se alegraba de ver a la policía.
2
Martin nunca había hecho nada parecido. Ni siquiera mataba las moscas que entraban en casa, sino que las perseguía con paciencia y las atrapaba con un vaso y un plato para luego liberarlas. Los mansos heredarán la tierra. Tenía cincuenta años y nunca había cometido a sabiendas ningún acto de violencia hacia otro ser vivo, aunque a veces pensaba que tenía más que ver con la cobardía que con el pacifismo.
Estaba en la cola, esperando a que alguien interviniera en la escena que se desarrollaba ante ellos, pero todos adoptaban una actitud de espectadores, como paseantes ante una pieza de teatro especialmente brutal, y no tenían intención alguna de interrumpir el espectáculo. Incluso Martin se había preguntado al principio si sería otra representación, una pieza aparentemente espontánea que pretendiera o bien horrorizar o bien revelar que somos inmunes al horror por el hecho de vivir en una comunidad de medios globales que nos ha vuelto espectadores pasivos de la violencia (etcétera). Esos eran los pensamientos que pasaban por la parte objetiva e intelectual de su cerebro. Su cerebro primitivo, por otro lado, estaba pensando: «Oh, joder, esto es horrible, espantoso; que el hombre malo se vaya, por favor». No lo sorprendió oír mentalmente la voz de su padre («Contrólate, Martin»). Su padre llevaba muerto muchos años, pero Martin oía a menudo sus bramidos cuarteleros. Cuando el conductor del Honda terminó de romper las ventanillas del Peugeot plateado y se dirigió hacia el conductor, blandiendo el arma y disponiéndose a asestarle el golpe final de la victoria, Martin comprendió que era probable que el hombre en el suelo estuviera a punto de morir, a punto de ser asesinado por el enloquecido hombre del bate ahí mismo, ante sus narices, a no ser que alguien hiciera algo; instintivamente, sin pensar en absoluto –porque si lo hubiera pensado podría no haberlo hecho–, se quitó el maletín del hombro y lo arrojó, al estilo lanzamiento de martillo, a la cabeza del demente conductor del Honda.
No le acertó en la cabeza, lo que no le sorprendió –nunca había tenido mucha puntería y era de los que se agachaban cuando una pelota iba en su dirección–, pero su ordenador portátil estaba en el maletín y el pesado extremo le dio en el hombro y lo mandó dando tumbos al suelo.
Lo más cerca que había estado antes Martin de la escena real de un crimen había sido durante una excursión de la Sociedad de Autores a la comisaría de Saint Leonard’s. Aparte de Martin, el grupo estaba compuesto totalmente por mujeres. «Eres nuestro representante masculino», le dijo una de ellas, y él captó cierta desilusión en la risa cortés de las otras, como si lo menos que pudiera hacer como su representante masculino fuera parecerse un poco menos a una mujer.
Les ofrecieron café y galletas –de chocolate al whisky, barquillos de fresa; todos quedaron impresionados por la variedad– y un «policía veterano» les dio una agradable charla en una sala de reuniones nueva que parecía expresamente diseñada para grupos como el suyo. Luego les enseñaron diversas partes del edificio, la central de llamadas y una sala tenebrosa en que agentes vestidos de paisano (del servicio secreto), sentados ante ordenadores, echaron una breve mirada a los «escritores», decidieron, con razón, que eran irrelevantes y volvieron a sus pantallas.
Los pusieron a todos en una rueda de reconocimiento, le tomaron las huellas dactilares a una del grupo y los encerraron, por poco tiempo, en una celda, donde pasearon de aquí para allá y soltaron risitas para suavizar la claustrofobia. «Risita», se le ocurrió a Martin, era una palabra casi exclusivamente femenina. Las mujeres sueltan risitas, los hombres se ríen, sin más. Martin se temía que él mismo fuera un poco dado a las risitas. Al final de la visita, como si lo hubieran organizado para ellos, presenciaron, con un pequeño escalofrío de miedo, cómo se reunía a toda prisa un equipo de antidisturbios para sacar a un preso «difícil» de una celda.
La visita no tenía mucha relación con la clase de libros que escribía Martin, en la persona de su álter ego, Alex Blake. Eran novelas policíacas tradicionales y pasadas por agua en las que aparecía una heroína llamada Nina Riley, una chica belicosa que había heredado una agencia de detectives de su tío. Los libros se situaban en los años cuarenta, justo después de la guerra. Era una época de la historia que atraía a Martin en especial: las penurias monocromas, la resaca de sórdida desilusión en la estela del heroísmo. La Viena de El tercer hombre, los condados alrededor de Londres en Breve encuentro. ¿Qué debía sentirse al poner los propios colores en el estandarte de una guerra justa, al experimentar tantos sentimientos nobles (sí, mucha propaganda, pero el fondo era genuino), al verse libre de la carga del individualismo? Al haber estado al borde de la destrucción y la derrota y haber sobrevivido. Y al haber pensado: «Y ahora, ¿qué?». Desde luego, Nina Riley no sentía ninguna de esas cosas; solo tenía veintidós años y había pasado la guerra en un colegio privado suizo. Y no era real.
Nina Riley había sido siempre un poco marimacho, aunque no tenía tendencias lésbicas evidentes y a menudo estaba rodeada por muchos hombres que la cortejaban y con los que ella se mantenía sorprendentemente casta. («Es como si una delegada de Chalet School hubiese crecido para hacerse detective», le escribió un «lector agradecido».) Nina vivía en una Escocia de geografía imprecisa que contenía mar, montañas y páramos ondulados, todo ello a poca distancia en coche de cada ciudad importante (y, con frecuencia, de Inglaterra, aunque nunca de Gales, algo que Martin pensaba que tal vez debería rectificar), siempre al volante de su deportivo Bristol descapotable. Al escribir el primer libro de Nina Riley lo concibió como un gesto cariñoso hacia un tiempo anterior y otra forma de hacer las cosas.
–Un pastiche, si quiere –dijo con nerviosismo cuando le presentaron a su editora–. Una especie de homenaje irónico.
Supuso una sorpresa descubrir que se lo iban a publicar. Había escrito el libro para entretenerse, y de repente estaba sentado en un anodino despacho de Londres sintiendo que tenía que justificar los disparates que había creado ante una mujer joven a la que parecía costarle concentrarse en él.
–Bueno, en cualquier caso –repuso ella haciendo un visible esfuerzo por mirarlo–, lo que yo veo es un libro que puedo vender. Una especie de intriga desenfadada sobre un asesinato. La gente tiene ansias de nostalgia, el pasado es como una droga. ¿De cuántos libros prevé que constará la serie?
–¿La serie?
–Hola.
Martin se volvió y vio a un hombre apoyado en el marco de la puerta con afectada actitud de tranquilidad. Era mayor que él, pero iba vestido como si fuera más joven.
–Hola –le respondió la joven editora, mirándolo absorta. Aquel intercambio mínimo pareció contener más significado del que tocaba–. Neil Winters, nuestro director ejecutivo –lo presentó con una sonrisa de orgullo–. Este es Martin Canning, Neil. Ha escrito un libro maravilloso.
–Estupendo –dijo Neil Winters, estrechándole la mano a Martin. Tenía una mano húmeda y blanda que le hizo pensar en algo muerto que uno recogería en la playa–. El primero de muchos, espero.
Al cabo de un par de semanas trasladaron a Neil Winters a esferas más altas de la central europea y Martin nunca volvió a verlo; sin embargo, consideraba aquel apretón de manos el momento identificable en que cambió su vida.
Martin había vendido hacía poco los derechos para la televisión de los libros de Nina Riley.
–Es como meterse en un baño caliente. El relleno perfecto para la franja de la tarde del domingo –comentó el productor de la BBC, haciéndolo sonar como un insulto, y por supuesto lo era.
En el mundo de ficción bidimensional en que habitaba, Nina Riley había resuelto por el momento tres asesinatos, un robo de joyas, un atraco a un banco, había recuperado un caballo de carreras robado, impedido el secuestro del pequeño príncipe Carlos del castillo de Balmoral y, en la sexta entrega, había frustrado casi sin ayuda un complot para robar las joyas escocesas de la corona. La séptima, La araucaria, acababa de aparecer en edición de bolsillo en las mesas de «tres por el precio de dos» de todas las librerías. El séptimo libro era más «oscuro», todo el mundo parecía estar de acuerdo («Por fin Blake se está moviendo hacia un estilo de novela negra más maduro», había escrito «un lector» en Amazon. Todo el mundo es un crítico), pero a pesar de ello las ventas se mantenían «boyantes», según su agente, Melanie.
–El final no está a la vista aún, Martin –le decía.
Melanie era irlandesa y eso hacía que todo lo que decía pareciera amable, aunque no lo fuera.
Cuando la gente le preguntaba, como hacía a menudo, por qué se había hecho escritor, Martin solía responder que, como pasaba la mayor parte del tiempo en su imaginación, le había parecido una buena idea que le pagaran por ello. Lo decía con jovialidad, sin risitas, y la gente sonreía como si hubiera dicho algo gracioso. No entendían que era la verdad: vivía dentro de su cabeza. No en el sentido intelectual o filosófico; de hecho, su vida interior era extraordinariamente banal. No sabía si todo el mundo era igual. ¿Había más gente que pasara su tiempo fantaseando con una versión mejor del día a día? Nadie hablaba nunca de la vida de la imaginación, salvo en términos de algún tipo de arte elevado a lo Keats. Nadie mencionaba el placer de imaginarse tumbado en una hamaca en el césped, bajo un cielo despejado de verano, esperando la llegada de un correcto y tradicional té de las cinco, preparado por una agradable mujer de pecho generoso y delantal impecable que decía cosas como «Venga, a comérselo todo, tesoro», porque era así como las agradables mujeres de pecho generoso hablaban en la imaginación de Martin, una extraña especie de conversación subdickensiana.
El mundo interior de su cabeza era mucho mejor que el mundo exterior de su cabeza. Bollos, mermelada casera de grosella, nata. En lo alto, golondrinas que surcaban el cielo azul, descendiendo en picado como pilotos de la batalla de Inglaterra. El ruido distante del cuero contra la madera de sauce de los palos de críquet. El aroma a té caliente y fuerte y a césped recién cortado. Sin duda esas cosas eran infinitamente preferibles a un hombre aterrador con un bate de béisbol, ¿no?
Martin llevaba el portátil consigo porque la comedia de mediodía, para la que había estado haciendo cola, era una parada en su (muy tardío) camino de ese día hacia el «despacho». Hacía poco que había alquilado el «despacho» en un edificio reformado en Marchmont. En sus tiempos había sido una tienda de licores, pero en la actualidad proporcionaba un espacio soso y sin nada especial –paredes de pladur y suelos laminados, conexiones de banda ancha e iluminación halógena– a un estudio de arquitectos, a una consultoría de informática y, ahora, a Martin. Había alquilado el «despacho» con la vana esperanza de que, si salía de casa cada día para ir a escribir y tenía una jornada de trabajo normal como el resto de la gente, eso lo ayudaría de algún modo a superar el letargo que había invadido el libro en que estaba trabajando (Muerte en la isla Negra). Sospechaba que era mala señal el hecho de que pensara en el «despacho» como en un lugar que existía solo entre comillas, un concepto ficticio más que un sitio donde se lograra hacer nada.
Muerte en la isla Negra era como un libro bajo un hechizo: no importaba cuánto escribiera, nunca parecía que hubiera más.
–Deberías cambiar el título, suena como un libro de Tintín –le decía Melanie.
Antes de publicar nada, hacía ocho años, Martin había sido profesor de religión, y por algún motivo, en una etapa temprana de su relación, a Melanie se le había metido en la cabeza (y nunca había conseguido sacárselo de ahí) que había estado en un monasterio. Cómo llegó a esa conclusión era algo que él nunca había entendido. Cierto, tenía una prematura tonsura a causa de la pérdida de pelo, pero aparte de eso no creía que hubiera nada especialmente monástico en su aspecto. No importaba cuánto intentara desengañar a Melanie de su fijación, seguía siendo lo que encontraba más interesante en él. Era Melanie quien había divulgado dicha información errónea a su publicista, quien, a su vez, la había difundido a los cuatro vientos. Estaba en los archivos oficiales, en los recortes de prensa y en internet, y no importaba cuántas veces Martin le dijera a un periodista: «No, en realidad nunca fui monje, es una confusión», este seguía considerándolo el punto de apoyo de la entrevista: «Blake pone reparos cuando se menciona el sacerdocio». O «Alex Blake desestima su temprana vocación religiosa, pero sigue habiendo algo enclaustrado en su carácter». Etcétera.
Muerte en la isla Negra le parecía a Martin aún más trillado y de manual que sus libros anteriores, algo para ser leído y olvidado de inmediato en camas, hospitales, trenes, aviones, playas. Había escrito un libro al año desde que empezó con la serie de Nina Riley y pensaba que simplemente había perdido el ímpetu. Iban batallando juntos, él y su endeble creación, atascados en el mismo camino. Le preocupaba pensar que nunca podrían escaparse el uno del otro, que seguiría escribiendo sobre sus estúpidas aventuras para siempre. Él sería ya un hombre mayor y ella seguiría teniendo veintidós años, y Martin les habría exprimido toda la vida a ambos.
–No, no, no –decía Melanie–. A eso se le llama aprovechar un buen filón, Martin.
Abusar de la gallina de los huevos de oro era como podría haberlo expresado otra persona, alguien sin una comisión del quince por ciento. Se preguntaba si podría cambiarse el nombre –o, aún mejor, usar su nombre real– y escribir algo distinto, algo con sentido y valor verdaderos.
El padre de Martin había sido soldado profesional, sargento de Estado Mayor, pero el propio Martin había escogido un camino decididamente no combativo. Él y su hermano Christopher habían asistido a un internado de la Iglesia anglicana que proporcionaba a los hijos de las Fuerzas Armadas un ambiente espartano solo un poco mejor que el de un asilo de pobres. Al dejar esa atmósfera de duchas frías y carreras de fondo («Hacemos hombres de los chicos»), Martin había asistido a una universidad mediocre en la que obtuvo una licenciatura igual de mediocre en estudios religiosos porque era la única asignatura en la que tenía buenas notas, gracias a la incesante e impuesta promoción del estudio de la Biblia como forma de llenar las peligrosas horas vacías de que disponían los chicos adolescentes en el internado.
Después de la universidad siguió un posgrado en docencia para darse tiempo a pensar en lo que quería hacer «de verdad». Desde luego, nunca había tenido la intención real de ser profesor, aún menos de estudios religiosos, pero de un modo u otro se encontró con que a los veintidós años había vuelto al punto de partida de su vida y era profesor en un pequeño internado de pago en el Lake District, lleno de chicos que no habían pasado los exámenes de ingreso de las mejores escuelas privadas y cuyos únicos intereses en la vida parecían ser el rugby y la masturbación.
Aunque se consideraba alguien nacido ya en la mediana edad, solo tenía cuatro años más que los chicos mayores y le parecía ridículo estar educándoles en cualquier cosa, pero en especial en religión. Por supuesto, los chicos a los que enseñaba no lo consideraban un hombre joven, sino un pesado carroza que no les importaba nada. Eran chicos crueles e insensibles que, probablemente, crecerían para convertirse en hombres crueles e insensibles. Por lo que Martin veía, los estaban instruyendo para llenar los escaños menos importantes de los tories en la Cámara de los Comunes y consideraba su deber introducirlos en el concepto de moralidad antes de que fuera demasiado tarde, si bien por desgracia para la mayoría de ellos ya lo era. El propio Martin era ateo, pero no había descartado del todo la posibilidad de experimentar algún día una conversión –un súbito levantamiento del velo, una apertura de su corazón–, aunque creía más probable que estuviera condenado a seguir siempre de camino a Damasco, el camino más concurrido.
Excepto cuando el plan de estudios lo establecía, Martin había tendido a ignorar la cristiandad tanto como fuera posible y a concentrarse en su lugar en la ética, la religión comparativa, la filosofía, las ciencias sociales (cualquier cosa excepto la cristiandad, de hecho). Su cometido era «promover la comprensión y la espiritualidad», afirmaba si lo desafiaba un padre jugador de rugby, anglicano y fascista. Pasaba mucho tiempo enseñando a los chicos los principios del budismo porque había descubierto, a través del ensayo y el error, que era la forma más eficaz de quedarse con ellos.
Pensó que solo haría eso durante un tiempo y luego tal vez viajaría o se sacaría otro título o conseguiría un trabajo más interesante y empezaría una nueva vida, pero en lugar de ello la vieja vida había seguido y seguido y él la había sentido precipitarse hacia la nada, desmadejándose, y se dio cuenta de que si no hacía algo se quedaría allí para siempre, haciéndose mayor que los chicos hasta jubilarse y morir y habiendo pasado la mayor parte de su vida en un internado. Sabía que tendría que tomar alguna iniciativa, ya que no era una persona a la que le pasaran las cosas sin más. Había vivido su vida en una especie de punto muerto: nunca se había roto nada, nunca le había picado una avispa, nunca había estado cerca del amor o de la muerte. Nunca se había esforzado por conseguir la grandeza, y la recompensa había sido una vida insignificante.
Se acercaba a los cuarenta. Estaba en un tren expreso precipitándose hacia la muerte –siempre se había refugiado en metáforas más bien febriles– y se apuntó a unas clases de escritura creativa que formaban parte de algo parecido a un programa educativo de promoción rural. El grupo se reunía en una sala comunal del pueblo y lo dirigía una mujer llamada Dorothy que acudía desde Kendal y que tenía unas referencias poco claras para impartir la clase. Consistían en un par de relatos publicados en una revista de arte del Norte, recitales y talleres («en proceso») y una obra de teatro representada sin éxito en el Festival de Teatro Alternativo de Edimburgo sobre las mujeres en la vida de Milton (Las mujeres de Milton). Tan solo la mención de «Edimburgo» en la clase llenaba a Martin de nostalgia por un lugar que apenas conocía. Su madre era nativa de la ciudad y Martin había pasado los tres primeros años de su vida allí mientras su padre estaba destinado en el castillo. Algún día, pensaba mientras Dorothy parloteaba sobre la forma y el contenido y la necesidad de «encontrar la propia voz», algún día volvería a Edimburgo y viviría allí.
–¡Y leed! –exclamaba Dorothy extendiendo los brazos de forma que su amplísima capa de terciopelo se desplegaba como las alas de un murciélago–. Leed todo lo que se haya escrito.
Hubo algunos murmullos rebeldes en la clase: habían venido a aprender a escribir (o al menos algunos de ellos), no a leer.
Dorothy parecía dinámica. Llevaba pintalabios rojo, faldas largas y llamativos pañuelos y chales que prendía con grandes broches de peltre o de plata. Se ponía botines de tacón, medias negras de rombos, extraños sombreros de terciopelo arrugado. Eso era al principio del curso de otoño, cuando el Lake District estaba cubierto por sus galas más chillonas, pero para cuando hubo descendido la monotonía húmeda del invierno, la propia Dorothy llevaba botas de agua menos teatrales y chaquetas forradas. También ella se había vuelto menos teatral. Había empezado el curso con frecuentes alusiones a su «pareja», un escritor residente en algún lado, pero para cuando se acercaba Navidad ya no mencionaba a la pareja y el pintalabios rojo se había visto sustituido por un desafortunado beis del mismo color que su piel.
Ellos también la habían decepcionado, su variopinta colección de jubilados, esposas de granjeros y gente que quería cambiar sus vidas antes de que fuera demasiado tarde.
–¡Nunca es demasiado tarde! –declaraba con el entusiasmo de una predicadora, pero la mayoría tenía entendido que a veces sí lo era.
Había un hombre hosco que parecía despreciarlos a todos y que escribía con un estilo parecido al de Hughes sobre aves de presa y ovejas muertas en las laderas. Martin había supuesto que tenía algo que ver con el campo –un granjero o guardabosque–, pero resultó ser un geólogo despedido de una petrolera, debido a una reducción de plantilla, que se había mudado a la zona y adoptado sus costumbres. Había una chica con pinta de estudiante que de verdad los despreciaba a todos. Llevaba pintalabios negro (inquietante en contraste con el beis de Dorothy) y escribía sobre su propia muerte y el efecto que tendría sobre la gente que la rodeaba. Y había un par de amables señoras del Instituto de la Mujer que, en realidad, no parecían querer escribir.
Dorothy les insistía en que escribieran pequeños fragmentos de angustia autobiográfica, secretos de confesionario, textos terapéuticos sobre su infancia, sus sueños, sus depresiones. En lugar de ello escribían sobre el tiempo y las vacaciones, sobre animales. El hombre hosco escribía sobre sexo y todo el mundo miraba al suelo mientras lo leía en voz alta; solo Dorothy escuchaba con vago interés, la cabeza ladeada y una leve sonrisa alentadora en la cara.
–Bueno, muy bien –dijo una vez con tono de derrota–. Escribid sobre una visita o una estancia en el hospital; serán vuestros «deberes».
Martin se preguntó cuándo iban a empezar a escribir ficción, pero su pedagogo interno reaccionó ante la palabra «deberes» y acometió la tarea a conciencia.
Las señoras del Instituto de la Mujer escribieron sentimentales fragmentos sobre visitas a gente mayor y a niños en el hospital.
–Qué bonitos –comentó Dorothy.
El hombre hosco describió con sangriento detalle una operación para extraerle el apéndice.
–Vibrante –opinó Dorothy.
La chica desgraciada escribió sobre su estancia en el hospital de Barrow-in-Furness después de haber intentado cortarse las venas.
–Qué pena que no lo consiguiera –murmuró una de las granjeras sentada al lado de Martin.
Él solo había estado en el hospital una vez en la vida, cuando tenía catorce años; se había encontrado con que cada año de su adolescencia le traía nuevos horrores. En el camino de vuelta de la ciudad había pasado junto a una feria. Su padre estaba destinado en Alemania por aquel entonces, y Martin y su hermano, Christopher, pasaban el verano allí, libres de los rigores del internado. El hecho de que fuera una feria alemana la convertía en un sitio aún más aterrador para Martin. No sabía dónde estaba Christopher aquella tarde; probablemente jugando al críquet con otros chicos de la base. Martin había visto la feria por la noche cuando las luces, los olores y los gritos constituían una visión distópica que al Bosco le habría encantado pintar. A la luz del día parecía menos amenazadora y la voz de su padre surgió en su cabeza, como tenía por costumbre (por desgracia), gritando: «¡Enfréntate a lo que temes, chico!». Así que pagó la entrada y empezó a pasearse evitando los distintos aparatos porque en realidad no era el ambiente de la feria lo que le daba miedo, sino las atracciones. Incluso los columpios lo mareaban de pequeño.
Hurgó en el bolsillo en busca de monedas y compró un Kartoffelpuffer en un tenderete de comida. Su comprensión del lenguaje era poco fiable, pero se sentía bastante seguro con Kartoffel. El buñuelo de patata estaba grasiento y sabía curiosamente dulce, y le cayó como plomo en el estómago, así que fue muy mal momento para que la voz de su padre reapareciera en su cabeza, justo cuando pasaba ante un inmenso columpio, como un barco. No sabía su nombre en alemán, pero en inglés sabía que se llamaba el Barco Pirata.
El Barco Pirata subía y bajaba trazando una enorme parábola imposible en el cielo, con los gritos de los ocupantes siguiendo su trayectoria en un descenso de terror. La sola idea de aquella atracción, no digamos ya la realidad palpable que tenía delante, infundía un auténtico horror en el pecho de Martin, y precisamente por eso tiró los restos de su Kartoffelpuffer en una papelera, pagó la entrada y se subió.
Fue su padre quien acudió al Krankenhaus civil para llevarlo a casa. Lo habían llevado al hospital después de encontrarlo en el suelo del Barco Pirata, desplomado y medio inconsciente. No fue algo mental, no tuvo nada que ver con el valor; resultó que era especialmente sensible a las fuerzas gravitatorias. El doctor que le dio el alta rio y dijo en perfecto inglés:
–Si quieres mi consejo, no tienes madera de piloto de caza.
Su padre había pasado junto a su cama del hospital sin reconocerlo. Martin intentó hacerle señas, pero él no vio el débil ademán de su hijo sobre la colcha. Al final alguien del puesto de enfermeras le indicó dónde estaba la cama de su hijo. Su padre iba de uniforme y parecía fuera de lugar en la sala del hospital. Se alzó imponente sobre él y dijo: «Eres un puto mariquita, Martin. Contrólate».
–Hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con la debilidad de carácter. Hay ciertas cosas a las que una persona es incapaz de enfrentarse por constitución –concluyó Martin–. Y, desde luego, aquello pasó en otro país, en otra vida.
–Muy bueno –dijo Dorothy.
–Un poco soso –opinó el hombre hosco.
–Mi vida hasta la fecha ha sido un poco sosa –respondió Martin.
Para la última clase del curso Dorothy llevó botellas de vino, paquetes de galletas Ritz y un pedazo de queso cheddar. Se agenciaron vasos y platos de papel en la cocina de la sala comunal. Dorothy levantó su vaso y dijo:
–Bueno, hemos sobrevivido –lo que a Martin le pareció un extraño brindis, y añadió–: Confío en que volvamos a encontrarnos todos en el curso de primavera.
Martin no supo si fue por la inminencia de la Navidad o por los globos y los brillantes adornos de papel de plata colgados en la sala comunal, pero los envolvió cierto aire de celebración. Incluso el hombre hosco y la chica suicida se sumaron al espíritu festivo. Más botellas de vino salieron de las mochilas y portafolios de la gente; no habían tenido la seguridad de que hubiera una fiesta de fin de curso, pero habían acudido preparados.
Martin supuso que todos esos factores, pero en especial el vino, contribuyeron al sorprendente hecho de que despertara a la mañana siguiente en la cama de Dorothy en Kendal.
Ella tenía la pálida cara abotargada y se tapó con la colcha y dijo:
–No me mires, soy un espanto al despertarme.
Era verdad que estaba un poco espantosa pero, por supuesto, Martin nunca le habría dicho algo así. Quiso preguntarle cuántos años tenía, pero supuso que eso sería aún peor.
Más tarde, ante una cara cena en un hotel con vistas al lago Windermere, que en opinión de Martin ambos merecían por haber sobrevivido a más que simplemente el curso, ella brindó con un buen Chablis intenso y comentó:
–¿Sabes una cosa, Martin? Eres el único de la clase capaz de poner una palabra delante de otra sin darme putas ganas de vomitar, disculpa mi lenguaje. Deberías ser escritor.
Martin esperó que el conductor del Honda se levantara del suelo y buscara entre la multitud al culpable de haberle lanzado un misil. Intentó convertirse en una figura anónima en la cola, trató de fingir que no existía. Cerró los ojos. Era lo que hacía en la escuela cuando lo acosaban, aferrándose a una magia antiquísima y desesperada: si él no podía verlos, no le pegarían. Imaginó al conductor del Honda caminando hacia él, con el bate de béisbol bien alto, dispuesto a blandirlo para aniquilarlo.
Para su asombro, cuando abrió los ojos, el conductor del Honda estaba subiendo otra vez a su coche. Cuando se alejó, algunos entre el público prorrumpieron en lentos aplausos. Martin no supo con seguridad si expresaban desaprobación ante el comportamiento del conductor del Honda o decepción ante su incapacidad de llegar al final. Fuera lo que fuese, se trataba de un público difícil de complacer.
Martin se arrodilló en el suelo y le preguntó al conductor del Peugeot:
–¿Estás bien?
Pero fue apartado, educadamente pero con firmeza, por las dos mujeres policía que llegaron y asumieron el control de todo.
3
En realidad, Gloria no vio qué pasó. Para cuando el rumor había recorrido la espina dorsal de la cola, supuso que se había ido deformando por el camino. «Han asesinado a alguien.»
–Probablemente se estaba colando –le comentó como si tal cosa a la excitada Pam, de pie junto a ella.
Gloria era estoica en las colas, y le irritaba la gente que se quejaba y revolvía como si la impaciencia fuera de algún modo un indicio de su individualidad. Hacer cola era como la vida: había que callarse y aguantar. Le parecía una lástima haber nacido demasiado tarde para la Segunda Guerra Mundial, ya que tenía exactamente la clase de carácter sufridor con que se contaba en tiempos de guerra. El estoicismo era, en su opinión, una virtud muy subestimada en el mundo moderno.
Entendía que alguien quisiera matar a otro que se le colara. Si de ella hubiese dependido, a esas alturas habría ejecutado sumariamente a muchísima gente: a los que tiraban basura en la calle, por ejemplo; si el resultado fuera que los colgaran de la farola más próxima, seguro que se lo pensarían dos veces antes de desechar el envoltorio del caramelo. Años atrás se había opuesto a la pena de muerte; recordaba haberse manifestado, durante su estancia demasiado breve en la universidad, contra una ejecución en algún país lejano que no habría sabido situar en el mapa, pero ahora sus opiniones tendían a ir en la dirección opuesta.
Le gustaban las normas, las normas eran cosas buenas. Le gustaban las normas que decían que no se superara el límite de velocidad o se aparcara sobre las líneas amarillas dobles, normas que decían que no se tirara basura al suelo ni se hicieran pintadas en las paredes. Estaba hasta la coronilla de oír a la gente quejarse de los radares y los guardias de aparcamiento como si hubiera algún motivo por el que debieran verse libres de ellos. Cuando era más joven, solía soñar con el sexo y el amor, con tener gallinas y abejas, con ser más alta, con correr por el campo junto a un perro, un pastor escocés blanco y negro. Ahora soñaba con ser la guardiana de las puertas del cielo, con estar ahí plantada con el libro de cuentas final, marcando los nombres de los muertos a medida que aparecieran ante ella, permitiéndoles el paso o negándoselo. Todas esas personas que aparcaban en la parada del autobús y se saltaban los semáforos en los pasos de cebra se arrepentirían, y mucho, cuando Gloria las mirara por encima de las gafas y les pidiera que rindieran cuentas.
Pam no era lo que habría llamado una amiga, solo alguien a quien hacía tanto que conocía que había dejado de intentar librarse de ella. Pam estaba casada con Murdo Miller, el amigo más íntimo del marido de Gloria. Graham y Murdo habían asistido a la misma escuela de Edimburgo, una educación cara que había pulido un poco sus caracteres en esencia groseros. Ambos eran ahora mucho más ricos que sus compañeros de promoción, hecho que, como decía Murdo, «no hace sino demostrarlo todo». Gloria pensaba que no hacía sino demostrar, posiblemente, que ellos eran más codiciosos y más despiadados que sus antiguos compañeros de clase. Graham era hijo de un contratista (Viviendas Hatter) y había empezado su carrera acarreando capachos de ladrillos en una de las pequeñas obras de su padre. Ahora era un promotor inmobiliario multimillonario. Murdo era hijo del propietario de una pequeña firma de vigilancia (Seguridad Haven) y había empezado como gorila en la puerta de un pub. Ahora dirigía una empresa de seguridad enorme: discotecas, pubs, partidos de fútbol, conciertos. Graham y Murdo tenían muchos intereses comerciales en común, negocios que se extendían por todas partes y tenían poco que ver con la construcción o la seguridad, y que requerían reuniones en Jersey, las Caimán, las islas Vírgenes. Graham tenía una mano metida en tantos asuntos que hacía tiempo que se había quedado sin manos que meter.
–Los negocios engendran negocios –le explicaba a Gloria–, el dinero genera dinero.
Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.
Tanto Graham como Murdo vivían con todos los símbolos de la respetabilidad: casas demasiado grandes para ellos, coches que cambiaban cada año por un modelo más nuevo, esposas que no cambiaban. Llevaban camisas blanquísimas y zapatos hechos a mano, tenían mal el hígado y la conciencia tranquila, pero, debajo de sus avejentados pellejos, eran unos bárbaros.
–¿Te he contado que hemos redecorado el cuarto de baño de abajo? –comentó Pam–. Con estarcido hecho a mano. No estaba segura al principio, pero ya me voy convenciendo.
–Vaya –respondió Gloria–. Fascinante.
Era Pam la que había querido acudir a esa grabación de radio de mediodía (Escaparate de la comedia alternativa en Edimburgo), y Gloria la había acompañado con la esperanza de que al menos uno de los cómicos fuera gracioso, aunque no tenía grandes expectativas. A diferencia de algunos residentes de Edimburgo que consideraban el advenimiento del festival anual algo parecido a la llegada de la peste negra, Gloria disfrutaba bastante con el ambiente y le gustaba asistir a alguna obra o concierto en el Queen’s Hall. Con las comedias no lo tenía tan claro.
–¿Cómo está Graham? –quiso saber Pam.
–Oh, ya sabes –contestó Gloria–. Sigue siendo Graham.
Esa era la verdad, Graham era Graham; no había nada más, ni nada menos, que Gloria pudiera decir sobre su marido.
–Hay un coche de policía –observó Pam, de puntillas para ver mejor–. Veo a un hombre en el suelo. Parece muerto. –Por su tono de voz, parecía encantada.
Últimamente, Gloria pensaba mucho en la muerte. Su hermana mayor había muerto a principios de año y, unas semanas atrás, había recibido una postal de una antigua amiga del colegio para informarla de que una de su grupo había sucumbido al cáncer hacía poco. Le pareció que el mensaje, «Jill falleció la semana pasada. ¡Es la primera de nosotras en pasar a mejor vida!», hacía gala de un desenfado innecesario. Gloria tenía cincuenta y nueve años, y se preguntó quién sería la última en pasar a mejor vida y si se trataba de una competición.
–Mujeres policía –gorjeó una encantada Pam.
Una ambulancia se abría camino lentamente entre la multitud. La cola se había deshecho bastante y ahora alcanzaban a ver el coche de policía. Una de las agentes se dirigió a gritos a la muchedumbre para decirles que no entraran a la representación y se quedaran donde estaban, porque iban a recoger declaraciones sobre el «incidente». Impertérrita, la multitud siguió su lento fluir hacia el interior.
Gloria había crecido en un pueblo del Norte. Larry, su padre, un hombre taciturno pero concienzudo, vendía seguros de puerta en puerta a gente que apenas podía permitírselos. Gloria no creía que la gente siguiera haciendo eso. Su pasado le parecía ya una curiosidad de anticuario, un espacio virtual recreado por el museo del futuro. Cuando estaba en casa y no arrastrando su prehistórico maletín de una puerta poco amistosa a otra, su padre pasaba el tiempo desplomado frente al fuego devorando novelas de detectives y bebiendo a sorbitos media pinta de cerveza. Su madre, Thelma, trabajaba media jornada en una farmacia local. Para el trabajo llevaba una bata blanca hasta las rodillas, cuyo aspecto clínico compensaba con unos grandes pendientes dorados de perlas. Afirmaba que trabajar en una farmacia le permitía conocer los secretos íntimos de todo el mundo, pero por lo que la joven Gloria veía, se pasaba el tiempo vendiendo plantillas y algodón y lo más emocionante de su empleo era decorar el escaparate de Navidad con guirnaldas y lotes de regalo de Yardley.
Sus padres llevaban vidas monótonas y lánguidas que los pendientes de perlas y las novelas de detectives no conseguían animar gran cosa. Gloria suponía que su vida sería del todo distinta; que le pasarían cosas gloriosas (como su nombre implicaba), que irradiaría luz por dentro y por fuera y que dejaría una estela ardiente como la de un cometa. ¡Pero eso no había ocurrido!
Beryl y Jock, los padres de Graham, no eran muy distintos de sus padres; tenían más dinero y estaban más arriba en la escala social, pero sus expectativas básicas en la vida eran las mismas. Vivían en una clásica casa de Edimburgo de una sola planta, un sitio agradable en Corstorphine, y Jock tenía una empresa de construcción relativamente modesta con la que se ganaba bastante bien la vida. El propio Graham había cursado un año de ingeniería de caminos en Napier («una puta pérdida de tiempo») antes de unirse al negocio de su padre. Antes de que pasara una década estaba en la sala de juntas de su propio gran imperio: «Viviendas Hatter. Viviendas reales para gente real». Gloria había ideado ese eslogan muchos años atrás, y ahora deseaba de verdad no haberlo hecho.
Graham y Gloria se habían casado en Edimburgo y no en el pueblo natal de ella (se había mudado a Edimburgo cuando estudiaba) y sus padres habían viajado con un billete barato de ida y vuelta para el mismo día y se marcharon en cuanto se hubo cortado la tarta. La tarta en cuestión era la de Navidad de la madre de Graham, transformada a toda prisa para la boda. Beryl siempre hacía la tarta en septiembre y la dejaba macerar envuelta en paños blancos en la despensa para desenvolverla cada semana con ternura y añadir un chorrito bautismal de brandi. Para cuando llegaba la Navidad, los paños blancos estaban teñidos de color caoba. A Beryl la inquietó utilizar la tarta para la boda porque aún quedaba lejos su natividad (se casaron a finales de octubre), pero puso cara de confianza y lo cubrió de mazapán y glaseado blanco como de costumbre, aunque en lugar del muñeco de nieve puso en el centro una pareja nupcial de plástico atrapada en un vals poco convincente. Todo el mundo supuso que Gloria estaba embarazada (no lo estaba), como si fuera la única razón por la que Graham se habría casado con ella.
Quizá su decisión de casarse por lo civil había desconcertado a sus padres.
–Pero no es que seamos precisamente cristianos, Gloria –había dicho Graham, y tenía razón.
Graham era un ateo agresivo y Gloria –nacida con un cuarto de sangre judía de Leeds, un cuarto de católica irlandesa y criada como bautista de West Yorkshire– era una agnóstica pasiva, aunque, a falta de algo mejor, había puesto «Iglesia presbiteriana escocesa» en el formulario de admisión del hospital cuando tuvieron que operarle de un juanete dos años atrás, en un centro privado en Murrayfield. Si se imaginaba siquiera a Dios, era como una entidad imprecisa que merodeaba detrás de su hombro izquierdo, como un loro gruñón.
Tiempo atrás, Gloria estaba sentada en un taburete en un pub en la calle George IV Bridge de Edimburgo, vestida (por increíble que ahora pareciera) con una minifalda muy corta y atrevida, fumando un Embassy de manera afectada, bebiendo una ginebra con naranja y confiando en verse guapa, mientras alrededor tenía lugar una acalorada conversación de estudiantes sobre marxismo. Tim, su novio de entonces –un joven larguirucho con peinado afro de chico blanco antes de que estuviera de moda cualquier clase de afro–, era uno de los más ruidosos del grupo, haciendo ademanes cada vez que decía «intercambio de mercancías» o «la tasa de plusvalía» mientras Gloria se tomaba su ginebra con naranja a sorbos y asentía con gesto de enterada, confiando en que nadie esperase que contribuyera porque no tenía la menor idea de lo que estaban hablando. Estaba en segundo de carrera; estudiaba historia pero de una forma despreocupada que ignoraba lo político (la declaración de Arbroath y el Juramento del Jeu de Paume) a favor de lo romántico (Rob Roy, María Antonieta), lo que no le hacía ganarse el cariño del profesorado.
Ya no se acordaba del apellido de Tim; lo único que recordaba de él era su gran mata de pelo, como un diente de león. Tim anunció al grupo que en ese momento eran todos de la clase trabajadora. Gloria torció el gesto porque no quería ser de clase trabajadora, pero todos a su alrededor murmuraban que estaban de acuerdo –aunque no había ni uno solo que no fuera hijo de un médico, un abogado o un hombre de negocios– cuando una fuerte voz replicó:
–Eso son gilipolleces. No seríais nada sin el capitalismo. El capitalismo ha salvado a la humanidad.
Y ese era Graham.
Llevaba un abrigo de piel de borrego, como un vendedor de coches de segunda mano, y tomaba una pinta en una esquina de la barra, solo. Parecía un hombre, pero aún no había cumplido los veinticinco, y Gloria advertía ahora que veinticinco años no eran nada. Entonces apuró la cerveza de un trago, se volvió hacia ella y preguntó:
–¿Vienes?
Y ella se bajó del taburete y lo siguió como un perrito porque tenía mucho carácter y era muy atractivo comparado con alguien con pelo de diente de león.
Y ahora todo llegaba a su fin. El día anterior, la Unidad Especializada en Fraudes había hecho una inesperada pero cortés visita a las oficinas centrales de Viviendas Hatter en Queensferry Road, y Graham se temía que estuviesen a punto de arrojar luz en todos los rincones oscuros de sus transacciones comerciales. Había llegado tarde a casa con cara de cansancio, había apurado de un trago un Macallan doble sin siquiera saborearlo y luego se había dejado caer en el sofá, para ver la televisión como un hombre ciego. Gloria le preparó una chuleta de cordero con unas patatas que habían sobrado.
–Entonces, ¿han encontrado tus libros secretos? –preguntó.
–Nunca encontrarán mis secretos, Gloria –repuso él con una risa forzada, pero, por primera vez en los treinta y nueve años que hacía que lo conocía, su tono de voz no fue arrogante. Iban a por él, y lo sabía.
Había sido el campo el que le había acarreado la ruina. Había comprado un terreno de zona verde sin licencia de construcción. Le habían dejado la parcela barata –al fin y al cabo, un terreno sin permiso de construcción no era más que campo–, pero después, ¡sorpresa!, se le había concedido la licencia y ahora se hallaba en construcción una espantosa urbanización de «viviendas unifamiliares» de dos, tres y cuatro habitaciones a las afueras de la ciudad, al noreste.
Solo hizo falta una pequeña suma para alguien del departamento de urbanismo, la clase de transacción que Graham había hecho cientos de veces; «allanar el camino», lo llamaba él. Para Graham había sido insignificante: su corrupción era mucho más amplia, profunda y de mayor alcance que un campo verde a las afueras de la ciudad. Pero eran las cosas más pequeñas las que a menudo hacían caer a los grandes hombres.
Una vez que la ambulancia con el conductor del Peugeot hubo desaparecido, las agentes empezaron a tomar declaraciones entre la multitud.
–Con un poco de suerte tendremos algo en el circuito cerrado de televisión –dijo una de ellas señalando una cámara que Gloria no había advertido, en lo alto de un muro.
Le gustaba la idea de que hubiera cámaras vigilando a todo el mundo en todas partes. El año anterior, Graham había instalado un sistema de seguridad de última tecnología en la casa: cámaras, sensores de infrarrojos, botones de alarma y Dios sabía qué más. Le gustaban los pequeños y prácticos robots que patrullaban el jardín con sus ojos de espía. Hubo un tiempo en que el ojo de Dios vigilaba a la gente; ahora era el objetivo de una cámara.
–Había un perro –dijo Pam, ahuecándose el pelo color albaricoque, coqueta.
–Todo el mundo se acuerda del perro –repuso con un suspiro la mujer policía–. Tengo varias descripciones muy precisas del perro, pero al conductor del Honda lo describen de forma muy diversa: «moreno», «rubio», «alto», «bajo», «flaco», «gordo», «de veintitantos», «cincuentón». Nadie ha apuntado siquiera la matrícula del coche; lo lógico sería pensar que alguien se las habría apañado para hacerlo.
–Pues sí –admitió Gloria–. Sería lo lógico.
Ya se les había hecho tarde para la grabación de la BBC. Pam estaba encantada de que las hubieran entretenido con un drama en lugar de una comedia.
–Y el jueves tengo la feria del libro –dijo–. ¿Seguro que no quieres venir?
Pam era admiradora de un escritor de novelas policíacas que iba a hacer una lectura de sus libros en la feria. A Gloria no le entusiasmaban las novelas negras; su padre se había dejado la vida leyéndolas y, de todos modos, ¿no había suficientes crímenes en el mundo sin necesidad de añadir más, aunque fueran de ficción?
–No es más que una forma de evasión –repuso Pam, a la defensiva.
Si uno necesitaba evadirse, en opinión de Gloria, se metía en un coche y se largaba. Su novela preferida seguía siendo, sin duda, Ana de las tejas verdes, que de pequeña había representado para ella una forma de ser que, aunque ideal, aún no se había vuelto imposible.
–Podríamos ir a tomar una buena taza de té a algún sitio –sugirió Pam.
–Tengo cosas que hacer en casa –se excusó Gloria.
–¿Qué cosas?
–Simplemente cosas –repuso Gloria.
Se había apuntado a una subasta en eBay de un par de galgos de Staffordshire que cerraba al cabo de dos horas y quería estar ahí para la puja definitiva.
–Vaya, eres una mujer con secretos, Gloria.
–No, no lo soy –contestó ella.
4
Unas luces brillantes iluminaron de pronto un cuadrado blanco, volviendo más negra aún la oscuridad de alrededor. Seis personas se internaron en el cuadrado desde todas direcciones. Caminaban deprisa, entrecruzándose de una forma que le hizo pensar en soldados llevando a cabo una compleja instrucción en la plaza de armas. Uno de ellos se detuvo y empezó a balancear los brazos y hacer rotaciones de hombros, como si se preparara para un agotador ejercicio físico. Los seis empezaron a decir disparates.
–Nueva York único, Nueva York único, Nueva York único –decía un hombre.
–Cochecitos de bebé de caucho, cochecitos de bebé de caucho –repetía una mujer mientras hacía alguna clase de taichí.
El hombre que antes balanceaba los brazos le habló entonces al vacío, muy deprisa y sin detenerse a recobrar el aliento:
–Duermes peor que un ratón que se viera obligado a hacer noche en la oreja de un gato, y si un bebé que está echando los dientes se tendiera junto a ti, lloraría como si fueras el más intranquilo compañero de cama.
Una mujer detuvo sus andares desenfrenados y declaró:
–Cachorros de peluche blanditos, cachorros de peluche blanditos, cachorros de peluche blanditos.
Era como observar a los pacientes de un manicomio anticuado.
Un hombre emergió de la oscuridad al cuadrado de luz, dio una palmada y dijo:
–Muy bien, todo el mundo, si ya habéis acabado de ensayar, ¿podemos ocuparnos del vestuario, por favor?
Jackson se preguntó si sería buen momento para revelar su presencia. Los actores –«la compañía»– habían pasado la mañana llevando a cabo el ensayo técnico. Por la tarde iban a hacer el ensayo general con vestuario, y Jackson había esperado poder llevarse antes a Julia a comer algo, pero los actores ya iban ataviados con similares atuendos marrones y grises que parecían sacos de patatas. Se le cayó el alma a los pies al verlos. Para Jackson, el teatro, aunque por supuesto nunca se lo diría a ninguno de ellos, era comparable a una buena comedia navideña, a la que había que asistir a ser posible en compañía de un niño entusiasmado.
Los actores habían llegado el día anterior, tras tres semanas de ensayos en Londres, y se los habían presentado por fin esa misma noche, en el pub. Todos se habían deshecho en elogios: una mujer, mayor que Jackson, había dado saltitos como un niño pequeño, y otra (ya se había olvidado de sus nombres) se puso teatralmente de rodillas con las manos juntas como si rezara y diciendo «Nuestro salvador». Jackson había pasado vergüenza; no sabía cómo tratar a los artistas dramáticos, lo hacían sentir aburrido y mayor. Julia había permanecido en segundo plano (por una vez) y dio muestras de haber captado su incomodidad con un guiño que pudo haber sido lascivo, aunque Jackson no lo supo con seguridad porque hacía poco que (por fin) había admitido que necesitaba gafas. El principio del final; a partir de ahí todo iba cuesta abajo.
Los actores formaban un pequeño grupo ad hoc con base en Londres, y Jackson había intervenido cuando, en el último momento, se habían quedado sin financiación para llevar la obra al Festival de Edimburgo. No por amor al teatro sino porque Julia lo había adulado y engatusado con su habitual estilo exagerado, que en realidad era innecesario: solo habría hecho falta que se lo pidiera. Era el primer trabajo real como actriz que tenía en una temporada, y él había empezado a preguntarse (nunca a ella, Dios nos libre) por qué se hacía llamar actriz cuando apenas actuaba. Cuando creyó que estaba a punto de perder el papel en el último momento por falta de dinero, se había sumido en una profunda melancolía tan poco característica en ella que Jackson se vio impelido a animarla.
La obra, Buscando el ecuador en Groenlandia, era checa (o quizá eslovaca, en realidad no había prestado mucha atención), una pieza existencialista, abstracta e incomprensible que no trataba ni sobre el ecuador ni sobre Groenlandia (y, de hecho, tampoco sobre la búsqueda de nada). Julia se había llevado el guion a Francia y le había pedido que lo leyera, para observarlo mientras lo hacía y preguntarle «¿Qué te parece?» más o menos cada diez minutos, como si él supiera algo de teatro, lo que no era cierto.
–Me parece... bien –había respondido, indefenso.
–Así pues, ¿crees que debería aceptar el trabajo?
–Dios santo, sí –repuso él, demasiado rápido.
Mirando atrás, se daba cuenta de que nunca había existido la posibilidad de que Julia no aceptara el papel, y se preguntaba si ella habría sabido desde el principio que la financiación iba a ser una pesadilla y había querido que se sintiera involucrado de algún modo con la obra. No era una persona manipuladora, más bien al contrario; pero a veces tenía una capacidad de previsión que lo sorprendía.
–Y, si tenemos éxito, recuperarás el dinero –respondió de buen humor cuando él se ofreció–. Y, nunca se sabe, puede que obtengas beneficios.
«En tus sueños», pensó él, pero no lo dijo.
–Nuestro ángel –lo había llamado Tobias, el director, la noche anterior mientras le daba un abrazo de marica.
Tobias tenía más pluma que un pavo real. Jackson no tenía nada en contra de los homosexuales; solo deseaba que a veces no fueran tan gais, en especial cuando los estaban presentando en lo que había resultado, por desgracia, un pub escocés de machotes, a la antigua. Su «salvador», su «ángel»; cuánto lenguaje religioso en boca de una gente que no era nada religiosa. Jackson sabía que no era ni un salvador ni un ángel. Era tan solo un tipo. Un tipo que tenía más dinero que ellos.




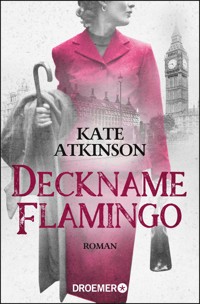

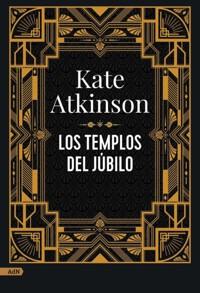

![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)