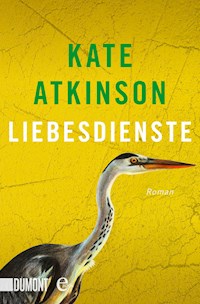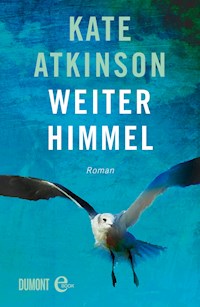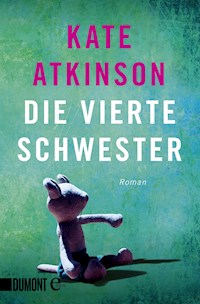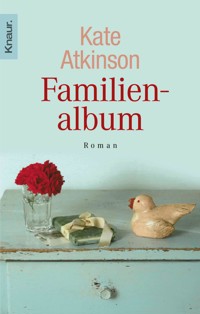Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
En 1940, Juliet Armstrong, de dieciocho años, se ve inmersa a regañadientes en el mundo del espionaje cuando la fichan para monitorizar las idas y venidas de los británicos simpatizantes del fascismo en oscuro departamento del MI5, un trabajo que le resultará unas veces tedioso y otras aterrador. Pero cuando la guerra llega a su fin, da por hecho que dejará atrás los sucesos de aquellos años para siempre. Diez años más tarde, convertida en productora de radio en la BBC, Juliet tiene que hacer frente inesperadamente a figuras de su pasado. Se está librando una guerra diferente, en un campo de batalla distinto, pero Juliet se encuentra una vez más bajo amenaza. Ha llegado la hora de la verdad, y empieza finalmente a comprender que todo acto tiene sus consecuencias. "La mecanógrafa" es una obra de profundidad y textura insólitas, una novela moderna y audaz con extraordinarias dosis de fuerza, ingenio y empatía. Un verdadero triunfo literario de la pluma de una de las mejores escritoras de nuestros tiempos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
1981
La hora de los niños
1950
¡Señor Toby! ¡Señor Toby!
1940
Uno de los nuestros
Aquí está Dolly
Una expedición a ver nutrias
¿Has conocido a un espía?
El buzón secreto
El esfuerzo bélico
Mascarada
El juego del engaño
Muere y deja vivir
La suerte está echada
1950
Un problema técnico
1940
Aquí está Dolly
1950
Regnum defende
1981
La luz invisible
Nota de la autora
Agradecimientos
Fuentes
Créditos
Para Marianne Velmans
«En tiempos de guerra, la verdad es tan valiosa que debería ir siempre acompañada de una escolta de mentiras.»
WINSTON CHURCHILL
En el año 1931, siendo sir John Reith director general, los miembros del primer consejo de radiodifusión dedican este templo de las artes y las musas a Dios Todopoderoso y le ruegan que la siembra de esta buena semilla produzca una buena cosecha, que todo lo que es contrario a la paz o a la pureza quede proscrito de esta casa, y que el pueblo, inclinándose a escuchar todo aquello que sea hermoso, honesto y bien reputado, pueda hollar el camino de la sabiduría y la rectitud.
TRADUCCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN LATINA DEL VESTÍBULO DE LA CASA DE LA RADIO DEL REINO UNIDO
CSignifica «Cero», la hora todavía durmienteen que la vieja Inglaterra muere y despierta una naciente.
DE «EL ALFABETO DE LA GUERRA» DEL RIGHT CLUB
1981
La hora de los niños
—¿Señorita Armstrong? Señorita Armstrong, ¿me oye?
Sí le oía, aunque no parecía capaz de responder. Estaba gravemente dañada. Rota. La había atropellado un coche. Podía haber sido culpa suya, porque iba distraída: había vivido tanto tiempo en el extranjero que probablemente había mirado en la dirección equivocada al cruzar la calle Wigmore bajo el crepúsculo veraniego. «Entre la oscuridad y la luz.»
—¿Señorita Armstrong?
¿Un policía? O el camillero de la ambulancia. Alguien del servicio público, alguien que debía de haber mirado en su bolso y encontrado algo con su nombre escrito. Había asistido a un concierto, de Shostakóvich. Los cuartetos de cuerda, los quince desgranados en porciones de tres al día en el Wigmore Hall. Era miércoles: el séptimo, el octavo y el noveno. Supuso que ahora se perdería el resto.
—¿Señorita Armstrong?
En junio de 1942 había asistido al estreno de su séptima sinfonía, Leningrado, en el Royal Albert Hall. Un conocido le había conseguido una entrada. La sala estaba llena hasta la bandera y la atmósfera era electrizante, magnífica: todo el público se sintió identificado con los sitiados. Y también con Shostakóvich. Como si la música hubiera henchido el corazón a todos a la vez. Fue hace tanto tiempo… Qué poco significaba ahora.
Los rusos habían sido sus enemigos y luego fueron aliados, y después volvieron a ser enemigos. Lo mismo pasó con los alemanes: fueron el gran enemigo, el peor de todos, y ahora eran nuestros amigos, uno de los pilares de Europa. Cuánta palabrería inútil. Guerra y paz. Paz y guerra. Seguiría así siempre, sin fin.
—Señorita Armstrong, solo voy a ponerle un collarín.
Se encontró pensando en su hijo. Matteo. Tenía veintiséis años y era resultado de una breve relación con un músico italiano: ella había vivido en Italia muchos años. El amor de Juliet por Matteo había sido una de las abrumadoras maravillas de su vida. Estaba preocupada por él; vivía en Milán con una chica que lo hacía desgraciado, y a eso era a lo que daba vueltas en la cabeza cuando el coche la atropelló.
Tendida en la acera de la calle Wigmore, rodeada de transeúntes preocupados, supo que lo suyo no tenía solución. Solo tenía sesenta años, si bien era probable que su vida hubiera sido ya bastante larga. Sin embargo, de repente todo parecía una ilusión, un sueño ajeno. Qué cosa tan extraña era la existencia.
Iba a celebrarse una boda real. En el momento preciso en que ella yacía en esa calzada londinense con aquellos amables extraños a su alrededor, en algún lugar calle arriba una virgen se preparaba para ser ofrecida como sacrificio para satisfacer la necesidad de pompa y ostentación. Había banderas británicas cubriéndolo todo. Estaba en casa, sin duda. Por fin.
—Ay, esta Inglaterra —murmuró.
1950
¡Señor Toby! ¡Señor Toby!
Juliet salió del metro y echó a andar por Great Portland. Al consultar el reloj, comprobó que llegaba sorprendentemente tarde al trabajo. Se había dormido, consecuencia de haberse quedado hasta altas horas en la Belle Meunière, en la calle Charlotte, con un hombre que había ido resultando menos interesante a medida que avanzaba la velada. La inercia, o quizá el aburrimiento, la había retenido en la mesa, aunque especialidades de la casa como la viande de boeuf Diane y las crepes Suzette habían contribuido.
Aquel compañero de mesa un tanto deslucido era un arquitecto que decía estar «reconstruyendo el Londres de la posguerra». «¿Tú solo?», le había preguntado ella con cierta aspereza. Le permitió que la besara —brevemente— cuando la acompañó hasta un taxi al final de la noche. Más por educación que por deseo. Al fin y al cabo, la había invitado a cenar y ella había sido más mezquina de lo necesario, aunque él no pareció notarlo. En su conjunto, la velada le había dejado una sensación más bien amarga. «Soy una decepción para mí misma», pensó cuando el edificio de la Casa de la Radio apareció ante su vista.
Juliet era productora en la Sección Educativa, y según se acercaba a Portland Place se le cayó el alma a los pies ante la perspectiva de la aburrida jornada que la esperaba: una reunión de departamento con Prendergast, seguida de una grabación de Vidas pasadas, una serie de la que se ocupaba en sustitución de Joan Timpson, que tenía que someterse a una operación. («Nada del otro mundo, querida.»)
La Sección Educativa había tenido que trasladarse recientemente desde el sótano de la Casa del Cine, en Wardour Street, y Juliet echaba de menos el chabacano deterioro del Soho. La BBC no tenía espacio para ellos en la Casa de la Radio, por lo que los habían relegado a la acera de enfrente, al número 1, y desde allí contemplaban, no sin cierta envidia, aquel edificio que era su buque insignia, el gran transatlántico de múltiples cubiertas, que a base de frotar ya se había despojado del camuflaje de los tiempos de guerra y cuya proa se abría paso hacia una nueva década y un futuro incierto.
A diferencia de las constantes idas y venidas en la otra acera, el edificio de la Sección Educativa estaba tranquilo cuando Juliet llegó. La jarra de vino tinto que había compartido con el arquitecto le había dejado la cabeza muy embotada, y fue un alivio no tener que participar en el habitual intercambio de saludos matutinos. La recepcionista miró el reloj de manera bastante significativa cuando vio entrar por la puerta a Juliet. La chica tenía una aventura con un productor del Servicio Mundial y parecía creer que eso la autorizaba a ser descarada. Las recepcionistas de la Sección Educativa iban y venían con una rapidez asombrosa. A Juliet le gustaba imaginar que algo monstruoso se las comía —un minotauro que habitaba en las laberínticas entrañas del edificio, tal vez—, aunque en realidad simplemente las trasladaban a los departamentos más glamurosos del otro lado de la calle, en la Casa de la Radio.
—La línea Circle llevaba retraso —dijo Juliet, aunque no sintiera mucha necesidad de darle una explicación a la chica, fuera cierta o no.
—¿Otra vez?
—Sí, en esa ruta el servicio va fatal.
—Eso parece. —(¡Qué descaro, la chica esta!)—. La reunión con el señor Prendergast es en el primer piso. Supongo que ya habrá empezado.
—Yo también lo supongo.
—Un día en la vida laboral —les decía Prendergast, muy serio, a los pocos reunidos en torno a la mesa.
Había varias personas ausentes, advirtió Juliet. Las reuniones de Prendergast requerían cierto aguante.
—Ah, señorita Armstrong, aquí está —dijo Prendergast cuando la vio—. Empezaba a pensar que se había perdido.
—Pero ya me he encontrado —repuso Juliet.
—Estoy reuniendo nuevas ideas para programas. Una visita al herrero en su forja, por ejemplo. La clase de tema que interesa a los niños.
Juliet no podía recordar haber tenido el menor interés de niña en una forja. Ni ahora, de hecho.
—Salir con un pastor y su rebaño —insistió Prendergast—. En la temporada de cría de corderos, tal vez. A todos los niños les gustan los corderos.
—¿No tenemos ya bastante sobre granjas con Escuelas rurales? —intervino Charles Lofthouse.
Charles se había dedicado a «pisar el escenario» hasta que la bomba del Café de París de 1941 le voló una pierna y ya no pudo pisar nada más. Ahora tenía una pierna ortopédica que nadie confundiría nunca con una de verdad. Eso hacía que la gente fuera amable con él, aunque no tenían ningún motivo real para serlo, ya que era más bien mordaz y la pérdida de una pierna no parecía haberlo mejorado en lo más mínimo. Era el productor a cargo de la serie Club de exploradores. A Juliet no se le ocurría nadie menos adecuado.
—Pero los corderos le gustan a todo el mundo, no solo a los niños del campo —protestó Prendergast.
Era el director general de programación y, por lo tanto, de una forma u otra, todos eran su rebaño, supuso Juliet. Miró distraída hacia la coronilla de Daisy Gibbs, pulcramente esquilada, mientras Prendergast hablaba. Tenía problemas de visión (lo habían gaseado durante la Primera Guerra Mundial) y rara vez lograba mirar a nadie a los ojos. Metodista devoto, era un predicador laico y tenía verdadera «inclinación» pastoral, algo que le había confiado a Juliet en la cafetería, ante una taza de un té penosamente flojo, seis meses atrás, cuando ella regresó a Londres tras haberse ocupado de La hora de los niños en Mánchester y comenzar en la Sección Educativa.
—Confío en que usted comprenda el concepto de vocación, señorita Armstrong.
—Sí, señor Prendergast —contestó Juliet, porque parecía una respuesta mucho más simple que «No». La experiencia le había enseñado ciertas cosas.
Trató de pensar a qué perro le recordaba aquel hombre. Un bóxer, quizá. O un bulldog inglés, arrugado y más bien lúgubre. ¿Qué edad tendría Prendergast?, se preguntó. Llevaba en la BBC desde el inicio de los tiempos, pues se había unido a la corporación en su pionera infancia, cuando la dirigía Reith y tenía su sede en Savoy Hill. La Sección Educativa era sagrada para Prendergast: niños, corderos y esas cosas.
—El problema con Reith, por supuesto —añadió—, es que en realidad no quería que la gente disfrutara con la radio. Era terriblemente puritano. La gente debería pasarlo bien, ¿no creéis? Todos deberíamos vivir con alegría.
Prendergast pareció perderse en sus pensamientos —sobre la alegría, o más bien sobre su ausencia, supuso Juliet—, pero entonces, al cabo de unos segundos, recobró la compostura con un ligero estremecimiento. Era un bulldog, no un bóxer, decidió ella. ¿Viviría solo?, se preguntó. El estado civil de Prendergast no estaba claro, y nadie parecía tener suficiente interés en preguntarle sobre el tema.
—La alegría es un objetivo admirable —repuso Juliet—. Pero completamente inalcanzable, por supuesto.
—Vaya, querida. Cuánto escepticismo en alguien tan joven.
Juliet le tenía cariño, aunque quizá fuera la única. Los hombres maduros de cierta clase se sentían atraídos por ella. De algún modo, parecían querer volverla mejor. Juliet tenía casi treinta años y no sentía la necesidad de grandes mejoras. La guerra ya se había ocupado de eso.
—Algo en el mar con los pesqueros de arrastre —sugirió ahora Lester Pelling.
A Juliet Lester le recordaba a una de las desafortunadas jóvenes ostras de Lewis Carroll, tan «ansiosas por regalarse». Era técnico auxiliar de programación y solo tenía diecisiete años; apenas le había cambiado la voz. ¿Qué hacía en esa reunión?
—Exactamente. —Prendergast asintió con expresión benévola.
—Mi padre era... —empezó a decir Lester Pelling, pero lo interrumpió otro afable «Exactamente» de Prendergast, que levantó la mano en un gesto más papal que metodista.
Juliet se preguntó si alguna vez llegarían a saber qué era el padre de Lester Pelling. ¿Un pescador de arrastre, un héroe de guerra, un lunático…? ¿Un hombre rico, un hombre pobre, un mendigo, un ladrón…?
—Historias cotidianas de la gente de campo, ese tipo de cosas —añadió Prendergast.
¿Sabía que Beasley, en la BBC de la Región Central, trabajaba en una idea para una serie por el estilo? Una especie de programa de información agrícola disfrazado de ficción, una especie de «Dick Barton granjero», como Juliet lo había oído describir. (¿Quién demonios querría escuchar algo así?) Sintió cierta curiosidad. ¿Prendergast le robaba las ideas a otra gente?
—Algo sobre el trabajo en una fábrica de algodón —sugirió Daisy Gibbs.
Daisy miró a Juliet y sonrió. Era la nueva secretaria auxiliar de programación, recién llegada de Cambridge y más competente de lo estrictamente necesario. Había algo críptico en ella que Juliet seguía sin comprender. Al igual que ella, Daisy no tenía formación como docente. («No es ningún inconveniente —dijo Prendergast—, en absoluto. Posiblemente todo lo contrario.»)
—Ay, no, señorita Gibbs —repuso Prendergast—. La emisora de la Zona Norte sin duda querrá quedarse con la industria, ¿no es así, señorita Armstrong?
Como ella venía de Mánchester, consideraba a Juliet su experta en todo lo referente al norte.
Cuando terminó la guerra y su país, encarnado en la Agencia de Seguridad, le hizo saber que ya no la necesitaba, Juliet se trasladó al otro gran monolito nacional e inició su carrera en la radiodifusión, aunque incluso ahora, al cabo de cinco años, no conseguía considerarlo una carrera, solo algo que hacía de casualidad.
Los estudios de la BBC en Mánchester estaban encima de un banco, en Piccadilly. A Juliet la habían contratado como Locutora. Así, con mayúscula inicial. («¡Una mujer!», decían todos, como si nunca hubieran oído hablar a una mujer.) Todavía tenía pesadillas con el Departamento de Continuidad: el miedo al silencio o a decir algo mientras sonaba alguna señal, o simplemente a quedarse sin habla. No era un trabajo para pusilánimes. Una noche en la que le tocaba guardia llegó un aviso de la policía: de vez en cuando podía ocurrir que alguien estuviera muy grave y que necesitaran encontrar a un familiar con urgencia. En esa ocasión estaban buscando al hijo de alguien «que supuestamente se encontraba en el área de Windermere» cuando un gato apareció de repente en Continuidad (antiguamente el armario de las escobas). El gato, que era anaranjado —la peor clase de gato, en opinión de Juliet—, había saltado sobre el escritorio y la había mordido, bastante fuerte, de modo que no pudo evitar soltar un pequeño grito de dolor. Luego el animal se puso a dar vueltas por el escritorio y acabó frotando el micrófono con la cara, con un ronroneo tan sonoro que cualquiera que estuviera escuchando debió de pensar que en el estudio había una pantera suelta, y muy satisfecha por haber matado a una mujer.
Finalmente, alguien agarró al maldito bicho por el cogote y lo sacó de allí. Entre estornudos, Juliet consiguió llegar al final del anuncio y después se equivocó al dar entrada a La trucha de Schubert. El lema de la corporación era «Perseverancia». Una vez que Juliet estaba presentando a la orquesta Hallé —Barbirolli dirigiendo la Patética de Chaikovski—, le sobrevino una tremenda hemorragia nasal justo cuando empezaba a decir: «Emitimos desde la BBC en el Norte». Consiguió hacer acopio de valor recordando que en 1940 estaba escuchando Lasnoticias de las nueve cuando oyó una bomba explotar en directo. («Ay, por Dios, que no hayan volado la BBC», pensó.) El presentador, Bruce Belfrage, hizo entonces una pausa durante la que se oyó el terrible estruendo inmediatamente posterior al estallido de una bomba y luego se distinguió apenas una voz débil que decía: «No pasa nada», y Belfrage prosiguió como si tal cosa; igual que Juliet, a pesar de que su escritorio estaba salpicado de sangre (la suya, que en general resultaba siempre más alarmante que la de otra persona). Alguien le había puesto un manojo de llaves frías en la espalda, un remedio que no estaba comprobado que funcionara.
En la BBC sí había pasado algo, por supuesto, pues en los pisos superiores había siete miembros del equipo muertos, pero Belfrage no podía saberlo, y aunque lo hubiera sabido habría continuado igualmente.
En aquella época Juliet estaba tan acostumbrada a escuchar las poco audibles conversaciones de Godfrey Toby en Dolphin Square que se preguntó si sería la única que había oído aquel débil mensaje de confianza. Quizá fuera esa la razón del atractivo que le había visto a trabajar en la BBC después de la guerra. «No pasa nada.»
Era casi la hora de comer cuando la reunión de Prendergast consiguió llegar a trompicones a un final poco concluyente.
—¿Va a comer en la cafetería por casualidad, señorita Armstrong? —preguntó Prendergast antes de que ella consiguiera escapar.
En el número 1 tenían su propia cafetería, pero no era ni la sombra de la que había en el sótano del buque insignia, al otro lado de la calle, y Juliet intentaba evitar su atmósfera llena de humo y más bien fétida.
—Me temo que he traído unos sándwiches, señor Prendergast —respondió con aire compungido. Con él resultaba muy útil hacer un poco de teatro—. ¿Por qué no se lo pregunta a Fräulein Rosenfeld?
Fräulein Rosenfeld, que era austríaca aunque todos insistían en referirse a ella como alemana («Es lo mismo», decía Charles Lofthouse), era su asesora de alemán. Ya cumplidos los sesenta, «la Fräulein», como la llamaban a menudo, era corpulenta, vestía muy mal y se tomaba tristemente en serio incluso las cosas más triviales. Vino en 1937 para asistir a una conferencia sobre ética y tomó la sabia decisión de quedarse. Y después de la guerra, naturalmente, no le quedaba nadie con quien volver. Una vez le enseñó a Juliet una fotografía: cinco chicas bonitas disfrutando de un pícnic mucho tiempo atrás. Vestidos blancos y grandes cintas blancas en el largo cabello oscuro.
—Mis hermanas —explicó Fräulein Rosenfeld—. Yo estoy en el medio, ahí. —Señaló tímidamente a la menos guapa de las cinco—. Era la mayor.
A Juliet le caía bien Fräulein Rosenfeld, tan profundamente europea cuando todos los que la rodeaban eran tan profundamente ingleses. Antes de la guerra, Fräulein Rosenfeld era una persona distinta —profesora de filosofía en la Universidad de Viena—, y Juliet supuso que cualquiera de esas cosas —la guerra, la filosofía, Viena…— era capaz de volverte triste y seria, y quizá también de hacer que vistieras mal. Para Prendergast supondría todo un desafío conseguir que la comida fuera alegre.
*
En realidad era cierto: Juliet había traído unos sándwiches, de mayonesa y huevo; esa mañana había cocido uno a toda prisa mientras deambulaba bostezando por la cocina. Estaban solo a principios de marzo, pero ya se notaba en el ambiente un radiante atisbo de la primavera, y pensó que estaría bien comer al aire libre para variar.
En Cavendish Square Gardens no le costó mucho encontrar un banco libre, pues nadie más era tan tonto, claramente, como para considerar que hacía suficiente calor para comer fuera. La hierba lucía un rubor de azafrán y los narcisos brotaban con valentía de la tierra, pero aquel sol anémico no daba calor y Juliet no tardó en sentirse aterida de frío.
El sándwich no fue ningún consuelo: era una cosa insulsa y gomosa, muy lejos del déjeuner sur l’herbe que había imaginado esa mañana; aun así, se lo comió como una buena chica. Hacía poco había adquirido un libro de Elizabeth David, Cocina mediterránea. Una compra optimista. El único aceite de oliva que pudo encontrar lo vendían en botellitas en la farmacia local.
—¿Es para reblandecer el cerumen? —le preguntó el farmacéutico cuando lo estaba pagando.
Juliet supuso que en algún lugar habría una vida mejor; ojalá pudiera tomarse la molestia de encontrarla.
Cuando se terminó el sándwich, se puso en pie para sacudirse las migas del abrigo y provocó la alarma de una atenta comitiva de gorriones, que levantaron el vuelo todos a una y se alejaron revoloteando con sus polvorientas alas londinenses, listos para volver a las migajas tan pronto como ella se hubiera ido.
Juliet emprendió de nuevo el camino hacia la calle Charlotte; no hacia el restaurante de la noche anterior, sino hacia Moretti, un café cerca del teatro Scala al que iba de vez en cuando. Fue al pasar por el final de la calle Berners cuando lo vio.
—¡Señor Toby! ¡Señor Toby!
Juliet aceleró el paso y lo alcanzó cuando estaba a punto de girar la esquina hacia la calle Cleveland. Le tiró de la manga del abrigo. Un gesto atrevido, le pareció. En cierta ocasión lo había sobresaltado haciendo lo mismo cuando quiso devolverle un guante que se le había caído. Recordó haber pensado: ¿no es así como una mujer indica sus intenciones a un hombre, dejando caer un pañuelo coqueto, un guante insinuante? «Vaya, gracias, señorita Armstrong —había dicho él en aquel momento—. Después me habría estado preguntando desconcertado por su paradero.» El galanteo no se les había pasado por la cabeza a ninguno de los dos.
Ahora había logrado que se detuviera. Se volvió sin parecer sorprendido, por lo que ella tuvo la seguridad de que la habría oído gritar su nombre. La miró fijamente, esperando a que dijera algo más.
—¿Señor Toby? Soy Juliet, ¿se acuerda de mí? —(¡Cómo podía no recordarla!) Los transeúntes tenían que evitarlos al pasar. «Formamos una pequeña isla», pensó—. Soy Juliet Armstrong.
Él saludó con el sombrero —uno de fieltro gris que ella creyó reconocer— y esbozó una sonrisita.
—Lo siento, señorita... ¿Armstrong? Creo que me ha confundido con otro. Que tenga un buen día —zanjó, dio media vuelta y echó a andar otra vez.
Era él, Juliet sabía que era él. La misma figura (un tanto corpulenta), la cara adusta, un poco de sabihondo, las gafas de carey, el viejo sombrero… Y, finalmente, la prueba irrefutable —y bastante perturbadora—: el bastón con la empuñadura de plata.
Lo llamó por su verdadero nombre.
—John Hazeldine.
Nunca lo había llamado así. A sus oídos sonó como una acusación.
Él se detuvo, dándole la espalda. En los hombros de su grasienta gabardina se veía un polvillo de caspa. Parecía la misma que había llevado durante toda la guerra. ¿Nunca se compraba ropa? Juliet esperaba que se volviera y negara otra vez ser quien era, pero se limitó a echar a andar de nuevo al cabo de un instante, dando golpecitos con el bastón en el pavimento gris de Londres. La había rechazado. «Como si fuera un guante», pensó.
«Creo que me ha confundido con otro.» Qué extraño volver a oír su voz. Era él, sin duda, ¿por qué habría fingido lo contrario?, se preguntó Juliet desconcertada mientras se instalaba en una mesa en el Moretti y le pedía un café al malhumorado camarero. Antes de la guerra frecuentaba ese sitio. El nombre era el mismo, aunque el propietario era otro. El local era pequeño y estaba un tanto descuidado, con los manteles a cuadros rojos y blancos nunca del todo limpios. El personal parecía cambiar constantemente y nadie la saludó ni pareció reconocerla, lo que en sí mismo no le resultaba desagradable. Era un sitio horrible, en realidad, pero ella era propensa a ir allí. Era como un ovillo dentro del laberinto que le permitía regresar al mundo de antes de la guerra, a la Juliet de antes de la guerra. La ingenuidad y la experiencia se daban la mano en el ambiente grasiento y viciado del café Moretti. Cuando regresó a Londres, había sentido cierto alivio al descubrir que seguía existiendo. Muchas otras cosas habían desaparecido. Encendió un cigarrillo y esperó su café.
Los clientes que frecuentaban la cafetería eran en gran parte extranjeros de un tipo u otro, y a Juliet le gustaba sentarse y simplemente escuchar, tratando de descifrar la procedencia de los distintos acentos. Cuando empezó a acudir allí, el señor Moretti en persona se ocupaba de la cafetería. Era siempre atento con ella, la llamaba «signorina» y le preguntaba por su madre. («¿Cómo está su mamma?») Tampoco era que el señor Moretti conociera a su madre, pero así eran los italianos, suponía Juliet. Sentían más entusiasmo por las madres que los británicos.
Ella siempre respondía: «Muy bien, gracias, señor Moretti», sin sentirse nunca lo bastante audaz como para decir «signor» en lugar de «señor», pues le parecía una intrusión demasiado atrevida en territorio lingüístico ajeno. El hombre anónimo que se encontraba actualmente detrás de la barra del café Moretti decía ser armenio y nunca le preguntaba nada a Juliet, y menos aún por su madre.
Había mentido, por supuesto. Su madre no estaba bien, en absoluto; de hecho, se estaba muriendo, en Middlesex, no muy lejos del Moretti, pero Juliet prefirió el subterfugio de una madre llena de salud.
Antes de estar demasiado enferma para trabajar, su madre fue modista, y Juliet se había acostumbrado a oír a las «damas» que eran sus clientas quejándose de los tres tramos de escaleras que las llevaban a su pequeño piso de Kentish Town a fin de permanecer tiesas y firmes en sus corsés y sus amplios sostenes mientras les probaban prendas llenas de alfileres. A veces Juliet las sostenía para ayudarlas a mantener su precario equilibrio sobre un pequeño taburete de tres patas mientras su madre, de rodillas, las rodeaba poniéndoles alfileres en el dobladillo. Entonces su madre se puso demasiado enferma incluso para los trabajos de costura más simples y las damas dejaron de acudir. Juliet las había echado de menos: le daban palmaditas en la mano y caramelos y se interesaban por sus buenos resultados en la escuela. («Qué hija tan inteligente tiene, señora Armstrong.»)
Su madre había economizado, ahorrado y trabajado durante horas interminables para que Juliet progresara, puliéndola para un futuro brillante; le pagó clases de ballet y de piano, e incluso de dicción, que le daba una mujer en Kensington. A Juliet le concedieron una beca para estudiar en un colegio privado, una escuela llena de chicas decididas y de personal femenino aún más decidido. La directora le sugirió que estudiara lenguas modernas o derecho en la universidad. ¿O tal vez debería hacer el examen para entrar en Oxbridge?
—Buscan chicas como tú —le dijo la directora, pero no dio más detalles sobre a qué clase de chica se refería.
Juliet dejó de ir a ese colegio y dejó de prepararse para aquel futuro brillante para poder cuidar de su madre —siempre habían sido solo ellas dos—, y cuando esta murió, no lo retomó. De algún modo, le pareció imposible. Aquella chica a la que tanto ansiaba complacer, la dotada alumna de secundaria, que jugaba al hockey de extremo izquierdo, que era el alma del club de teatro y que en el colegio practicaba piano casi cada día (porque en casa no había sitio para un piano); esa chica, que era una exploradora entusiasta y que amaba el teatro y la música y el arte; esa chica, transmutada por el pesar, había desaparecido. Y, en lo que a Juliet respectaba, en realidad nunca había vuelto.
Se había acostumbrado a acudir al Moretti siempre que su madre recibía tratamiento hospitalario, y era allí donde estaba cuando murió. Era solo «cuestión de días», según el médico que había ingresado a su madre en una sala del hospital Middlesex aquella mañana.
—Ha llegado la hora —le dijo a Juliet. ¿Entendía lo que significaba eso? Sí que lo entendía, contestó Juliet. Significaba que estaba a punto de perder a la única persona que la quería. Tenía diecisiete años y la pena que sentía por sí misma era casi tan grande como la que sentía por su madre.
Como nunca lo había conocido, Juliet no sentía nada por su padre. Su madre había sido algo ambivalente respecto al tema y Juliet parecía ser la única prueba de su existencia. Fue un marino mercante que murió en un accidente y al que sepultaron en el mar antes de que Juliet naciera, y aunque a veces se entregaba al capricho de evocar sus ojos perlados y sus huesos coralinos, el hombre en sí la dejaba un poco fría.
La muerte de su madre, por otro lado, exigía lirismo. Cuando la primera palada de tierra fue a dar contra el ataúd, Juliet se quedó casi sin aliento. Su madre se asfixiaría bajo toda aquella tierra, pensó, pero ella también se estaba asfixiando. Le vino una imagen a la cabeza: los mártires que morían aplastados por las piedras que se les amontonaban encima. «Eso me pasa a mí —pensó—, la pérdida me aplasta.»
«No busques metáforas complicadas», le decía su profesora de lengua sobre sus trabajos escolares, pero la muerte de su madre reveló que no había metáfora alguna demasiado aparatosa para expresar el dolor. Era una cosa terrible y hacía falta adornarla.
El día en que murió su madre hacía un tiempo horrible, húmedo y ventoso. Juliet se quedó en su cálido refugio en el Moretti todo el rato posible. Para comer se tomó unas tostadas con queso; las tostadas con queso que preparaba el señor Moretti eran infinitamente mejores que cualquiera de las cosas que se hacían en casa («Es queso italiano —le explicó—. Y pan italiano»), y luego luchó con su paraguas todo el camino por la calle Charlotte para volver a Middlesex. Cuando llegó a la sala del hospital, descubrió que no era prudente creerse nada de lo que le dijeran. Resultó que para su madre no había sido «cuestión de días», sino solo de unas horas, y que había muerto mientras Juliet disfrutaba de su comida. Cuando la besó en la frente, todavía estaba caliente y aún se olía el leve aroma de su perfume —muguete— bajo los espantosos olores del hospital.
—No has llegado por muy poco —le dijo la enfermera, como si la muerte de su madre fuera un autobús o el estreno de una obra, cuando en realidad era el desenlace de su drama.
Y ahí acabó la cosa. Finito.
También fue el fin para el personal del Moretti, ya que cuando se declaró la guerra los internaron a todos y ninguno de ellos regresó. Juliet se enteró de que el señor Moretti se hundió con el Arandora Star en el verano de 1940, junto con cientos de compatriotas encarcelados. Muchos de ellos, como el señor Moretti, se dedicaban al negocio de la restauración.
—Es un maldito incordio —se quejó Hartley—. Ya no puedes conseguir que te sirvan como es debido en Dorchester. —Pero Hartley era así.
A Juliet le ponía melancólica volver al local de Moretti, y aun así lo hacía. El desánimo que sentía al recordar a su madre le proporcionaba una especie de lastre, un contrapeso a lo que era (en opinión de Juliet) su propio carácter, superficial y más bien despreocupado. Para ella su madre había representado una forma de verdad, algo de lo que Juliet sabía que se había apartado en la década transcurrida desde su muerte.
Se toqueteó el collar de perlas que llevaba al cuello. Dentro de cada perla había un granito de arena. Esa era la verdadera esencia de la perla, ¿no? Su belleza consistía solo en la pobre ostra intentando protegerse. De la arena. De la verdad.
Las ostras la hicieron pensar en Lester Pelling, el técnico auxiliar de programación, y Lester la hizo pensar en Cyril, con quien había trabajado durante la guerra. Cyril y Lester tenían mucho en común. Esa asociación de ideas la llevó a tirar de muchos otros hilos, hasta que finalmente regresó a Godfrey Toby. Todo estaba interconectado, era una gran red que se extendía a través del tiempo y de la historia. Pero a pesar de la conexión de la que hablaba Forster, Juliet pensaba que lo de cortar todos aquellos hilos y desconectarse tenía su qué.
Las perlas que llevaba al cuello no eran suyas, las había cogido del cuerpo de una muerta. La muerte también era una verdad, por supuesto, porque era un absoluto. «Pesa más de lo que parece, me temo. Vamos a levantarla a la de tres... Uno, dos, ¡tres!» Juliet se estremeció ante aquel recuerdo. Mejor no pensar en eso. Mejor no pensar en absoluto, probablemente. Pensar siempre había sido su ruina. Apuró la taza y encendió otro cigarrillo.
El señor Moretti le hacía un café delicioso —«vienés»—, con nata y canela. La guerra también había acabado con eso, por supuesto, y el café que le ponían ahora en el Moretti era turco y más o menos imbebible. Lo servían en una taza como un grueso dedal y era amargo y granuloso, y solo se volvía pasable si le ponías varias cucharadas de azúcar. Europa y el Imperio Otomano en la historia de una taza. Juliet era la encargada de una serie para jóvenes titulada Observar las cosas. Sabía mucho de tazas. Las había observado.
Pidió otro café espantoso y, temiendo alentarlo de alguna manera, intentó no mirar hacia el extraño hombrecillo en la mesa del rincón. La había estado observando a ratos desde que ella se había sentado, de una forma muy desconcertante. Como muchos otros en el café Moretti, lucía el aspecto desaliñado de la diáspora europea de la posguerra. Tenía además cierto aire de trasgo, como si lo hubieran hecho a base de restos. Podrían haberlo mandado del Departamento de Reparto para interpretar el papel de un desposeído. Un hombro jorobado, ojos como guijarros —ligeramente desiguales, como si uno hubiera resbalado un poco— y la piel llena de marcas, como si la hubieran acribillado a tiros. (Quizá había sido así.) «Las heridas de la guerra», pensó Juliet, y sintió cierta satisfacción ante el sonido de esas palabras en su cabeza. Podría ser el título de una novela. Quizá debería escribir una. Pero ¿no era acaso el empeño artístico el último refugio de quienes no se comprometían?
Juliet estaba considerando abordar al extraño hombrecillo con las formas educadas de una mujer inglesa —«Disculpe, ¿nos conocemos?»—, pese a estar bastante segura de que habría recordado a alguien tan raro, pero antes de que lograra decidirse el hombre se puso en pie bruscamente.
Estaba segura de que se acercaría a hablar con ella y se preparó para alguna clase de conflicto, pero él se dirigió hacia la puerta; Juliet reparó en que cojeaba, y en lugar de apoyarse en un bastón lo hacía en un gran paraguas plegado. Salió a la calle y desapareció. No había pagado, pero desde detrás de la barra el armenio se limitó a verlo marchar con actitud inusualmente impasible.
Cuando llegó su café, Juliet se lo tragó como si fuera una medicina, con la esperanza de que la reanimara para el asalto de la tarde, y luego contempló el poso en el fondo de la tacita, como una vidente. ¿Por qué Godfrey Toby se habría negado a saludarla?
Salía de un banco. Esa era antaño su tapadera: empleado de banco. Era ingenioso, la verdad, porque nadie querría ponerse a charlar con el empleado de un banco sobre su trabajo. Juliet pensaba entonces que alguien que parecía tan corriente como Godfrey Toby debía de ocultar un secreto —un pasado emocionante, una tragedia terrible—, pero con el tiempo llegó a darse cuenta de que su secreto era ser alguien corriente. En realidad, ese era el mejor disfraz, ¿no?
Como él habitaba el supuestamente anodino terreno de Godfrey Toby tan a conciencia, tan magníficamente, Juliet nunca había pensado en él como «John Hazeldine».
En su presencia lo llamaban «señor Toby», pero en realidad todos se referían a él como «Godfrey». No era indicio de familiaridad ni de intimidad, sino simplemente una costumbre que se había impuesto. Llamaron a su operación «el caso Godfrey», y en el registro había unos cuantos archivos que simplemente se llamaban «Godfrey», y no todos remitían adonde debían. Era la clase de cosa que ponía de los nervios a las reinas del registro, desde luego.
Se había hablado de trasladarlo al extranjero cuando se acabara la guerra. A Nueva Zelanda. O a algún sitio parecido, en todo caso. Sudáfrica, quizá. Para protegerlo, por si había represalias. Pero ¿no se arriesgaban todos a una u otra forma de castigo?
Y en cuanto a sus confidentes, los quintacolumnistas…, ¿qué pasaba con ellos? Se ideó un plan para controlarlos en tiempos de paz, pero Juliet no estaba segura de que hubiera llegado a ponerse en práctica. Sí sabía que se había tomado la decisión de dejarlos en la ignorancia después de la guerra. Nadie les habló de la duplicidad del MI5. Nunca supieron que los habían grabado con micrófonos insertados en el yeso de las paredes del piso de Dolphin Square al que acudían con impaciencia cada semana. Tampoco tenían la menor idea de que Godfrey Toby trabajaba para el MI5 y no era el agente de la Gestapo a quien creían estar ofreciendo información como traidores. Y les habría sorprendido mucho saber que, al día siguiente, una chica se sentaba ante una gran máquina de escribir Imperial en el piso de al lado y transcribía esas traidoras conversaciones, con original y dos copias al carbón cada vez. Y esa chica, por sus pecados, era Juliet.
Cuando la operación se dio por concluida a finales de 1944, les dijeron que Godfrey había sido depuesto y «evacuado» a Portugal, aunque en realidad lo habían enviado a París a entrevistar a oficiales alemanes capturados.
¿Dónde había estado desde el fin de la guerra? ¿Por qué había regresado? Y, lo más desconcertante de todo, ¿por qué habría fingido no reconocerla?
«Lo conozco», se dijo Juliet. Habían trabajado juntos durante toda la guerra. Por Dios, si hasta había estado en su casa, en Finchley, una vivienda con una sólida puerta de roble y una robusta aldaba de bronce en forma de cabeza de león. Una casa con cristales emplomados y suelo de parqué. Juliet se había sentado sobre la gruesa felpa de su sólido sofá. («¿Puedo ofrecerle una taza de té, señorita Armstrong? ¿Serviría de algo? Hemos pasado un buen susto.») Se había lavado las manos con el jabón con aroma a fresia en su cuarto de baño, había visto el surtido de abrigos y zapatos que tenía en el armario del recibidor. Vaya, si incluso había vislumbrado el edredón de satén rosa bajo el que dormían él y la señora Toby (si es que esa persona había existido en realidad).
Y juntos habían cometido un acto espantoso, la clase de cosa que te une a alguien para siempre, te guste o no. ¿Por eso renegaba de ella ahora? («Dos terrones, ¿verdad, señorita Armstrong?») ¿O por eso había regresado?
«Tendría que haberlo seguido», pensó. Pero él le habría dado esquinazo. Se le daba bastante bien evadirse.
1940
Uno de los nuestros
—Se llama Godfrey Toby —dijo Peregrine Gibbons—. Se hace pasar por agente del Gobierno alemán, pero es uno de los nuestros, por supuesto.
Era la primera vez que Juliet oía el nombre de Godfrey Toby.
—¿No es un alemán auténtico, entonces? —quiso saber.
—No, por Dios. No hay nadie más inglés que Godfrey.
Pero sin duda Peregrine Gibbons, se dijo Juliet, ya solo con aquel nombre era el paradigma del hombre inglés.
—Tampoco hay nadie más fiable —añadió él—. Godfrey lleva mucho tiempo infiltrado, y durante la década pasada estuvo asistiendo a reuniones fascistas y esas cosas. Tenía contacto con empleados de la Siemens antes de la guerra; sus fábricas de Inglaterra siempre han sido caldo de cultivo de la inteligencia alemana. Es bien conocido entre los quintacolumnistas, se sienten bastante seguros con él. Supongo que está familiarizada con todo lo referente a la quinta columna, ¿no es así, señorita Armstrong?
—Son simpatizantes fascistas, partidarios del enemigo, ¿no, señor?
—Exactamente. Los elementos subversivos. La Liga Nórdica, el Enlace, el Club de la Derecha, la Liga Fascista Imperial y un centenar de facciones más pequeñas. La mayoría de quienes se reúnen con Godfrey son antiguos miembros de la Unión Británica de Fascistas: la gente de Mosley. El mal de nuestra propia cosecha, lamento decir. Y, en lugar de erradicarlos, el plan es dejar que crezcan, pero dentro de un huerto amurallado del que no puedan escapar para esparcir su semilla maligna.
«Una chica podría morirse de vieja interpretando una metáfora como esta», pensó Juliet.
—Muy bien expresado, señor —comentó.
Juliet llevaba dos aburridos meses trabajando en el registro cuando, el día anterior, Peregrine Gibbons la abordó en la cantina para decirle:
—Necesito una chica.
Y, mira por dónde, ahí estaba ella en ese momento. Su chica.
—Estoy preparando una operación especial —le reveló él—. Una especie de estratagema, digamos. Usted será una parte importante de ella.
¿Iba a convertirse en una agente, entonces? (¡Una espía!) No, por lo visto permanecería encadenada a una máquina de escribir.
—En tiempos de guerra no podemos elegir nuestras armas, señorita Armstrong —añadió.
«No veo por qué no», pensó Juliet. Se preguntó qué elegiría ella. ¿Un sable afilado? ¿Un arco de oro reluciente? Quizá las flechas del deseo.
Aun así, la habían seleccionado: era la elegida.
—El trabajo que estamos haciendo requiere una clase especial de persona, señorita Armstrong.
Peregrine Gibbons («Llámeme Perry») te hablaba de forma que te hacía sentir que estabas por encima de los demás, que eras la élite del rebaño. Era atractivo, aunque quizá no tenía madera de protagonista, sino más bien de actor de reparto. Era alto e iba bastante peripuesto con su pajarita y vestido de pies a cabeza de tweed de pata de gallo: un traje cruzado de tres piezas, bajo un gran abrigo (sí, también de tweed), todo llevado con bastante gracia. Entre otras cosas, como Juliet supo más tarde, de joven había estudiado el mesmerismo, y ella se preguntaba si lo utilizaría con la gente sin que lo supieran. ¿Sería ella la Trilby de su Svengali? (Siempre pensaba en el sombrero trilby, por absurdo que pareciera.)
Y al poco estaban en Pimlico, en Dolphin Square, para que él pudiera enseñarle «el tinglado». Había cogido dos pisos, uno junto al otro.
—El aislamiento es la mejor forma de secretismo. Mosley tiene un piso aquí. Será uno de nuestros vecinos. —Aquello pareció divertirlo—. Codo con codo con el enemigo.
Dolphin Square se había construido unos años antes, junto al Támesis, y hasta entonces Juliet solo la había visto desde fuera. Al entrar por la gran arcada que había en el lado del río, ofrecía una vista un tanto sobrecogedora: diez bloques de pisos, cada uno de diez plantas, construidos en torno a una especie de jardín cuadrangular con árboles, parterres de flores y una fuente que en invierno estaba seca.
—De concepción y ejecución bastante soviéticas, ¿no le parece? —comentó Perry.
—Supongo —repuso Juliet, aunque no creía que los rusos hubieran puesto a sus bloques de viviendas los nombres de legendarios almirantes y capitanes británicos: Beatty, Collingwood, Drake y cosas así. Ellos estarían en Nelson House, según Perry. Él viviría y trabajaría en uno de los pisos —Juliet también trabajaría allí—, mientras que en el piso de al lado un agente del MI5 —Godfrey Toby— se haría pasar por oficial nazi y animaría a simpatizantes fascistas a compartir información con él.
—Si le cuentan sus secretos a Godfrey —dijo Perry—, no se los estarán contando a los alemanes. Godfrey será un conducto para desviar su traición hacia nuestro propio depósito.
Las metáforas no eran su fuerte, desde luego.
—Y uno nos llevará a otro, y así sucesivamente —prosiguió—. Lo bueno del asunto es que ellos mismos van a llevar su propio rebaño al redil.
Perry ya estaba instalado en el piso; Juliet vislumbró sus cosas de afeitar en un estante sobre el lavabo en el pequeño cuarto de baño, y a través de la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta, alcanzó a ver una camisa blanca colgada en una percha en la puerta del armario: advirtió que era de buena calidad, de sarga gruesa. Su madre habría aprobado la calidad. El resto de la habitación, sin embargo, tenía un aspecto tan austero que podría haber sido la celda de un monje.
—Tengo un piso en otro sitio, por supuesto —dijo Perry—. En Petty France. Pero este arreglo viene muy bien para la operación de Godfrey. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos: un restaurante, una galería comercial, una piscina e incluso nuestro propio servicio de taxi.
La sala de estar del piso de Dolphin Square se había transformado en una oficina, aunque, como Juliet observó con agrado, conservaba la comodidad de un pequeño sofá. El escritorio de Peregrine Gibbons era un monstruo de tapa enrollable, un trasto multiuso compuesto de pequeños estantes extraíbles y un sinfín de diminutos armarios y cajones que contenían pinzas sujetapapeles, gomas elásticas, chinchetas y esas cosas, todo minuciosamente organizado (y reorganizado) por el propio Perry. Era un hombre ordenado, observó Juliet. «Y yo soy desordenada», se dijo con pesar. Aquello iba a ser un incordio.
El único adorno del escritorio era un pequeño y pesado busto de Beethoven, que dirigió a Juliet una mirada furibunda cuando se sentó a su propio escritorio, un mueble que, en comparación con el de Perry, era poco más que una mesa de aspecto maltrecho.
—¿Le gusta Beethoven, señor? —le preguntó.
—No especialmente —contestó Perry, que pareció desconcertado ante la pregunta—. Pero es un buen pisapapeles.
—Estoy segura de que a él le encantaría saberlo, señor. —Juliet se percató de que la frente de Perry se frunció un poco y pensó: «Tengo que dominar mi inclinación a la ligereza». Parecía confundirlo.
—Y por supuesto —continuó Perry, deteniéndose un instante, como esperando por si ella tenía alguna otra cosa intrascendente que añadir—, además de nuestra pequeña operación especial —(«Nuestra», pensó Juliet, complacida con aquel posesivo)—, se encargará de tareas generales de secretaría para mí y todo eso. Dirijo otras operaciones además de esta, pero no se preocupe, no voy a abrumarla demasiado. —(¡Falso!)—. Me gusta mecanografiar mis propios informes. —(¡No lo hacía!)—. Cuantas menos personas vean las cosas, mejor. El aislamiento es la mejor forma de secretismo. —«Eso ya lo ha dicho», pensó Juliet. Por lo visto lo entusiasmaba.
Parecía una perspectiva interesante. Juliet había estado trabajando en una cárcel durante los últimos dos meses; el MI5 se había trasladado a la prisión de Wormwood Scrubs para poder acomodar a su creciente plantilla, una exigencia de la guerra. Como lugar de trabajo era desagradable. La gente se pasaba el día subiendo y bajando por las escaleras metálicas, metiendo ruido. Incluso le habían dado una dispensa especial al personal femenino para llevar pantalones, porque los hombres se lo veían todo bajo las faldas cuando subían por esas escaleras. Y los aseos de señoras no eran tales en absoluto, sino unos cubículos horribles diseñados para los presos, con puertas como de establo que la dejaban a una del todo a la vista del busto para arriba y de las rodillas para abajo. Las celdas les servían de despachos y la gente siempre se quedaba encerrada dentro sin querer.
En comparación, Pimlico había parecido una propuesta atractiva. Y aun así... Toda esa cháchara sobre aislamiento y secretismo… ¿Iba a estar encerrada ahí también?
Le parecía raro que fuera a pasar sus horas de trabajo tan cerca de las estancias domésticas de Perry Gibbons, a poca distancia de donde dormía, por no mencionar los actos aún más íntimos de la vida cotidiana. ¿Y si se encontraba su ropa interior secándose en el baño, o le llegaba el olor del abadejo ahumado de la noche anterior? O, peor incluso, ¿y si tenía que oírlo cuando utilizara el baño (u, horror de los horrores, ¡a la inversa!)? Sería más de lo que podría soportar. Pero, por supuesto, la ropa sucia se lavaba fuera de casa y Perry nunca cocinaba. Y en cuanto al cuarto de baño, él parecía ajeno a las funciones corporales, tanto a las propias como a las de ella.
Juliet se preguntaba si no habría hecho mejor en quedarse en el registro, al fin y al cabo. Tampoco es que le hubieran dado elección. Al parecer, la posibilidad de elegir era una de las primeras víctimas de la guerra.
Juliet no había solicitado trabajar en la Agencia de Seguridad; había querido unirse a una de las ramas femeninas del Ejército, no por patriotismo especialmente, sino porque estaba cansada de arreglárselas sola en los meses posteriores a la muerte de su madre. Pero entonces, una vez declarada la guerra, la llamaron para una entrevista, y la convocatoria venía en papel del Gobierno, por lo que supuso que tenía que presentarse.
Cuando llegó estaba nerviosa porque su autobús se había averiado, en medio de Piccadilly Circus, y tuvo que correr desde allí hasta una oficina sombría en un edificio incluso más sombrío en Pall Mall. Había que atravesar el edificio que había delante para descubrir la entrada. Se preguntó si aquello sería algún tipo de prueba. OFICINA DE PASAPORTES, se leía en una pequeña placa de latón en la puerta, pero no parecía que allí hubiera nadie que quisiera un pasaporte ni nadie que los hiciera.
Juliet no había entendido del todo cómo se llamaba el hombre (¿Morton?) que la iba a entrevistar. Estaba arrellanado en la silla con actitud desenfadada, como si esperara que ella lo entretuviera. Normalmente él no se ocupaba de las entrevistas, según dijo, pero la señorita Dicker estaba indispuesta. Juliet no tenía ni idea de quién era la señorita Dicker.
—¿Juliet? —preguntó el hombre con expresión pensativa—. ¿Como en Romeo y Julieta? Muy romántico. —Se rio como si se tratara de una broma privada.
—De hecho, tengo entendido que era una tragedia, señor.
—¿Hay alguna diferencia?
No era viejo, pero tampoco parecía joven, y quizá nunca lo había sido. Tenía cierto aire de esteta y era flaco, casi larguirucho: como una garza o una cigüeña. Todo lo que ella decía parecía divertirlo, y también todo lo que decía él mismo. Cogió una pipa que había en su escritorio y procedió a encenderla, tomándose su tiempo, soplando en ella, apretando el tabaco y chupándola y todo ese curioso ritual que los fumadores de pipa parecían considerar necesario, y por fin dijo:
—Hábleme de su padre.
—¿De mi padre?
—De su padre.
—Está muerto. —Hubo un silencio que ella supuso que tenía que llenar, de modo que añadió—: Lo sepultaron en el mar.
—¿De verdad? ¿En la Armada?
—No, en la Marina Mercante —dijo Juliet.
—Ah. —El tipo enarcó levemente una ceja.
A ella no le gustó aquella ceja desdeñosa, así que le concedió un ascenso a su insondable padre.
—Era oficial.
—Claro, claro —repuso el hombre—. ¿Y su madre? ¿Cómo está?
—Está muy bien, gracias —respondió Juliet automáticamente.
Empezaba a dolerle la cabeza. Su madre solía decir que pensaba demasiado. Ella creía que posiblemente no pensaba lo suficiente. La mención de su madre le puso otra piedra en el corazón. En su vida, su madre era más una presencia que una ausencia. Supuso que algún día, en el futuro, sería al revés, pero dudaba que eso constituyera una mejora.
—Veo que fue usted a un colegio bastante bueno —dijo el hombre (¿Marsden?)—. Bastante caro, diría yo, para su madre. Ella cose por encargo, ¿no? Es costurera.
—Modista. Es diferente.
—¿Sí? No estoy al corriente de estas cosas. —(Juliet estaba casi segura de que sí lo estaba)—. Debe de haberse preguntado usted cómo conseguía pagar la matrícula.
—Tenía una beca.
—¿Cómo la hacía sentir eso?
—¿Que cómo me hacía sentir?
—¿Inferior?
—¿Inferior? Por supuesto que no.
—¿Le gusta el arte? —preguntó él de repente, pillándola desprevenida.
—¿El arte?
¿A qué se refería? En el colegio había sido la protegida de una entusiasta profesora de expresión artística, la señorita Gillies. («Tienes ojo», le dijo la señorita Gillies. «Tengo dos», pensó ella.) Antes de que muriera su madre, solía visitar la National Gallery. No le gustaban Fragonard ni Watteau ni todo ese bonito arte francés que haría que cualquier sans-culotte que se preciara quisiera cortarle la cabeza a alguien. Le pasaba lo mismo con Gainsborough y sus acaudalados aristócratas posando engreídos ante sus magníficas vistas panorámicas. Y con Rembrandt, por quien sentía una indiferencia particular. ¿Qué tenía de maravilloso un anciano feo que no paraba de pintarse a sí mismo?
A lo mejor no le gustaba el arte; de hecho, se sentía bastante intransigente al respecto.
—Por supuesto que me gusta el arte —contestó—. ¿No le gusta a todo el mundo?
—Se sorprendería. ¿Alguien en especial?
—Rembrandt —declaró, llevándose una mano al corazón en un gesto de devoción.
Le gustaba Vermeer, pero no estaba dispuesta a compartir eso con un extraño. «Siento veneración por Vermeer», le dijo una vez a la señorita Gillies. Parecía que aquello había sido hacía una eternidad.
—¿Y qué hay de los idiomas? —le preguntó el hombre.
—¿Si me gustan?
—Si sabe alguno. —El tipo aferró la boquilla de la pipa entre los dientes como si fuera el mordedor de un bebé.
«Ay, por el amor de Dios», pensó Juliet. Le sorprendía la hostilidad que le despertaba aquel hombre. Más tarde se enteraría de que ese era su fuerte. Era uno de los especialistas en interrogatorios, aunque por lo visto se había ofrecido voluntario para sustituir a la señorita Dicker esa tarde de pura chiripa.
—Pues no, la verdad —respondió.
—¿En serio? ¿No habla idiomas? ¿Nada de francés, o tal vez un poquito de alemán?
—Casi nada.
—¿Y los instrumentos musicales? ¿Toca alguno?
—No.
—¿Ni siquiera un poco el piano?
Antes de que pudiera seguir diciendo que no, alguien llamó a la puerta, y una mujer asomó la cabeza y dijo:
—Señor Merton. —(¡Merton!)—. El coronel Lightwater se pregunta si podría hablar con usted cuando haya terminado.
—Dígale que me reuniré con él dentro de diez minutos.
«Caramba, diez minutos más de interrogatorio», se dijo Juliet.
—Bueno... —dijo el hombre, una palabrita de nada que parecía cargada de significado; más enredo con su pipa no hizo sino añadir peso a la carga.
¿Es que el Gabinete de Guerra había empezado a racionar las palabras?, se preguntó ella.
—¿Y tiene dieciocho años? —Hizo que sonara a acusación.
—Sí.
—Un tanto adelantada para su edad, ¿no?
¿La estaba insultando?
—No, en absoluto —respondió Juliet con firmeza—. Soy del todo normal para mi edad.
El hombre soltó una risa, un auténtico ladrido de júbilo; echó un vistazo a unos papeles que tenía sobre el escritorio, la miró y preguntó:
—¿Fue a la Escuela de Secretariado de Saint James?
Saint James era adonde iban las chicas de buena familia. Juliet había pasado el tiempo transcurrido desde la muerte de su madre asistiendo a clases nocturnas en una destartalada escuela profesional en Paddington, y durante el día trabajaba en el servicio de habitaciones de un hotel igualmente destartalado en Fitzrovia. Había cruzado las puertas de Saint James para interesarse por el importe de la matrícula, de modo que ahora tuvo la impresión de que su respuesta estaría justificada:
—Sí. Empecé allí, pero acabé en otro sitio.
—¿Y lo hizo?
—¿Si hice qué?
—¿Acabó?
—Pues sí. Gracias.
—¿Presta?
—¿Disculpe?
Juliet estaba desconcertada; casi parecía que la estuviera despachando. (¿Me daba por finiquitada?) Porque no creía que estuviera preparada. No lo estaba. Ella misma pensaba que no estaba para nada preparada.
—Que si es rápida... escribiendo a máquina y esas cosas —aclaró el hombre agitando la pipa en el aire.
«Este no tiene ni idea», pensó Juliet.
—Ah, que si tecleo rápido… Pues sí. Tengo un certificado.
No dio más detalles; él la hacía sentir terca y poco cooperativa. Supuso que no era la mejor actitud para un candidato en una entrevista. Pero ella nunca había solicitado un empleo de oficina.
—¿Hay alguna otra cosa que quiera contarme sobre usted?
—No. En realidad, no, señor.
Pareció decepcionado.
Y entonces, como quien no quiere la cosa (también podría haberle preguntado si prefería el pan a las patatas o el rojo antes que el verde), soltó:
—Si tuviera que elegir, qué sería, ¿comunista o fascista?
—No es que haya mucha alternativa, ¿no, señor?
—Está obligada a elegir. Un arma le apunta a la cabeza.
—Podría elegir que me pegaran un tiro. —Se preguntó quién sostendría el arma.
—No, eso no. Tiene que elegir lo uno o lo otro.
El comunismo, en opinión de Juliet, era una doctrina más amable.
—Fascista —farfulló.
Él se rio.
Estaba tratando de sonsacarle algo, pero Juliet no sabía muy bien qué. A lo mejor podía ir a un Lyons a comer, pensó. Darse un capricho. Nadie más iba a hacerlo.
Merton la pilló por sorpresa al ponerse en pie de repente y rodear el escritorio hacia ella. Juliet se levantó también, un poco a la defensiva. Él se acercó más y Juliet se sintió extrañamente insegura respecto a sus intenciones. Durante un instante tuvo la absurda impresión de que iba a tratar de besarla. ¿Cómo reaccionaría ella si lo hiciera? Ya había recibido bastante atención no deseada en el hotel de Fitzrovia, donde muchos huéspedes eran viajantes que estaban lejos de sus esposas; por lo general conseguía ahuyentarlos con un buen puntapié en la espinilla. Pero Merton trabajaba para el Gobierno. Puede que darle una patada comportara alguna sanción. Incluso considerarse traición.
El hombre le tendió la mano y Juliet cayó en la cuenta de que esperaba que ella se la estrechara.
—Estoy seguro de que la señorita Dicker echará un vistazo a sus referencias y esas cosas y te inscribirá en la Ley sobre Secretos Oficiales.
¿El empleo era suyo, entonces? ¿Ya estaba?
—Desde luego —confirmó él—. El puesto era suyo antes de entrar por esa puerta, señorita Armstrong. Solo necesitaba hacerle las preguntas adecuadas. Para estar seguro de que es honrada e íntegra. Y esas cosas.
«Pero yo no quiero este puesto», se dijo ella.
—Estaba pensando en alistarme en el Servicio Territorial Auxiliar —tuvo la audacia de decir.
Él rio como quien lo hace de un crío pequeño y dijo:
—Trabajando con nosotros le prestará mayor servicio al esfuerzo de guerra, señorita Armstrong.
Más adelante se enteró de que Miles Merton (porque ese era su nombre completo) lo sabía todo sobre ella —más de lo que sabía ella misma—, incluidas todas las mentiras y medias verdades que le había contado en la entrevista. No pareció ser importante. De hecho, sospechaba que había ayudado, en cierto modo.
Después fue al Lyons Corner House de la calle Lower Regent y se pidió una ensalada de jamón con patatas hervidas. Seguían teniendo buen jamón. Supuso que no duraría mucho. La ensalada parecía un menú muy pobre teniendo en cuenta que quizá pronto todos morirían de hambre en la guerra, así que además pidió té y dos bollos glaseados. Se fijó en que la guerra ya había diezmado la orquesta del Corner House.
Después de la comida echó a andar hacia la National Gallery. Como había pensado antes en Vermeer, quería ver las dos obras suyas que tenían allí, pero descubrió que todas las pinturas habían sido evacuadas.
A la mañana siguiente recibió un telegrama en el que le confirmaban «el puesto» —la redacción seguía siendo misteriosamente vaga— y con instrucciones de esperar en la parada de autobús que había frente al Museo de Historia Natural a las nueve de la mañana del día siguiente. El telegrama llevaba por firma «Sala 055».
Después de esperar veinte minutos, tal como se le había indicado —con un viento implacable—, un autobús Bedford se detuvo ante Juliet. Era de un solo piso y en un costado anunciaba: «Highland Tours». Juliet pensó: «Madre mía, ¿vamos a Escocia? ¿No debería habérmelo dicho alguien, para llevar una maleta?».
El conductor abrió la puerta y exclamó:
—¿MI5, cariño? Suba.
«Ya está bien de secretismo», se dijo ella.
El autobús se detuvo varias veces para recoger a más gente: un par de hombres jóvenes con bombín, pero sobre todo chicas; jovencitas que parecían recién salidas de una escuela de buenos modales, o de la Escuela de Secretariado de Saint James, de hecho.
—Son debutantes... Un desastre, todas ellas —dijo la chica sentada a su lado en voz bastante alta; era un cisne, pálida y elegante—. ¿Quieres un pitillo?
Ella también hablaba arrastrando las palabras como una debutante, aunque con una voz rasposa de tanto fumar, cierto, pero aun así revelaba el timbre inconfundible de las clases superiores. Le tendió un paquete de cigarrillos a Juliet, quien negó con la cabeza.
—No, gracias, no fumo.
—Lo acabarás haciendo —repuso la chica—. Más vale que empieces ya y asunto resuelto. —Había un diminuto escudo de armas dorado grabado en el paquete de cigarrillos y, más extraordinario incluso, otro igual estampado en el propio cigarrillo—. Morland —puntualizó la chica, que encendió el cigarrillo y le dio una buena calada—. Papá es duque. Los hacen especialmente para él.




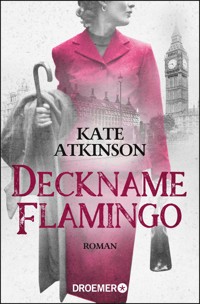

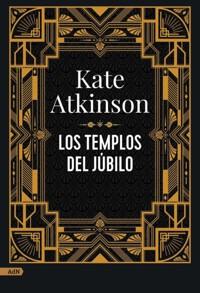
![Incidentes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9ac5423ac5f1fdcb36f2f748858578f1/w200_u90.jpg)

![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)