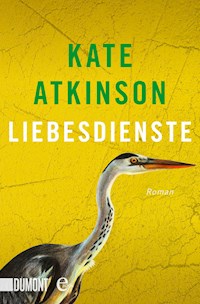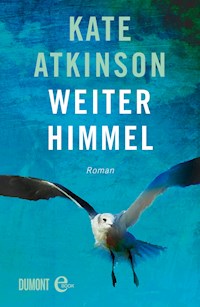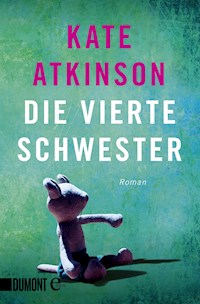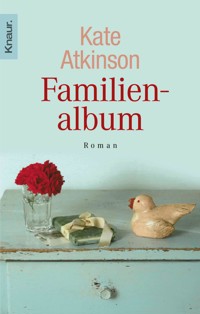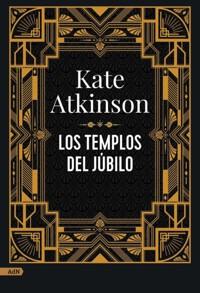
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un torbellino de corrupción y desenfreno en el deslumbrante Londres de los años veinte 1926. Inglaterra aún se recupera de la Gran Guerra, y Londres se ha convertido en el centro de una nueva y desenfrenada vida nocturna. En los clubes del Soho los lores se codean con actrices en ciernes, los dignatarios extranjeros con gánsteres, y no es difícil encontrar chicas que cobran un chelín por un baile. La reina de todo ese rutilante mundo es la famosa Nellie Coker, una mujer implacable y ambiciosa que no duda en hacer todo lo que sea necesario para conseguir que prosperen sus seis hijos, y entre ellos su enigmático hijo mayor, Niven, que ha forjado su carácter en el fragor de la batalla del Somme. Pero el éxito siempre granjea enemigos y el imperio de Nellie tiene que enfrentarse a amenazas tanto internas como externas, porque bajo el oropel del libertinaje de ese Soho se esconde una cara oscura, un mundo en el que es demasiado fácil desaparecer. Con ese estilo dickensiano tan único, Kate Atkinson crea un magnífico elenco de personajes para una novela absolutamente cautivadora que nos habla de la inseguridad y la mutabilidad de la vida en un mundo en el que nada es lo que parece.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Peter Straus
Every morning, every evening, Ain’t we got fun? Not much money, oh, but honey! Ain’t we got fun?
Todas las mañanas, todas las noches, ¿no nos lo pasamos bien? No tenemos mucho dinero, pero, nena, ¿no nos lo pasamos bien?
Canción Ain’t We Got Fun?, Peggy Lee
1926
Holloway
—¿Van a ahorcar a alguien? —preguntó exaltado un joven repartidor de periódicos, sin dirigirse a nadie en particular. Solo tenía trece años y era bajito, así que se puso a dar brincos para intentar ver mejor lo que fuera que había provocado ese ambiente como de vodevil. No hacía mucho que había amanecido y solo una tímida luz empezaba a asomar en el cielo, pero eso no había evitado que se hubiera reunido un nutrido grupo de personas de variopinta procedencia frente a las puertas de la cárcel de Holloway. La mitad de esa multitud se había levantado muy temprano, mientras que la otra mitad no se había acostado todavía.
Muchos de los allí congregados iban vestidos de noche, los hombres con esmoquin o frac y pajarita blanca y las mujeres con finos vestidos de seda con la espalda al aire, temblando bajo las pieles con que se cubrían como podían. El repartidor percibió los efluvios marchitos del alcohol, el perfume y el tabaco que envolvían a esa gente. «Estirados», pensó. Le sorprendió que estuvieran allí tan tranquilos, codeándose con faroleros, lecheros y operarios de fábricas, además de la gentuza y los cotillas habituales, siempre atraídos por la más mínima señal de que se avecinaba un espectáculo, aunque no tuvieran ni idea de su naturaleza. El repartidor no se incluía en ese grupo. Solo era un transeúnte curioso que se había parado un momento a contemplar lo que ocurría en ese mundo tan loco.
—¿Es eso? ¿Van a ahorcar a alguien? —insistió el chico, y le tiró de la manga al estirado que tenía más cerca, un hombre grandote y colorado con un puro de olor acre colgando de la boca y una botella de champán abierta en la mano. El muchacho supuso que ese hombre habría empezado la noche totalmente impecable, pero a esas alturas la blanca y almidonada parte delantera de su chaleco estaba adornada con varias manchas diminutas y salpicaduras de comida y el brillante charol de sus zapatos tenía restos de algo que al chico no le costó identificar: vómito. En el ojal llevaba asomando, lánguido, un clavel rojo, ya mustio tras los excesos de esa noche.
—Ni mucho menos —contestó el estirado, tambaleándose con aire risueño—. Estamos de celebración porque van a soltar a Mamaíta Coker.
El chico pensó que eso de «Mamaíta Coker» parecía sacado de una canción infantil.
Una mujer con una gabardina gris, que estaba al otro lado del chico, llevaba en las manos un trozo de cartón, que sostenía delante de su cuerpo como si fuera un escudo. El repartidor tuvo que estirar el cuello todo lo que pudo para leer lo que tenía escrito. En el cartón, a lápiz y con una letra escrita con furia, ponía: «El salario del justo es la vida; la ganancia del malvado es el pecado (Proverbios 10, 16)». El repartidor lo leyó moviendo los labios, aunque sin emitir ningún sonido, pero no se molestó en intentar descifrar su significado. Lo habían obligado a ir a catequesis todas las semanas durante diez años, pero él había conseguido prestarle solo la atención mínima a todo eso del pecado.
—A su salud, señora —dijo el estirado, alzando con alegría la botella de champán en dirección a la mujer de la gabardina para después dar un sorbo.
Ella lo atravesó con la mirada y murmuró algo sobre Sodoma y Gomorra.
El chico fue serpenteando entre la multitud para abrirse paso hasta la primera fila, desde donde se veían perfectamente las imponentes puertas de madera con tachuelas, más propias de una fortaleza medieval que de una prisión femenina. Si hubiera habido allí tres chicos como él, subidos cada uno sobre los hombros de otro, como los acróbatas chinos que había visto en el Hipódromo, solo el de más arriba habría alcanzado la punta del arco que coronaba las puertas. Al repartidor le parecía que Holloway tenía cierto aire romántico. Se imaginó a un montón de chicas hermosas e indefensas encerradas tras esos gruesos muros de piedra, esperando a que las salvara alguien, él, por ejemplo.
Para documentar tal acontecimiento, entre el grupo de espectadores también había un fotógrafo del Empire News, que llevaba la tarjeta de identificación en la cinta de su sombrero, sujeta con mucha gracia. El chico sintió cierta afinidad con él; al fin y al cabo, ambos pertenecían al mundo de las noticias. El fotógrafo estaba retratando a un grupo de «bellezas». El muchacho sabía unas cuantas cosas sobre ese tipo de chicas porque no había podido evitar echarles un vistazo, antes de meterlas en los buzones, a las revistas Tatlers y Bystanders, que también repartía una vez a la semana.
Esas bellezas, un tipo de mujeres que no andaban normalmente por ese barrio, estaban posando ante las puertas de la cárcel. Tres parecían tener veintitantos, pero la cuarta era demasiado joven para pertenecer a la misma categoría que las otras. Llevaba el abrigo de lana de un uniforme escolar, mientras que las tres mayores se protegían del frío de primera hora de la mañana con unas lujosas pieles. Las cuatro, incluida la colegiala, posaban con aire sofisticado, como si estuvieran haciendo un reportaje de moda. Ninguna parecía sentirse incómoda delante de la curiosa lente de la cámara. El chico se quedó embobado. La silueta femenina a menudo le producía ese efecto.
El fotógrafo apuntó los nombres de las bellezas en un cuaderno que sacó del bolsillo, para que aparecieran bien identificadas en el periódico del día siguiente. Nellie Coker tenía comiendo de su mano al editor de fotografía. Alguna indiscreción que él habría cometido, suponía el fotógrafo.
—¡Oye! —le gritó el reportero a alguien que estaba fuera de la vista—. Ramsay, venga, ponte con tus hermanas.
Apareció un hombre joven que se acercó al grupo de chicas. Parecía reticente, y, solo después de suplicárselo, le dedicó a la cámara una sonrisa que era más bien un rictus.
Un momento después, sin ningún alarde, se abrió una puertecita encastrada en los enormes portones de la cárcel y salió una mujer bajita con los ojos como platos, que parpadeó ante la incipiente luz que anunciaba su libertad. La multitud (básicamente los estirados) se puso a vitorearla y a gritarle cosas: «¡Bien hecho, mujer!», «¡Bienvenida, Nellie!», aunque el chico también oyó otro grito que salió del centro de la multitud: «¡Jezabel!». El muchacho sospechó que tenía que haber sido la mujer de la gabardina.
Nellie Coker parecía muy ordinaria; el chico no le encontró ningún parecido con lo que había oído sobre Jezabel. Un momento después la mujer quedó casi enterrada bajo un enorme ramo de azucenas blancas y de rosas de color rosado que alguien le puso en los brazos. Una de las bellezas llevaba en la mano un grueso abrigo de pieles, que le tiró sobre los hombros a la presa recién liberada como si estuviera intentando apagar un fuego con él. Su madre hizo ese mismo gesto cuando su hermana pequeña se acercó demasiado a la chimenea y el fuego le prendió la bata. Las dos sobrevivieron y solo les quedaron unas pequeñas cicatrices de las quemaduras como recordatorio.
El grupo de bellezas rodeó a la mujer y todas la abrazaron y la besaron. Debía de ser su madre, dedujo el repartidor. La más pequeña se aferró a ella de una forma bastante exagerada, sobreactuada en opinión del muchacho. Era un entendido del mundo del teatro, porque su ruta de reparto incluía todas las entradas de artistas de los teatros del West End. En el Palace Theatre, el portero, un veterano de la batalla del Somme muy simpático, lo dejaba colarse gratis en el gallinero en las matinés. El chico había visto No, no, Nanette cinco veces y estaba bastante enamorado de Binnie Hale, la brillante estrella de la obra. Y se sabía toda la letra de Tea for Two y I Want to Be Happy y no le importaba cantarlas cada vez que se lo pedían. Había una escena en la obra en la que el elenco y Binnie (el chico se atrevía a llamarla por su nombre de pila, porque la había visto tantas veces que sentía que se podía permitir esa familiaridad) salían al escenario en bañador. Era escandalosa y excitante, y al muchacho casi se le salían los ojos de las órbitas cada vez que la veía.
El único inconveniente era que, para conseguir que lo dejaran entrar gratis, tenía que escuchar los prolijos relatos de la guerra del portero, además de admirar su colección de cicatrices. Ese muchacho tenía dos años cuando empezó la guerra y, como en el caso del pecado, era algo que no tenía ningún significado para él aún.
Ramsay, el segundo hijo de Nellie, tuvo que liberar a su madre de la carga que suponía el enorme ramo y el fotógrafo lo inmortalizó justo en ese momento, con las flores en la mano, como una dulce novia. Para fastidio de sus hermanas (y también de Ramsay), esa resultó ser la foto que apareció en el periódico a la mañana siguiente bajo el titular: «El hijo de Nellie Coker, la famosa propietaria de varios clubes nocturnos del Soho, recibe a su madre tras su salida de prisión». Ramsay aspiraba a ser famoso por sí mismo y no depender de la fama de su madre. En cuanto cogió las flores, empezó a estornudar en una rápida sucesión de: «¡Achís!, ¡achís!, ¡achís!». Entonces el repartidor de periódicos oyó que Nellie decía: «Oh, por todos los santos, Ramsay, compórtate», algo que podría haber dicho su propia madre.
—Venga, mamá —dijo una de las bellezas—. Vámonos a casa.
—No —respondió Nellie Coker con rotundidad—, tenemos que ir a The Amethyst para celebrarlo.
La capitana había vuelto a coger el timón.
La multitud empezó a dispersarse y el repartidor retomó su ruta con muy buen ánimo, porque sabía que había presenciado un acontecimiento histórico. De repente se acordó de una manzana, marchita y arrugada, que se había guardado en el bolsillo cuando salió a primera hora. La sacó y le dio un enorme bocado, como si fuera un caballo. Estaba maravillosamente dulce.
El estirado del puro lo vio y le dijo: «Menudo espectáculo, ¿eh?», como si le importara mucho su opinión. Después le dio un coscorrón en un lado de la cabeza y lo recompensó con una moneda de seis peniques. El chico se alejó bailoteando, exultante.
Mientras se alejaba, oyó que alguien entre la multitud gritaba: «¡Al ladrón!», exclamación que podía dirigirse a cualquiera de las personas que había allí, excepto, claro está, al hombre que había estado observando el desarrollo de los acontecimientos desde una discreta distancia, en la parte de atrás de un coche totalmente anónimo. Era el inspector jefe John Frobisher, «Frobisher del Yard», como lo habían apodado en la revista John Bull, aunque no era un apelativo del todo preciso, porque en ese momento estaba prestando sus servicios de forma temporal en la comisaría de Bow Street, en Covent Garden, donde lo habían enviado para «poner el lugar patas arriba». Todo el mundo sabía que allí la corrupción campaba a sus anchas y le habían encargado que encontrara las manzanas podridas del barril.
La revista John Bull le había pedido hacía poco a Frobisher que escribiera una serie de artículos basándose en sus experiencias profesionales en el cuerpo, con intención de convertirlos después en un libro. Frobisher no era narcisista, ni mucho menos, pero le halagó la propuesta. Siempre había sido un hombre de libros y ese reto literario le atrajo al instante. Pero ya no estaba seguro de que fuera buena idea. Había sugerido titularlo Londres después del anochecer, pero en la revista habían dicho que preferían Una noche en las entrañas del vicio. No sabía por qué le había sorprendido, teniendo en cuenta que todos los periodicuchos baratos estaban llenos de historias escabrosas de chinos que les vendían drogas a mujeres blancas o de negros que las seducían y las corrompían, cuando la realidad era que ellas corrían más peligro de que les robaran el bolso de un tirón a plena luz del día.
No le habían publicado nada aún, pero, cada vez que les enviaba algo, desde la revista le pedían que fuera más jugoso, más «sensacionalista». Pero lo jugoso y lo sensacionalista no tenían cabida en el carácter de Frobisher. Era un hombre comedido y sensato, aunque no le faltaban ni humor ni inteligencia, cualidades que no se veían mucho en la Policía Metropolitana.
Estaba observando inadvertidamente a una pareja de mujeres que circulaban entre la gente allí congregada sin llamar la atención e iban robando lo que podían a su paso con gran habilidad. Frobisher las reconoció: eran lugartenientes de la banda femenina de las Cuarenta Ladronas, pero esas mujeres resultaban unos peces demasiado pequeños para él en ese momento.
Aparecieron un par de Bentley de color negro y crema (uno propio y uno alquilado, para impresionar) que aparcaron allí delante. El clan Coker se dividió entre ambos y todos se fueron saludando a la gente con la mano, como si fueran miembros de la realeza. Delinquir merecía la pena; luchar contra la delincuencia, no tanto. Frobisher sintió que tenía que contener tanto la bilis que le subía por la garganta del fiel servidor de la ley que era como la oleada de envidia que le provocaron esos coches. Él estaba en proceso de comprarse algo modesto, nada ostentoso, un Austin Seven, un vehículo para la gente normal.
El imperio de la delincuente Coker era un castillo de naipes que Frobisher quería hacer caer. Los clubes nocturnos eran el mugriento y chabacano corazón del Londres más oscuro, y entre ellos destacaba The Amethyst, la rutilante joya de la corona que dominaba la vida nocturna del Soho. Y no era la delincuencia moral (los bailes, la bebida, ni siquiera las drogas) lo que preocupaba a Frobisher. Eran las chicas. Habían desaparecido varias en Londres. Al menos cinco, que él supiera, en solo unas semanas. ¿Dónde estaban? Él suponía que habían cruzado las puertas de los clubes del Soho, pero no habían logrado salir.
Se volvió hacia la mujer que tenía al lado en el asiento de atrás del coche.
—¿Los ha visto bien, señorita Kelling? —preguntó—. ¿Cree que puede hacer lo que le pido?
—Claro que sí, inspector jefe —contestó Gwendolen.
La reina de los clubes
En The Amethyst, Freddie Bassett, el camarero, le entregó a Nellie otra descomunal ofrenda floral.
—Bienvenida a casa, señora Coker —exclamó.
Él nunca la llamaba «Nellie»; no se rebajaría jamás a tratar a la familia de otra forma que no fuera con la debida formalidad. No estaba dispuesto a renunciar a sus estándares por nada del mundo. Había aprendido su oficio en el Ritz, aunque después perdió su trabajo allí por un desafortunado incidente que se produjo dentro de un armario de ropa blanca y en el que estuvieron implicadas un par de camareras de piso. «Ya se puede imaginar el resto», le dijo a Nellie cuando fue a pedirle trabajo en The Amethyst. «Mejor no», respondió ella.
A ella no le gustaban las flores, le parecía que había que prestarles demasiada atención. En su opinión, había que reservarlas para las bodas y los funerales, aunque no para el suyo; gracias, pero no. Nellie quería irse de este mundo sin adornos, igual que había llegado a él, sin nada de nada, ni una miserable margarita.
En vez de flores, ella habría preferido que le regalaran una caja de pastelitos de Maison Bertaux, una pastelería que estaba justo a la vuelta de la esquina, en Greek Street: petisús de chocolate o babás al ron, ambos si podía ser. Le gustaba muchísimo el dulce, desde siempre; esa predilección la había adquirido gracias a los caramelos ácidos de ciruela y los tofes con menta que comía durante su infancia en Escocia. La comida había sido lo peor de su estancia en prisión. Los días de visita, sus hijas le llevaban caramelos de frutas a Holloway. Durante su estancia a Nellie se le habían ocurrido muchas ideas sobre las reformas que necesitaba la cárcel, y la primera de su lista era que las presas deberían recibir una asignación de dos peniques a la semana para dulces: nubes de azúcar y bocaditos de coco y vainilla, preferiblemente.
Cuando entró en Holloway, seis meses atrás, los empleados de The Amethyst le enviaron un obsequio magnífico, propio de un exuberante festival de la cosecha: un enorme ramo de flores y una cesta con frutas muy especiales que había preparado un vendedor de Covent Garden, un cliente habitual del club. El personal lo adornó con las palabras «Buena suerte», formadas por letras en relieve que habían recortado de un sofisticado cartel plateado sacado del oscuro armario en el que se guardaba la decoración para Año Nuevo del club.
Esa extravagancia se la llevó una guardia en cuanto Nellie se vio encerrada entre aquellos espartanos muros y los manjares exóticos (la piña, los melocotones y los higos) se los repartieron entre los miembros del personal de la cárcel, mientras Nellie cenaba las tristes y escasas raciones que se servían allí: la habitual sopa de guisantes y un guiso de carne de ternera con pudin de sebo, un plato que sabía a rancio y que no había visto ni de lejos el animal del que supuestamente procedía la carne de la que estaba hecho.
Esa primera noche, antes de acostarse, alguien metió una flor (una rosa roja del ramo) por la trampilla que había en la puerta de la celda de Nellie. Ella no entendió con qué intención se la hacían llegar, si era para burlarse o para animarla. Su compañera de celda, una mujer belga que le había pegado un tiro a su amante, se mostró menos confusa. Le arrancó la rosa de la mano y la pisoteó con sus botazas hasta que los pétalos mancharon las frías losas del suelo de su celda.
El club acababa de cerrar, pero la mayor parte del personal se había quedado para darle la bienvenida a bordo de nuevo a su capitana. Solo los miembros de la banda habían recogido y se habían ido (ellos eran inflexibles en cuanto a su independencia). Habían tocado el himno Dios salve al rey más de una hora antes y los últimos heroicos supervivientes de la noche lo habían escuchado de pie y en posición de firmes. Nellie era muy estricta con eso (e, in absentia, se cumplían sus normas de una forma incluso más escrupulosa que cuando sí estaba): nadie podía quedarse sentado durante el himno, ni siquiera los que estaban ebrios. En ese momento solo quedaban en el local un par de habituales, bon vivants afables y dipsómanos, que se unieron al coro que formaron los chicos de los recados, los porteros, los camareros y el chef de desayunos para decir con voz cantarina, siguiendo el ejemplo de Freddie: «Bienvenida, señora Coker».
Acababan de tener una noche de mitad de semana inusualmente ajetreada; cualquiera diría que ese día todo el mundo acababa de salir de un partido de rugby o de una competición deportiva universitaria. Unas cuantas bailarinas profesionales del local, ya cansadas a esas horas, se arremolinaron alrededor de Nellie. En las distancias cortas olían a rancio, una mezcla barata de polvos de maquillaje, perfume y sudor, pero a Nellie ese olor le pareció familiar y acogedor tras el pernicioso aire de Holloway, así que las dejó abrazarla un momento antes de enviarlas derechitas a la cama. The Amethyst perdía todo su brillo al amanecer. Solo por la noche cobraba vida y abría las fauces para exigir que lo alimentaran con un desfile interminable de gente.
El chef encendió otra vez los fogones de la cocina para prepararle el desayuno a Nellie. Las gallinas de Norfolk estaban muy ocupadas poniendo huevos solo para The Amethyst; traían docenas de ellos para el club en el tren lechero que hacía ese recorrido todas las noches. El chef estaba deseando que le contara cómo era el desayuno de la cárcel.
—Un mendrugo de pan con margarina y una taza de cacao —contó Nellie para saciar su curiosidad.
—Le voy a añadir un par de salchichas de más a su plato, porque seguro que necesita recuperar fuerzas —contestó él, con ganas de agradar.
—Creo que voy a necesitar todas mis fuerzas, sí —respondió Nellie.
La familia se retiró a una de las salas privadas, donde un camarero puso la mesa con un mantel limpio y la cubertería de plata. Freddie abrió una botella de champán; para la familia, Dom Perignon, aunque en el club servían una marca peor, que compraban a un precio de siete chelines y seis peniques y vendían a tres guineas, ocho si la botella era magnum.
—¿Existe un sonido más alegre que el ruido que se oye al descorchar una botella de champán? —dijo Nellie.
—Siempre y cuando ese champán no salga de la cuenta de beneficios… —comentó Edith, que no podía negar que por sus venas corría, como un torrente rápido y furioso, la sangre de los Coker.
Siguiendo el orden en que llegaron a este mundo, los vástagos de Nellie Coker eran los siguientes: Niven, el primero (que no había ido a Holloway esa mañana, algo nada sorprendente), seguido muy de cerca por Edith; después, tras un paréntesis en el que intentó evitar una recaída en la maternidad pero no lo logró, llegaron en rápida sucesión Betty, Shirley y Ramsay; y, pasado un tiempo llegó la más pequeña de la camada, Kitty, de once años, o «le bébé», como la llamaba su madre cuando intentaba encontrar en su cerebro el nombre correcto entre todos los que había pero no lo conseguía. Nellie había recibido una educación muy francesa, algo que se podía interpretar de diferentes formas.
Había un padre en el certificado de nacimiento de Kitty, aunque Edith decía que estaba segurísima de que ese era el nombre de un mayor del ejército que murió en la primera batalla del Marne, un año antes de que naciera Kitty («Un milagro», sentenciaba Nellie, imperturbable).
Las tres hijas mayores eran las más listas de la familia. Betty y Shirley habían ido a Cambridge. «Pero no están siempre demostrando su erudición», les decía Nellie con orgullo a los potenciales pretendientes (mientras que Niven decía: «Es difícil demostrar erudición cuando no se tiene»). A veces Nellie parecía más una empresaria teatral que una madre.
Edith había rechazado tanto la universidad como el matrimonio y se había decidido por un curso de contabilidad. Mientras Nellie estaba hors de combat en Holloway, quien había llevado el timón del barco de los Coker había sido la mayor de sus hijas. Les cerraron The Amethyst pero, al día siguiente de que condenaran a Nellie, Edith lo reabrió con otro nombre (The Deck of Cards), aunque para todo el mundo seguía siendo, y siempre sería, The Amethyst.
Edith era la mano derecha de Nellie, su chef d’affaires, y estaba hecha de la misma pasta dura que su madre. Sabía de negocios y tenía las agallas necesarias para ocuparse de ellos. El dinero era la clave. Todos sabían lo que era tener poco, después nada de nada y al final mucho, y ninguno quería volver al fondo del abismo de la miseria otra vez. Excepto Ramsay, tal vez. Él quería ser escritor. «He perdido toda esperanza con él», solía decir Nellie.
A sus veintiún años, a él siempre le perseguía la sensación de que se había perdido algo. «Es como si entrara en una habitación justo cuando se acaba de ir todo el mundo», le explicaba como podía a Shirley, que era su confidente habitual. Niven había estado en la guerra, y Betty y Shirley, en Cambridge, pero Ramsay era demasiado joven para lo primero y no aguantó ni un trimestre en Oxford antes de verse obligado a ir a un sanatorio en los Alpes porque sus pulmones parecían «un par de acordeones»; eso fue lo que dijo su especialista del St Bartholomew’s Hospital. Aunque, sinceramente, había sido un gran alivio. Le intimidaban sus compañeros de estudios. En esa época todavía había en Merton College hombres que habían regresado a terminar su carrera después de tener que interrumpirla por la guerra, que habían estado bajo el fuego enemigo y que parecían tener más años de los que decían sus respectivos certificados de nacimiento, mientras que Ramsay era consciente de que él era aún más joven de lo que ponía en el suyo.
Para su familia, resultaba totalmente transparente. Niven, por el contrario, era un enigma para todos ellos. Era socio de un concesionario de coches que había en Piccadilly y también de una empresa que importaba vinos; tenía participación en un perro que corría en White City, y poseía la mitad de un caballo que de vez en cuando aparecía por los hipódromos, pasaba desapercibido para todos y al final acababa haciéndose con el primer puesto. («Qué curioso», comentaba siempre Nellie). Se codeaba con delincuentes y también con duques («No hay ninguna diferencia», sentenciaba su madre). Apenas bebía, aunque iba a muchas fiestas. Pero no tenía tiempo para la gente que acudía a ellas; la verdad era que no tenía tiempo para nadie en general y no soportaba a los imbéciles. Nunca había tenido ningún contacto con las drogas, al menos hasta donde ellos sabían, pero se relacionaba con todos los chinos que las vendían y era bien sabido que visitaba Limehouse y que había estado muchas veces en el famoso restaurante de Brilliant Chang, en Regent Street, tomándose un té de crisantemo con el dueño antes de que lo deportaran. Habría sido un excelente pastor, pero tampoco tenía tiempo para la iglesia.
Los orígenes de Nellie se perdían en la neblina del tiempo (o más bien, en su caso, en la neblina de las ciénagas de Irlanda), pero lo que se sabía (o al menos eso decía ella) era que expulsaron a su abuela materna de Irlanda por ejercer la mendicidad y gracias a ello tuvo la gran suerte de librarse de la gran hambruna y establecer el inicio de una dinastía. La vida llevó a esa mujer a Glasgow, donde vendía textiles de puerta en puerta antes de emigrar al este, donde se encaprichó con ella (¿quién sabía por qué?) un terrateniente con buena posición de la zona de Fife, un segundo hijo que acabó ocupando la posición del primero tras la muerte de su hermano en misteriosas circunstancias; algunos ignorantes hicieron correr rumores que decían que le habían echado una maldición.
Fue una boda un poco precipitada, porque la abuela de Nellie ya escondía en sus entrañas un secreto: la madre de Nellie. Después de su nacimiento, el flamante terrateniente se dedicó con todas sus ganas a jugarse todo el dinero de la familia y a ahogarse en alcohol hasta la muerte.
Para cuando ella creció, ya no quedaba casi nada de la fortuna familiar. Cuando era muy pequeña, la enviaron a Francia a que se educara en un colegio de monjas en Lyon, para después «acabar» (en más de un sentido) en París. Recién salida de la capital francesa y posiblemente ya enceinte de Niven, regresó a Edimburgo y se casó con un médico de Inverness. Establecieron un acomodado hogar, que no se podían permitir, en el barrio de New Town de la ciudad de Edimburgo y al poco tiempo Nellie descubrió que su reciente marido no solo era un borracho, sino también un jugador empedernido. Cuando se terminaron el dinero y la paciencia, decidió tomar las riendas: llevó a sus hijos a rastras hasta un vagón de tercera clase de un tren que salía de la estación de Waverley y los sacó igual cuando llegaron a la de King’s Cross.
Llevó consigo a todos sus hijos excepto a Niven, el mayor, al que ya habían reclutado para el regimiento de los Scots Guards de Edimburgo y estaba sirviendo en el frente. No se presentó voluntario. Niven nunca se habría presentado voluntario para el ejército. Ni para nada, en realidad. Lo reclutaron a la fuerza y entró como soldado raso tras rechazar el nombramiento como oficial que le correspondía por haber estudiado en Fettes College. Los colegios privados de Gran Bretaña proporcionaron muy amablemente chicos para unos puestos de oficiales de rango inferior, que fueron muy fugaces. Niven no tenía intención de aceptar que le otorgaran ese tipo de preferencia. Dijo que prefería jugársela entre los soldados de rango más bajo. Lo hizo y sobrevivió.
Nellie dejó al resto de sus hijos sentados sobre sus baúles en el andén mientras iba a buscar un alojamiento. Encontró unas habitaciones en una primera planta en Great Percy Street, a la vuelta de la esquina de la estación, por una libra a la semana. Como no tenía dinero ni para pagar la primera semana de renta, Nellie le ofreció a la casera su alianza como fianza. Ni siquiera era la de verdad; esa la perdió tiempo atrás (algunos dirían que no supuso un gran trastorno para ella) y entonces se compró en una casa de empeños otra barata de oro de nueve quilates. A la casera le dijo que era viuda de guerra y que su marido había muerto en Ypres. Los niños se quedaron mirando a su madre con interés. Betty y Shirley de hecho habían visto a su padre justo la semana anterior, cuando volvían del colegio, tirado en el suelo de St Andrew Square, borracho.
Nellie se explayó contando la mala suerte que había tenido: seis hijos, uno todavía un bebé (más o menos) y otro luchando en el frente. Las defensas de la casera se desmoronaron con bastante facilidad y pronto los dejó cruzar el umbral y hasta les dio una calurosa bienvenida. Y se negó a aceptar la alianza. Era una anciana con buen corazón, que todavía vestía siguiendo la moda del siglo anterior.
En la casa había cuatro pisos. La casera vivía debajo de ellos, en la planta baja. Encima había una ruidosa familia de refugiados belgas, y en el desván, un par de bolcheviques rusos; unos hombres muy agradables, aunque un poco sucios, que hacían algún que otro trabajillo en la casa y que le enseñaron al pequeño Ramsay su idioma, además de a jugar a un juego de cartas que ellos llamaban «preferans». Se pasaban toda la noche jugando a eso y bebiendo vodka de patata que compraban en una destilería ilegal de Holborn. Nellie se puso furiosa cuando se enteró. El juego había sido la perdición de su familia en el pasado y no iba a permitir que lo fuera en el futuro.
Las niñas estaban encantadas con su nuevo alojamiento, porque la casera tenía un gato grande y negro que se llamaba Moppet y ellas pasaban el rato con él: le ponían los vestiditos y los sombreros de Kitty y le cepillaban el espléndido pelo hasta que el pobre Ramsay acababa con los pulmones a punto de estallar. Nellie ganaba algo de dinero haciendo arreglos de costura; era una excelente costurera, había aprendido de las monjas en su colegio de Lyon. La casera tenía una máquina de coser Singer de pedal que ya no utilizaba y los bolcheviques la subieron a casa de los Coker.
Nellie miraba mucho el dinero. Arreglaba las suelas de los zapatos con goma líquida, frotaba los cuellos con trozos de pan para limpiarlos y solo cenaban sopa de hígado y pastel de anguila. Era una economista excelente. Y mientras iba ahorrando, sacando un penique de aquí y otro de allá, iba urdiendo un plan.
Los niños habrían estado encantados de quedarse en Great Percy Street, pero la casera murió pocos meses después y su hijo, que vivía en Birmingham y nunca iba por allí, les escribió para decirles que había decidido «venderlo todo» y marcharse a América con lo que sacara. En el tiempo que vivieron allí, Nellie le cogió cariño a la casera y a veces bajaba a tomar el té con ella por la tarde. A la señora le gustaba la repostería y tenía todo un repertorio de dulces extraído del libro de recetas tradicionales que publicaba la conocida marca de harinas Be-Ro: galletitas de frutas, tortitas escocesas, magdalenas con pasas… Delicias que a Nellie le encantaban.
Estaba acostumbrada a oír desde el piso de arriba los ruidos propios de la vida cotidiana de la casera: agua corriendo, puertas cerrándose… Pero, según fue avanzando el día, se dio cuenta de que había mucho silencio en el piso de abajo, así que fue a investigar. Había leído las cartas de la casera la noche antes y había visto «un gran cambio» que estaba por venir, pero nada sobre la muerte.
Cuando llamó a la puerta y nadie respondió, abrió, porque sabía que no tenía echada la llave. Al entrar percibió que el piso estaba muy vacío y que una pesada capa de silencio lo cubría todo. Nellie se sintió triste, pero no sorprendida, al descubrir que la casera no se había levantado esa mañana y que seguía en su cama, durmiendo el sueño eterno.
Le dio un repaso al piso. Revisó baldas y cajones, guardó unas cosas y sacó otras. Sabía que había dinero en efectivo en una cajita para guardar té que conmemoraba la coronación de Eduardo VII. Fue a por el dinero y se lo guardó en el bolsillo del delantal. Bajo la alta cama de latón en la que reposaba muy serenamente el cuerpo de la casera, Nellie vio una caja metálica bastante oxidada que parecía una caja fuerte grande. La sacó con la ayuda del bastón de la anciana. Estaba cerrada con llave y tuvo que buscar un rato para encontrarla: la había escondido en un pequeño recipiente de cristal lleno de flores secas.
Nellie esperaba encontrar papeles polvorientos y apergaminados. Una escritura de propiedad o un testamento. Pero no se esperaba que aquello fuera el cofre del tesoro. Una fortuna en joyas: diamantes, rubíes, zafiros, ópalos y granates; anillos, broches, pulseras finas y gruesas; brazaletes y gargantillas; una tiara de estilo ruso con una esmeralda y un collar de perlas de cinco vueltas; camafeos, corales, un par de pendientes chandelier de aguamarinas y un juego de varias pulseras con ópalos, intrincadamente entrelazadas entre sí y adornadas con rubíes y diamantes engastados.
¿Pero qué vida secreta había llevado su sencilla casera para tener en su poder unas joyas así? Nellie prefirió no especular. Más adelante se enteró de que la amable anciana había sido perista para diferentes bandas de delincuentes que operaban en Londres y que esas joyas habían sido robadas varias veces. No pudo evitar sentirse impresionada por la discreta doble vida de la anciana. Era un verdadero ejemplo de perfecto disimulo.
En cuanto a la culpa que ella podría sentir, Nellie convenció a su juez interior de que la anciana le habría regalado esas joyas por su propia voluntad si hubiera sabido que iba a morir. Una historia improbable, pero que servía para calmar cualquier conciencia. Subió al piso de arriba con pasos llenos de remordimiento y envió a Edith a buscar a un médico para la casera.
—¿Está enferma? —preguntó la niña.
—Mucho —contestó Nellie.
Después se preguntó si esa noche no habría leído sus cartas, y no las de la casera, porque el gran cambio se produjo en sus respectivas vidas. Se despidieron de los bolcheviques, que volvieron a cruzar Europa para regresar a su revolución, y dejaron el piso de Great Percy Street antes de que el hijo las echara o de que los amigos delincuentes de la casera aparecieran por allí buscando lo que era suyo. Durante muchos años, quizás incluso en la actualidad, Nellie iba por la calle mirando por encima del hombro, preguntándose si los ladrones habrían descubierto que fue ella quien robó su botín y estaban a punto de aparecer buscando venganza.
Alquilaron un sótano infestado de humedad y de ratones en Tottemham Court Road. Se llevaron consigo a Moppet, que resultó ser un excelente exterminador de ratones y se ganaba su sustento de sobra. Como penitencia por el robo, Nellie se obligó a vender su joya favorita (un magnífico collar de principios del siglo XVIII con una amatista) en una tienda de empeños donde conocía al dueño y logró sacarle la importante suma de cincuenta libras. Era experta en regatear. Guardó el resto de las joyas para ir vendiéndolas, una por una, cuando fuera necesario. Nellie era muy prudente para los negocios. Creía que un proyecto debía servir para financiar el siguiente y que el negocio generaba negocio.
Había visto un anuncio en The Gazette de alguien que se hacía llamar Jaeger. Era un hombrecillo tosco y marrullero, pero parecía saber lo que hacía. Durante la guerra había estado organizando en un sótano de Fitzrovia fiestas con té y tango, pero la moda de dicho baile había pasado y en ese momento estaba buscando a alguien que se asociara con él para organizar thés dansants. Nellie y Jaeger encontraron un sótano (una bodega en realidad) en Little Newport Street, cerca de Leicester Square, y se gastaron una importante cantidad de dinero en arreglarlo. Después vendieron suscripciones que, por dos chelines la noche, daban derecho a refrescos y baile. Llamaron al negocio Jaeger’s Dance Hall.
El Savoy (nivel de champán y orquídeas) cobraba cinco chelines, pero Nellie supuso que servirían una comida muy refinada. En Jaeger’s Dance Hall lo que ofrecían era un thé más consistente: tartas glaseadas, sándwiches, limonada y una cosa que llamaban «Turk’s Blood», que era de color rosa fuerte y llevaba limonada, amargo de angostura y un poco de carmín de cochinilla. No tenían licencia para vender alcohol, por supuesto. Al principio cumplían la ley, pero después se dieron cuenta de que, si ellos no ofrecían bebidas alcohólicas, seguro que otros lo harían, así que decidieron saltársela.
Para apoyar este paso a la ilegalidad, Jaeger contrató los servicios de la ley encarnados en la persona de un policía, un tal sargento Arthur Maddox, que trabajaba en la comisaría de Bow Street. Era uno de esos serviciales policías que, por cierta cantidad de dinero semanal, hacía la vista gorda con el tema de las licencias y les daba el soplo a Jaeger y a Nellie si se enteraba de que se iba a hacer una redada de forma inminente.
Jaeger’s Dance Hall despegó como un cohete; la gente iba allí a bailar jazz y foxtrot al son de su banda de ragtime hasta que caía rendida. Parecía que, en medio de toda la convulsión de la guerra, la gente solo tenía ganas de divertirse. Era la primavera de 1918 y todo el mundo estaba ya harto por el desgaste acumulado.
Eso resultó ser una revelación para Nellie. Era imposible no darse cuenta de que muchos hombres se iban a casa al final de la noche con una de las bailarinas profesionales que trabajaban allí, una total desconocida solo unas horas antes. «Las chicas se llevan unas propinas muy buenas por hacer eso. Yo las comprendo, ¿tú no?», decía Jaeger con tono flemático.
La noche del armisticio había parejas (que tampoco se conocían horas antes) literalmente fornicando en los rincones oscuros del salón de baile. Y afuera, en las calles, se estaba llevando a cabo una orgía. «Copular hace que el mundo siga girando, ¿no? Y es mejor que matarse los unos a los otros. Follar es una cosa natural, ¿verdad?»; eso dijo Jaeger entonces, de una forma más flemática aún.
A Nellie le desagradó la palabra que usó, pero tuvo que aceptar, aunque de mala gana, que tenía razón. Se habían perdido tantas vidas en la guerra que se preguntó (intentando cubrir la básica vulgaridad de lo que estaba presenciando de una pátina de refinamiento) si no estarían todos siguiendo una especie de compulsión instintiva que serviría para repoblar los territorios y conservar la raza. Como las ranas.
Se dijo que tenía que reconciliarse con el concepto de «diversión»; no quería participar de ella, pero estaba más que dispuesta a proporcionársela a los demás… por un precio. No había nada de malo en pasárselo bien, siempre y cuando ella no tuviera que tener nada que ver con ello directamente.
Una de las bailarinas profesionales (Maud, una chica irlandesa) murió esa noche por una sobredosis de opio. Fue Nellie quien la encontró tirada detrás de la barra, una hora antes del amanecer.
Jaeger no aparecía por ninguna parte, así que convenció a un par soldados que estaban de permiso, pagándoles con una botella de whisky, para que sacaran a la chica de allí y se deshicieran de ella.
—¿Dónde la llevamos? —preguntó uno.
—No tengo ni idea —respondió Nellie—. Pensad un poco. Tal vez al río.
Con suerte a la chica la arrastraría la corriente hasta las marismas de Essex y después se la llevaría el mar. Nellie no volvió a ver a los soldados y nunca supo si habían hecho caso de su sugerencia. «Ojos que no ven, corazón que no siente» era uno de los útiles refranes que había utilizado como máxima para su vida.
Jaeger no era más que un paso más en el camino hacia el futuro de Nellie, un aprendizaje. Tenía en mente un plan mucho más ambicioso. Tras el armisticio, le vendió a su socio su parte del salón de baile por quinientas libras. Tiempo después el lugar fue objeto de varias redadas, a Jaeger lo condenaron por «vender bebidas alcohólicas» y por permitir que el salón fuera «el lugar de trabajo habitual de mujeres de mala reputación» y le pusieron una multa de trescientas veinticinco libras en cada una de las redadas. Después de la cuarta, admitió su derrota y abandonó el negocio de los clubes nocturnos.
Con el beneficio que sacó de la venta de su parte de Jaeger’s Dance Hall, Nellie montó un cabaret (un «cabaret intime», como decía ella), que llamó el Moulin Vert (o «Mulinvurt», como lo llamaba la gente que no sabía hablar francés), inspirada por la nostalgia de sus años de juventud en París.
Alquiló un sótano mugriento en Brewer Street y lo transformó en un palacio: accesorios dorados y una pista de baile con amortiguación, rodeada de mesitas à la Montparnasse. Una visión, o una mise en scène, como le dijo al veterano del regimiento de los Artists Rifles que contrató para pintar el local. Él hizo lo que le pidió y pintó murales al estilo de Renoir. Cuando Nellie lo vio, dijo que allí te podías imaginar que estabas en una calle de París y, en un gesto muy poco propio de ella, le dio cinco libras más de lo acordado como gratificación.
Llegaron con fuerza los años veinte y el Moulin Vert se convirtió en una sensación nada más abrir. Había baile entre las actuaciones (seleccionadas de entre todos los teatros del West End) y casi todo el elenco del Gaiety Theatre aparecía por allí después de medianoche. Nellie contrató a una orquesta húngara, que ciertamente no era francesa pero sí lo bastante extranjera para el público que frecuentaba «el Mulinvurt». El alcohol fluía a raudales, y también el dinero. Muy pocas veces se hacían allí redadas; el sargento Maddox seguía trabajando para ella.
Unos meses después de la inauguración, Nellie se enteró de que el artista que le había pintado los murales se había pegado un tiro. No era ni el primer ni el último soldado que no había logrado adaptarse a la paz. Nellie y Edith brindaron en su memoria después de cerrar.
Tras un par de años en funcionamiento, a Nellie le hicieron una oferta que no pudo rechazar y vendió el club. Celebró la ocasión comprándole a cada una de sus hijas, en la nueva joyería Ciro, un collar de perlas sencillo con un diamante en el cierre.
Con el dinero que obtuvo por el Moulin Vert, adquirió otro local para un nuevo club. Cuando se puso a pensar en un nombre, se acordó del tesoro de brillantes joyas que se había llevado de Great Percy Street. Pensó en llamarlo The Diamond. ¿Tal vez The Sapphire o The Ruby? Y entonces le vino a la mente el collar de amatistas que le había dado el empujón para empezar en Londres. Igual que Ricitos de Oro, encontró el nombre perfecto: The Amethyst.
En la actualidad el imperio de Nellie lo formaban cinco clubes: The Pixie, The Foxhole, The Sphinx y The Crystal Cup eran los otros cuatro. Pero la joya de la corona había sido y siempre sería The Amethyst.
Antes de Holloway, a Nellie se la podía encontrar la mayoría de las noches en la taquilla hermética que había a la entrada del club. Gobernaba su reino desde allí: pagaba facturas y cuentas al final de la noche, les daba cambio a los camareros y cobraba las entradas, que valían una libra. Solo era para miembros, aunque el pago te convertía en uno al instante. El club ingresaba mil libras a la semana. Mucho mejor que una mina de oro.
Nadie entraba gratis, ni el mismísimo príncipe de Gales. La semana anterior había estado allí Rodolfo Valentino, y la anterior, el joven príncipe Jorge. Él no llevaba dinero, obviamente (esa gente nunca llevaba), así que sus acompañantes tuvieron que rebuscar en sus bolsillos para reunir la cantidad de su entrada. Nellie se las apañaba para conseguir que la gente sintiera que ella les estaba haciendo un favor solo por dejarlos entrar en The Amethyst. Y ese era solo el primer paso en el proceso de desplumarlos a todos. Después no podían salir de allí sin darle un chelín a la chica del guardarropa para recuperar el abrigo al final de la noche. Más la propina, claro. The Amethyst se basaba en las propinas. Las bailarinas profesionales cobraban tres libras a la semana, pero un sábado bueno (el fin de semana de la regata Oxford-Cambridge o el del Derby) podían irse a casa con ochenta libras en el bolso. Nunca le pidieron a Nellie un aumento. Nadie se habría atrevido.
The Amethyst no tenía pretensiones de congregar al haut monde, como el Embassy Club, ni tampoco intención de centrarse en la clientela de los bajos fondos, como algunos antros llenos de pulgas de Curzon Street.
Las bandas criminales londinenses, que pasaban por el club de vez en cuando, lo trataban como un campo de batalla: la banda de Elephant and Castle, los matones de Derby Sabini, Monty Abrahams y sus seguidores, la banda de Hoxton, los Hackney Huns y los hombres de Frazzini. Luca Frazzini era un hombre elegante que siempre iba de punta en blanco y que muchas noches se sentaba en silencio en una mesa de un rincón de The Amethyst, con una copa de champán delante de él (invitaba la casa). Podría haber pasado por agente de bolsa. Habían una entente cordiale entre Nellie y él. Venía de muy atrás, de los tiempos del Jaeger’s Dance Hall. Confiaban el uno en el otro. O casi.
Los miembros más «ordinarios» de la clientela y los matones de las bandas se codeaban allí con la realeza, tanto la que estaba en el exilio como la que todavía conservaba el trono, y con estadounidenses ricachones, príncipes indios y africanos, oficiales de los Guards, escritores, artistas, cantantes de ópera, directores de orquesta, estrellas de los teatros del West End y también chicos y chicas del elenco; no había otro lugar en Inglaterra, tal vez ni siquiera en el mundo, en el que se pudiera encontrar en el mismo lugar al mismo tiempo gente de estatus tan diferentes, ni siquiera en Epsom el día del Derby. A diferencia de mucha gente (realmente de la mayoría), Nellie no tenía prejuicios. No discriminaba por color, rango ni raza. Si podías pagar la entrada, accedías a su reino. A sus ojos, el dinero era lo que determinaba el valor de un hombre (o mujer).
Una vez superado el filtro de la entrada que establecía Nellie, en su papel casi de Cancerbero, se cruzaba una cortina de bambú y después se bajaba por un tramo de escaleras estrechas y poco iluminadas, tan poco atractivas como las que llevarían a un almacén de carbón. Eso le añadía cierto «dramatismo» a la experiencia, según ella. A todo el mundo le gustaba el dramatismo. Al final de las escaleras te recibía otro portero, este con librea adornada con alamares, charreteras y todo lo demás, un atuendo propio de un contralmirante de opereta. Ese hombre, Linwood, que era muy dado a las inclinaciones de cabeza y las reverencias (así se sacaba cantidades muy importantes a base de propinas), había sido mayordomo en una de las casas reales, pero había caído en desgracia. Nellie creía en las segundas oportunidades, porque ella misma había aprovechado varias. Era divertido ver la expresión de desconcierto en la cara de algunos de los clientes de mayor estatus del local cuando reconocían a Linwood (como solía ocurrir con los mayordomos, nadie lo conocía por otro nombre), porque él conocía muchos de sus secretos más outré. Por supuesto, aunque la mayoría de los criados reconocerían a sus señores al instante, muy pocos señores recordaban la cara de sus criados. Una vez allí, Linwood abría la pesada cortina de bombazina negra que ocultaba la entrada y por fin se permitía el acceso. Un coup de théâtre.
Tachán… ¡Bienvenidos a The Amethyst!
Les sirvieron el beicon y los huevos, además de las salchichas que le había prometido el chef a Nellie, y el café con leche y mucho azúcar. Entonces Keeper, el pastor alemán de Niven, abrió la puerta del comedor empujando con la nariz, anunciando la llegada de su amo.
El perro era la única criatura sobre la tierra a la que Niven parecía respetar. Seguía llamándolo «pastor alemán», y no «alsaciano», inmune (o indiferente) a las connotaciones enemigas de ese nombre. Como muchos hombres que habían estado en las trincheras, Niven había visto allí otros animales como Keeper, perros de trabajo, pero ese era uno de los pocos datos sobre el tiempo que pasó con los Scots Guards que estaba dispuesto a compartir. Niven nunca pensó, en ningún momento de la guerra ni después, ni siquiera con el armisticio ni en tiempos de paz, que en ese conflicto hubiera algún ganador.
Él ya no tenía paciencia para las debilidades de la gente. Ni para la gente en general. No tenía tiempo para la religión, los escrúpulos ni los sentimientos. El corazón de Niven parecía hecho de diamante, uno formado en el crisol de la guerra.
Había sido francotirador y disparaba a alemanes en sus trincheras con su fusil Enfield modelo 1914. Para compensar, sus enemigos hacían lo mismo. Una mañana, durante la batalla de Passchendaele, a un soldado que estaba buscando objetivos para Niven le volaron la cabeza cuando se encontraba justo a su lado. Por la tarde le pasó lo mismo a otro soldado que hacía esa tarea. Comprensiblemente, en la siguiente ocasión, los demás se mostraron reticentes a ir con él. Como los francotiradores y sus observadores por lo general hacían turnos, cuando a Niven le llegó el siguiente, eligió ser observador para demostrar cómo funcionaban las leyes del azar. A él no lo mataron. Tal vez tuvo suerte o tal vez fue solo que se le daba bien saber cuándo sacar la cabeza por encima del parapeto y cuándo era mejor permanecer agachado.
Él había estado todo el rato más cerca del comedor de lo que creían, en uno de los almacenes del club, escuchando la triste historia de una de las bailarinas, rodeados de cajas de cerveza, champán y arenques, que venían todas las semanas en tren desde el ahumadero Fortune’s Smokehouse, en Whitby, para que pudieran servirlos en los desayunos de The Amethyst. Para que la chica no siguiera con su relato, le dio suficiente dinero para hacer desaparecer su «problema». Había una mujer en Covent Garden a la que al parecer conocían todas las chicas. La solución muchas veces era peor que el problema, pero había que jugársela, como había dicho la chica del almacén. Su problema no había sido obra de Niven. Él tenía mucho cuidado de no ir dejando su rastro por el mundo.
Entró despacio en el comedor y, tras darle un beso en la mejilla a Nellie, como hacían en el continente, dijo:
—Vaya, madre, parece que por fin han dejado salir al pajarito de su jaula, ¿eh? —Cogió una loncha de beicon del plato de Betty y se la tiró a un sorprendido Keeper.
Ese beso puso nerviosa a Nellie. Le pareció un gesto propio del huerto de Getsemaní más que una muestra de cariño filial.
—Ya es hora de que nos vayamos todos a la cama —dijo de repente.
Niven respondió a su madre con un saludo militar y consiguió que el gesto pareciera impecable y subversivo al mismo tiempo, un talento que había perfeccionado durante la guerra.
—Sofort, mein Kapitän —dijo él.
Nellie lo miró frunciendo el ceño. Ella no sabía alemán, pero reconocía la lengua del enemigo en cuanto la oía.
Bow Street
—Es su día libre, señor —dijo el sargento que estaba tras el mostrador de la entrada a primera hora de la mañana, alarmado al ver a Frobisher entrar muy decidido por las puertas de la comisaría de Bow Street.
—Ya lo sé, sargento. Todavía no estoy mal de la cabeza.
—No era eso lo que quería decir, señor.
El sargento del mostrador estaba intentando acabar de despertarse con la ayuda de un té fuerte y con mucho azúcar, que se estaba tomando en una taza esmaltada, y todavía no estaba preparado para la acción. Había cogido la costumbre de fijarse en el humor del nuevo inspector jefe, pero Frobisher llevaba en Bow Street poco más de una semana y el sargento de la entrada todavía no le había cogido la medida a su carácter cambiante. Esa mañana creyó ver cierto optimismo, aunque no estaba muy seguro de ello.
—¿Le preparo una taza de té, señor? —se ofreció.
—No, gracias, sargento —contestó el aludido, cortante.
Frobisher no le había dicho que ese día libraba a la señorita Kelling. Tampoco a su mujer, aunque la verdad era que Lottie no mostraba ni el más mínimo interés en sus idas y venidas. Pero él estaba allí para hacer un trabajo, que era limpiar ese lugar, cuya reputación había sido arrastrada por el fango. Y la suciedad no dormía, así que tampoco lo haría él hasta que la hubiera barrido y eliminado toda. El inspector era un hombre con cierta afición a las metáforas.
La comisaría de Bow Street no era un lugar silencioso. Frobisher oía el ruido metálico que hacían las puertas de las celdas y las prolijas protestas de los detenidos que pasaban la noche allí encarcelados. Los gritos de los condenados que ascendían desde el Hades, pensó Frobisher, aunque las celdas de Bow Street no estaban bajo tierra, sino a ras de suelo, en la planta baja. También oyó un agudo lamento que llegaba desde las celdas de las mujeres, que estaban en el piso de arriba, un grito de dolor o de locura; era difícil de identificar, porque solo una fina línea separaba a ambos. Pensó en su mujer.
Se había levantado a una hora intempestiva para ir a Holloway y notaba una sensación desagradable en el estómago, porque lo tenía vacío. Necesitaba el sustento de un buen desayuno. La mente de Frobisher se distrajo al pensar en unas gachas con miel directa del panal y nata recién ordeñada de la vaca, acompañadas tal vez también de un huevo fresco que acabara de poner una gallina de espeso plumaje. Pero no tenía ninguna posibilidad de conseguir nada de eso. Frobisher había disfrutado de su infancia en un entorno rural. Ya tenía más de cuarenta años, pero su alma nunca había conseguido olvidar su pasado en Shropshire. Cuando era pequeño, su familia tenía gallinas que iban de acá para allá en libertad y, al final del día, cuando volvía del colegio, a él le encomendaban la tarea de ir a recoger los huevos. Cada descubrimiento era un triunfo, y el placer que le producía la búsqueda nunca se agotaba. Ningún huevo le había sabido tan bien desde entonces.
—¿Cómo ha ido la noche, sargento? —preguntó.
—Todas las celdas llenas, señor. Al juzgado le va a llevar todo el día procesarlos.
—¿Lo habitual?
—Me temo que sí. Nada que destacar: prostitución, robo, ebriedad, agresión… Un montón de borrachos macerándose en su propia desgracia alcohólica. Un asesinato en Greek Street…
—Ah, ¿sí?
En los últimos meses había habido una oleada de asesinatos desconcertantes por todo Londres. Ataques aleatorios e inexplicables a transeúntes. Había por ahí imbéciles supersticiosos que, alentados por los periódicos más dados al escándalo, le echaban la culpa a la maldición de Tutankamón. Frobisher había estado trabajando con la unidad de homicidios de Scotland Yard y sabía de primera mano lo incomprensibles que eran esos asesinatos, porque no parecían tener motivo ni razón aparentes. Solo se podía concluir que eran obra de un loco.
—Nada especial, señor —continuó el sargento—. Solo un par de caballeros muy ebrios que pretendían matarse a golpes. The Laughing Policeman está con ello.
—¿El sargento Oakes? De verdad que me gustaría que todo el mundo utilizara su nombre real. —Dios, cómo odiaba Frobisher esa estúpida canción de Charles Penrose, The Laughing Policeman, «el policía risueño»…
—Sí, señor. Tiene que admitir que Oakes es un tipo muy risueño. Siempre le ve el lado divertido a todo.
Oakes era un veterano y a Frobisher le parecía un colaborador en el que se podía confiar, aunque su constante jovialidad le crispaba un poco los nervios.
—¿Está de servicio hoy el inspector Maddox? —preguntó.
—Todavía de baja por enfermedad, señor.
—¿Todavía?
Llevaba de baja desde el día en que Frobisher empezó a trabajar en Bow Street. Él estaba convencido de que el origen del cáncer que se extendía por toda esa comisaría, la más podrida de todas las manzanas de ese barril, era Arthur Maddox.
—¿Pero qué demonios le pasa a ese hombre? —continuó—. ¿No estará fingiendo su enfermedad?
—Creo que tiene mal la espalda, señor.
Un dolor de espalda no tenía por qué evitar que un hombre hiciera su trabajo, pensó Frobisher, irritado.
—Pues, si por un casual aparece esta mañana, dígale que lo estoy buscando.
Se decía que Maddox, a quien habían ascendido a inspector después de la guerra, estaba a sueldo de la mismísima gente a la que debía perseguir. Vivía por encima de las posibilidades que le permitía su sueldo policial: una casa adosada grande en Crouch End, una mujer y cinco hijos. (¡Cinco! Frobisher no se imaginaba teniendo ni uno.) También tenía coche: un Wolseley Open Tourer, el tipo de vehículo que tenían los hombres con dinero y que envidiaban los que estaban intentando hacerse con un simple Austin Seven. Todo eso aparte de vacaciones de verano para toda la familia en Bournemouth o Broadstairs, alojándose en buenos hoteles, no en pensiones baratas. Frobisher estaba seguro de que Maddox trabajaba para Nellie Coker, que la protegía de la ley, pero ¿obtendría algún otro beneficio por ello? Maddox era astuto como un zorro y Nellie era la reina del gallinero. ¿Le daría también al policía acceso libre a sus pollitas? (Sí, Frobisher también tenía tendencia a encadenar metáforas.)
Al oír el nombre de Maddox, el sargento de la entrada inspiró hondo y se puso tenso, detalles que no le pasaron desapercibidos a Frobisher. Últimamente estaba interesado en eso que se denominaba «lenguaje corporal» o «habla subvocal», es decir, leves gestos involuntarios a través de los cuales una persona revelaba sus verdaderos pensamientos. Aunque, claro está, estaba dispuesto a aceptar que el sargento podía haber cambiado de postura solo porque le había dado un tirón en la espalda. Un tirón puntual era algo comprensible, pero una semana sin acudir al trabajo por un dolor de espalda no, por todos los santos.




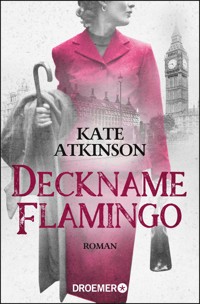

![Incidentes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9ac5423ac5f1fdcb36f2f748858578f1/w200_u90.jpg)

![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)