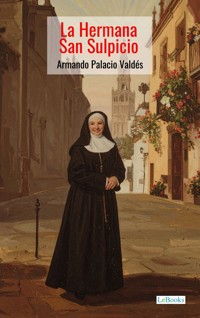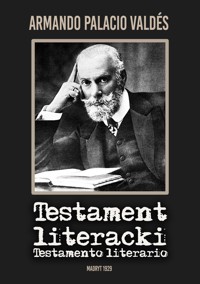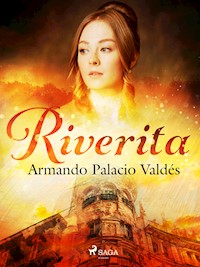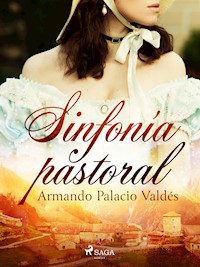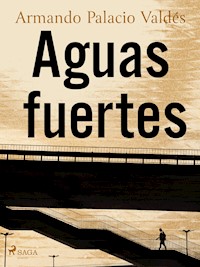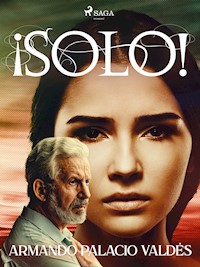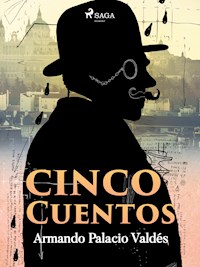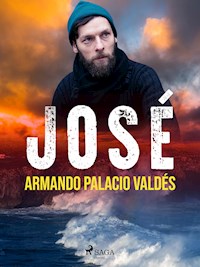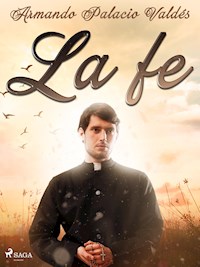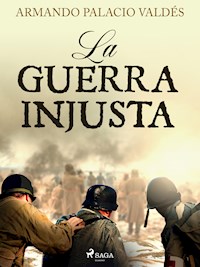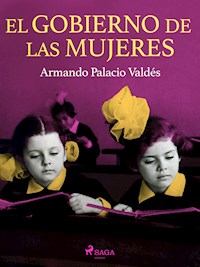Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Libro de memorias de Palacio Valdés, en el que recuerda su infancia y adolescencia en Asturias. El libro recoge una serie de relatos y novelas cortas que se sitúan en los tres lugares que conoció el autor antes de trasladarse a Madrid: el valle de Laviana, Oviedo y Avilés. Los relatos, escritos con un tono sencillo y cargado de nostalgia feliz, muestra la vida interior del autor, sus pensamientos, ideas y recuerdos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
La novela de un novelista
Saga
La novela de un novelista
Copyright © 1921, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771732
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
ANTES DE EMPEZAR
Los niños encuentran siempre el mundo nuevo y jugoso. Para los viejos como yo se cae a pedazos de puro seco. ¿Quién tiene razón? Ellos; sin duda ellos. Todo pierde su valor con el tiempo, pero no es culpa de los manjares, sino de la boca y de la lengua. «Preguntad a los niños y a los pájaros cómo saben las cerezas”, dice un proverbio alemán. Ignoro cómo sabrán a los pájaros, pero en cuanto a mí me sabían tan bien hace sesenta años que cuando veía una cesta de ellas caía inmediatamente en éxtasis como Santa Teresa en presencia del Sacramento.
La historia de la infancia es igual siempre a sí misma. Es la felicidad. Todo niño es feliz si una mano brutal no se interpone entre él y la felicidad. Aires, luz, libertad, un poco de arena o de barro. No necesitamos entonces más para ser felices. Todo eso lo da Dios. Sólo en la infancia percibimos el sabor de los elementos creados. Las cosas tienen verdadera significación para nosotros: el mar, la lluvia, la aurora, las montañas y los ríos, las fisonomías de los hombres y de los animales entran por los ojos en nuestra alma y allí se pintan con caracteres indelebles.
Recuerdo la profunda impresión que me causaba en mi niñez el mar. Cuando me acercaba a él todo mi diminuto ser se estremecía; la brisa salina me enajenaba, el fragor de las olas me enardecía, los barcos que se balanceaban en las orillas me dirigían amables invitaciones, las gaviotas volando sobre la inmensa llanura despertaban en mi corazón ansias locas de lo infinito. Era una mezcla de terror y de gozo. No podía hartarme de mirar y de sentir. Había una especie de fascinación en este abismo azul, verde, argentado que me hacía esperar siempre algo inefable y divino. ¿Qué nueva felicidad llegaría para mí? ¿Dónde se escondería en este momento? Mi espíritu daba vueltas, trazaba círculos como aquellas gaviotas sobre la fúlgida llanura. Pensaba en ver surgir de las olas figuras adorables, rostros divinos que me sonreían. Era el templo de Dios aquel abismo líquido y transparente de donde se alzaba una música que me inundaba de dicha y llenaba mis ojos de lágrimas...
¡Ay!, ahora me acerco al mar como si fuese a la Puerta del Sol. Contemplo las volutas argentadas de sus olas con la misma indiferencia que los chorros de las mangas de riego. Su estruendo temeroso me deja impasible como el ruido de los coches, y me parece que las gaviotas con sus graznidos pregonan los periódicos de la tarde.
Al meditar sobre tal contraste llama a mi puerta con fuerte campanillazo el idealismo trascendental —«¡Todo está en ti, iluso, todo está en ti!» —. Todo no; algo queda fuera, y por este algo es posible la vida y se hace imposible la muerte.
En realidad sólo en la niñez somos sabios, sólo entonces establecemos las verdaderas relaciones entre los hombres y las cosas: el odio es odio, el orgullo es orgullo y la justicia justicia.
Por eso escribo la historia de mi infancia, porque sólo entonces me encuentro original y sincero. El niño no se acerca a un general, ni a un ministro, ni a un clérigo, ni a un mendigo; se acerca siempre a un hombre. En todas las figuras y con todos los disfraces vemos al hombre y a él nos ligamos o lo repelemos. Como salimos frescos de las manos de Dios sabemos que todos somos imágenes de Él y que no son los zapatos y el sombrero lo que nos aproxima más al original.
Los niños creen absolutamente en la bondad del Universo. Viniendo de lo Infinito no pueden concebir la maldad más que como locura. Creen en la salud moral, creen en la simpatía desinteresada y en la fidelidad. Cuando un sujeto guapo que frecuenta su casa les besa cariñosamente y les trae golosinas, no se les pasa por la mente que aquel sujeto hace sólo esto por conquistar a su mamá.
El amor es confiado. Por eso de niños no nos cansamos jamás de creer y confiar. Porque en nuestra alma se halla entonces presente la paz indescriptible, la justicia ilimitada, la bondad infinita del Señor. Se necesita que el mundo nos arranque cruelmente la fe y con ella pedazos del corazón para que desconfiemos de los que nos rodean. En mi casa hay unas niñas que cuando van al colegio le piden todos los días a su mamá que envíe a buscarlas media hora antes de la salida reglamentaria. La madre se lo promete y jamás lo cumple; pero ellas se marchan tranquilas confiando en su palabra, y al día siguiente lo mismo. ¡Es hermoso! En cambio a nosotros, los viejos, un ministro nos jura por Dios y todos los santos, por su padre y por su madre que acepta la cartera para trabajar por el bien del país, sin pensar en lucrarse..., y no le creemos. ¡Es horrible!
Esta confianza inquebrantable en la bondad del Universo es lo que nos hace felices en la infancia. La mía ha sido particularmente dichosa por una disposición de circunstancias que el lector apreciará si se digna pasar la vista por las siguientes páginas.
Mi infancia y mi adolescencia se pasaron en dos medios bien diferentes, en las ásperas montañas de la más abrupta provincia española, y en las riberas del mar. Esta ventaja de alternar la vida campesina con la marítima es inapreciable porque da variedad a la vida y desarrolla en nosotros pensamientos y aptitudes diversos. Sabido es que nada refresca tanto el cuerpo y el espíritu como el cambio de ambiente y de costumbres. Además fui educado con una libertad que pocos niños han disfrutado en la clase a que yo pertenezco. Nadie me ha obligado jamás a estudiar. Yo lo he hecho siempre cuando quería y como quería. Mi padre era un escéptico irreductible en lo referente a educación; se encolerizaba cada vez que oía decir que la educación puede mudar poco o mucho nuestra naturaleza. Tal vez arrastrado por su tendencia a la paradoja, fuese demasiado lejos en este punto.
Después que salimos de la escuela he discurrido siempre a mi antojo por la villa o por el campo en compañía de otros niños hasta que sonaba el Ángelus en la iglesia, en cuyo instante estábamos obligados a restituirnos a casa sin pérdida de tiempo. Nada de ayas o vigilantes, nada de colegios particulares o aristocráticos que no he pisado jamás. He ido siempre a la escuela pública y más tarde al Instituto. No maldigo de colegios y academias que no conozco; pero opino que es mejor para el niño beberse el aire de la calle y recibir algunos sopapos de los hijos de los carniceros. Acaso por esto en las pequeñas poblaciones no existe ese odio irreconciliable entre burgueses y proletarios que observamos en las grandes ciudades.
Laviana con sus ingentes montañas; Avilés con sus vergeles, con la belleza y alegría de sus mujeres incomparables, con sus habitantes selectos, apasionados del Arte; Oviedo, ciudad rebosante de ingenio y cultura fueron los dorados pórticos donde corrió mi infancia. El cielo me concedió una madre solícita y tierna, un padre sensible, noble, ilustrado, parientes afectuosos, amigos de extraordinario despejo que fueron más tarde honor de nuestra nación. En verdad que no debo quejarme de mi hado. Hay sujetos que pasan su vida lamentándose de cuanto les rodea, de su patria, de su familia, de sus amigos, de su profesión y hasta del siglo que les vio nacer, del tiempo y del espacio. El hombre es un ser que quisiera estar siempre en otra parte. Yo no he aspirado a moverme de la mía. Padres, deudos, vecinos, amigos, compañeros, han sido genios propicios para mí. He hallado en mi camino hermosas almas a las cuales soy deudor del corto talento que he podido desplegar en este mundo. Mis días se han deslizado dulces, serenos, perfumados por el amor y la amistad, turbados solamente por la huída de seres muy queridos a otra región más alta. Ignoro lo que la suerte me reserva. Aunque me resta corta vida, para el dolor puede ser muy larga. Pero si Dios me invitase a repetir la que hasta ahora he llevado, no vacilaría en aceptar el convite.
I
ADÁN EN EL PARAÍSO
Habíamos llegado a Entralgo la noche anterior; un día entero caminando en diligencia hasta entrar en Sama de Langreo. Allí nos esperaba nuestro mayordomo Cayetano con los caballos necesarios. Montó mi padre en un caballo blanco, izaron a mi madre sobre otro negro provisto de jamugas, acomodaron a las criadas sobre pacíficos asnos y a mí me puso Cayetano delante de sí en su propio caballo Gallardo, más brioso que Bucéfalo y más juicioso que Rocinante. Nos servía de espolique José Mateo.
Seguimos la orilla del río y cuando llegamos a Entralgo era ya noche. Yo estaba medio dormido. Sólo me di cuenta de que había unas montañas muy altas, muchos árboles, un río, una gran casa con balcones de madera y delante de ella unos cuantos aldeanos y aldeanas que nos acogieron con alegría. Dos de ellos llevaban sendos candiles en las manos, con los cuales nos alumbraban mientras nos apeábamos. Recuerdo que una mujer vieja y gorda, mejor vestida que las otras, me tomó de los brazos de Cayetano en los suyos y me besó con efusión diciendo en voz alta que parecía un clavel. Era Manola, la noble esposa de Cayetano. Después manifestó en voz más alta aún, que parecía un botón de rosa y recuerdo que estos símiles me gustaron mucho y me hicieron formar buena idea de las facultades discursivas de esta señora.
Mi padre dijo:
—Acostad a ese niño inmediatamente. Mi madre respondió:
—Le daremos antes de cenar.
Mi padre replicó:
—No es necesario. Ha comido muchas golosinas.
Y no recuerdo más. Cuando a la mañana siguiente abrí los ojos estaba en el Paraíso terrenal.
Por los cristales de mi balcón se veía el sol nadando ya por el cielo azul. Frente a mí se alzaba una alta, hermosa montaña, cuya crestería semejaba la de un castillo fantástico. Sobre esta montaña venían a posarse algunas nubecillas arreboladas que el viento empujaba suavemente. El balcón abría sobre un corredor guarnecido de una magnífica parra cuyos pámpanos caían como espléndido cortinaje ocultándome a medias el paisaje.
En aquel mismo cuarto, hacía seis años, el de gracia de 1853, había yo visto por vez primera la luz del día.
Mi padre me contó más tarde las circunstancias de mi nacimiento. Mi madre se hallaba en manos de la partera, de Manola y de otras tres o cuatro mujerucas expertas. Mientras tanto él, agitado y temeroso paseaba por el salón de la casa en compañía del notario don Salvador, del abogado Juncos y del señor cura de Lorío. A estos personajes fui presentado inmediatamente después de nacer con las solemnidades de rúbrica. No hacía memoria mi padre de lo que había dicho en esta grave ocasión don Salvador el notario, ni el señor cura de Lorío, pero sí recordaba perfectamente que el abogado Juncos, mirándome fijamente y extendiendo su mano sobre mi cabeza, profirió con acento severo estas memorables palabras
—¡Dios le deje llegar al solio pontificio!
El lector tendrá ya noticia seguramente de que los deseos proféticos del abogado Juncos no se han verificado. Me consta que mientras vivió nunca pudo consolarse de esta amarga decepción que le hizo experimentar el Sacro Cónclave Romano.
Poco después de nacer yo se trasladó mi familia a Avilés, la villa marítima que todo el mundo conoce. Y mis padres tuvieron el mal gusto de pasar seis años sin poner los pies en Entralgo, lugar de celestiales delicias enclavado en la montaña.
Osadamente me vestí sin llamar a la chacha y mi audacia llegó al punto de deslizarme por la casa sin conocerla. Encontré una escalera, bajé por ella y salí al campo. ¡Oh, qué hermosa huerta se extendía delante de mí, toda llena de ciruelas, cerezas y otros frutos deliciosos! Apenas di unos cuantos pasos tropecé con José Mateo, aquel criado moreno, fornido, de cabellos rizados que nos había servido de espolique la tarde anterior.
—José Mateo, alcánzame una ciruela.
José Mateo obedeció inmediatamente. Después vi un cerezo cubierto de cerezas y ordené con el mismo imperio:
—José Mateo, alcánzame cerezas.
Y con igual sumisión José Mateo se encaramó en el árbol y me entregó una rama cuajada de ellas.
—¿Dónde vas? —le pregunté.
José Mateo me enteró de que iba en aquel momento a ordeñar las vacas y me preguntó si quería hacerle el honor de acompañarle. Se lo otorgué generosamente. Fuimos al establo y delante de él había unos cuantos hombres y mujeres arrancando patatas, que me acogieron con júbilo y me vitorearon como a un emperador. Yo apenas correspondí a esta calurosa ovación porque tenía prisa de hallarme frente a las vacas. Había cinco o seis: la Salia, la Cereza, la Garbosa, la Morueca, etc. Las contemplé con respeto y simpatía, pero mis ojos y mis sentidos todos se dirigieron inmediatamente a los terneros que se hallaban amarrados lejos de sus madres a un pesebre mucho más bajo. Acometido súbito de fervoroso amor me precipité hacia ellos para abrazarlos y besarlos. Me acogieron con notoria ingratitud, brincando y retorciéndose para esquivar mis caricias.
—José Mateo, móntame sobre una vaca.
José Mateo me montó sobre una vaca y me sostuvo todo el tiempo que yo quise. Después tomó su colodra y se puso a ordeñar. Los que arrancaban las patatas vinieron un momento a reposarse y siguieron tributándome los mismos homenajes. Pero yo estaba atentísimo a la operación que realizaba José Mateo. Sin saber cómo, en mi mente nació un pensamiento ambicioso, el de ordeñar yo también a uno de los terneros. En cuanto signifiqué la proposición obtuvo un éxito inesperado. No sólo José Mateo sino todos los que allí había, lo mismo hombres que mujeres, la aprobaron fuertemente y manifestaron del modo más ostensible su satisfacción. José Mateo buscó un zapito más chico y me lo entregó. Acto continuo me puse a la obra...
¿Por qué ríen aquellos mastuerzos? ¿Por qué ríen tanto? Reían hasta desternillarse, apretándose las costillas como si fuesen a estallar. Pero el ternero brincaba, coceaba, se retorcía; y por más que yo, diligente y enardecido por los gritos de entusiasmo que los arrancadores de patatas lanzaban al aire, no cejaba en mi tarea, nunca pude extraer de él una gota de leche. Para resarcirme de esta dolorosa decepción José Mateo me ofreció un zapito rebosante de ella. Bebí hasta que me harté con viva satisfacción del concurso, el cual prorrumpió en gritos de entusiasmo al verme con las narices teñidas.
En cuanto salimos del establo lo primero que encontramos, ¡oh, dicha!, fue un asno.
—José Mateo, móntame sobre ese burro.
José Mateo obedeció y todos los demás le ayudaron a izarme y me pasearon largo rato por mis dominios hasta que me llamaron a tomar el chocolate. Y apenas tomado, subí de nuevo al cielo, esto es, monté en el asno y seguí paseándome, sirviéndome de palafreneros una muchedumbre de hombres y mujeres, por aquellos parajes encantados donde todo era placer, dicha y amor.
Cuando llegó la hora de comer, Manola y su digno esposo Cayetano, que ocupaban los bajos de nuestra casa, me invitaron a su mesa. ¡Oh!, esta mesa era el artefacto más ingenioso y admirable que jamás se haya visto. Nos sentábamos en un gran escaño de madera ennegrecida delante del lar; se soltaban unas clavijas y de pronto bajaba una gran tabla a colocarse delante de nosotros. A pesar de mis canas todavía no puedo recordar esta mesa sin que mi corazón salte de alegría.
Mientras comíamos, una gata maravillosa vino a ponerse sobre el hombro de Cayetano y a comer las sobras de su plato. Mi sueño en aquel momento sería que se montase también sobre mi hombro y comiese conmigo. Pues bien, este sueño ambicioso se realizó antes de llegar al final de la comida. La Micona, aquella gata majestuosa, madre de tres generaciones de gatos guerreros, me hizo el honor de subirse a mi espalda y meter el hocico en mi plato. Yo permanecí tan confuso y agradecido que me apresuré a darle todo lo que había en él y si no hubiera sido por Manola me quedo con hambre.
Después salgo al campo otra vez, y mis pies recorren los deliciosos senderos de la aldea, los bosques de avellanos, las calles estrechas entre setos de zarzamora y madreselva. Un sentimiento de inmortal felicidad invadía mi espíritu, lo tenía suspenso y extasiado. El aire embalsamado penetraba en mis pulmones embriagándome, los pájaros gorjeaban sobre mi cabeza bendiciones, las hojas de los árboles susurraban a mi oído promesas de dicha. De pronto, en una de las revueltas del sendero, tropiezo con una gran cerda que llevaba en pos de sí ocho o diez cerditos. Jamás he visto una aparición más celestial. Aquellos animalitos bulliciosos, sonrosados, cautivaron inmediatamente mi corazón.
Y como yo estaba persuadido de que me hallaba en el Paraíso y que todas las criaturas de Dios debían obedecerme y acatarme, en cuanto vi a un paisano cerca le ordené que me diera uno de aquellos cerditos. Sin pérdida de tiempo me lo entregó y yo le besé con transporte en el hocico. Pero aquel animalito no debía estar acostumbrado a esta clase de expansiones amorosas, porque la tomó como una ofensa, se puso a chillar y a forcejear hasta que logró desasirse y escapar con sus hermanos.
Un poco más lejos vi algunos carneros pastando, y el pastor, que era un chico de catorce o quince años, me invitó a que me sentara a su lado. Me trató igualmente como a rey y señor, y me regaló una flauta con la cual distraía sus ocios y los de los carneros, me enseñó a hacer jaulas de mimbre para los grillos, me adiestró en la caza de éstos, revelándome algunos procedimientos de su invención y por último me hizo saber que aquellos carneros me pertenecían y estaban a mis órdenes. Por lo tanto no tenía más que pedir a mi papá que me hiciese construir un carrito de madera y él se encargaba de enganchar los dos más fuertes y domarlos hasta que pudiera pasearme por todo el concejo y llegar a Sama si fuera necesario. Yo pensé que me volvía loco de alegría. Me fui a casa y haciendo irrupción en el despacho donde se hallaba mi padre con algunos señores, le signifiqué a boca de jarro mi pretensión. Todos aquellos señores la encontraron muy razonable y la apoyaron con todas sus fuerzas, de modo que mi padre dio inmediatamente las órdenes oportunas para que se construyese el carro.
Pero, ¿qué es lo que veo? Un perrito negro con un redondo lunar blanco en la frente, que empieza a brincar en torno mío solicitando mi valiosa protección. Me apoderé de él, le tomé en mis brazos y nuestra amistad quedó sellada. Este perrito era una perrita, se llamaba Peseta a causa de la forma y tamaño del lunar que semejaba la moneda de este nombre y pertenecía al médico don Nicolás, uno de los señores presentes. Como es lógico, le pedí en seguida que me la regalase, y como es lógico también, me respondió que desde aquel momento era mía.
Salí con ella en los brazos y la paseé triunfante por la aldea mostrándola con orgullo a todo el vecindario. El respeto a la verdad me obliga a confesar que durante las dos o tres horas que la llevé sobre mi pecho, aquella linda perrita me dio pruebas inequívocas del más fino amor. Me decía cosas tiernas al oído y me lamía la cara, acaso más a menudo que lo que hubiera aconsejado la decencia. ¿Por qué, pues, aprovechando un descuido mío, saltó al suelo y emprendió una carrera vertiginosa sin escuchar mis anhelantes llamamientos? Nunca he podido comprenderlo. El corazón femenino es un abismo de contradicciones y misterios.
Cuando venía hacia casa mohíno y entristecido, tropecé con don Marcos, aquel famoso capellán que había perdido su fortuna en francachelas y sobre el tapete verde.
—¡Don Marcos! —le dije con acento dolorido—, ¡se me escapó la Peseta!
—¡Ay, hijo mío, cuántas se me habrán escapado a mí! — me respondió sonriendo.
Yo no entendí el equívoco y creí de buena fe que había tenido muchas perritas y se le habían escapado. Y le compadecí sinceramente.
Pero cuando llegué a casa el Muley, el obeso perro de caza de Cayetano, vino a mí y me consoló de la traición de aquella pérfida. ¡Qué honrado era aquel Muley!, ¡qué gracioso!, ¡qué buen carácter tenía! Aunque me montase sobre él, aunque le tirase de las orejas y del rabo jamás le he visto enfadado. Lo único que hacía era sustraerme bonitamente el pan de la merienda. Pero lo ejecutaba con tal gracia y destreza que se lo perdonaba de todo corazón. Aquella tarde me hizo feliz y se tragó tres buenos cachos de pan y un gran pedazo de queso.
Por la noche, después de cenar me recosté en el gran sofá del comedor, cerca de mi madre, que ocupaba el otro extremo. Más de una docena de mujerucas de la aldea vinieron a hacernos la tertulia. Como no había sillas bastantes, muchas de ellas se acomodaron en el suelo. Mi padre, en un ángulo de la estancia fumaba un cigarro puro y charlaba con el señor cura, el notario don Salvador, el abogado Juncos y Cayetano. Las mujerucas hilaban y mi madre hilaba también sirviéndose de una preciosa rueca con incrustaciones de marfil que le había regalado mi abuelo. Sus dedos de hada torcían el hilo tan fino que las mujerucas no se hartaban de admirarla. De vez en cuando posaba en mí sus grandes, hermosos ojos negros, y sonreía dulcemente.
Los míos se entornaban ya a mi despecho para dormir. Sentía perder de vista por algunas horas el paraíso en que la Providencia me había colocado. A mis oídos llegaba, sin embargo, la conversación que sostenía mi padre con aquellos señores. Se hablaba de unas cosas espantosas, del robo que se había cometido hacía pocos días en casa del señor cura de Pelúgano, de la ferocidad de los ladrones, de los tormentos que habían infligido al buen sacerdote y a su ama de gobierno para hacerles declarar dónde estaba escondido el dinero.
Pero todo aquello no era más que una horrible pesadilla. Yo estaba en el Paraíso, me hallaba absolutamente convencido de ello, y ansiaba despertarme para gozar nuevamente de sus alegrías inmortales.
II
UNA SUERTE ORIGINAL DEL TOREO
Después de tan larga ausencia, mi padre tenía muchos asuntos que arreglar en Laviana. Permaneceríamos, pues, allí no sólo el verano, sino el otoño, acaso también el invierno; en fin, una eternidad. Yo me dispuse a pasar la eternidad como la pasan los ángeles, suponiendo que los ángeles no tengan colegio. Mi padre me había anunciado que todos los días aprendería mis lecciones de gramática y de historia sagrada y escribiría mi plana; pero yo conocía a mi padre perfectamente aunque no le hubiese engendrado, y la eficacia de sus preceptos cuando éstos tendían a molestarme.
Me puse, pues, tranquilamente en los primeros días a recorrer el Paraíso terrenal y a reconocer sus parajes más deleitosos, empezando por nuestra morada. Era un gran caserón hecho a retazos por sucesivas generaciones. Para pasar de una habitación a otra había que subir o bajar casi siempre un escalón y esta circunstancia me impresionó muy agradablemente en su favor, no sé por qué. Quizá, sin darme cuenta de ello, previese que aquel constante subir y bajar iba a influir beneficiosamente en el desarrollo de mis piernas. Sin embargo, lo primero que desarrollé fue la cabeza, pues di unas cuantas caídas que levantaron otros tantos chichones en ella.
Había una gran sala en la parte trasera, que llamaban la salanueva, aunque era terriblemente vieja, y a entrambos lados de la casa dos amplios corredores de rejas guarnecidas con sendas parras. Los muebles eran feos y toscos: sobre todo un reloj de pesas tenía tan espantosa catadura, que no podía mirarlo sin sentirme inquieto, y cuando iba a dar la hora comenzaba a producir unos ruidos extraños y odiosos que me asustaban.
La cama en que yo había nacido (esto lo supe después porque entonces no dudaba de haber llegado de Madrid en la consabida cestita) era un monumento de Semana Santa. Para subir a ella debía de existir una escalera de mano, pero yo no la vi. Los sillones de la sala pertenecían al tiempo de los cíclopes o por lo menos a la era pelásgica, pues ningún hombre de este siglo podía sentarse en ellos por sus propias fuerzas. En el sofá dormiríamos todos los de la casa sin molestarnos. Ciclópeas eran también las mesas de roble, que no podían ser removidas sin que subiesen los criados de la labranza a ayudar a las muchachas.
Pero en medio de toda esta barbarie había un delicioso artefacto modernista, un organillo no más antiguo de un siglo. Era más alto que yo y su repertorio se componía de piezas de una ópera llamada La Caravana, valses de la reina de Escocia, minués y gavotas. Así que empuñé su manubrio y le hice sonar comprendí cuál era mi verdadera vocación en este mundo. Yo había nacido para tocar el organillo. Fiel a la voz del cielo estuve tocando cuarenta y ocho horas seguidas sin dejar mi trabajo más que a las horas de comer y dormir. Ignoro por qué lo abandoné, pues nadie se empeñó en torcer mi vocación, pero es lo cierto que al cabo, por mi propia voluntad, fui dejando claros cada vez mayores en mi tarea.
En uno de estos intervalos se me ocurrió subir al desván. Era enorme, obscuro, lleno de polvo y de telas de araña. Imposible imaginar nada más interesante. Sillas desvencijadas, cajones medio abiertos, residuos de vajilla, libros encuadernados en pergamino, argadillos y otros cachivaches de formas para mí desconocidas. En un rincón había unos cuantos fusiles de chispa, que apenas tuve fuerzas para levantar, había espadas también, y en un viejo arcón hallé cinco o seis casacas azules, encarnadas, blancas, con las cuales determiné disfrazarme tan pronto como se presentase la ocasión. Estas casacas habían pertenecido a mi abuelo, que había muerto tres o cuatro meses antes de venir yo al mundo. Fue militar y se retiró joven a sus tierras. Siendo cadete y contando sólo dieciséis años había hecho la guerra a la República Francesa cuando nuestra nación se la declaró después de la ejecución de Luis XVI, fue hecho prisionero y relataba, según me transmitía mi padre, que al entrar en Burdeos con otros prisioneros y antes de ser conducido a la prisión había visto cortar nueve cabezas en la guillotina. Una vez en la cárcel, que era una especie de viejo almacén, trató de sobornar a varios centinelas mostrándoles una onza de oro que había conservado. Todos le rechazaron indignados y alguno le golpeó con la culata del fusil. Por fin uno de los mozos que diariamente venían a traerles una cabeza de carnero a cada uno y hacer la limpieza se ablandó, le cedio su sombrerete y en mangas de camisa y con un cubo en cada mano logró burlar la guardia y fugarse. Después de muchas y peligrosas peripecias entró al cabo en España y pudo incorporarse de nuevo al ejército. Estaba de Dios que mi abuelo, a quien me pintaban como un hombre extremadamente aficionado a la vida de aldea, como un propietario ordenado y ahorrador, había de morir como un militar, pues falleció a consecuencia de la caída de un caballo.
Delante de la casa había dos grandes hórreos 1 que servían para depósito del trigo; porque en aquella época las rentas se pagaban en especie. Aquellos hórreos eran deleitosos como todo lo demás. Debajo de ellos nos cobijábamos cuando llovía y allí se bailaba, se jugaba y nos podíamos divertir de todas maneras sin temor de la intemperie. Detrás se extendía la pomarada. Un poco más lejos, y encima de ella se veía la iglesia y la casa rectoral. Entralgo se halla situado en el ángulo que forma el Nalón, río mayor de Asturias, con un pequeño afluente llamado río de Villoria. No le bañan, pues, más que dos ríos y en este respecto hay que reconocer que es inferior al Paraíso de nuestros primeros padres, el cual estaba regado por cuatro. En cambio en éste, al decir de mi profesor de griego en Madrid, don Lázaro Bardón, que había estado allí con una comisión del ministerio de Fomento, soplaba ordinariamente un viento muy fastidioso. Nada de eso acaecía en Entralgo. Una temperatura deliciosa entre veinte y veinticinco grados, rodeado de altas montañas, que lo guardan de los huracanes, sentado sobre el césped, guarnecido por bosques de castaños y avellanos, envuelto entre manzanos, nogales, cerezos y otros árboles de fruta. Mucha humedad y mucho lodo durante el invierno, es cierto; pero nosotros no estábamos obligados a pasar allí el invierno, mientras Adán y Eva no podían salir de su jardín. En cuanto a la variedad de frutas claro está que no es posible la comparación, porque en el Paraíso de nuestros primeros padres las había todas, pero si me dicen que las manzanas y las cerezas que Adán tenía a su disposición eran mejores que las que yo comía, me autorizo el dudarlo.
El río Nalón distaría de nuestra casa unos quinientos pasos y ciento el de Villoria. En la margen de éste se halla la célebre Bolera o campo de recreo donde los vecinos se entregan a sus juegos favoritos, el de los bolos y el de la barra los domingos y días festivos. Allí fue donde Jacinto de Fresnedo venció en buena lid un día del Carmen tirando la barra a todos los mozos del valle de Langreo2 .
Sobre este río de Villoria hay un pontón de madera y se pasa al camino de la Fuente por la derecha, y al de los Molinos y Cerezangos a la izquierda. Cerezangos era un vasto prado en declive y con no pocos altos y bajos que mi padre convirtió más tarde en pomarada. En aquella época estaba dedicado a pradera, cerrado como casi todas las fincas de la región por una paredilla cubierta de zarzamora y guarnecida toda su extensión por avellanos, que salen de la tierra en forma de canastillos. Contemplando el valle de Laviana desde lo alto de cualquiera de sus montañas, se ven todos los prados como claras esmeraldas cercadas por otras más obscuras.
Una de aquellas tardes me aventuré a pasar el pontón, y encaminando mis pasos por el sendero de los Molinos llegué hasta Cerezangos. La portilla de rejas estaba cerrada con candado, pero a un lado había una saltadera bastante cómoda que me invitaba a entrar. Y en efecto entré y espacié mi vista con deleite por todo el ámbito de la pradera, matizada de blancas florecillas. Me sentía dichoso y cada vez más contento de haber nacido. Lentamente, como quien paladea con glotonería su felicidad, fui avanzando por la finca con el oído atento al canto de los pájaros, pero más aún al de los grillos que en aquel momento me parecían excesivamente interesantes. Allá en el centro pastaba tranquilo y solitario un carnero. Aquel carnero me trajo a la memoria el carro que mi padre me había prometido, y mi felicidad, aunque parezca imposible, aumentó todavía más. ¡Quién había de pensar! ...
Poco a poco me fui aproximando al sitio donde pastaba el carnero. Éste levantó dos o tres veces la cabeza para mirarme y volvió a bajarla. Avancé un poco más y entonces el carnero quedó inmóvil, contemplándome con dulce mirada. Luego él también comenzó a avanzar lentamente hacia mí como si quisiera darme la bienvenida. ¡Oh, amable carnero! Me acometieron deseos de besarle.
¿Qué es esto, cielos? Cuando se hallaba a cinco o seis pasos de mí, toma carrera, baja la cabeza y me embiste fieramente tumbándome en el suelo.
¡Madre mía!, ¡qué susto!; ¡qué gritos! Traté de levantarme rápidamente, pero así que me pongo en pie el carnero vuelve a embestirme y me tumba de nuevo. Otra vez me levanto y otra vez me embiste y me tumba. Repito la suerte otras tres o cuatro veces y otras tantas fui derribado.
En conciencia debo declarar que el animal no me hacía mucho daño, no sé si porque el golpe era flojo o porque antes de que llegase su testa a mi vientre ya me había yo dejado caer al suelo. De todos modos comprendí al cabo con terror que eran inútiles todos mis esfuerzos para mantenerme en la posición normal de un bípedo. Lo que hice entonces fue llorar como una fuente y gritar como un energúmeno llamando a mi padre, a mi madre, a Manola y a todos los criados uno por uno. Nadie acudió en mi auxilio. ¡Qué horrible decepción! Yo había imaginado que Dios había puesto a mi servicio todos los animales de la creación, y ahora, repentinamente y sin motivo aparente, uno de ellos se rebelaba, ¡qué digo, rebelarse!, me atacaba, me tenía hecho prisionero, y ¡quién sabe lo que haría más tarde de mí!
La muerte se me presentó bajo su aspecto más espantoso. Tumbado boca arriba y mirando al cielo gritaba hasta ponerme ronco, repitiendo los nombres de todas aquellas personas que me parecían bastante poderosas para luchar con mi enemigo. Hasta llamé a Muley, el perro de Cayetano, que por supuesto tampoco apareció por allí.
El carnero no hacía caso de mí o por lo menos aparentaba no hacerlo. Tanto que al cabo de un rato me aventuré a incorporarme; pero entonces levantó la cabeza, me miró fijamente y yo, aterrado, me dejé caer nuevamente sobre el césped. Sólo la Virgen podía salvarme de aquella angustiosa situación, y se lo pedí repitiendo las oraciones que me había enseñado mi madre.
Y en efecto, la Virgen vino en mi auxilio, sugiriéndome una idea salvadora. Puesto que el carnero no hacía caso de mí mientras me hallaba tumbado y sólo se irritaba cuando me veía en pie, tal vez caminando a rastras lograría evitar su furor. Me arrastré, pues, cautelosamente y avancé un metro poco más o menos. Miré hacia atrás; el carnero seguía pastando sin advertir nada. Avanzo otro metro; tampoco. Sigo deslizándome como una serpiente sobre el césped, mirando a cada instante a mi enemigo y éste permite que me aleje sin notarlo siquiera.
¿Sería una traición? ¿Me dejaría concebir esperanzas para caer de improviso sobre mí? Eso pensé con espanto, cuando hallándome ya lo menos a treinta pasos de él, levantó la cabeza y me miró con fijeza. Quedé yerto. Mi corazón parecía que se salía del pecho. Y sin embargo, repito, que aquella mirada era más bien dulce que iracunda. En el curso de mi existencia otra gente me ha mirado de un modo más agresivo sin embestirme.
Quedé inmóvil y pegado al suelo haciendo el muerto, o por mejor decir estándolo casi de miedo. El carnero bajó al cabo la cabeza y siguió pastando y desde entonces no volvió a mirarme. Yo seguí avanzando hacia la saltadera con la misma prudencia, ensanchando y contrayendo alternativamente los anillos musculares de mi cuerpo como un consumado anélido.
Por fin me encuentro a tres pasos de la saltadera. Miro hacia atrás. El carnero está lejos, muy lejos, y pasta tranquilo e indiferente la menuda hierba. Entonces me levanto vivamente y en menos tiempo que se dice monto la saltadera y me tiro al camino y corro como un gamo hasta llegar a casa jadeante y sudoroso.
Cualquiera pensará que llegué presa de la mayor desolación y amargura. Nada de eso. Mi estado de ánimo era felicísimo: rebosaba de orgullo y de entusiasmo por mí mismo, pensando en la burla que había hecho al carnero.
Así es como las satisfacciones de la vanidad esparcen casi siempre un bálsamo refrigerante sobre nuestras heridas.
III
IMPRESIONES DEL ESTÍO
Aquel verano envió Dios a la tierra el más verde follaje, las brisas más perfumadas, las aguas más cristalinas y las cerezas más encarnadas de su infinito repertorio. En el cielo también mostró su buena voluntad haciendo nadar en él un sol refulgente seguido de alegre escolta de nubecillas irisadas. Y en nuestra propia casa de Entralgo se ingenió para que mi padre olvidase la mayor parte de los días el darme lección y para que Muley, el perro de Cayetano, fuese cada vez más amable y tolerante conmigo.
Los animales seguían siendo mi dicha a pesar de la amarga decepción que acabo de relatar. La fauna me interesaba muchísimo más que la flora y como esto se sabía en el pueblo los chicos me traían con frecuencia mirlos de cría, jilgueritos, pinzones, calandrias, etc., etc. Yo los criaba a la mano, les abría el pico y les introducía cuanto alimento podía hallar en la cocina. A pesar de eso, ¡caso extraño!, todos se morían bien pronto: apenas pasó ninguno de las cuarenta y ocho horas. Esto hacía montar en cólera a mi padre y me increpaba duramente, no sé por qué, pues yo los cuidaba con el esmero y la diligencia que puede emplear una madre con sus hijos. Si se morían, sin duda era por mala voluntad, pues no es creíble que en edad tan tierna estuviesen ya fatigados de la vida.
Los terneros continuaban mereciendo mi aprobación, aunque yo no merecía la suya, pues en cuanto me acercaba y les ponía la mano encima comenzaban a brincar y forcejear como desesperados y tiraban de la cadena que los tenía sujetos al pesebre, como si quisieran ahorcarse con el collar. La madre, allá en el fondo del establo, volvía la cabeza y dejaba escapar un sordo mugido de reprobación.
José Mateo era siempre mi esclavo. Cuanto yo necesitaba o me placía en el reino vegetal o animal estaba seguro de obtenerlo inmediatamente por la intercesión de aquel hombre cuyo poder no reconocía límites. Trepaba a los árboles, penetraba en las cuevas, se bañaba en el río sin reparo alguno por proporcionarme el más pequeño placer. Cuando iba a efectuar cualquier trabajo, como segar heno fresco para el ganado o helecho para mullir el establo, me llevaba sobre sus robustos hombros, me sentaba después sobre el césped y mientras trabajaba me iba instruyendo acerca de las delicadas operaciones que exige el cultivo de la tierra, y de la vida y costumbres de los animales que poseíamos en la casa. Me decía que el heno fresco se corta mejor a la madrugada porque está más blando: al mediodía la guadaña encuentra mayor resistencia. En cambio el helecho, como se corta con la hoz, vale más segarlo en las horas de calor en que está más recio. Me enseñaba el modo de atar la carga con la gran soga de cerda y me permitía ayudarle a esta importante operación montando sobre el montón de heno o helecho para prensarlo.
José Mateo era el hombre de las praderas. Para él no existía en el mundo ni riqueza más apetecible, ni espectáculo más divertido, ni cosa más digna de veneración que un buen prado de regadío. No le cabía en la cabeza que se pudiera llamar rico a un hombre que no poseyese alguno. Por eso mi padre, que poseía muchos, era un ser excepcional a sus ojos, y cuando yo le decía que había señores mucho más ricos que él, sacudía la cabeza dudando de mi aserto. Había estado una sola vez en Avilés y mi padre, queriendo proporcionarle una sorpresa, le llevó por caminos escondidos hasta el borde de la mar. Al hallarse repentinamente frente a ella y ver la inmensa llanura de agua, abrió mucho los ojos y dándose una palmada en la frente exclamó: « ¡Dios, qué prado!»
No tardé en averiguar que la hierba larga y dura la comen perfectamente los caballos, pero las vacas la rechazan. La hierba cortita, mezclada de manzanilla y otras plantas olorosas hace la delicia de éstas, que con ella se cargan de leche dulce y sabrosa. En el establo teníamos cinco o seis vacas que José Mateo, con profundo espíritu crítico, clasificaba en dos grupos: las lechares, esto es, aquellas que daban mucha leche, y las mantequeras, o sea las que dando menos leche rendían mayor cantidad de manteca. Aprendí cómo se extrae ésta mazando la leche en una vasija de barro a la cual se había hecho previamente un agujerito que se tapaba con una espiga de madera. Por este agujerito se dejaba correr el suero cuando la manteca comenzaba a sonar ya como una bola pastosa dentro de la vasija.
Los días claros, serenos, se deslizaban para mí de un modo delicioso aprendiendo estas y otras cosas que me parecían infinitamente más interesantes que la conjugación de los verbos intransitivos. En aquel tiempo pensaba yo como un bárbaro, imaginando que escribir el verbo hacer sin h no tenía trascendencia alguna para la vida.
Una mañana hallé a José Mateo vestido con su chaqueta nueva y su montera de los domingos. Estaba grave y un poco pálido y contra su costumbre no me interpeló alegremente. Yo le pregunté:
—¿Por qué te has puesto la chaqueta nueva?
—Porque la Salia se quedó escosa —me respondió muy serio.
Yo no vi clara la relación de causalidad que existía entre la chaqueta nueva de José Mateo y el que la Salia se quedase escosa (sin leche). Callé sin embargo y al cabo de un momento él mismo se encargó de explicármela.
—El amo me mandó ir a venderla al mercado.
El amo era Cayetano; a mi padre le llamaba «el señor».
—¡Ah!, ¿vas a la Pola? Yo voy contigo.
En efecto, me dejaron ir a la Pola con él y estuve toda la tarde en el mercado del ganado. Después de mucha, muchísima conversación y de infinitos tanteos y reconocimientos, después de regatear una hora entera por cosa de medio duro, al cabo se vendió la Salia. José Mateo, que había estado locuaz todo el día, volvió a quedar silencioso y taciturno cuando vio partir al comprador con la vaca atada por los cuernos. Hacía seis años que la ordeñaba, que la daba de comer, que la llevaba al río a beber, que la uncía al carro. Metió rápidamente en la faltriquera, como si le quemase los dedos, el dinero del precio, me tomó de la mano y emprendimos de nuevo silenciosos y tristes el camino de Entralgo. ¡Ah, vosotros los que en la Bolsa vendéis y cambiáis indiferentes esos papeles que llamáis valores, cuán poco imagináis las emociones que representa la venta y el cambio de los valores de la aldea!
Los domingos eran días más felices aún para mí. Al despertarme escuchaba el dulce tañido de las campanas. Si al terminar el repique sonaban lentamente dos campanadas, por ellas averiguaba que era el segundo toque. Saltaba del lecho prontamente y me asomaba al corredor de la parra. Enfrente de mí, y bien lejana, se alzaba la gran Peña Mea, cuya crestería se recortaba en el azul del cielo. Los castañares que vestían las colinas, la pomarada, todo el follaje en que estaba envuelta mi casa brillaba a las primeras luces del sol matinal. Por delante comenzaban ya a pasar en dirección a la iglesia los vecinos de Canzana vestidos con el traje de fiesta, la tosca camisa blanquísima, el calzón corto de paño con botones plateados, la chaqueta al hombro, enhiesta la picuda montera de pana. Esta Canzana es un pueblecito de nuestra parroquia asentado en el repliegue de una colina encima de Entralgo.
Cuando ya estaba todo preparado y sonaba el tercer toque nos poníamos en marcha hacia la iglesia. Mi madre solía ir a caballo porque siempre estaba delicada de salud y el camino, aunque corto, era áspero. A mí me parecía encantador, pedregoso, sombreado de avellanos que formaban sobre él un túnel prolongado. Al llegar a la iglesia el sexo masculino se separaba del femenino tomando el primero por la izquierda y el segundo por la derecha. Los hombres se quedaban unos instantes en el pórtico hasta que daba comienzo la misa; las mujeres entraban directamente.
—Mi padre y yo íbamos a la sacristía, donde se hallaban ya los personajes más caracterizados de la aldea. El cura era un viejecito, delgado, suave, meloso, que nos acogía siempre con extraordinaria deferencia. Con todo el mundo era amable y tolerante menos con San Nicolás. Este santo tenía un santuario en Campiellos, lugar no muy distante del nuestro, al cual acudían los habitantes de Laviana y aun de otros concejos buscando el remedio de sus enfermedades y miserias. Tanta fe habían despertado sus curaciones milagrosas que los peregrinos aumentaban sin cesar y no se hablaba de otra cosa por aquellos contornos. Esto molestaba grandemente a nuestro párroco, que veía abandonada por San Nicolás a nuestra Virgen del Carmen, patrona de Entralgo, y de la cual era devotísimo. No le faltaba razón, a mi juicio, porque suponer que San Nicolás había de conseguir de Dios más que la Virgen era insensato y hasta impío. Por eso siempre que se presentaba la ocasión en los sermones o pláticas que pronunciaba antes del ofertorio solía aludir con cierta acritud al afán imprudente que se había apoderado de sus feligreses por ir a visitar y hacer ofrendas al santuario citado.
Un día nos dio a quemarropa la siguiente noticia de sensación: «Amados hermanos míos: San Nicolás de Campiellos no está en Campiellos; allí no está más que una imagen». Pues a pesar de estas y otras expresivas advertencias el vecindario persistió en favorecer a San Nicolás; porque lo mismo en la aldea que en la ciudad, en el orden temporal como en el espiritual, la moda ejerce un imperio despótico.
Era devotísimo nuestro cura, como he dicho, de la Virgen del Carmen y no cesaba de exhortarnos para que nosotros lo fuésemos también. «Pidamos a la Virgen — nos decía un domingo—, pidámosla sin cesar, pidámosla con insistencia, porque aunque parezca alguna vez que no nos escucha seguro es que al fin nos atenderá. La Virgen es como una madre a quien su hijo pequeñito le dice:
—¡Madre, dame pan; madre, dame pan! La madre no le hace caso y el niño repite: —¡Madre, dame pan! La madre parece que no le oye y el niño no cesa de repetir:
—¡Madre, dame pan; madre, dame pan! Y al fin la cariñosa madre concluye por darle pan y manteca».
Esto me parecía muy bien porque era apasionado del pan con manteca, sobre todo si la espolvoreaba con un poco de azúcar.
Quizá al llegar aquí el lector sonría al pensar en Bossuet. ¿Pero qué íbamos a hacer nosotros con Bossuet? ¿Quién le había de entender allí? Dejemos el águila de Meaux en su nido y no despreciemos demasiado a este pobre gorrión, porque todos los pájaros grandes y pequeños son de Dios y todos cumplen su destino sobre la tierra.
La salida de misa era siempre alegre. Bajábamos por la calzada pedregosa sombreada de avellanos, formando grupos, charlando y riendo. Mis padres se quedaban en casa, pero yo con Cayetano y José Mateo continuaba hasta la Bolera, donde se organizaba inmediatamente el juego de bolos. ¡Qué asombro el mío al ver a aquellos hombres lanzar al aire una inmensa y pesada bola de roble con más facilidad que yo lanzaba una pelota de goma! Los vecinos de Canzana que entraban en el partido allí se estaban hasta el obscurecer sin tomar alimento y sin dar por esto señales de flaqueza. Hay uno, labrador bien acomodado, pero tan avaro que al comenzar el juego se despoja de sus zapatos nuevos para no estropearlos y los oculta detrás de un madero. Pero hay otro de Entralgo, cazurro y bromista, que lo observa y disimuladamente va hacia el madero, se despoja también de sus zapatos y se calza los del avaro. Todo el día juega con ellos puestos y es de ver la risa que se apodera de los circunstantes enterados del trueque cuando el de Entralgo, disputando sobre algún tanto con el de Canzana, da furiosos zapatazos en el suelo para estropearle aún más el calzado. Son las farsas de la aldea, groseras, si se quiere, pero tan divertidas como las de la ciudad.
En las tardes de calor íbamos a bañarnos mi padre, Cayetano y yo al pozo llamado de la Cuanya, un remanso de río cerca de una peña, sombreado por un inmenso nogal. El placer más grande de estos baños era ver a Cayetano zambullirse, permanecer dentro del agua algunos instantes y salir siempre con una trucha en la mano. Habilísimo para buscarlas debajo de las piedras, en alguna ocasión le he visto salir con dos, una en cada mano. Pero me hacía experimentar zozobras mortales. Cuando tardaba en asomar la cabeza más de lo ordinario se me figuraba que se había ahogado y mi corazón latía con violencia. El recuerdo de estos momentos penosos me sugirió el cuento titulado ¡Solo!, que figura en la colección de mis obras.
Un goce mayor aún era comer en casa de cualquier vecino. Recorría con frecuencia las de los más señalados y si llegaba a la hora del mediodía, me ofrecían siempre con franqueza y cordialidad su pobre comida. Casi todos cultivaban en arriendo tierras de mi padre y profesaban a nuestra familia un afecto que nunca se ha extinguido. Aceptaba lleno de regocijo. ¡Cuán poco necesita el hombre para ser feliz! Yo lo era comiendo un miserable pote en un plato de barro con cuchara de madera y bebiendo después una escudilla de leche. Aquella humildad placía a mi corazón en vez de resquemarlo porque aún no había llegado para mí la hora del orgullo.
Y no sólo compartía con gozo sus groseros alimentos, sino también quería tomar parte en sus faenas. Me llevaban a los prados, me llevaban a las tierras, y yo me esforzaba en prestarles ayuda y ellos aceptaban sonrientes mis esfuerzos y los alentaban. Cuando al fin me decían: «¡Bien, muy bien, hoy has ganado la comida!», quedaba tan gozoso como pudo quedarlo el patriarca Jacob cuanto su tío Labán le entregó la bella Raquel después de los siete años de servicio.
La más culminante faena del verano es la hierba. A ella dediqué, pues, toda mi atención y sobre ella concentré mis esfuerzos para pagar a mis convecinos el alimento con que me regalaban. Antes del amanecer la cuadrilla de segadores se constituye en el prado que se ha de segar. Las primeras horas de la mañana, por ser las más frescas del día, son las mejor aprovechadas. Pero yo nunca logré que me despertasen temprano. Iba cuando llevaban a los segadores la parva, esto es, el ligero desayuno compuesto de queso, pan y aguardiente. Naturalmente en esta dura tarea de cortar la hierba con guadaña yo no podía prestarles grandes servicios porque cuantas veces intenté hacer uso de aquel instrumento otras tantas clavé la punta en el suelo sin cortar una mala hierba. Pero cuando a las horas del sol se trataba de revolverla, esto es, de extenderla para que se secase, entonces entraba yo en funciones y con un palito u horquilla que me daban me ponía a trabajar con el mayor ardor, sufriendo pacientemente el del sol, que no era flojo.
Si no llovía, al día siguiente la hierba estaba seca y se metía en el pajar o tinada, como allí dicen. Era cosa de probar mis fuerzas. La probaba haciendo que me atasen una carga que me empeñaba fuese grande. No podía con ella y en cuanto me la ponían sobre los hombros caía al suelo abrumado. Trataban de aminorarla, pero yo no lo consentía y volvía a obligarles a que me la echasen encima y otra vez daba conmigo en el suelo. Así repetía la suerte hasta que avergonzado y confuso me entregaba a la desesperación llorando mi impotencia con amargas lágrimas.
Otras más amargas aun vertí aquel verano y no fue por cumplir con mi deber sino por faltar a él. Había en uno de los corredores guarnecidos de parra un nido de golondrina que me interesaba muchísimo. Los padres iban y venían sin cesar cebando a sus pequeños y éstos comenzaban ya a asomar sus piquitos fuera del nido. Largos ratos pasaba en contemplación de aquella tierna escena de familia, cuando un día se me ocurrió trabar relación más íntima con ellos. Y para lograrlo no hallé otro medio más adecuado que tomar una escoba, subirme sobre una silla y...
Ya se puede inferir lo que sucedió. Nunca pude comprender qué motivo determinante me impulsó a realizar aquella triste hazaña. Sólo puedo explicármela por una tentación del pequeño demonio de la curiosidad que existe en cada niño.
El nido se hizo migajas en el suelo y aquí y allí esparcidos aparecieron unos cuantos pajarillos desplumados, nada gratos de ver. Una criada que estaba en la habitación oyó el ruido, se asomó al corredor y dio un grito. Otra criada que estaba cerca acudió al oír el grito y dio otro grito. Mi madre llegó en seguida y lanzó otro grito. Después Manola y lo mismo Cayetano...; en fin, todo el mundo. Y por fin acudió mi padre que al ver lo que pasaba se puso rojo como si fuera a sufrir un ataque de apoplejía.
Todos me increparon a la vez furiosamente y todos en la misma forma, esto es, dirigiéndome idéntica pregunta
—¡Niño!, ¿por qué has hecho eso?
Yo debía estar pálido como un muerto y guardaba silencio.
—¡Niño!, ¿por qué has hecho eso?
El mismo silencio.
En realidad, aunque quisiera, no podría satisfacer su pregunta. Desde entonces he pensado que en el mundo se hacen muchas cosas malas sin saber por qué se hacen.
—¡Mirad, mirad la madre cómo contempla el destrozo! —exclama Manola.
La golondrina, en efecto, sin miedo alguno a la gente, estaba posada sobre la baranda del corredor casi tocando con nosotros y parecía la imagen de la desesperación.
Mi padre, que se ocupaba en recoger el nido, alzó su rostro hacia ella y en sus ojos vi temblar dos lágrimas.
No sé lo que entonces pasó por mi. Pensé que el corazón se me partía de dolor y comencé a dar tan altos gritos que todos acudieron en mi auxilio abandonando a los desvalidos pajarillos.
Por fin aquella gran ruina mejoró de aspecto. Mi padre hizo traer un cestito, lo rellenó con algodón en rama y colocó en él delicadamente a los tiernos golondrinitos. Después Cayetano se subió en una escala, clavó una escarpia en el techo del corredor y colgó de ella el cestito. Nos ausentamos todos y pocos minutos después pudimos observar con satisfacción que los padres volvían de nuevo a cebar a sus hijos.
IV
LA INFANCIA ANTE LA MUERTE
Las personas sensibles y que aman mucho a los niños se esfuerzan en alejar de ellos los espectáculos de muerte. Suponen que ésta ejerce sobre su impresionable imaginación un efecto pernicioso y que esta turbación prolonga sus desastrosos efectos y repercute a través de toda su existencia.
Me parece que están en un error. La muerte impresiona poco a los niños porque no creen en ella. El niño en este respecto, como en otros varios, semeja al animal. En la infancia vemos y pensamos que los otros mueren, pero no se nos ocurre imaginar que a nosotros nos puede suceder otro tanto. Gozamos plenamente de la inmortalidad de las fuerzas que animan a la naturaleza, de la sublime embriaguez de la vida y las infalibilidades infinitas que engendra su ilusión.