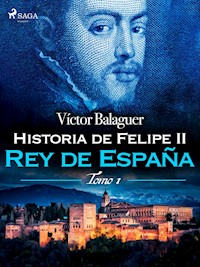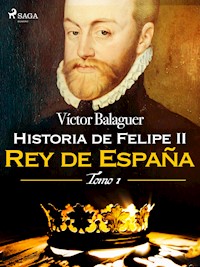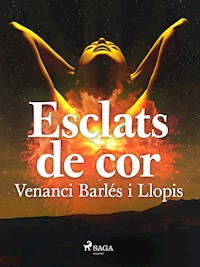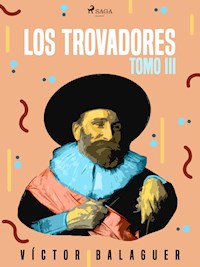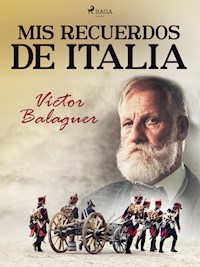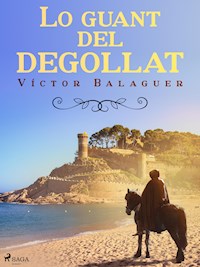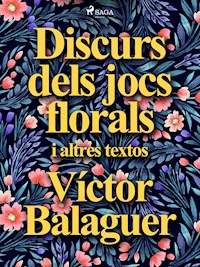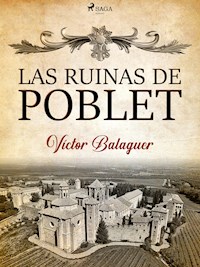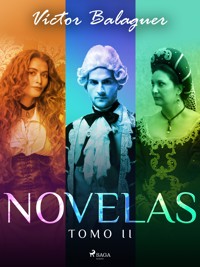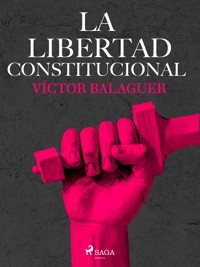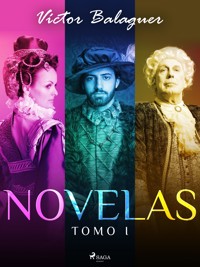
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta colección de novelas de Víctor Balaguer reúne las mejores obras del autor catalán en castellano. Una de sus labores como escritor fue escribir leyendas y novelas históricas sobre la historia catalana. En este primer volumen se recogen algunas de esas leyendas como «La guzla del cedro o los almogávares en Oriente», «El doncel de la reina», una historia sobre Hug d'Entença y «La espada del muerto», en la que Balaguer explora la figura de Felipe II.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Balaguer
Novelas. Tomo I
LA GUZLA DEL CEDRO — EL DONCEL DE LA REINA LA ESPADA DEL MUERTO
DE LAS REALES ACADEMIAS ESPAÑOLA Y DE LA HISTORIA
Saga
Novelas. Tomo I
Copyright © 1892, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726687873
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Al publicar ahora estas novelas, el autor se permite sólo recordar á los lectores que todas ellas fueron escritas en la época de sus mocedades, por los años de 1848 á 1852, época en que dominaba aún con gran fuerza la literatura romántica, y en que los gustos del público obedecían por cierto á corrientes muy distintas de las que hoy prevalecen.
Madrid, enero de 1889.
LA GUZLA DEL CEDRO
ó LOS ALMOGAVARES EN ORIENTE
Esta novela fué escrita por el autor, allá por los años de 1849 á 1850.
En una reunión de jóvenes y alegres camaradas, donde la mayor parte de las noches se escribían sonetos con pies forzados, entretenimiento muy usual entonces, el autor se comprometió á escribir una novela con el título que se le diera.
Uno de los concurrentes, el Sr. Orellana, que fué más tarde distinguido novelista, director del periódico La Nación, en Madrid, y hoy digno secretario del Fomento de la Producción nacional, en Barcelona, dió como título La guzla del cedro.
Á los tres días aparecía en las páginas de El Diario de Barcelona, del que era entonces redactor, el primer capítulo de la novela La guzla del cedro.
La segunda edición vió la luz pública el año 1852 en el primer tomo de un libro titulado Junto al Hogar, imprenta de Brusi, Barcelona.
La tercera edición se publicó por el editor don Salvador Manero, el año 1864, en Barcelona, formando parte de la colección Cuentos de mi tierra.
La cuarta edición apareció en el folletín del periódico La Mañana, en Madrid, el año 1879.
Esta es la quinta edición.
__________
I
EN QUE SE TRATA DE UNA RARA Y FAMOSA CASTA DE PÁJAROS NO DESCRITA AÚN POR NINGÚN NATURALISTA
Amanecía un día claro y hermoso, y el sol empezaba á vestir con su dorado color las copas de los árboles, cuando una partida compuesta de nueve hombres de armas desembocaba en un claro del bosque de Cardener.
Antes de pasar á hablar de esos hombres, que bien por cierto merecen que nos ocupemos de ellos, describamos primero al lector el sitio en que nos hallamos.
El bosque de Cardener era uno de esos viejos y antiguos bosques catalanes, cuyas centenarias encinas acaso recordaban haber visto los profanos misterios de los hijos de Roma antes de servir de tienda á las hordas errantes del griego Paulo, rival de Wamba en el trono. Empezaba este bosque á orillas del Llobregat para ir á concluir, después de dos horas de extensión, en una colina pomposamente decorada, se ignora por qué, con el nombre de montaña.
La parte meridional de esta colina, formada de una tierra arcillosa y deleznable, se había hundido á causa de la filtración dé las aguas, abriéndose de resultas de aquel desmoronamiento una profunda grieta, una enorme hondonada que no habían tardado mucho en escoger para camino las aguas de un torrente.
Algunas corpulentas encinas, retenidas por sus extensas raíces, habían resistido al desplome, pero, encorvadas desde entonces sobre el barranco, parecían deformes gigantes inclinados para investigar el fondo de aquel abismo donde descansaban pacíficas, bajo un cortinaje de juncos y espadañas, las aguas de una verdosa balsa inamovible siempre que las grandes lluvias y tempestades no iban á trocar su curso apacible por el de una impetuosa corriente.
A orillas de este abismo extendíase por una parte una especie de musgosa plataforma ribeteada por los árboles del vecino bosque, mientras que por la otra se levantaba la colina que, habiendo hundido por aquel lado toda su arcilla en el desplome, había quedado reducida á enormes y desnudas rocas, cuyas puntiagudas cabezas formaban estrechos y caprichosos grupos.
Era, pues, aquel sitio lo que llamamos hoy un claro del bosque, una especie de semicírculo de árboles y matorrales, cerrado en el fondo por una gigantesca peña de cuyos costados partían, orla de la grieta, como las dos negras y desplegadas alas de un monstruo, dilatadas líneas de salvaje vegetación que iban luego á ensancharse en todas direcciones y á enroscarse á los ya velludos pies de las encinas.
Esta vegetación de espinos, matorrales y zarzas, corriéndose de un árbol á otro, entrelazándose y creciendo cada vez más enredada y espesa, cerraba con una especie de amurallado paredón el claro, en cuyo círculo no podía penetrarse más que por un sendero que venía del interior del bosque y que bajaba hasta allí como una rambla lisa, asemejándose por su blanquizco color al disecado lecho de un torrente. Cerraba el claro, según hemos dicho, la enorme peña que se destacaba de las otras y que estaba precisamente colocada en el opuesto borde de la grieta. En el centro de esta peña se abría la oscura y ancha puerta de una misteriosa caverna que, —para terminar la comparación hecha más arriba del monstruo de desplegadas alas, — diremos que no parecía otra cosa sino la abierta boca de ese monstruo, pronta siempre á sorberse el agua de la balsa.
Por lo demás, la vegetación era allí robusta y desplegaba todo su salvaje lujo. Toda aquella soledad era de un verde oscuro negruzco y azulado, la tierra estaba tapizada de espesa y florida yerba, y los sombríos abetos que orlaban el claro, dejaban correr la resina de las hendiduras de su corteza como de una herida abierta.
El conjunto de aquel sitio no podía ser más salvaje ni más inculto, no podía ser tampoco más pintoresco, pero la niebla eterna que como un destrozado velo de tul flotaba constantemente sobre la balsa, la boca misteriosa de la caverna, el calor sofocante que allí reinaba, el viento que gemía lúgubremente hundiéndose por entre aquella masa de robusta vegetación, las rocas de la colina que levantaban sus parduscas cabezas como una caravana de fantasmas descansando junto al abismo, la carencia absoluta de cantos de pájaros que huían de aquel lugar impregnado de ponzoñosos vapores, todo contribuía á hacer del claro que hemos procurado describir, más bien que un delicioso sitio para una conversación amorosa, el sombrío teatro de los misterios de un sábado.
Tal era el lugar del que no tardaron en acreditar que habían tomado posesión los nueve hombres de armas que allí hemos visto introducirse, tendiéndose unos cuan largos eran sobre el césped, mientras que otros desnudaban sus puñales disponiéndose á cortar ramas con que encender una hoguera.
Por lo demás, el traje de estos hombres no podía estar en mejor armonía con lo salvaje del sitio.
Una redecilla de hilo de alambre les cubría la cabeza, y vestían por único ropaje una especie de camisón atado á la cintura por un ancha correa; unos botines y abarcas de cuero resguardaban sus pies y piernas; en su cinto asomaba la cabeza de un puñal; armaba su mano un dardo arrojadizo, y llevaban atada al cuerpo con una cadena otra azcona también arrojadiza. Algunos de ellos mostraban un gran zurrón pendiente del hombro y otros se hacían notar por su cabello negro y ensortijado que abundante y en desorden se desprendía por sus hombros y espaldas.
Cualquiera que esté algún poco familiarizado con nuestras crónicas catalanas, habrá conocido por la simple descripción de este traje que nuestros personajes pertenecían al terrible y famoso cuerpo de almogávares, terror del enemigo y asombro de los reyes.
Era en efecto una partida de ellos, salida un mes hacía del Muradal—sitio donde vivían—para ir en almogavaría, que tal llamaban á sus ordinarias correrías, cuyo objeto era las más veces el saqueo y el pillaje.
—Lléveme el diablo, dijo uno dejando caer la azcona que tenía en la mano y tendiéndose á su lado, si la boca de la cueva que veo asomar por entre aquellas peñas, no es la Caverna de los sumideros.
—Pues sin necesidad de darte al diablo, camarada, puedes asegurarlo, contestó un almogávar.
—¡Toma! y es cierto, replicó el primero que había hablado; tú debes saberlo, Garra de águila, pues que eres de estos alrededores.
—¿Y por qué la llaman de los sumideros? interpeló un tercer almogávar.
—¿Por qué te llaman á tí Nariz de buitre? preguntó Garra de águila.
—Porque así me bautizó mi padrino cuando entré en la compañía.
—Pues por lo mismo llaman á la caverna, Caverna de los sumideros; porque así la bautizaron.
—Ya, pero yo he oído contar, dijo La Golondrina, que era el primero que había hablado, que esta cueva es un verdadero laberinto por lo tocante á precipicios. Me dijeron que á cada cincuenta pasos da uno de hocicos con un abismo que es preciso costear, y que se interna de tal manera el camino por entre derrumbaderos que, una vez dentro, difícilmente vuelve nadie á salir. Es preciso un guía para salvar las dificultades, y pocos naturales del país son capaces de servir de guías.
—Exactamente, dijo Alas de cuervo mediando en la conversación. Yo he vivido doce años en este país y sólo se conocían dos hombres lo bastante adiestrados en las revueltas de la caverna para saber hallar su camino entre los sumideros de que está poblada. Uno de ellos era el señor del castillo que está al otro lado de la colina, Gilberto de Rocafort, el mismo que se halla ahora en Grecia con su hermano Berenguer, y el otro... ¡miradle!... el otro era nuestro adalid.
Y Alas de cuervo señalaba con el dedo á un hombre vestido casi como ellos, con sola la diferencia de que se envolvía con una piel de oso. Este hombre, que era en efecto su adalid, —tal llamaban las compañías de almogávares á su caudillo, —se paseaba silencioso al borde del abismo, entregado á sus profundas reflexiones. Era ya hombre de algunos años, alto, corpulento, de bellas facciones, aunque cubiertas con la máscara de cobre que debía á los besos del sol. Mucho tiempo hacía ya que este hombre pertenecía á los almogávares, algunos de los cuales le aceptaron por su adalid, gracias á la firmeza de carácter que en él descubrieron y á sus conocimientos prácticos del terreno de Cataluña y Aragón, en cuyas montañas fuera un día famoso cazador. Admitido como adalid, estableció el montañés catalán una extraña costumbre, un singular capricho, si así se quiere llamársele, entre sus hombres. No admitía á nadie en su compañía, como antes no hubiera hecho ciertas pruebas y mudado su nombre verdadero en el de un pájaro ó de una cualidad de pájaro por el cual se le conocía desde aquel punto en adelante. El mismo dió el ejemplo abandonando su propio nombre y llamándose Garza real.
Hé ahí explicado el origen de los nombres de nuestros primeros personajes que indudablemente habrán llamado la atención del lector. Cuando un almogávar quería pertenecer á la compañía de Garza real, hacía sus pruebas y se le señalaba un guerrero de los más antiguos para que le sirviera de padrino. En seguida le bautizaban pájaro, y el bautizo del nuevo camarada era una fiesta para todos tan curiosa como rara, que extensamente describiríamos si molestar no temiésemos á nuestros lectores.
Esta compañía de pájaros, compuesta de hombres escogidos, de guerreros experimentados, fué la primera que se presentó al famoso Berenguer de Entenza el día en que quiso ir éste á Grecia para partir los peligros y triunfos de aquella memorable expedición con su hermano de armas Roger de Flor. Berenguer la aceptó, y Garza real y su compañía ya le siguieron siempre hasta el día en que aquél fué hecho traidoramente prisionero por los genoveses. Muchos cayeron prisioneros con él, siendo desembarcados por las galeras de Doria en las costas catalanas, y hé ahí porqué les hallamos en el bosque Cardener, mientras que sus hermanos almogávares combatían en Grecia al mando de Rocafort y mientras que Berenguer de Entenza gemía cautivo en las cárceles de Génova.
Dicho esto, volvamos á atender á la conversación de los almogávares que, mientras nosotros nos hemos distraído con la anterior relación, ha dado un giro completo. No se habla ya de la caverna. La conversación rueda sobre otro objeto.
—Pues yo te digo, exclamaba Garra de águila dirigiéndose á La golondrina, yo te digo que Gilberto de Rocafort está en Cataluña; me consta. Ha dejado el Oriente y ha venido con objeto de hacer que el rey de Aragón no se interesara con los de Sicilia para negociar la libertad del de Entenza. ¡Oh! ¡son muy malos todos esos Rocaforts! El día que me encuentre con uno á distancia de mi azcona...
—El caso es, interrumpió Alas de cuervo, el caso es que á mí nadie me quita de la mollera que á los dos hermanos debemos el que se nos hiciera prisioneros. No podían ver á Berenguer de Entenza y concertaron con Doria el modo cómo debían hacerlo para pillarnos.
—Y hé ahí que por ellos, sólo por ellos, dijo Garra de águila, nos hallamos haciendo miserables correrías en Cataluña y Aragón, cuando pudiéramos estar en Oriente con nuestros camaradas recogiendo el botín á manos llenas.
—En tanto que nuestro pobre capitán, nuestro valiente Berenguer de Entenza, añadió La golondrina, se halla pudriendo en un calabozo, lejos de sus camaradas de gloria, á los que tanto amaba y de quienes era tan amado.
—¡Pobre Entenza! tan aguerrido, tan...
—¡Silencio! gritó en esto el adalid separándose del borde de la grieta y dirigiéndose hacia el grupo de almogávares, que se pusieron repentinamente en pie. ¡Silencio! añadió á poco rato indicándoles con la mano el abismo, ¡un oso!
Todos prestaron atento oído. En efecto, del fondo de la hondanada, allí donde debía estar el agua de la balsa, partía un rumor parecido al que pudiera hacer un oso atravesando á nado un torrente. El adalid que, según hemos dicho, se paseaba silenciosamente, había sido el primero en oír este ruido, y retirándose, impuso silencio á su gente y preparó su azcona. Había pensado que, oso ó no, lo primero que haría el animal promovedor del ruido, sería escalar la grieta y tratar de saltar al claro. Garza real le esperaría y, al asomar la cabeza, la seguridad con que manejaba la azcona le respondía de su víctima.
Fué como el adalid se presumiera. No tardó en cesar el ruido del agua para hacer lugar al de las piedras desmoronándose y cayendo en la balsa. El oso escalaba la grieta.
El adalid aguardaba el momento. De pronto, en lugar de la cabeza de un oso, un brazo fué lo que salió de la boca del abismo, un brazo que cogiéndose á una de las encorvadas encinas arrastró una cabeza, una cabeza que arrastró un cuerpo. Un hombre irguió su gigantesca talla al borde de la grieta.
La azcona se escapó de manos del adalid, que se hizo dos pasos atrás como si viera una sombra, y un grito, un grito de sorpresa, de júbilo, de asombro, salió de los labios de los almogávares.
—¡Berenguer, Berenguer de Entenza! gritaron todos.
En efecto, el que salía de las entrañas de la tierra era Berenguer de Entenza, el jefe de la expedición de Oriente á quien todos creían en una mazmorra de Génova.
II
BERENGUER DE ENTENZA PARTICIPA AL ADALID SUS DESEOS DE VISITAR LA CAVERNA DE LOS SUMIDEROS.
Berenguer, al hallarse frente á frente con sus antiguos compañeros de armas, quedó no menos asombrado que ellos.
Todos se agruparon á su alrededor, mirándole con curiosidad, estrechándole las manos, saludándole con afecto y poblando el aire de gritos de júbilo.
No era extraño; el hombre que salía del seno de la tierra había sido por largo tiempo su jefe, mejor que su jefe su amigo; con él habían partido los peligros y victorias de la renombrada expedición de Oriente: á su lado se habían agrupado cuando la muerte de Roger de Flor; con él habían sido vencedores; con él habían caído cautivos. Le creían prisionero en una torre de Génova y le recobraban de pronto viéndole salir maravillosamente y como por encanto del fondo de un torrente. ¿Cómo pues no habían de recibirle con júbilo y algazara?
Esta menguó no poco, sin embargo, al ver el lastimoso estado en que se hallaba Berenguer. Su vestido chorreaba agua por todas partes; de su cinto sólo pendía un pedazo de espada; faltábale el hacha de armas de que había tenido que desprenderse para atravesar á nado el torrente; sus hermosos cabellos rubios caían lacios y en desorden á lo largo de sus mejillas; sus ojos estaban rojos é hinchados como los de un hombre que ha permanecido mucho tiempo en la oscuridad haciendo esfuerzos para ver; su semblante aparecía pálido y desencajado; sus vestidos estaban hechos girones por varias partes; sus miembros, en fin, se estremecían de frío.
El adalid, que fué el primero en fijar su atención en el estado de Berenguer, fué también el primero en interrumpir con su voz sonora el tumulto causado por su llegada.
—Menos bulla, gritó, y enciéndase una hoguera donde pueda calentarse el megaduque.
Tal era el título que se daba á Berenguer de Entenza desde que en Oriente Roger de Flor le había abandonado esta dignidad para tomar la de César.
Luego de pronunciadas aquellas palabras, Garza real se quitó la piel de oso que le cubría y se la dió á Berenguer, que se envolvió con ella alargando la mano al adalid y estrechándola afectuosamente. Ya en esto Garra de águila y La golondrina estaban encendiendo una hoguera con hacinadas ramas de árboles. No tardó en levantarse un humo espeso y denso por encima de la bóveda de follaje.
Entenza se acercó al fuego, y cuando se hubo recobrado, conociendo que debía satisfacer la curiosidad que brotaba en todos los ojos, dijo:
—Admirados estaréis, compañeros, de verme salir de las aguas de un torrente, cuando me creíais sepultado en las cárceles de Génova. La cosa no puede ser más sencilla; voy á contárosla.
Todos los almogávares hicieron círculo, al oír estas palabras, en torno de Berenguer y del adalid que se había sentado en una piedra junto á su jefe.
—No os referiré, dijo el megaduque, de qué manera fuí hecho traidoramente prisionero por los genoveses: todos lo sabéis pues que aquel día quedasteis también cautivos conmigo, muriendo los que trataron de defenderme. La escuadra genovesa que me llevaba aherrojado como un perro, entró en Galata aclamada por la plebe de Constantinopla, y allí el emperador Andrónico hizo grandes ofrecimientos á Doria si le cedía mi persona: cosa á que no accedió el genovés almirante, creyendo sin duda, y es quizá el único buen pensamiento que le debo, que todos los tesoros del emperador griego no bastaban á pagar un cabello solo de su prisionero. De allí nos dirijimos á Occidente, y al pasar por delante de Galipoli, la ciudad ilustrada con nuestras victorias, la ciudad cuyas murallas guardan aún nuestros hermanos, Doria rechazó también las cinco mil monedas de oro que por mi rescate le ofreciera mi valiente Muntaner. Estaba decretado que pasaría á gemir y á penar en las prisiones del rey de Nápoles hasta que Dios me deparara ver otra vez el sol de la libertad para volver á mi suspirado Oriente. En efecto, D. Jaime de Aragón no tardó en notificar á la república de Génova que si no me dejaba libre y en todo y por todo desagraviado por ser yo su pariente y uno de sus primeros vasallos, tendría que acudir á tomar una justa venganza por el ultraje que contra el sagrado derecho de gentes había cometido la república en la persona de su general. La república no manifestaba ciertamente grandes deseos de soltarme, y no sé en qué hubieran parado las cosas, si una noche las puertas de mi calabozo no se hubiesen abierto de par en par y de pronto no me hubiese hallado libre. Un caballo me esperaba á la puerta de la torre en que por tanto tiempo había permanecido prisionero, y, montando en él, no tardé en hallarme fuera del territorio genovés.
Al llegar á esta última parte de su historia, todos los almogávares conocieron que Berenguer vacilaba y que no decía todo lo que le había acaecido; pero ningún indiscreto fué á pedir á su jefe que les aclarara el misterio de su libertad. Si en ella había un secreto y el megaduque lo reservaba, ellos ni debían preguntárselo ni intentar saberlo.
—Devuelto á la libertad, al mundo, prosiguió Entenza, mi primer cuidado fué venir á Cataluña con objeto de vender parte de mis posesiones, reclutar todos los hombres que pudieran y quisieran seguirme, fletar un bajel y tornar á Oriente para acabar la conquista ó morir allí con nuestros hermanos. En Cataluña entré con tal intención hace pocos días, y atravesaba esta noche por este mismo bosque donde ahora nos hallamos, solo como acostumbro yo á viajar, cuando en la oscuridad he tropezado con el tronco de un árbol, he ido rodando algunos pasos, la tierra ha faltado de pronto á mis pies, y no sé cuánto tiempo debo haber permanecido sin conocimiento, atontado por la violencia del golpe. Al volver en mí me he hallado medio sumergido en el agua del torrente que corre en el fondo de la hondanada, héme incorporado, he atravesado á nado el torrente y, escalando la grieta, la providencia me ha hecho tropezar con vosotros, mis antiguos compañeros.
La relación toda no pareció, forzoso es confesarlo, dejar muy satisfechos á los oyentes, que hallaban poco verosímil sin duda que Berenguer atravesara de noche y solo un bosque y que un tropezón dado contra el tronco de un árbol le enviara á reposar al fondo del torrente. No obstante, nadie de ellos desplegó los labios para hacer la observación. Sólo el adalid miró al megaduque dejando vislumbar en su mirada un rayo de incredulidad.
Berenguer se levantó de la piedra donde estaba sentado.
—Valientes míos, exclamó, ya lo veis, estoy libre, libre como el aire. ¿Queréis hacer resonar otra vez las llanuras de Grecia con los gritos de: Aragón y San Jorge? ¿Queréis tornar conmigo á Oriente?
—¡Sí, sí! gritaron todos agitando en el aire sus armas.
—Pues bien, yo os guiaré, yo os devolveré á ese país donde nos esperan nuestros hermanos y con ellos el botín y las victorias. No tardaremos en partir, os lo aseguro: por de pronto, ya no nos separaremos más.
La esperanza de volver á Oriente con Berenguer, su jefe querido, hizo brillar de júbilo todos los ojos y estremecer de placer todos los corazones.
—Ahora, dijo Berenguer, formadme un lecho de ramas debajo de un árbol. Quiero descansar unos breves instantes, guardado mi sueño por mis bizarros almogávares, como me sucedía en otro tiempo.
Todos se dispusieron á cumplir la orden de su jefe, y mientras unos cortaban ramas y otros las arreglaban simétricamente en forma de lecho, entregándose todos á una ruidosa algazara promovida por la promesa de Berenguer, éste, tomando del brazo al adalid, que permanecía cabizbajo y silencioso, se acercó con él al borde del torrente.
—Si mal no recuerdo, le dijo de modo que no pudiera ser oído por los demás, tú eres hijo de este país. ¿No es verdad?
—Hijo soy de estos contornos, contestó Garza real.
—Pues bien, es necesario que me busques un hombre que pueda servir de guía por entre el laberinto de sumideros que hay en esa maldita caverna.
Y con el gesto indicó Berenguer la boca de la cueva que en nuestro capítulo anterior ya la hemos visto ser objeto de la conversación de los almogávares. El adalid, al oír esto, hizo un brusco movimiento y miró á su jefe.
—Sí, necesito un guía, repitió éste con firmeza y serenidad.
—¿Queréis penetrar en la caverna de los sumideros? preguntó Garza real con un ligero temblor en la voz.
—Quiero recorrerla.
—¡Oh! no lo hagáis, señor; no lo hagáis. Esa caverna es fatal y mortífera para los que en ella penetran. Nadie sale con vida.
—Bien he salido yo.
—¡Vos!
Y el adalid se hizo un paso atrás asombrado.
—Sí, yo, amigo mío.
—Pues qué, ¿habéis penetrado vos en la caverna?
—Esta noche.
—¡Vos!
Garza real no podía apenas dar credito á lo que decía Berenguer y le miraba con ojos estúpidos. Este le cogió por una mano, le llevó frente la boca de la caverna, acercóle al borde del torrente y haciéndole inclinar y mirar al fondo, le dijo:
—¿Qué ves allá abajo?
—Veo el corpulento tronco de un árbol en el que se estrella la corriente.
—Pues bien, ese tronco ayer noche estaba aún aquí arriba, atravesado como un puente, como un puente uniendo las dos orillas: por ese tronco he pasado yo, y cuando me he visto á la otra parte, ayudado de mi hacha de armas le he arrojado al abismo. ¿Comprendes por qué?
—No en verdad, contestó cándidamente el adalid.
—Para tener cortados todos los medios de retirada, para verme obligado á penetrar en la caverna, para que no me vinieran tentaciones de retroceder.
—¿Tanto os interesaba entrar?
—Mucho.
—Entonces no comprendo...
—Como me hallo aquí, ¿verdad? Te lo diré; yo había olvidado que era la famosa caverna de los sumideros tan conocida por todos los del país, donde nadie puede penetrar sin un guía, so pena de hundirse en uno de los abismos que abren en su interior sus bocas á cada paso. Habiendo olvidado esta circunstancia, entré anoche firme y resuelto, pero no tardé en ser víctima de mi imprudencia. A los veinte pasos caí en uno de los sumideros...
—¡Cielos!
—Pero lo que yo ignoraba y puede que tú también, era que esos sumideros se comunican por medio de una cuesta arenosa y resbaladiza con el lecho del torrente...
—¡Ah!
—Hé ahí, pues, cómo ha sido el verme obligado á cruzar nadando el torrente y á escalar la grieta.
El adalid estaba pálido como un cadáver; el megaduque lo creyó efecto de su narración y de pensar en el peligro que él podía haber corrido. En esto, el lecho de ramas estaba ya dispuesto y Garra de águila se acercaba á noticiarlo.
—Vienen á interrumpirnos, dijo Berenguer. Escucha pues. Cuando yo despierte de mi sueño, he de encontrar aquí otro tronco de encina arrojado como puente de una á otra orilla, un guía preparado y antorchas que podernos llevar. ¿Entiendes? Tú nos acompañarás; necesito que venga conmigo un compañero fiel y adicto.
—¡Oh! ¡yo nó, señor, yo nó! exclamó el adalid con todas las señales del terror.
Berenguer miró á Garza real é iba, sin duda, á pedirle cuenta de aquel movimiento y de aquella exclamación inexplicables, cuando se acercó Garra de águila á dar parte de su comisión.
—¡Ah! dijo Entenza acercándose de pronto al adalid y hablándole en voz baja; no apartes, sobre todo, la vista de la boca de esa cueva, y si alguien asomara por ella, llámame!
El adalid estaba inmóvil y como alelado. Berenguer siguió á Garra de águila y fué á tenderse en la camilla que sus almogávares le habían preparado debajo de una enramada.
Pocos momentos despuésdormía profundamente.
III
EL CAZADOR NEGRO.
El sueño de Berenguer fué tan largo como profundo. Cuando despertó, el sol hería con sus últimos y moribundos rayos las copas de los árboles, que se agitaban mansamente á impulsos de una fresca brisa.
Berenguer al despertar arrojó una mirada en torno suyo. A algunos pasos de distancia, tendidos á la sombra de las encinas, varios almogávares dormían pacíficamente, mientras que, más allá, reunidos en grupos ó paseándose por el claro, se veía á los demás departiendo en voz baja para no turbar el sueño del megaduque. En cuanto al adalid, estaba sentado en el suelo á pocos pasos del sitio ocupado por Berenguer: la azcona descansaba entre sus piernas, mientras los brazos, apoyados en las rodillas, sostenían su cabeza inmóvil. Aquel hombre se parecía á una estatua de piedra, fijos los ojos en la entrada de la cueva.
Entenza se levantó y acercándose á Garza real que, absorto en su contemplación y meditaciones, no sintió sus pasos, le puso una mano sobre el hombro. Este contacto le hizo estremecer como si hubiese recibido un choque eléctrico.
—¡Buena guardia, adalid! dijo Berenguer. Velas mi sueño y haces tu centinela... ¡Eres un digno almogávar!
Garza real se puso en pie. Berenguer levantó el brazo y señaló la cueva.
—Nadie, dijo el adalid comprendiendo por el gesto lo que quería preguntarle su jefe.
Entenza no tuvo que preguntar nada más; una mirada le bastó para ver que habían sido cumplidas sus órdenes. Una encina recientemente cortada extendía su tronco de orilla á orilla del torrente. y á un lado vió hacinadas algunas antorchas. Paseó sólo la vista por los almogávares y no viendo entre ellos ningún rostro nuevo:
—¿Y el guía? preguntó volviéndose hacia el adalid.
—Yo lo seré, contestó éste con voz algo confusa como si hubiera tenido que hacer un violento esfuerzo para decir estas sencillas palabras.
—¡Tú! Qué me place, si te atreves á hallar un camino por entre los abismos de que está poblada la caverna.
—En otro tiempo, señor, solo dos hombres conocían en el país la senda firme que cruza por entre los sumideros. Yo era una de ellos. Audaz y atrevido cazador, he ido á perseguir varias veces al jabalí hasta las entrañas de la cueva, y no pocas he visto desaparecer, devorada por alguno de los abismos, la caza que perseguía. Nadie, pues, mejor que yo puede guiaros en la empresa que pretendéis intentar.
—Te acepto por guía, adalid. Pero, si mal no recuerdo, me has dicho esta mañana ciertas palabras, he notado en ti cierta conmoción al hablarte de mi intento, que... no comprendo á la verdad, no adivino...
—Señor, exclamó entonces con cierto tono solemne el almogávar, hace ya bastantes años, cuando yo era aun joven y cazador, entré una noche en esa caverna acompañado de otra persona. A la mañana siguiente salí solo.
—¡Solo! ¿y tu compañero?
—Se quedó dentro, contestó con fría calma el adalid.
—¿Le abandonaste? preguntó sorprendido Berenguer.
—Ningún poder humano era ya bastante á salvarle.
—¿Cayóse en algún abismo?
—Sí; se cayó en un abismo.
Y al decir esto, una sonrisa inexplicable dilató los labios de Garza real y una mirada salvaje brotó en sus ojos. Berenguer no vió ni una ni otra, ó al menos fingió no verlas.
—Desde aquel día, prosiguió el almogávar, juré no volver a penetrar en la cueva. Por esto cuando me habéis pedido un guía para recorrerla, me he estremecido, señor, porque sé que no hay en el país ningún hombre, excepto yo, que pueda serviros de guía. Si alguno hubiera, no tomaría tampoco á su cargo esta empresa.
—¿Por qué motivo?
—Porque esa caverna...
Y aquí el adalid se acercó á Berenguer mirando á todas partes como si temiese ser oído. En seguida, bajando la voz, añadió:
—Esa caverna es la morada del cazador negro.
—¡El cazador negro! repitió Entenza asombrado. ¿Y quién es el cazador negro?
—Es un nombre que hace temblar de espanto á todos los habitantes de la comarca. Cuentan que en otro tiempo era señor de este bosque un feudal barón gran amigo de orgías y gran aficionado á la caza. Iba siempre cubierto con una armadura negra, pasaba los días cazando y las noches en francachelas acompañado de algunos amigos tan perversos como él, porque es preciso saber que el tal barón era el terror de la comarca. Un día armó querella á un noble vecino suyo porque le impedía entrar á cazar en sus propiedades, reunió á sus vasallos y asaltó de improviso el castillo de aquel noble, entrándole á sangre y fuego, asesinando sin piedad á todos sus moradores. Sólo una víctima pudo salvarse, la esposa del infeliz caballero que huyó de su castillo devorado por las llamas y tumba abierta por el barón á sus hijos y marido. Al siguiente día de esta sangrienta escena, fueron á decir al barón que se había visto vagar errante por este bosque á una mujer vestida de blanco que se creía ser la viuda de su enemigo. A esta noticia, el perverso caballero se sonrió y juró que la había de dar caza como á un jabalí. En efecto, mandó reunir sus monteros y su jauría, y dispuso por el bosque una batida general.
No tardaron en hallar á la mujer vestida de blanco, á la viuda, que al ver aproximarse al enemigo de su esposo huyó despavorida, pero el barón lanzó su caballo tras de ella azuzando á los perros, y la infeliz no tardó en caer, siendo destrozada por los dogos mientras que el barón hacía resonar el bosque con sus carcajadas. Cuentan en seguida que Dios no quiso dejar impune aquel crimen inaudito y que, asustado el caballo por las ruidosas carcajadas que su ginete lanzaba, se desbocó y hallando repentinamente á su paso la cueva de los sumideros, salvó de un salto el torrente y penetró en ella con el barón sin que uno y otro volvieran jamás á salir, pereciendo sin duda en uno de sus profundos abismos. Desde entonces diz que un caballero negro habita esa cueva, y no falta quien asegura haber oído, pasando por sus inmediaciones, los gritos que lanza como si azuzara á los perros y las carcajadas con que hace retumbar los ámbitos de la caverna.
Berenguer, que había escuchado impasible la tradición, se sonrió á las últimas palabras.
—Cuentos de vieja, amigo mío, exclamó, buenos cuando más para entretenerle á uno junto al hogar en una fría noche de invierno.
—Sin embargo, objetó el adalid, es opinión admitida en el país...
—¡Supersticiones! ¡necedades! añadió Entenza. ¿Te has hallado tú alguna vez con el caballero negro de la caverna? preguntó el megaduque dando una carcajada.
—¡Oh! no, ¡gracias á Dios! murmuró el almogávar haciendo la señal de la cruz.
—¡Calla! exclamó Berenguer, ¿serías tú también del número de los necios?
—Cuando yo penetraba en la cueva, señor, era mozo é incrédulo...
—¿Quiere decir esto que ahora eres supersticioso?
—¡Qué sé yo!
—¿Que crees en el cuento del cazador negro?
—¡Qué sé yo!
—¡Tú! ¡un almogávar! ¡uno de mis leones de Oriente!
Y Entenza no pudo menos de dejar escapar la más franca risotada.
—¿Sería capaz, añadió, de hacerte eso retroceder? ¿vacilarías en servirme de guía por temor al espectro de la caverna?
—¡Oh! eso no, señor; un día allá en Oriente, me sacasteis de entre las manos de seis mombastiotas que me habían hecho prisionero y que se preparaban á dar buena cuenta de mí. Os debo la vida y juré consagrárosla. Hé aquí por qué cuando se ha tratado de ser vuestro guía, he olvidado el juramento que tenía hecho de volver á entrar en la cueva; hé ahí por qué, tratándose de vos, soy capaz de habérmelas con todos los cazadores negros del mundo.
—¡En buen hora! pláceme oír hablar así á mis valientes, Todos tus cuentos no han hecho otra cosa que aumentar mis deseos de llevar á cabo esta expedición; aun cuando no me guiara otro interés, la emprendería ahora para ver si me hallaba cara á cara con el barón de la negra armadura, añadió riendo.
Durante esta conversación, el sol había ya desaparecido, y las sombras amenazaban precipitarse dominadoras por el espacio.
—Pronto va á ser de noche, señor, dijo el adalid, y no es ciertamente la hora más á propósito para nuestra empresa. ¿Queréis que aguardemos á mañana?
—¡No, vive Dios! exclamó Berenguer. Ahora mismo. Despide á nuestra gente y vamos.
El adalid llamó á Garra de águila, y confiándole el mando de la partida, le dijo que fuera á aguardarles á la aldea vecina donde por la mañana se le reunirían ellos dos, que se quedaban aquella noche en el bosque, por querer, dijo, explorar el jefe la caverna de los sumideros para ulteriores designios.
Garra de águila reunió ó sus hombres y, puesto á su cabeza después de haber mandado hacer á la partida un saludo militar á los dos jefes que allí quedaban, partió sin entrar en explicaciones, tomando el camino de la indicada aldea.
Cuando hubo dejado de oírse el ruido de sus pasos, Berenguer se adelantó hacia Garza real.
—Enciende una antorcha, dijo á éste, y vamos. Me tarda ya.
—¿Estáis resuelto, señor? preguntó el adalid.
Berenguer arrojó una expresiva mirada al almogávar, y sin decir palabra, volviéndole la espalda, puso el pie en el tronco de encina que servía de puente.
IV
ETESKÉDROU.
Viendo Garza real decidido á Berenguer á tentar la aventura, tomó dos pedazos de box, según tenían por costumbre los almogávares cuando querían proporcionarse lumbre, y frotándolos fuertamente uno con otro, no tardaron en arder procurándole fuego donde encender su tea. En seguida atravesó en pos del megaduque el árbol que servía de puente, pero no con tan sereno rostro y planta tan segura como Berenguer, fuerza es decirlo.
Éste había ya penetrado en la cueva, apartando las ramas silvestres que medio velaban su abierta boca.
Berenguer llevaba al cinto una espada que le diera uno de los almogávares, y en la mano una azcona arrojadiza lo mismo que el adalid. Con la mano izquierda sostenía éste la antorcha que arrojaba una dudosa claridad, insuficiente para disipar las tinieblas siglos hacía allí amontonadas, pero bastante para hacer ver la palidez cadavérica que cubría su semblante y el temblor convulsivo que parecía agitar á un mismo tiempo sus labios y sus párpados.
En cuanto hubieron atravesado los umbrales de la cueva, se hallaron en una especie de estancia circular abovedada cuyas paredes húmedas y lucientes por el agua filtradora, dejaron escapar como un puñado de juguetonas chispas al reflejo de la antorcha. En el fondo de esta primera división, arrancaba un arco desigual y grosero que daba paso á la galería subterránea á cuyos lados se abrían los sumideros.
Berenguer se detuvo.
—Por vida mía, exclamó, que no quiero exponerme á dar como la noche pasada con mi pobre cuerpo en el lecho del torrente. Pasa adelante, adalid, y guíame.
El adalid, sin hablar palabra, se introdujo por debajo el arco.
—¿Es muy profunda esta caverna? preguntó el megaduque.
—No mucho, contestó lacónicamente Garza real.
—¿Y estás seguro que no tiene salida por ninguna otra parte, ni más camino que el que seguimos?
—¡Oh! ¡muy seguro!
—Entonces, murmuró entre dientes Berenguer, ó es un duende ó he de dar con ella. ¡No se me escapará!
—¡Señor! balbuceó el adalid.
—¿Qué?
—Nuestras voces retumban de una manera extraña en esas bóvedas, y los ecos que lanzan los abismos son siniestros y capaces de helar la sangre al más valiente. Suplícoos que guardemos silencio.
—¡Voto va! ¿tienes miedo, león?
—Ya sabéis que nunca lo he conocido frente al enemigo, pero aquí...
—Eres un cobarde, interrumpió Berenguer. Todos los almogávares sois lo mismo. Tigres y leones en el campo de batalla, os convertís en viejas cuando se trata de visiones y fantasmas... Valientes como el que más y supersticiosos como ninguno.
Berenguer, al decir esto, irguió su cabeza y sacudió con un movimiento de orgullo su cabellera rubia como hubiera podido hacerlo un león con su rizada melena.
—¡Oh! yo no soy así, añadió. ¡Vive Cristo! Daría el mejor de mis castillos para que se me presentara ahora mismo el cazador negro persiguiendo á la castellana vestida de blanco.
—¡Señor, por la Virgen santa que no habléis así! Los fantasmas diz que acuden cuando se les llama.
—¡Ah! ¿acuden?... ¿conque acuden?... Pues bien, yo les llamo. Sí, yo reto á singular combate al malandrín caballero negro perseguidor de la dama blanca. ¡Que venga, si se atreve!
Y el de Entenza acompañó estas palabras con una ruidosa carcajada.
Entonces tuvo lugar una cosa extraña. La caverna entera tembló como movida por un terremoto. Del fondo de los abismos, de lo alto de las bóvedas, de todas partes brotaron como por encanto sonoros ecos que, uno tras otro, á la vez, juntos y separados, más vivos ó más débiles, terribles ó sombríos, repitieron todos la imprudente carcajada. Breve espacio duró, pero fué un horrible concierto de hilaridad. Parecía como que una reunión invisible de monstruos y fantasmas celebraba con estrepitosa algazara el arribo de un huésped á sus desconocidas mansiones.
Garza real tembló de todos sus miembros y estuvo á punto de soltar la azcona y el hacha que empuñaban sus manos. El mismo Berenguer, ensordecido por aquel barullo infernal, sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. El ruido cesó finalmente, pero por largo rato retumbó en el interior de la caverna un sordo zumbido, que pobló sus cavidades, como la voz de un trueno los espacios.
El adalid se había parado. Entenza, á quien el suceso que acababa de tener lugar había causado una emoción en él desconocida, se dirigió á su compañero, y bajando instintivamente la voz, como si temiera volver á despertar los terribles ecos, le dijo:
—¡Eh! ¡adalid, dejémonos de locuras y adelante!
Garza real, sin embargo, no se movió ni contestó una palabra.
—¿Has echado raíces en este sitio? le preguntó Berenguer, tratando de reír, pero logrando sólo hacer aparecer una pálida sonrisa en sus labios. ¡Adelante, amigo mío!
El almogávar dejó escapar una especie de ronquido. Había querido hablar, pero su voz se había helado en su garganta, no dejando llegar á los labios más que un confuso balbuceamiento. Su rostro estaba pálido, cadavérico, sus ojos atónitos y fijos; sus cabellos erizados sobre su frente; gruesas gotas de sudor surcaban su desencajado semblante; la mano con que sostenía su azcona se había crispado en torno del arma, y la con que empuñaba la antorcha se abría, por el contrario, dejando escapar la tea.
Entenza se adelantó y cogió el hacha que iba á caer, sepultándoles en las tinieblas.
—¿Qué diablos es eso? exclamó.
Y creyendo que acaso su compañero había visto algún objeto que en él causaba ese incomprensible terror, agitó en el aire la tea, de la que salió una llama más viva acompañada de una brillante cabellera de chispas.
Este nuevo aumento de luz le permitió abrazar de una mirada el sitio en que se hallaban. Era de un horroroso aspecto. El camino que seguían se dividía en varios engañosos ramales, y pie muy práctico, en efecto, se necesitaba para comprender el único de todos aquellos que no guiaba á una muerte segura. A derecha é izquierda presentábanse como puntos más negros las bocas de los sumideros, de las que parecía escaparse un ligero vapor como el aliento de un monstruo. Sábanas de arena, donde á trechos brotaban extrañas matas que se ofrecían á la vista como negruzcas manchas, ocultaban algunos de los abismos por entre los cuales culebreaba el único y verdaderamente firme sendero. En el fondo, pero no á mucha distancia, se destacaba la masa imponente que parecía cerrar el paso. A sus pies abría sus devoradoras fauces uno de los más espantosos abismos. Se conocía que el sendero firme debía pasar rozando aquel precipicio para ir á dar la vuelta por detrás de la peña.
Todo esto, como se conocerá, no presentaba muy tranquilizadora perspectiva. Sin embargo, Berenguer estaba decidido á registrar la caverna, viniera lo que viniera. Era un corazón bravo el de Entenza y nada había en el mundo capaz de arredrarle. Volvióse hacia Garza real y le dijo:
—¡Eh! ¡clavado como un poste! Adalid, ¿qué es eso? ¿qué haces ahí? ¿Eres acaso un niño que tiene miedo hasta de su sombra? ¡Por vida de!... ¡me parece increíble que tú hayas sido uno de mis leones de Oriente!
Garza real alargó su mano y señaló el abismo que se veía al pie de la roca.
—¿Y bien? dijo Berenguer mirándole.
—Tenemos que pasar rozándole, dijo por fin el almogávar despegando los labios, pero con voz sorda.
—Pasaremos, contestó Berenguer. ¿No hemos también pasado junto á otros?
—Es que en ese abismo...
—¿Qué?
—En ese abismo fué donde...
—¡Bien, bien, no quiero ahora saberlo! dijo Entenza, comprendiendo sin duda que Garza real aludía á lo que le dijera por la tarde, antes de penetrar en la cueva. ¡Adelante, adalid! ¡adelante, pardiez! ¡antes que todo es ser hombre!
Y cogiéndole del brazo con su mano de hierro, imprimió á todo su cuerpo una brusca sacudida.
Garza real se movió y empezó á andar, pero muy lentamente, como un autómata y casi tambaleándose como un hombre ebrio ó sobrecogido de un vértigo. Al pasar por delante del abismo cerró los ojos y vaciló, inclinándose hacia él como si una invencible y sobrenatural potencia le arrastrara. Berenguer tuvo que volverle á coger por el brazo y detenerle para que no se cayera.
Cuando hubieron dado vuelta á la roca, dejando ya muy atrás el precipicio, Garza real, como si despertara de un letargo, respiró con fuerza. Sus ojos abandonaron la fijeza en que hasta entonces estuvieran: los músculos de su rostro recobraron su movilidad, sus facciones se animaron y su paso volvió á ser firme.
Entenza le pasó la tea, diciéndole:
—Al entrar aquí estaba resuelto á lidiar con los fantasmas; pero confúndame Dios si me imaginé jamás que tuviera que habérmelas con un mandria.
El adalid bajó la cabeza y no contestó.
Siguieron andando silenciosamente, resonando sus pasos de una manera lúgubre en el vacío, hasta llegar á otra estancia circular más vasta que la primera, especie de plazuela donde todo era tierra firme y en la que desembocaba por una estrecha puerta el sendero que de seguir acababan nuestros dos personajes.
Garza real se pasó una mano por sus ojos y frente, como para acabar de disipar su extraño alucinamiento, y en seguida, con voz en que se notaba todavía cierta inseguridad, resto de la obsesión pasada,
—Tocamos ya al término de nuestra expedición, dijo. Otra estancia como esta á treinta pasos de aquí, y nada más.
Berenguer se puso á recorrer y examinar el sitio á que habían llegado. El adalid fijó su antorcha en el suelo, y desatando un haz de teas que se había colgado á la espalda por vía de precaución, encendió otra para que ayudara mayor luz al de Entenza en sus investigaciones. En seguida, después de haber dejado clavadas en tierra las dos antorchas, se sentó junto á ellas como un hombre fatigado; pero acababa apenas de tomar esta cómoda postura, cuando el megaduque, acercándosele y dándole una palmada en el hombro, le hizo volver á ponerse repentinamente en pie.
—Adalid, dijo Berenguer bajando la voz y estrechándole el brazo, ¡oye! ¿qué es eso? ¿qué rumor es ese?
El almogávar prestó atención. Oíase, en efecto, un ruido sordo, continuo y cercano.
—¡Ah! ya sé, dijo á poco Garza real. Es un torrente subterráneo que rueda sus olas por un conducto vecino á esta caverna. En mi tiempo se oía apenas. Esto es que con los años ha ido lamiendo y desmoronando las paredes, y según lo cercano que se oye, frágil es la barrera que lo separa de nosotros. Mirad, ¡no decía yo! continuó adelantándose y golpeando con su puño la pared, que despidió un ruido sordo. El menor esfuerzo bastaría para abrir aquí un boquerón por donde se precipitaría el torrente. Por lo visto, no tardará en llegar el día en que esta pared se venga abajo para abrir un nuevo camino al agua. Entonces es fácil que se inunde toda la caverna, lo que no será por cierto una desgracia.
Interin decía esto Garza real, Entenza estaba en ademán de escuchar como si algún otro accidente hubiese ido á reclamar su atención.
—Lo mejor que pudiéramos hacer, señor, prosiguió el adalid, sería acabar de registrar estos sitios y marcharnos. Aquí no se respira con comodidad y...
—Silencio! le gritó con voz baja y acentuada Berenguer.
Algo como un gemido acababa de herir sus oídos. Alargando el brazo hacia el ángulo donde se extendía la caverna,
—Adalid, añadió, de allí ha partido un grito.
—¡Un grito!
—¡Silencio!
Un grito resonó claro, distinto, inteligible. Berenguer preparó su azcona. En cuanto al adalid, ya se sabe que tan valiente como era en el campo de batalla, tan medroso y tímido se presentaba tratándose de fantasmas.
Aquel grito no dejaba duda. Seres naturales ó sobrenaturales, no eran ellos dos los únicos habitantes de la caverna. Hubo un momento de silencio y de ansiedad terrible por parte de entrambos.
De pronto, un objeto salió de entre las amontonadas tinieblas cruzando veloz como una visión por el círculo de luz que proyectaban las teas y dirigiéndose hacia la especie de puerta por la cual habían hasta allí llegado Berenguer y el almogávar. Por mucha rapidez que se diera en atravesar, Entenza y Garza real le divisaron y distinguieron perfectamente.
—¡Oh! gritó el adalid cayendo de rodillas presa del terror más profundo; el cazador negro y la dama blanca!
En efecto, lo que acababa de pasar era un caballero con una malla negra como las alas del cuervo, llevando en sus brazos á una mujer al parecer desmayada y cubierta con un velo blanco. Berenguer se quedó inmóvil, aterrado por aquella visión a la que siguió con los ojos.
En aquel momento, del ángulo mismo donde acababan de salir los fantasmas, una voz clara y sonora brotó á su vez, dejando oír perfectamente estas palabras:
—¡Eteskédrou! ¡Oh! ¡Eteskédrou! ( 1 ).
—¡Eteskédrou! repitió Entenza saliendo de la especie de momentáneo estupor en que le sumergiera la visión. ¡Justicia de Dios! Es Eteskédrou!
Y dando un salto como el tigre á quien le roban sus hijuelos, se lanzó furioso tras las huellas del caballero negro.
—¡Señor, señor, es un fantasma! le gritó el adalid. ¿Qué vais á hacer?
—Fantasma ó no, yo le obligaré á darme cuenta, dijo el caballeresco Entenza. Suelta, villano y mal caballero, suelta á esa dama ó te arrojo ¡vive Cristo! mi pesada azcona.
El negro raptor no hizo caso ciertamente de estas palabras que aun fueron, por el contrario, causa de que redoblara su celeridad. Práctico como parecía ser en las revueltas de la caverna y en la senda que guiaba por entre los sumideros, cosa que no le sucedía á Entenza, iban á desaparecer perdiéndose entre las sombras.
El arrojado Berenguer comprendió toda su desventaja, y por lo mismo, antes que el caballero negro se hundiera del todo en las tinieblas, resolvió llevar á cabo su amenaza.
—¡Por última vez, detente, le gritó, seas quien fueres!
Pero esta exhortación fué tan inútil como las otras. Entonces empuñó el megaduque su azcona y la arrojó con furia, vibrando bajo las bóvedas como los silbidos juntos de cincuenta saetas. Mas... quizá por vez primera en su vida, le sucedió á Berenguer calcular mal la dirección, y la azcona fué á dar con un ruido terrible contra uno de los muros de la gruta, que se desmoronó, abriendo paso á un saltador é impetuoso chorro de agua. Al poco rato, con la rapidez de un relámpago y á los absortos ojos de Berenguer al agujero por su azcona abierto, ensanchándose al momento, no veía saltar una cascada, sino que vomitaba un río, un río que se extendió en espumosas y crecidas oleadas por el pavimento, interponiendo una barrera imposible de vencer y de salvar entre el megaduque y los fugitivos.
—¡Oh! ¡el torrente! gritó este haciéndose atrás. ¡El torrente! ¡perdidos somos! perdidos nosotros y ellos también si no han dado vuelta á la roca.
Y teniendo quecesar en su persecución por aquel imprevisto y terrible accidente, Berenguer, volviendo atrás, se precipitó en la pieza circular gritando:
—¡Adalid! ¡adalid! ¡pronto! ¡estamos perdidos!
Sólo un gemido le contestó.
—¡Adalid! volvió á repetir Entenza girando á todas partes sus ojos y no viendo á nadie á la luz de las teas. Adalid, ¿qué es eso? ¿dónde estás?
Guiado por otro gemido, el magaduque dirigió su mirada hacia un ángulo, y vió á Garza real arrimado á la pared hasta donde había retrocedido cual si tratara de clavarse en ella. De nuevo aparecía pálido, desencajado, erizados los cabellos: sólo que si antes estaba cadavérico, aquella vez estaba horroroso. Sus facciones contraídas por una violenta convulsión indicaban el terror en todo su mayor grado. De sus labios salía una espuma rojiza, sus ojos parecían inyectados de sangre.
—Adalid, ¿qué mil diablos es eso? ¿qué ha sucedido?
—¡Oh! murmuró el pobre almogávar con una voz que á nada humano se parecía, ¡era ella, ella! la he visto.
—¡Ella! ¿pero quién? preguntó Entenza.
—Ella, la mujer que arrojé al abismo. ¡Oh, señor! los muertos se levantan. ¡Huyamos! ¡huyamos de aquí!
—¡Huir, pobre loco! ¿y por dónde, si el torrente nos impide el paso, el torrente que acaso no tarde en precipitarse y en invadir el sitio donde nos hallamos!
Garza real no atendía.
—¡Ay! ¡la he visto! y ella también á mí, porque dando un grito ha desaparecido.
—¡ Desaparecido! exclamó Berenguer. ¡ Por dónde!
—Por allí, balbuceó el almogávar señalando el paraje por donde se extendía la caverna. ¡Por allí!
—Pues si por allí ha desaparecido, es que allí hay una salida. ¡Sígueme!
—¡Oh! no, allí no hay nada, nada más que los muertos que se levantan de sus tumbas!
—¡Ven! gritó Berenguer imperiosamente, el rugido del torrente se acerca. ¡Ven! ¡es preciso salvarnos!
Y cogió á Garza real de un brazo.
—No, no, dijo el adalid resistiéndose, allí están los muertos.
—Esté quien esté, allí hemos de ir. ¿No ves, pobre insensato, aparecer ya el agua por la abertura que hasta aquí nos ha dado paso? ven, ven, ¡rayos del cielo! ¡ven!
Y con una fuerza hercúlea arrastró tras sí al adalid, que en vano intentó aquella vez resistirse.
—¡Señor! exclamó Berenguer antes de internarse por la galería, elevando los ojos al cielo con un esfuerzo supremo; ¡misericordia para Eteskédrou! ¡misericordia para nosotros!
Y Entenza, agitando la tea que había arrancado del suelo, desapareció con Garza real entre las sombras, que les envolvieron bien pronto como entre los pliegues de una inmensa mortaja.
Apenas acababan de abandonar la estancia, cuando, mugidor é impetuoso, el torrente, que había ido engrosándose, se precipitó en ella.
V
EN EL QUE EL AUTOR SE VE OBLIGADO Á DEJAR POR EL PRONTO Á SUS LECTORES EN LA IGNORANCIA DE LO DEMÁS QUE ACAECIÓ Á BERENGUER Y AL ADALID EN LA CAVERNA, PASANDO Á OCUPARSE DE ASUNTOS HISTÓRICOS.
Si, tenemos que perderles de vista y dejar que desaparezcan en las profundidades de la caverna huyendo del torrente y alumbrados por el sanguinoso resplandor que lanza la tea agitada por la mano del de Entenza.
Pero, no os pese abandonarles, pues en tanto que ellos buscan fácil salida que del peligro les libre y nosotros esperamos ocasión propicia para volver á encontrarles, he de narraros una curiosa historia, que es más que una novela, porque es un poema.
Ya veréis como mi narración os conducirá paso á paso y naturalmente á nuestros dos aventureros, aunque, por el pronto, tengamos que retroceder algunos años.
Empiezo pues.
Corría el año 1302 y Sicilia acababa de ver terminados los disturbios á que diera tan sangriento comienzo la campana que tocando á vísperas, llamó al combate á todo el que sentía latir un corazón libre y á todo el que se hallaba en estado de blandir un arma.
La paz dejó sin empleo á ocho mil almogávares catalanes y aragoneses que habían elegido la Sicilia para teatro de sus portentosos hechos de armas. En efecto, toda aquella gente turbulenta, mal avenida con la paz que no ofrecía ningún porvenir á sus belicosos deseos, empezó á pasear en torno suyo miradas de inquietud buscando un lugar en el mundo sobre que poder caer como una nube; buscando un sitio, por remoto que fuese, en el universo, donde poder ir á clavar en señorial homenaje el triunfante pendón de las barras catalanas.
Pensaron sin embargo, y pensaron cuerdamente, que antes que todo les sería bueno y útil elegirse un jefe.
Ahora bien, por aquel entonces, corría los mares, armada en corso, una galera por nombre La oliveta, terror un día de la costa de Calabria y asombro de los Estados pontificios. Montábala un hombre, señor de otras varias naves con las que formaba casi una escuadra, un hombre, tipo de los caballerescos aventureros, el más galán entre los más galanes y acaso también el héroe entre los héroes.
En breve resumen hemos de referir su vida hasta el momento en que se nos presenta á reclamar su sitio en esta narración.
Hijo de uno de los más ardientes partidarios del degollado Coradino, tenía Roger de Flor quince años y hallábase retirado en Brindis soportando con su viuda madre los sufrimientos de la proscripción y la miseria, cuando acertó á conocerle un templario francés llamado fray Vassail que, prendándose de su juvenil travesura, llevósele consigo á sus marítimos viajes, no tardando en vestirle el manto y la armadura del Temple.
Admitido Roger en el seno de la religiosa orden, se le confirió el grado de fraile sargento, y púsose bajo su mando la galera El halcón, bajel el más grandioso que se había construido hasta entonces. Los mares de Levante fueron testigos de sus empresas, y el nombre del templario Roger empezó á ser temido y respetado. Pero era el joven asaz travieso y turbulento para fraile, aun para fraile guerrero, y llamábale Dios por otro camino. Así es que, luego de la presa de Tolemaida por los bárbaros, donde se halló combatiendo como un héroe, alzóse con el tesoro de los templarios y creyó que lo mejor y más prudente era hacerse pirata.
Nunca ha habido capitán pirata ni más galán ni más espléndido. Amigos ó enemigos, todos los que caían en su poder tenían salvas sus vidas y naves, como no desdeñaran pagarle un tributo con que ayudar á sostener al antiguo templario su fausto y lujo, su generosidad y boato. Roger era sólo pirata para poder tratarse como príncipe.
Un día despertó cansado de sus correrías y presentóse á ofrecer sus servicios al duque Roberto de Calabria, que estaba armando á la sazón contra el rey Federico de Sicilia. El duque tardaba en contestarle, y Roger, lastimado por el desaire, se dirigió entonces al rey de Sicilia que aceptó con afán su auxilio y que recibió de él mil onzas de oro junto con sus mejores caballeros, entre los cuales estaba su hermano de armas Berenguer de Entenza. El rey, por su parte, le creó vicealmirante de Sicilia é individuo de su consejo y le regaló los castillos de Alicata y de Trip y las rentas de Malta.
Rival de Roger de Lauria en los mares, el de Flor asistió á varias batallas, aventajando á todos sus contrarios en cortesanía, valor y magnanimidad, ciñó sus sienes de laureles lealmente conquistados y ganóse todas las voluntades con su regia opulencia y sus espléndidas liberalidades.
Tal era el hombre en quien fijaron la vista los almogávares y á quien se presentaron sus adalides dispuestos á jurarle por jefe si se ofrecía á llevarles á un punto donde pudiera hallar vasto campo su vida aventurera.
Quedóse un instante meditabundo Roger, que sintió arder su cabeza y latir su pecho de ambición. Acudióle á la mente la situación del imperio griego, cuyo emperador Andrónico se veía amenazado de los turcos.
—Sí, dijo entonces volviéndose hacia los adalides que esperaban inquietos su resolución, sí, yo os llevaré á un país donde hallaréis enemigos que vencer y botín y preseas que repartiros. Acepto el mando y disponed vuestras gentes para la partida.
Los adalides extendieron sus azconas hacia Roger y le juraron por jefe.
—¿Dónde vamos? le dijeron en seguida.