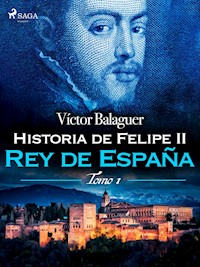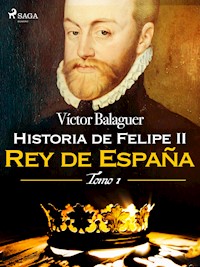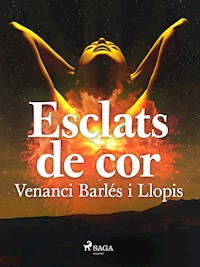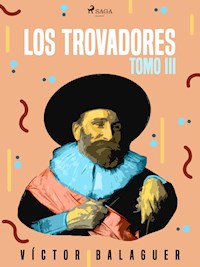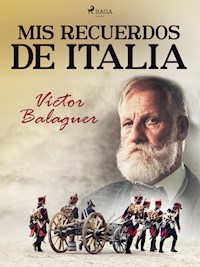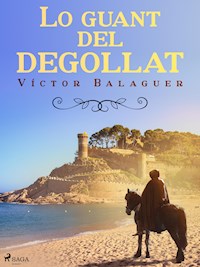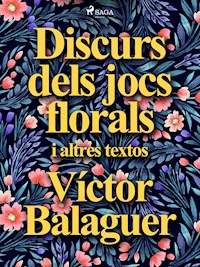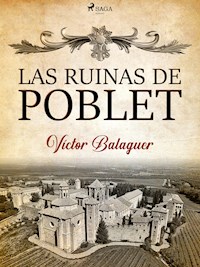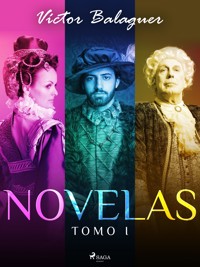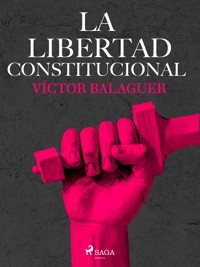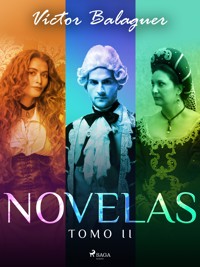
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta colección de novelas de Víctor Balaguer reúne las mejores obras del autor catalán en castellano. Una de sus labores como escritor fue escribir leyendas y novelas históricas sobre la historia catalana, contribuyendo así a la divulgación del patrimonio catalán en el resto de tierras españolas. En este segundo volumen se recogen el resto de novelas históricas escritas por Balaguer. Aparecen «El del capuz colorado», «La damisela del castillo», «Un cuento de hadas», «El ángel de los centellas», «El anciano de Pavencia» y «Historia de un pañuelo».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Balaguer
Novelas. Tomo II
EL DEL CAPUZ COLORADO LA DAMISELA DEL CASTILLO.—UN CUENTO DE HADAS EL ÁNGEL DE LOS CENTELLAS EL ANCIANO DE FAVENCIA.—HISTORIA DE UN PAÑUELO
DE LAS REALES ACADEMIAS ESPAÑOLA Y DE LA HISTORIA
Saga
Novelas. Tomo II
Copyright © 1892, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726687866
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL DEL CAPUZ COLORADO
Es esta la cuarta edición de la novela.
La primera se publicó en Barcelona el año 1850, por los editores Sres. Llorens hermanos. (Formaba parte de la obra, Los frailes y sus conventos.)
La segunda por el editor D. Salvador Manero, en Barcelona, año 1864. formando parte de la colección Cuentos de mi tierra.
La tercera en un tomo, imprenta de F. de Cao y D. de Val, Madrid, 1880.
I
NUESTRO HÉROE.
La noche era oscura merced á negros grupos de nubes que cruzaban por un horizonte confuso, y que sólo á raros intervalos dejaban entrever un fragmento de azul ó daban paso á un rayo de luna.
Todo dormía en Segovia envuelto entre las sombras, y acaso en toda la ciudad no había más luces encendidas que la que brillaba en una de las ventanas del famoso alcázar, alumbrando tal vez al privado del infante don Enrique, el ambicioso marqués de Villena, que en el silencio de la noche meditaba sus planes de mayor y futura elevación, y la que alumbraba el cuarto bajo de un apartado mesón en el que se veían agrupados junto á una mesa varios hombres de mal porte y peor catadura.
Hallábanse estos hombres ocupados en jugar á los dados, y seguían con ávida mirada todas las peripecias del juego. Varias monedas de oro relucían encima la mesa. De vez en cuando alguno de los jugadores, cuyo bolsillo acababa de limpiar un asesino golpe de fortuna, descargaba un puñetazo sobre la coja y bamboleante mesa y acompañábalo de una serie de redondos votos, capaces de hacer estremecer en sus nichos de piedra á los santos de la fachada del convento de Santa Clara.
Cuando esto sucedía, turbábase repentinamente el silencio, los rostros se volvían graves hacia el molesto interruptor, y si daba la casualidad que éste leyera en alguno de aquellos rostros cierta expresión de ironía ó de sarcasmo que hiciera cosquillas á su carácter pendenciero, los votos se trocaban en provocaciones y armábase una de gritos, de amenazas y de blasfemias, que el viejo mesonero, abandonando el mostrador tras del cual dormitaba, se veía obligado á adelantarse para poner en paz á los querellantes con cierta seriedad cómica que obtenía casi siempre los más buenos resultados.
Una de estas escenas tenía precisamente lugar cuando hemos penetrado, invisibles espectadores, en el cuarto bajo del mesón.
—¡Otra tenemos!—murmuró el mesonero interrumpido bruscamente en su sueño por desaforados gritos.
Y se adelantó cojeando y desperezándose hacia la mesa.
—Caballeros, por la Virgen bendita...
—Volveos á vuestra ratonera y no os metáis donde no os llaman, le dijo uno de los jugadores.
—¡Dejadnos en paz. tío Corneja!—exclamó otro.
El mesonero se llamaba, en efecto, tío Corneja.
—Pero, caballeros, ¡por la honra de mi posada, por el crédito de La cruz de hierro!
—¡Qué honra ni que calabazas!—gritó un tercero, hombre fornido y de recios miembros que, dando un manotón por la espalda al mesonero, le envió á rodar á varios pasos de distancia como quien despide una pelota.
El tío Corneja, en su obligada carrera, tropezó con un banco, enredóse en uno de sus pies, y perdiendo el equilibrio, cayó á la otra parte de cabeza, dando la vuelta más acabada y graciosa que pudiera dar cualquiera de los afamados saltimbanquis que pocos días antes habían llegado á Segovia procedentes de Italia, para divertir al infante.
La voltereta del mesonero hizo lo que no habían logrado aquella vez sus prudentes advertencias. Desapareció la expresión airada que mostraban todos los semblantes, suspendiéronse las amenazas antes de atravesar los labios, y la hilaridad más completa y más unánime sucedió á las ojeadas que furiosos se lanzaban un momento antes los agresores.
El tío Corneja se levantó con toda la prontitud posible, y, blanco de las burlas, se cuadró con cierta dignidad y frunciendo las cejas ante sus huéspedes, que redoblaron entonces las carcajadas.
—Caballeros, exclamó con ridícula gravedad, puestos los brazos en jarras; caballeros, mi honra...
—Es una honra que anda por los sucelos, dijo el mismo que le había impulsado á dar la voltereta.
Las más ruidosas carcajadas resonaron de nuevo, y aquel bullicio aturdidor amenazaba prolongarse á costa del pobre mesonero, si una voz bronca, dominando el ruido, no hubiese hecho volver los rostros de todos los circunstantes hacia la puerta.
—¡Eh! ¿qué mil demonios de infierno es el que hay esta noche en La cruz de hierro? había dicho la voz.
Pertenecían estas palabras á un nuevo personaje que acababa de presentarse en el umbral. Era un hombre bajo, rechoncho de cuerpo, ojos bizcos, color moreno, enormes bigotes retorcidos, coleto de ante, arrugadas botas y un inmenso espadón colgante de un anchísimo y mugriento tahalí. Todo esto acompañado de un desdeñoso aire de matón y perdonavidas que hacía oler su vida aventurera á dos leguas de distancia.
La atención del concurso se desvió del mesonero con la llegada de este personaje.
—Bien venido, Rompetejas, dijeron á coro varios de los huéspedes de La cruz de hierro.
—Gracias, caballeros,—exclamó adelantándose el que había recibido tan sonoro y pomposo nombre. —¡Hola! ¡parece que se pasa el rato! añadió en seguida al llegar á la mesa y al ver sobre ella las monedas y los cubiletes de los dados.
—Se mata el tiempo.
—¿Y qué tal está el tesoro?
—¡Pse!
—De buen grado os desafiaba si os supiera en posición de resistir á mi ejército.
—¿Tan numeroso es? dijo uno cuyos ojos brillaban de codicia.
Rompetejas dió una manotada á su bolsillo, que despidió un simpático sonido de oro puro.
—¿Conque estás en grande? le preguntó uno de los jugadores.
—Ni el mismo don Juan Pacheco, marqués de Villena, con todos sus señoríos y privanzas, es más rico que yo, contestó Rompetejas alargando el labio inferior con un supremo gesto de desdén.
—¡Hola! ¡hola!
El matón sacó dos ó tres puñados de oro y los puso sobre la mesa. Era una verdadera riqueza. Todos alargaron el cuello para clavar en el dinero sus miradas.
—¡Rayo! murmuró uno de los huéspedes del mesón: aquí hay la vida de diez hombres.
—Pues os engañáis, contestó Rompetejas mirándole de reojo; no hay más que la de uno.
—Será uno de los primeros nobles.
—Era un pájaro de cuenta. Dios le haya perdonado, y á mi también, por haberle cortado sus alas.
Con esta conversación se había completamente desvanecido el accidente que tuviera lugar al entrar Rompetejas, y este mismo se había olvidado ya de querer indagar la causa. El tío Corneja se retiró en silencio acurrucándose tras del mostrador.
—Conque vamos á ver, preguntó Rompetejas, ¿hay uno que se atreva á apropiarse este montoncito de oro por medios legítimos?
—Se acepta el guante, dijeron dos ó tres á un tiempo.
—Al avío, pues.
Y los cubiletes volvieron á su movimiento, y de nuevo rodaron los dados por encima la mugrienta mesa. La fortuna empezó por sonreir á Rompetejas, cuyas continuas risotadas y bruscos gestos daban una expresión diabólica á su rostro. Pero no tardaron esas risas en ser menos frecuentes, hasta acabar por extinguirse del todo; y sus ojos, que hasta entonces habían bailado juguetones y chispeantes bajo el espesísimo velo de sus pestañas, empezaron á cobrar cierta fijeza y gravedad como si nadaran en una atmósfera de codicia. Era que dos ó tres jugadas habían notablemente disminuído el montón de oro, y que Rompetejas empezaba á alarmarse por su propiedad.
El juego continuó sin interrupción y con suerte varia hasta llegar un momento en que la vacilante fortuna pareció completamente decidirse contra nuestro perdonavidas. Sólo dos monedas lucían ya ante él su triste y rubicunda redondez, y sus labios se agitaban trémulos, crispándose su mano en torno del cubilete que febrilmente estrechaba.
—Van mis dos últimos ducados, dijo el despechado Rompetejas.
Y movió el cubilete haciendo sonar los dados con un ruido que tenía para él algo de lúgubre.
Todos los cuellos se alargaron y todas las cabezas se inclinaron sobre la mesa donde iba á decidirse la fortuna del matón.
Este paseó sus ojos bizcos por los circunstantes, clavóles en su oro que tenían recogido sus contrarios, y haciendo un esfuerzo volcó el cubilete y envió á rodar los dados por la mesa.
—¡Doce! dijo.
Y respiró como un hombre que se ahoga y al que un movimiento ondulatorio le hace sacar la cabeza fuera del agua.
Uno de sus contrarios recogió los dados, los volvió á meter en el cubilete y vaciándolo,
—¡Dieciséis! exclamó.
Y alargó la mano para apoderarse de los dos ducados. Rompetejas, por un movimiento que no pudo reprimir, descargó un puñetazo sobre esta mano que se adelantaba con el justo y piadoso objeto de dejarle sin blanca.
—Yo no pago, dijo recogiendo su dinero.
—¿Cómo es eso?
—Aquí hay ardid.
—¡Infame!
—Aquí hay fraude.
—¡Miente el bellaco!
—¡Cortarle la lengua!
—¡Tirarle por la ventana!
—¡Afuera el matachín!
—¡Al ladrón!
—¡Al asesino!
Todas estas voces y otras muchas que se perdieron en la confusión, fueron pronunciadas de una manera amenazadora. En medio de la gritería, un puño cerrado y unido á un brazo nervudo, como un pomo á un garrote, fué á sentarse entre los labios y la barba de Rompetejas.
Este se hizo atrás y desenvainó su espadón.
Un bullicio infernal, una baraunda imposible de describir tuvo lugar entonces. Todos se levantaron, las mesas y asientos rodaron por el suelo, los votos y juramentos llenaron la estancia: quién blandía una espada, quién enarbolaba un banco con el que hacía el molinete sobre su cabeza, quién presentaba su mano armada de un puñal, quién de un garrote.
El pobre mesonero, despertado por la centésima vez, se subió sobre un viejo taburete de cuero y empezó desde allí á exhortar á la paz y á la concordia para honra siempre de su mesón, y sin atreverse á acercar al grupo por prudente temor á una advertencia como la pasada; pero no hubo de valerle. Uno de sus huéspedes, cansado de sus gritos, se apartó del sitio de la querella y dió un puntapié al taburete. El mesonero rodó por el suelo hasta llegar debajo del mostrador, donde se mantuvo agachado mientras duró la contienda.
En el ínterin, Rompetejas, describiendo semicírculos con su espadón, había mantenido á raya á sus agresores, que se contentaban con llenarle de denuestos; pero no faltó uno que, apoderándose de un jarro vacío, lo arrojó con toda furia á la cabeza del espadachín. Este vió venir sobre él el proyectil, y pudo evitarlo bajándose; pero cuando se incorporaba, otro jarro fué á dar en su mano derecha causándole tan terrible dolor y tan fuerte contusión que se le escapó la espada. Él mismo quedó un momento tambaleándose, ciego de dolor.
Un hurra general retumbó al verle desarmado, y todos se arrojaron hacia él. Comprendió Rompetejas la importancia del peligro, volvió en torno suyo unos ojos despavoridos, y viéndose cerca de la puerta del mesón, se lanzó por ella agitando en el aire su estropeada mano.
Cuatro de los más decididos se precipitaron tras él.
El matachín, á quien la proximidad del peligro daba alas, empezó una carrera desalada, no parando de correr hasta que al revolver de una calle tropezó con una piedra, yendo á caer cuan largo era, á seis pasos de distancia.
Un hombre pasaba en aquel momento, y al ruido volvió la cabeza, pero creyéndole sin duda algún tuno embriagado, disponíase á seguir su camino, si Rompetejas, incorporándose y viendo quizá en aquel hombre un salvador, no le hubiese detenido con su voz doliente:
—¡Oh! ¡quién quiera que seáis, salvadme, me persiguen, quieren asesinarme!
El desconocido se detuvo y trató de descubrir entre las sombras de la noche el porte y las facciones del que así le pedía auxilio.
—¿No tenéis espada? le preguntó con voz dulce y flexible como la de una mujer, pero en la que bien se notaba, sin embargo, un caballeresco acento varonil.
—La he perdido, murmuró el espadachín, y tengo estropeada la mano derecha.
—¿Sois caballero? preguntó de nuevo el desconocido, como si hubiese necesitado hacer aquellas preguntas antes de resolverse á prestar el auxilio de su brazo al que se lo reclamaba,
Rompetejas vaciló en contestar: diciendo que no, temía perder el salvador que le deparaba la Providencia, y diciendo que sí. hacía traición á su conciencia y al acento de franqueza y buena fe con que el desconocido le hiciera la pregunta. Recurrió, pues, á la agudeza de su ingenio y procuró evadirse.
—Esto según y conforme, dijo, va en opiniones. Yo me creo tan caballero y tan hidalgo como el mismo Cid; pero mis enemigos... qué queréis... los enemigos...
El desconocido quería sin duda una respuesta categórica; así es que se encogió de hombros y se disponía a marchar sin hacer caso de las súplicas del perdonavidas, cuando los cuatro agresores del mesón desembocaron en la calle blandiendo unos sus espadas y otros sus garrotes.
—¡Ahí está! ¡ahí está! gritaron al ver al que perseguían.
Esta circunstancia volvió á detener los pasos del desconocido que, cuadrándose, no pudo menos de exclamar, dirigiéndose á los recién llegados y hablándoles con el marcial desembarazo y altivo desenfado que caracterizaba á los caballeros de aquella época:
—¡Cuatro contra uno!... sois unos perros.
—¡Eh! ¿quién es ese figurón que asoma y nos llama perros?
—Quien puede, contestó el caballero.
—Haceos á un lado, fantasmón: no va nada con vos.
—Pero va con vosotros. Escoged otro camino. Esta calle es mía.
—¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¿vuestra? ¿Y quién os la ha dado?
—Mi espada.
Dijo el caballero, y sacando en efecto su espada, arremetió contra los cuatro, que se dispusieron á resistirle. En aquel momento las nubes se rasgaron y un pálido rayo de la luna vino á alumbrar aquella escena. El de los cuatro que estaba más cerca del caballero y que se preparaba el primero á sostener el combate, se hizo atrás con espanto murmurando:
—¡El caballero del capuz colorado!
—¡Oh! gritaron los otros con terror; el del capuz colorado.
Y todos cuatro volvieron las espaldas, huyendo presurosos de aquel hombre cuyo solo aspecto bastaba á ponerles en fuga.
Al mismo tiempo también, Rompetejas murmuraba con cierto respeto y asombro unidos:
—¡El caballero del capuz colorado!
Y se acercó humilde á su libertador, que envainaba su espada, para darle gracias.
Todo en el desconocido revelaba al caballero, y acaso también al cortesano. Su traje era sencillo, pero de la más fina tela, sus manos eran blancas y delicadas, su rostro desaparecía tras la máscara de seda que usaban en aquel tiempo los caballeros cuando no querían ser conocidos, y colgaba de sus hombros, cubriéndole la cabeza con una elegante capucha, una especie de capita finísima, parecida en la hechura al albornoz morisco, llena de bordados y de color carmesí. A esto sin duda debía el nombre que le dieron los cuatro bribones cuando huyeron desalados ante el del capuz colorado.
Rompetejas había empezado á darle gracias, pero sin poder desprenderse, entonces que ya había pasado el peligro, de aquel tonillo fanfarrón y particular que le distinguía como á muchos de su clase.
—¿Quién eres? le preguntó el caballero interrumpiéndole.
—¡Quién soy! Un antiguo soldado.
—¿Cómo te llamas?
—Rompetejas.
—¡Buen nombre, por vida mía!
—¡Soberbio!
—¿Y cuál es ahora tu oficio?
—Matar gentes.
El caballero dió un paso atrás con cierta repugnancia.
—Y os ofrezco mis servicios, continuó imperturbable el espadachín, aunque no seáis vos de los que acostumbran á recurrir á mi brazo! ¡Ay! no; si todos desgraciadamente fueran como vos, que según cuenta la fama no tenéis miedo ni á un ejército, mi pobre oficio estaría perdido. Pero en fin, ¡quién sabe! puede que á veces os ocurra tener que deshaceros de un pariente rico ó de un acreedor importuno, y entonces, ya lo sabéis, mi brazo y mi espada están á vuestra disposición, sin que os admita un maravedí como hago con los demás. Me habéis salvado: algún día podré quizás pagaros con mis servicios. Si se ofrece, pues, enviar á La cruz de hierro, una posada que se halla ahí cerca. Allí está Rompetejas todo el día.
—¡Está bien, gracias! dijo secamente el caballero.
—Lo digo como lo siento.
—Está bien, repitió el caballero; vete ahora. Esta calle es mía.
Rompetejas saludó.
—Ahí tienes para beber á mi salud.
Y el desconocido arrojó una bolsa llena de oro, á juzgar por el sonido que no era el matachín capaz de equivocar con ningún otro.
Rompetejas se alejó repitiendo las gracias.
Así que hubo desaparecido, el del capuz colorado se acercó á una puertecita que se dibujaba en la esquina de la calle, y en el muro de una casa inmensa, en la cual se veían algunos restos de fortificación, como si en algún día hubiese sido castillo; sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta, y después de haberse asegurado que ningún curioso podía verle, desapareció.
La puerta se cerró tras él.
Antes de seguir adelante, fuerza será identificar al lector con alguna escena de la vida de este caballero que nadie en Segovia conocía más que por el del capuz colorado.
Unos meses antes de la escena que en este capítulo se refiere, Segovia, para festejar al príncipe don Enrique, levantó un palenque, y celebró un torneo del que el mismo don Enrique fué el primer día mantenedor. Rompieron los caballeros algunas lanzas en honor de sus damas y de la reina del torneo, la hermosa doña Beatriz de Guzmán, llamada comúnmente la bella de las bellas, tal era su sin par donosura, su gracia sin igual, su seductora belleza. El último día del torneo se presentó en la arena un caballero desconocido, el cual con una destreza suma, un valor á toda prueba y un arrojo excesivo, venció á cuantos osaron luchar con él, acabando por quedar en el palenque sin que nadie se atreviera á disputarle el premio debido á su mérito.
El concurso, compuesto en gran parte de la nobleza del reino y de los cortesanos de don Enrique, hizo cuanto pudo para obligar á que se descubriera el desconocido vencedor, al cual por otra parte no daba á conocer ni el menor distintivo ni la más leve señal. Su escudo presentaba un horizonte oscuro cargado de espesas y negruzcas nieblas con este lema: Sin amor. Esta originalidad, el no presentarse vestido con el color de ninguna dama, el no poder saber nadie su nombre ni ver su rostro, el conquistar la palma del valor y de la victoria, que en aquellos guerreros y caballerescos tiempos era la única palma envidiada, todo ese misterio y auréola del heroísmo que rodeó al caballero, le atrajo las simpatías del concurso, y en particular de las damas. Así es que cuando el vencedor atravesó el palenque para ir á recoger de mano de la bella de las bellas, el premio ganado con su lanza, todos se pusieron en pie palmoteando, ondearon en el aire las bandas y pañuelos, resonaron gritos de entusiasmo en favor del desconocido paladín, y no hubo ni una dama sola que no deseara ocupar en aquel momento el puesto de Beatriz de Guzmán para con su blanca mano coronar al simpático vencedor.
Este se hincó de rodillas ante la bella de las bellas, que con lisonjera sonrisa le cruzó la banda por el pecho. Al hacerlo, vió la hermosa joven una mancha de sangre sobre la luciente armadura y lanzó un grito.
—¿Estáis herido? le dijo.
El caballero contestó que era sólo una astilla de la armadura que le había hecho un rasguño en el brazo. La hermosa Beatriz entonces, cediendo á un arranque entusiasta que todo corazón de mujer sentía por el vencedor, tomó el rico manto de grana que una de sus damas guardaba, para con él envolverse á la salida del torneo, y rodeó con el manto el brazo del paladín.
—No lo abandonaré jamás, dijo éste; vestiré de hoy en adelante vuestros colores.
Y desplegando el manto, se lo puso sobre los hombros al són de los aplausos repetidos por la multitud.
De ahí el nombre que todos le dieron de caballero del capuz colorado.
Pocos días después se tuvo noticia de una hazaña contra una partida de moros á los que había puesto en fuga un caballero solo y desconocido que vestía sobre la armadura un capuz de grana.
Más tarde, algunos hechos parciales en la misma Segovia, algunas aventuras nocturnas en las que siempre figuraba con éxito el mismo caballero, alcanzaron al desconocido cierta fama en la corte y cierta nombradía en el pueblo.
Llegó á presentársele como tipo del valor y de la caballería, nada sucedía rodeado de algún misterio que no se le achacase, y en una palabra, se hizo célebre, popular y temido el nombre del caballero del capuz colorado.
Esto es lo único que Segovia sabía del sér verdaderamente misterioso, al cual hemos visto figurar en la aventura nocturna de Rompetejas.
__________
II
LA BELLA DE LAS BELLAS.
Retirado estaba en su gabinete de armas el conde don Fadrique de Guzmán, pasando revista á todo su militar equipo en compañía de su escudero mayor, cuando le anunciaron la visita del noble señor don Nuño de Torre la Selva.
Dió orden para que se le introdujera, y al estar los dos amigos en presencia uno de otro, después de los usuales cumplidos, notó don Fadrique que el semblante de don Nuño le anunciaba alguna novedad.
—¿Qué tenéis, amigo mío? ¿Qué ocurre? dijo.
—Despedid á vuestro escudero, conde.
Don Fadrique hizo seña al escudero para que se retirase.
—Ya estamos solos.
—Oíd, noble don Fadrique. Otorgada me tenéis desde hace mucho tiempo la mano de vuestra bella hermana doña Beatriz de Guzmán.
—Es cierto.
—Este lazo debe aumentar nuestra amistad y unir al mismo tiempo nuestros bienes y personas para formar liga contra nuestro muy particular y detestado enemigo el marqués de Villena.
—Es también cierto.
—Pues bien, hay quien se opone á nuestros proyectos.
—¡Vive Cristo! ¿y quién es el insensato al que creéis con derecho para venir á entorpecer nuestros planes?
—Leed.
Y don Nuño pasó á don Fadrique un escrito.
—¿Qué es esto?
—Clavado con una daga, dijo don Nuño, lo han hallado esta mañana mis servidores en la puerta de mi palacio.
Don Fadrique leyó:
«¡Al noble don Nuño de Torre la Selva, salud!»
«Si vais por la derecha, tropezaréis conmigo; si por la izquierda, conmigo también; si en línea recta conmigo siempre. Sólo os queda un medio: retroceder. Entre vos y doña Beatriz, está
El del capuz colorado.»
—Y bien, ¿qué quiere decir esto? preguntó don Fadrique volviendo en todos sentidos el escrito.
—¡Cómo! ¿no comprendéis?
—No á fe mía.
—¿Recordáis el último torneo?
—Sí.
—¿Tenéis presente al caballero vencedor?
—¿Un paladín incógnito?
—Si. Pues bien,¿recordáis que este caballero recibió el premio de manos de vuestra hermana, la cual, viéndole herido en un brazo, dióle para envolvérsele su capuz de grana?
—En efecto.
—Más tarde, reales ó ficticias, se han atribuido á este incógnito varias hazañas, y el vulgo, dado siempre á lo misterioso, le ha aplicado el nombre de caballero del capuz colorado, en memoria del que recibió de vuestra hermana y que, según dicen, lleva puesto.
—¡Ah!
—Quiere, pues, decir todo esto que el incógnito es mi rival, que tiene pretensiones á la mano de doña Beatriz.
Don Fadrique miró fijamente á Torre la Selva.
—¿Vos lo creéis así?
—El escrito lo manifiesta.
—Don Nuño, dijo revistiéndose de altivez el de Guzmán, es demasiado noble mi hermana para fijar su vista en un aventurero paladín; estima en mucho el lustre de su prosapia para descender á unos vulgares y romancescos amores; es demasiado obediente para no cumplir la palabra que con vos tengo empeñada.
—Sin embargo, don Fadrique, esta palabra que de vos he recibido, no me ha sido ratificada aún por vuestra bella hermana. Tengo vuestro consentimiento, pero no el suyo.
—¿Y para qué lo necesitáis? ¿De cuándo acá las hembras de Castilla se opondrían á la voluntad de los varones? ¿Habéis visto jamás, don Nuño, que una dama bien nacida se opusiera al mandato del jefe de su casa, siendo éste fijodalgo? Desengañaos, mi voluntad es la suya. Me obedecerá sumisa: para esto es mi hermana. Y en cuanto á este escrito, despreciadle como el parto de un loco. ¿Qué tenéis vos que ver con caballeros incógnitos, con aventureros de justas y galanteos? Suba él hasta vos, y entonces podréis hablarle de igual á igual.
Don Nuño no contestó, pero en su rostro se pintó cierta expresión de desagrado.
—A Dios no plegue que dude nunca de vos ni de vuestra palabra; pero el diablo anda suelto, don Fadrique, y el corazón de las mujeres es una ballesta pronta siempre á dispararse del arco.
D. Fadrique reprimió un movimiento de despecho y dijo:
—¿Qué es, pues, lo que deseáis? Habladme claro.
—Que deis parte á vuestra hermana de la palabra que tenéis empeñada conmigo.
—Sea, accedo á ello, y para probaros que es noble doña Beatriz y que jamás desmentirá su cuna, iremos ahora mismo á su encuentro y la pediremos día para efectuar el enlace.
—Pláceme.
—Seguidme, pues.
Abandonaron entrambos el salón de armas, y después de haber cruzado varios corredores, llegaron á las habitaciones de doña Beatriz; pero no estaba. Hallábase con sus damas en un pabellón del parque. Allí se dirigieron los dos nobles.
A veinte pasos del pabellón, que asomaba su redondez y góticas ventanas entre el bordado cortinaje de la enramada, como un nido de amores oculto en el corazón del bosque, un joven paje de rubia cabellera, con las armas de Guzmán en el pecho y el traje blanco y carmesí, que eran los colores de su dueña, se presentó á impedir el paso á los dos caballeros.
—Paje, id á decirle á doña Beatriz, que su hermano y el noble caballero don Nuño desean presentarle sus homenajes.
El mensajero hizo un saludo y partió. Tardó un buen rato en volver.
—Mi señora, dijo el paje, saluda á don Fadrique su hermano y á don Nuño el noble caballero, y les ruega pasen adelante para asistir á la relación del recién llegado trovador.
—¡Cómo! ¿Hay un trovador con las damas? preguntó don Fadrique.
—Sí, está Arnaldo, el famoso trovador provenzal, favorito de doña Beatriz.
Don Fadrique y don Nuño, guiados por el paje, entraron en el pabellón.
Cinco ó seis damas, á cual más bellas, estaban sentadas en un ángulo de la ovalada estancia y ayudaban á doña Beatriz, colocada en medio de todas como una reina, á bordar una preciosa banda de colores entre los que sobresalían, sabiamente combinados, el carmesí y el blanco.
Renunciemos á pintar á doña Beatriz. Son débiles todos los colores de la mejor paleta para dar una idea de su hermosura, de su gracia, de la expresión de su semblante. Nos basta saber que era llamada por todos la bella de las bellas. Nos basta saber que era en todas las justas y torneos la reina del amor y de la hermosura. Nos basta saber que al presentarse ella en un salón lleno de damas seductoras de belleza y de atractivo, oscurecía con su rostro todos los rostros, como desaparecen ante el esplendor del sol las tímidas y avergonzadas estrellas...
Cuando andaba, sus pies apenas herían el suelo, y uno se preguntaba cómo no nacían rosas en sus huellas: cuando hablaba, su voz era dulce, simpática como el sonido de un arpa; cuando miraba, su mirada quemaba como un rayo de sol.
—¡Bien venido sea mi noble hermano y su caballero huésped don Nuño! dijo Beatriz al ver entrar á los dos nobles. Dadles asiento, paje.
Los caballeros se sentaron inclinándose.
—En buena hora habéis llegado, señores, continuó doña Beatriz, pues vais á tener el placer de oír á mi trovador favorito cantar una de sus bellas baladas, ó recitar una de sus dramáticas leyendas.
Don Fadrique y don Nuño volviéronse entonces á un tiempo hacia el extranjero que la noble castellana les indicaba, y en el cual no habían fijado la atención al entrar en la estancia.
Era un hombre de mediana edad, de facciones agradables y enérgicamente pronunciadas, pero cubiertas con un baño de suavidad y dulzura: sus negros cabellos caían en flotantes rizos sobre sus hombros, desprendiéndose de una gorra carmesí de graciosa hechura, coronada con la simbólica pluma de pavo, pluma que estaba retenida por un cintillo de perlas, regalo de la bella de las bellas; leíase en sus ojos la más simpática expresión de melancolía, y su cabeza se balanceaba muellemente con la misma gracia particular que tenía cada uno de sus movimientos. Todo en aquel hombre revelaba la pasión y el entusiasmo, pero reprimidas ambas cosas por la tristeza que debía roerle el alma como un cáncer.
Estaba apoyado con una mano sobre su arpa en la más natural y más agradable postura, y se inclinó ligeramente al verse blanco de las miradas de ambos caballeros.
Beatriz dejó trascurrir un momento y prosiguió en seguida:
—Ayer cogí en mi verjel la primera violeta de los campos, y hoy llega mi trovador Arnaldo á recitarme los poemas que ha compuesto, expresamente para mí, durante las monótonas veladas del frío invierno. Oíd, hermano, oíd también vos, don Nuño. Las cántigas de Arnaldo son dulces como los perfumes de las flores y patéticas como los sufrimientos del alma.
—Beatriz, dijo entonces don Fadrique, desearía hablaros en particular...
—Después será, hermano, contestó con gracia seductora Beatriz; oigamos primero á mi trovador que de lejos ha venido para cantarme sus trovas.
Y en seguida, con la más tierna expresión, y clavando sus ojos en el trovador,
—¿Qué me traes, Arnaldo? le dijo. ¿Has compuesto, desde que nos separamos la primavera última, muchas trovas?
—He compuesto, señora, tantas y más de las que me encargasteis. ¿Qué deseáis oírme hoy?¿Un cantar ó una leyenda?...
—Mejor será una leyenda. Una trova interesaría más el corazón de las damas, pero tienes por oyentes á dos caballeros, es decir, á dos hombres acostumbrados á los clamores del combate, y poco á las emociones del amor. Hagamos algo en su obsequio, ya que se dignan ser nuestros huéspedes. Recítales una leyenda de guerra.
El trovador meneó la cabeza.
—No sé ninguna leyenda de guerra, dijo Arnaldo bruscamente. Yo sólo había compuesto para vos leyendas de amores.
Dijo esto sin mirar á los caballeros, que hicieron un movimiento, en particular don Nuño, ante aquella ruda franqueza.
—Es preciso perdonarle, don Nuño, se apresuró á decir sonriendo Beatriz; mi trovador es un león que sólo yo he domado. ¿Verdad, Arnaldo?... Es preciso no contrariarle. Cántanos lo que quieras ó recítanos lo que más te plazca. Todo te lo oiremos con gusto.
—Señora, dijo Arnaldo, suavizada ya su expresión con la sonrisa de Beatriz; os recitaré una leyenda, pero es muy triste.
—No importa. ¿Cómo la titulas?
—Dos corazones y un alma.
—Agrádame el título. Empieza, pues.
Arnaldo bajó la cabeza como para reconcentrarse un instante, y los rayos de sus ojos se escondieron bajo el velo de sus caídos párpados, pero no tardó en alzar la frente en que lucía el entusiasmo del trovador, el fuego del genio. Dió dos pasos hacia Beatriz, y se halló de este modo como colocado en medio de la asamblea. En seguida empezó, con un acento de tiernísima expresión y con una voz melancólicamente dulce.
Doña Beatriz soltó el bordado y aplicó un dedo á sus labios para encargar á todos el silencio.
El trovador dijo de esta manera:
Dos corazones y un alma.
Es á la reina y señora de los cielos, á la que tantas virtudes han coronado de laureles y á la que de la gracia y del candor ha obtenido la triunfante palma; es á aquella hasta quien ha subido, como un pájaro divino, el bello cisne de púdicas alas para abrigarse tímido en su regazo, á quien pido un poco de inspiración y un poco de elocuente numen para que pueda contar la crueldad más deplorable, la triste escena de un infortunio que lloran hasta las estatuas de bronce y de mármol.
En un reino cuyo nombre ya he olvidado, nació un príncipe moreno de rostro, pero blanco de alma. Era bello como un crepúsculo de tarde. Las hadas asistieron á su nacimiento, y tocándole con sus varas de junco verde le dijeron: ¡Tú serás feliz!
Pero llegó una elfa, que venía del norte cabalgando en una nube blanca, y tocándole con un ramo de flores le dijo: ¡Tienes corazón, tú serás desgraciado!
Dieron al príncipe el nombre de Arturo.
Cuando estaba en edad, su padre le casó con una princesa que llegó á la capital para efectuar el enlace, seguida de un ilustre cortejo y en particular de una dama, cuya belleza debía igualar á su desgracia. Era Edita la de los ojos negros. Ya os lo he dicho y esto baste.
Y bien pronto murió la princesa. El dolor de su esposo fué cruel, y huyó de la sociedad con el corazón traspasado, como un gamo herido que se refugia en las entrañas de la selva.
Todo concluye con el tiempo. El día sucede á la noche, la calma á la tempestad.
El príncipe, para distraerse, se paseaba por el jardín y se entretenía en mirar las flores. Un día dejó las flores y se puso á mirar el agua de una fuente. Era una fuente tan rara, que el estanque era de alabastro con otro estanque de plata.
Arturo se miró en el espejo de las aguas y vió en el fondo dos ojos negros clavados en sus ojos.
—¡Es extraño! murmuró Arturo. Hay dos ojos en el fondo del agua.
Y volvió á mirar y allí estaban los dos ojos.
El príncipe fué á dar una vuelta por el jardín. Era el primer día de Mayo. Los árboles llenos de hojas cantaban himnos, las enramadas sombrías llenas de misterio trovaban amores, las flores llenas de perfumes lanzaban suspiros.
El príncipe se dijo:
—Yo estoy inquieto, yo tengo algo en el corazón.
El fuego busca el agua. Arturo se volvió á la fuente y tornó á contemplarse en su frío cristal. Allí estaban los ojos. El príncipe volvió los suyos al cielo para demandarle la causa de aquel misterio, y entonces tropezó su mirada con la de una mujer que estaba inclinada sobre el espejo de la fuente.
Y era una mujer bella para hacer morir de amor.
Y era Edita la de los ojos negros.
Y el príncipe sintió caer sobre su alma, una tras otra, una lluvia de saetas.
¡Pobre corazón herido! ¿quién le cura ahora?
—¡Edita, yo te amo!
—¡Príncipe, yo te amo!
Se aman, ya lo veis: ¿cómo impedirlo? Quién le dice al corazón: ¡detente! Tanto valdría decirle á un muerto: ¡levántate!
El príncipe le dijo á Edita:
—Yo te sentaré en un trono, yo te haré reina, yo seré tu esposo.
Mientras espera ser reina y sentarse en un trono, Edita es la esposa de Arturo. Se han casado en secreto, se aman, su felicidad no tiene limites, porque su dicha es ignorada. Se ven en el fondo de un castillo como dos palomas en el fondo de la floresta. El príncipe es el hombre más feliz de la tierra.
Si yo hubiese estado entonces en aquel reino y hubiese conocido el secreto de Arturo, le hubiera gritado: «Príncipe, príncipe, tú tienes corazón. La elfa te lo ha dicho, serás desgraciado.»
Pero probablemente el príncipe no hubiera hecho caso tampoco de mis palabras.
Arturo pasaba los días mirándose en los ojos de Edita; Edita pasaba los días mirándose en los ojos de Arturo.
Una mañana el padre del príncipe, el rey de aquel país cuyo nombre ya os he dicho que tengo olvidado, llamó á dos de los primeros nobles de su reino y les dijo:
—Llevaos mi bandera de honor y mis heraldos, montad en corceles enjaezados con gualdrapas cuajadas de oro y pedrerías, haceos acompañar por la más rica y lujosa tropa de caballeros, y partid al reino vecino, cuyo soberano he sabido que tiene una hija doncella. Pedídsela por esposa para mi hijo. Si regresáis con su consentimiento os daré tanto oro como pueda bastar á cubriros de pie y añadiré nuevos títulos de nobleza á los vuestros. Si volvéis sin el consentimiento, os daré dos horas para prepararos, un sacerdote que os ayude á morir y un verdugo para que os corte la cabeza.
Los dos embajadores cabalgaron en sus caballos y partieron con las banderas desplegadas que azotaban los aires.
El rey de la comarca vecina, cuyo nombre he olvidado también, les dijo que su hija Leonor se daría por muy feliz de tener por esposo el hijo de un rey tan nombrado, y les colmó de presentes y regalos. Añadió asimismo que con todos los caballeros de su casa partirían antes del noveno día para acompañar á la infanta al altar donde la esperaba el príncipe.
Arturo, que no sabía nada, sólo se enteró cuando vió llegar al rey del país vecino con la infanta Leonor, que era bella, muy bella, preciso es decirlo, pero no tanto como Edita, la amada de su corazón.
Y aquí empiezan las desgracias del príncipe y lo lamentable de la historia.
Arturo abrazó á Edita, la besó en la frente, sentó en su falda el hijo que de ella había tenido, que era una criatura inocente y bella con la tez varonil y morena de su padre y los ojos negros y hermosos de su madre, y montó á caballo.
En una carrera del noble animal llegó á las puertas del palacio donde estaba alojada Leonor, la infanta que había venido á casarse con él.
Y se apeó, y entró, y la vió, y la habló, y la dijo como tenía por esposa á Edita la de los ojos negros y como había en el mundo una criatura bella como un cielo que le tendía cada mañana sus manecitas y le llamaba su padre.
La infanta Leonor palideció visiblemente y desde aquel día empezó á derramar copiosas lágrimas.
Llorando hallóla una tarde su padre el rey de la vecina comarca.
—¿Qué tienes, hija mía, mi luz y mi vida?
—¡Ay padre! el príncipe Arturo está casado, casado con Edita la de los ojos negros.
El padre de la infanta sintió amargamente el desaire que se hacía á su hija, tornóse á su país y mandó que empuñaran las armas.
Ya suena el clarín llamando á la guerra: bélicos clamores pueblan los aires; tiembla la tierra al paso de los briosos alazanes; por todas partes bosques de lanzas, ejércitos que marchan con las banderas desplegadas.
El rey padre de Arturo se asoma un día á las murallas y ve sitiada su capital. Teme la arrogancia del enemigo, teme su furor y pide treguas.
Treguas le fueron concedidas.
Reunió entonces á sus consejeros y, subiendo á su trono, les pidió sus consejos. Su contestación fué que Edita debía morir, porque ella era causa de la guerra: su contestación fué que debía morir el hijo inocente de aquellos amores, porque era un obstáculo al nuevo enlace.
¡Dios les haya perdonado el consejo!
El rey se opuso, trató de resistir; pero su consejo entero decretó la muerte y el rey firmó la sentencia. Edita debía morir decapitada y su hijo ahogado.
Pusieron á recaudo al príncipe en la prisión del palacio y leyeron la sentencia á la noble víctima, á la tierna oveja que iban á sacrificar en el altar de la barbarie. Los ojos negros de Edita dejaron escapar dos arroyos de lágrimas, y no lloraba por ella, lloraba por su hijo al que iban á arrancar de sus brazos para matarle como á su madre.
Regó con su llanto los pies de sus verdugos. Sus lágrimas eran tan puras que hubiera podido beberlas un ángel.
Aquí mi voz se detiene trémula, mis ojos se humedecen y mi pecho late.
La pena y el tormento aprisionan mi lengua que no hace más que balbucear lo que refiere.
No contaré lo que costó arrancar el hijo de aquella madre amante, no diré ni sus angustias ni sus lágrimas de sangre, no hablaré de aquella escena capaz de partir las rocas á fuerza de dolor y de amargura.
Mientras unos verdugos asesinaban á la pobre inocente criatura que llorando llamaba á su madre, otros arrastraban á Edita hasta el pie de un tajo donde la obligaron á ponerse de rodillas. En seguida la pérfida cuchilla hirió aquel cuello que había sido tan hermoso.
Así cayó aquel copo de nieve matizado de púrpura.
Así murió Edita la de los ojos negros, y así murió también su hijo, la pobre y tierna criatura que tenía la tez morena de su padre y los ojos negros de su madre.
Hermosas damas que me oís, ¿no tenéis una lágrima para llorar tanta desventura?
Cuando el príncipe salió de la prisión, pareció que habían abierto á un león hambriento su jaula.
Hizo matar sin misericordia á los consejeros de su padre, y arrancándoles el corazón se los dió á comer á los buitres. De los asesinos de Edita, sólo respetó á su padre.
Hizo desaparecer la noche del panteón con la luz de mil antorchas, hizo abrir el féretro de su esposa y depositó la sagrada corona sobre su cabeza. Quiso en seguida que todos los nobles uno á uno fuesen á besarle la mano y que todo el pueblo le prestase juramento de homenaje como á una reina.
Terminado todo, él mismo se arrodilló y pegó sus labios á la fría mano.
Cuando los cortesanos se acercaron queriendo arrancarlo á tanto dolor, le hallaron muerto.
Esta es la leyenda de los dos corazones y un alma, hermosas damas.
Si no os ha gustado, perdonad al trovador que os la ha referido.
* * *
Concluyó de hablar Arnaldo y se retiró en seguida á su antiguo puesto junto al arpa, apoyando en ella el brazo y descansando en el brazo su ardorosa frente.
En cuanto á las damas, se hallaban todas conmovidas y Beatriz había tenido que enjugar sus ojos más de una vez durante la relación de Arnaldo. Sólo don Fadrique y don Nuño habían permanecido impasibles, y aun el segundo se admiraba de que aquella relación hiciera llorar á las damas.
Hubo un rato de silencio que interrumpió la bella de las bellas.
—Acercaos, Arnaldo, dijo al trovador; vuestras leyendas son más tristes que las enamoradas cántigas de Cabestany, pero dulces como las primeras ilusiones del amor.
Arnaldo se había acercado á Beatriz. Todavía brillaba el fuego sacro en sus ojos y su rostro reflejaba la emoción del alma. La hermosa doncella hizo poner de rodillas al melancólico trovador, y quitándose un hermoso collar de menudas y pulidas perlas que la adornaba, se lo puso al cuello diciéndole:
—Arnaldo, llevad este presente en memoria mía, y que os recuerden sus perlas las lágrimas que estas damas han vertido al escuchar vuestra peregrina leyenda. Idos ahora, añadió viendo que su hermano don Fadrique hacía una visible señal de impaciencia, mañana volveréis de nuevo y nos cantaréis una de vuestras trovas de amores, una de esas trovas lánguidas como suspiraba Blondel bajo las tiendas de los héroes cruzados, como las que sólo sabéis cantar vosotros, los hijos renombrados de Provenza y Cataluña.
Arnaldo aplicó un beso de fuego en la mano de Beatriz, á quien debió quemar el contacto de aquellos labios, y dirigiéndola una mirada sublime de expresión y de ternura que no escapó á don Nuño, salió de la estancia. El de Torre la Selva siguió con la vista al trovador hasta que hubo desaparecido.
—Mucho me engaño, añadió en seguida para sí, ó ese vagabundo cantor de coplas se atreve á estar enamorado de doña Beatriz. Como supiera tal, le hacía colgar de una de las almenas de mi castillo para que sirviese de blanco á mis arqueros.
Entre tanto Beatriz había dado permiso á sus damas para que fueran á pasear por el jardín, ínterin ella hablaba con su hermano y su amigo don Nuño.
Cuando vió sola á la doncella, don Fadrique se levantó, y acercándose, le dijo con cierta especie de solemnidad:
—Beatriz, el noble y digno caballero que aquí veis conmigo es don Nuño de Torre la Selva: por sus venas corre la sangre ilustre de los primeros nobles de Castilla, y sus títulos son los más bellos de la corona de don Juan II.
Beatriz fijó sus ojos en su hermano como para interrogarle con muda pregunta sobre la causa de aquel extraño exordio.
Don Fadrique prosiguió:
—Este caballero es á más mi muy particular amigo y hermano en el pacto solemne que tenemos hecho de derribar á ese odioso marqués de Villena. Para afirmar nuestras relaciones y unir con un lazo más estrecho nuestra mutua amistad, he creído deber prometerle vuestra mano.
Beatriz no hizo el menor movimiento; su bello rostro no perdió ni uno de los menores rasgos de expresión.
—¡Ah! dijo sólo, le habéis prometido mi mano.
Y separando sus ojos de don Fadrique para fijarlos en Torre la Selva:
—¿Os ha prometido mi mano? añadió.
—Señora... balbuceó el atónito Nuño, herido por aquella frialdad glacial de la doncella.
Beatriz pareció descansar por un momento la mirada en el que se le presentaba como su futuro. La doncella conocía poco á don Nuño, á quien apenas había visto algunas veces. El de Torre la Selva no tenía un exterior muy notable, al contrario, era casi repugnante. Sus ojos hundidos se veían coronados por unas pobladas cejas, y lanzaban fatídicos rayos; sus facciones carecían de la noble regularidad que acompaña siempre á los hombres de raza; su boca, extraordinariamente grande, sólo daba paso á una sonrisa en gran manera vulgar, y sus modales incultos eran poco á propósito para cautivar á una dama.
En los ojos de la doncella leyó don Nuño toda la impresión desfavorable que le había causado el examen. Sufrió de ello su orgullo y se mordió los labios de despecho.
—¿Y habéis vos aceptado mi mano ofrecida por don Fadrique? preguntó Beatriz.
—Con solicitud, contestó el de Guzmán interpretando en otro sentido las palabras de su hermana dirigidas á don Nuño.
—El caballero de Torre la Selva, dijo entonces Beatriz, debiera, creo, haber empezado por consultar mi corazón.
—¿Vuestro corazón? ¿y por qué? preguntó cándidamente el sorprendido don Fadrique.
—Porque así se hubiera evitado un desaire.
Un rayo caído á sus pies no hubiera sorprendido tanto á los dos caballeros como aquellas palabras de la de Guzmán. Don Fadrique se puso pálido, y don Nuño lívido.
—¿Seríais capaz, hermana, repuso don Fadrique trémulo de ira, seríais capaz de no obedecer mi mandato?
Doña Beatriz levantó hacia el conde unos ojos en que se pintaba toda la fiereza de raza.
—Los Guzmanes, dijo, no obedecen jamás ningún mandato.
—¡Hermana!
—Evitemos inútiles discusiones, dijo Beatriz con una serenidad y altivez que sólo podían pertenecer á ella; únicamente será mi esposo el que me dé cumplidas muestras de valor y de heroísmo. Si don Nuño pretende mi mano, es menester que la conquiste, que la gane en la liza de la gloria y la caballería. ¿Veis esta banda que bordando estoy? Es para adornar con ella el pecho del valiente que en el próximo torneo venza á Mice Roberto, señor de Balse y á sus veinte caballeros alemanes venidos todos para lidiar con los castellanos. Castigue don Nuño la osadía de unos extranjeros que vienen á medir sus armas con las de nuestros caballeros, hágales morder el polvo del palenque, humille su arrogancia, haga triunfar mis colores y la bizarría castellana, y entonces Beatriz de Guzmán será el premio del vencedor.
Las palabras de la noble hija de los Guzmanes no tenían réplica. Era muy común en aquel tiempo ver á una dama, antes de comprometer su mano y su suerte, exigir de su adorador una prueba leal, la prueba de la lucha y del palenque. Don Fadrique, reprimiendo mal su ira, tuvo que aceptar, y don Nuño, sonriendo con desdén y con orgullo, murmuró un necio y jactancioso cumplimiento.
Era Torre la Selva un hombre que se había formado de si propio una alta idea de sus prendas personales, y su vanidad le llevaba á creer que no hallaría en el campo resistencia posible, pues no la había, según él, para su valor y arrojo.
III
EL TORNEO.
Nada más cierto que lo que había indicado la hija de los Guzmanes. Segovia había visto llegar á veinte caballeros llevando á su cabeza al famoso alemán. Mice Roberto, señor de Balse, que en busca de aventuras habían venido á Castilla, deseosos de medir sus armas con los hidalgos castellanos.
Mice Roberto, conocido por cien hazañas que habían hecho su nombre famoso en todos los países, envió heraldos á todas las poblaciones y castillos para hacer saber que, amigo ó enemigo, cualesquiera, con tal que fuese caballero, podía presentarse á romper en honor de su dama una lanza en el torneo de Segovia.
Ya se comprenderá que semejante invitación debió de agitar y poner en movimiento á toda la caballería. Era un asunto de amor propio y de honor nacional. Los campeones más renombrados de la época, los hidalgos de más prez, los caballeros más aguerridos y más célebres de las justas, todos acudieron presurosos á Segovia, y á medida que llegaban iban á hacerse inscribir en casa los jueces del campo, á quienes revelaban su nombre ó el anónimo que pretendían usar.
La flor de la caballería se había dado cita en Segovia para la justa, y en verdad que Mice Roberto y sus veinte caballeros iban á conquistar gran fama de buenos lidiadores si salían con bien del paso de armas donde se aprestaba á luchar con ellos lo más escogido de la caballería castellana, que era una de las caballerías más reputadas del mundo.
Cada día veía llegar Segovia á su recinto numerosas bandadas de gentes atraídas por el torneo; ya eran damas de elevada distinción que llegaban seguidas de su lujosa comitiva de pajes, montadas en airosos palafrenes, su corona de nobleza en la frente y su caparazonado halcón en el puño; ya eran trovadores que acudían con su modesta lira á la espalda, su cigarra de oro pendiente de la gorra provenzal, bordada en el pecho la violeta de oro ganada en los juegos florales de Tolosa ó Barcelona, y prontos y dispuestos á cantar las proezas y bizarrías del vencedor de la justa; ya eran gentes de todas clases y condiciones que se presentaban para aplaudir y loar á los más valientes; ya en fin, los mismos caballeros que pensaban tomar parte en la justa y que aparecían seguidos de su acompañamiento, armados de todas armas, luciendo al sol sus pulidas armaduras, ostentando sus célebres ó misteriosas divisas, y tremolando sobre sus bruñidas cimeras los penachos y plumas con los colores de sus damas.
Hidalgos y plebeyos, nobles y villanos, todos querían presenciar la liza del honor y la galantería.
Lució por fin la apetecida aurora, y al són de las trompetas que anunciaban el marcial empleo de la jornada, la muchedumbre empezó á esparcirse por el campo, afueras de Segovia, donde se había levantado el palenque. Ocupaba éste una vasta extensión de terreno cuadrilongo y cerrado con empalizadas, á cuyo rededor corría una inmensa gradería ocupada en su mitad por una cómoda y vasta galería en que debían tomar asiento las damas y los nobles.
En la parte occidental del palenque, en el centro, se elevaba una especie de palco sobre el cual flotaban tres banderas con los colores y armas de Castilla. Era el sitio destinado al príncipe don Enrique y á su distinguido acompañamiento. Tanto en las galerías como en el palco, las gradas, las paredes, las columnas, todo desaparecía bajo vistosos tapices, bajo magníficos terciopelos recamados de plata, ó tras de espléndidos cortinajes de que colgaban ricas borlas y bellotas de oro, formando todo notable contraste con la gradería destinada al pueblo y que ostentaba sólo sus desnudos y duros asientos, sus toscas paredes sin más adorna que la piedra ó la madera.
A los pies del palco regio se veía el solio que debía ocupar doña Beatriz de Guzmán, la bella de las bellas, elegida por don Enrique en nombre de los caballeros castellanos y por Mice Roberto en nombre de los caballeros mantenedores, para reina del amor y la hermosura. Era un rico solio de marfil asentado sobre cuatro leones dorados y al cual conducían varios escaños cubiertos con muelles tapices de púrpura con franjas de plata. Hallábase este trono envuelto como por una nube, con una multitud de sedas, lienzos y banderolas que ostentaban sus caprichosas combinaciones de colores, dominadas todas por el blanco y el carmesí que eran, como ya se sabe, los favoritos de la hermosa hija de los Guzmanes.
En cuanto al palenque, no presentaba particularidad alguna. Ya hemos dicho que era un vasto cuadrilongo: en sus dos extremos se veían las puertas que debían dar paso una á los campeones y otra á los mantenedores. En el centro oriental, frente al solio de Beatriz y al palco de don Enrique se alzaban, sobre una plataforma bastante elevada para que pudieran dominar la liza, tres lujosas tiendas de campaña de terciopelo violeta, coronadas como por un penacho, por banderas con las armas de los caballeros mantenedores. Eran las tiendas de los nobles alemanes que debían sostener la lid contra cuantos se presentasen á combatirles.
A entrambos lados de la puerta de cada tienda dos picas clavadas en el suelo sostenían la una el escudo de paz y la otra la tarja de guerra del mantenedor; y según que los campeones competidores herían el uno ó la otra, demandaban la simple justa ó el sangriento combate.
Brillaba en todo su esplendor el sol del mediodía cuando las veinticuatro trompetas anunciaron con su marcial concierto, que el principe don Enrique salía de Segovia. En efecto, no tardó en aparecer la lujosa comitiva del heredero del trono, llevándole á él al frente, ginete en soberbio tordo, cuyas trenzas doradas barrían el suelo y cuya rica gualdrapa deslumbraba á fuerza de oro y pedrerías. Precedíanle más de ochenta corceles equipados para la justa y montados por escuderos de honor que llevaban estandartes con las armas de sus dueños; seguíanle, cabalgando en ataviados palafrenes, las damas con sus bellos prendidos y sus costosos trajes, nobles con sus vestidos de gala ó sus lucientes armaduras si eran de los que querían tomar parte en el torneo. Finalmente, cerraba la comitiva una multitud de pajes y escuderos, tras los cuales iba la tropa de armados que debía guardar la puerta del palenque y distribuirse en las graderías para mantener el orden entre los espectadores.
Sólo se hallaba á faltar en la lujosa comitiva, á un personaje, al noble don Juan Pacheco, marqués de Villena, el galán y ambicioso privado de don Enrique. Creían todos que si faltaba en aquel solemne festejo del lado de su señor, era por haberse confundido entre los competidores que debían disputar el premio á los alemanes, y no les pesaba por cierto al pueblo ni á la nobleza tener con esta ocasión una prueba del valor del marqués, al cual colocaba la fama en primera línea de los primeros caballeros de Castilla. Sin embargo, desvanecióse esta lisonjera ilusión, cuando circuló y se supo la nueva de que el privado de don Enrique se hallaba retenido en su palacio por una grave indisposición que hasta amenazaba privarle de asistir como simple espectador á las justas de los tres días.
Estrepitosas aclamaciones del pueblo que tenía desde hace tiempo ocupado el sitio que se le había reservado en el palenque, saludaron la llegada de la noble sociedad que fué á colocarse en las galerías, mientras que, circuida de sus damas, subió Beatriz de Guzmán, soberbiamente ataviada, deslumbrante de gracia y de hermosura, los escaños que guiaban al solio para ella destinado y hasta el cual la acompañó la mano galante del príncipe don Enrique, el primer observador en su reino de las leyes de caballería.
Cuando la hermosa reina del torneo hubo tomado asiento, golpearon los caballeros en sus escudos, sonaron su guerrera marcha las músicas militares, y hubo un momento de animación y bullicio como sólo pueden ofrecerlo tantos miles de espectadores animados por la zozobra, el deseo y la impaciencia.
El agudo són de los clarines puso fin á la algazara dando la primera señal. Todos se acomodaron en su asiento y esperaron.
Presentáronse los primeros en la arena los jueces del campo y después los heraldos encargados de publicar las reglas del torneo y condiciones del combate.
No se separaban en nada de las que tenían por costumbre.
Las justas debían durar tres días, siendo caballeros mantenedores, el primero los barones de Brunswick, de Zitlirmen y de Aubrik, el segundo los caballeros de Ofrechans, Berk y el conde Baironforche, y el tercero los condes Gualtero de Vindeck, Rodolfo de Eretein y Roberto, señor de Balse. Estos tres últimos eran los más famosos y los de mayor reputación entre los caballeros alemanes.
Los mantenedores aceptaban el combate de cuantos se presentasen á retarles.
El que intentase medir sus armas con alguno de ellos, debía herir él mismo con su lanza ó uno de sus escuderos con una varita, cualquiera de los escudos colocados en la puerta de la tienda del que retar quería. Si era herido el escudo de paz, el combate debía ser con armas embotadas y corteses; si el de guerra, con armas de punta y á todo trance.
Cuando un caballero hubiese sido arrojado del arzón al suelo, debía declararse rendido si no podía levantarse sin ayuda de los escuderos.
Lo propio cuando en el combate con espada ó hacha, uno de los dos campeones retrocedía ante el otro hasta tocar la barrera con la grupa de su caballo.
Si la lucha entre dos caballeros llegaba á ser tan reñida y encarnizada que amenazara ser mortal, podían los jueces de campo adelantarse, cruzar las lanzas entre los dos campeones y dar por terminado el combate.
Inmediatamente después de haber los heraldos desocupado la arena, el agudo són de los clarines rasgó el aire, abrióse la puerta y tres caballeros armados de todas las armas aparecieron en la liza, quienes después de haber saludado con gallardía al príncipe y á doña Beatriz de Guzmán, dirigiéronse con gentil desenvoltura á las tiendas é hirieron los escudos de paz de los tres mantenedores. Eran los condes de Linares, Mendoza y Luna.
Fueron en seguida á colocarse en su puesto, no tardando mucho los señores de Brunswick, Zitlirmen y Aubrik en presentarse á ocupar los suyos.