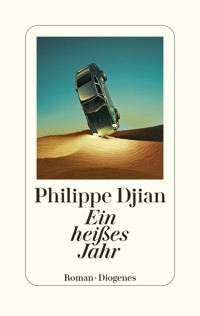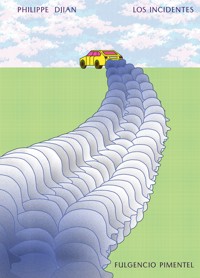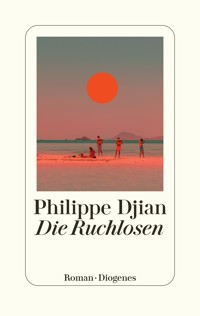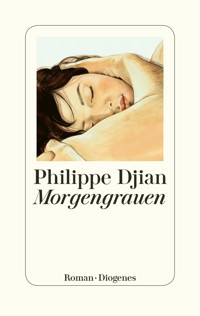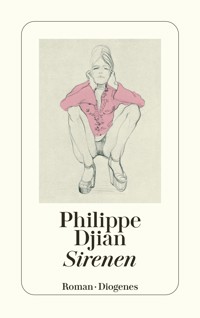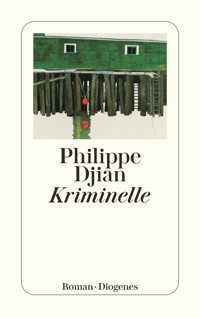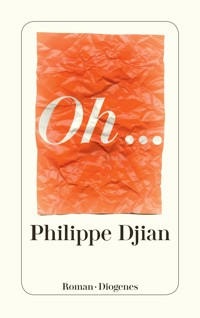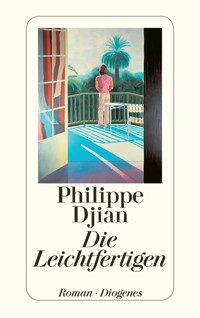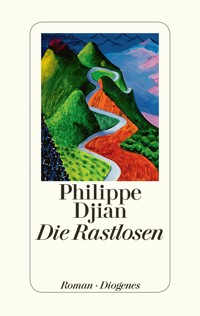Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La principal
- Sprache: Spanisch
"Oh…" relata treinta días en la vida de una mujer, Michèle, interpretada por Isabelle Huppert en la laureada película de Paul Verhoeven, "Elle". Djian acepta el riesgo de entregar su thriller más incorrecto, anteponiendo la ironía desde el mismo título. Experto en microcosmos familiares, el escritor se pone por primera vez en la piel de una mujer, empresaria, divorciada de un fracasado, amante del marido de su mejor amiga, hija de un asesino y madre de un pusilánime. Sus relaciones con el género masculino no terminan ahí: acaban de violarla en su propia casa y esto provoca en ella sensaciones inesperadas. Asistimos así a la creación de un personaje que incita al juicio moral y al mismo tiempo se resiste a él. "Oh…" constituye un tratado espeluznante y tragicómico acerca del lugar de hombre y mujer en sus relaciones mutuas, acerca del conflicto entre deseo y voluntad, del ejercicio del poder y, muy especialmente, de la libertad de expresión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: «Oh...»
©2012 Philippe Djian y Éditions Gallimard, París
All rights reserved
© 2018 Regina López Muñoz por la traducción
©2017 Paul d'Orlando por la ilustración de cubierta.
paulbreda.tumblr.com
© Éditions Gallimard por la foto de Francesca Mantovani
© 2018 Fulgencio Pimentel en español para todo el mundo
www.fulgenciopimentel.com
Primera edición: febrero de 2018
Director editorial: César Sánchez
Editores: Joana Carro y Alberto Gª Marcos
Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de ayuda a la publicación del Institut Français.
ISBN de la edición en papel: 978-84-16167-58-6
ISBN de la edición digital: 978-84-17617-45-5
Los editores desean expresar su tórrido agradecimiento a Rubén Lardín.
«Fuera reinaba la oscuridad, la incertidumbre.
Se había alejado la tormenta; sus rumores
llegaban distantes, y eran como un carro
que cruzase un puente».
Eudora Welty, Un recorte de prensa
(Trad. de J. M. Álvarez Flórez y Ángela Pérez)
—Anda, no empieces.
—No me digas lo que tengo que hacer, Richard. Nos separamos para poder vivir en paz el uno con el otro. Yo a ti no te pregunto qué haces con esa telefonista recién salida de la adolescencia. Así que ya puedes ir tomando ejemplo.
Afuera la bruma se levanta y el cielo clarea, el alba se desliza entre los troncos oscuros y las ramas casi desnudas. Respiro. Como si el día fuese un remanso, como si se me concediera una tregua hasta la tarde.
Me preparo un baño. Después de que Richard se haya ido, después de asegurarle mil veces que estaba bien hasta la mismísima puerta, he puesto otra vez la lavadora, un tercer ciclo de lavado completo, con programa de remojo y a la temperatura máxima para que la suciedad de mis sábanas desaparezca de una vez por todas, y he subido. Marty ha venido detrás. He echado el cerrojo.
Se ha acomodado en el lavabo y espera que le abra un hilillo de agua fría. Tiene sed. Pero como es el único que no me falla, de una manera o de otra —ahora que Irène se ha rebelado—, me dispongo a satisfacerlo para que me demuestre un poco de amor o lo que sea. Mientras bebe sin dejar de ronronear —delicado ejercicio que solo un gato viejo puede dominar—, llamo a Anna y le pido perdón por no haber contestado a su mensaje de la víspera.
—Cariño mío —me dice—. ¿Estás bien?
—No lo sé. Voy a darme un baño, luego ya veremos. Estoy cansada. Creo que ha sufrido una conmoción cerebral, pero no estoy segura.
—Pero ¿estás bien? ¿Quieres que vaya para allá?
Le digo que prefiero descansar y que me pasaré a verla luego, después del hospital. Que me saque a beber una copa. Mientras hablo con ella me meto en la bañera. Lo ideal sería que pudiera olvidar lo que Irène me ha pedido, no dedicarle ni un solo pensamiento, pero no es el caso.
—No me puedo creer que te haya hecho eso —me dice Anna—. Me parece horrible, de verdad.
—Y justo después, me deja colgada. Anna, podría haber sido su último aliento, ¿te das cuenta?
—¿Qué vas a hacer?
—¿Cómo? ¿Que qué voy a hacer? Hum. Nada, creo. No, no puedo hacer nada. Que se pudra en el último rincón de la cárcel.
Considera que tengo razón, que nada nos compromete con las últimas voluntades no escritas, con los hálitos mal interpretados, con los estertores mal traducidos, gemidos vagos que no oímos bien, delirios de moribundos apenas audibles. Me pide perdón por la brutalidad, que sin embargo solo es la expresión de la sensatez más elemental, se apresura a añadir. Se debe satisfacer los deseos de los moribundos hasta cierto punto, precisa. Si no, mejor meterse en una secta, mejor convertirse en esa clase de chiflados.
—Tú sabes que yo a tu madre la quiero mucho. Pero esto sí que no. Esta vez se ha pasado de la raya. Tú no le des más vueltas.
En el momento en que me dispongo a acostarme, llaman a la puerta. Es Patrick. Viene a ver si va todo bien, va camino del trabajo y quiere saber si necesito algo que pueda traerme él a la vuelta. No me hace falta nada, pero le doy las gracias. Adopta un aire a la vez jovial y triste y parece esperar algo. Me ciño el batín a la altura del cuello mientras una bandada de pájaros negros atraviesa el cielo en silencio, detrás de él.
—Bueno, Patrick —le digo—, me ha pillado a punto de meterme en la cama. Me gustaría coger fuerzas antes de volver al hospital.
Me sonríe. Por un momento me pregunto si no va a abalanzarse sobre mí, pero entonces descubro con espanto que me he puesto el batín azul estampado, el corto, en vez del azul estampado, el largo, y no solo eso, sino que para colmo voy en bragas. ¡Estoy tan agotada que he salido a abrirle así vestida! Ya es demasiado tarde para echarme cualquier otra cosa por encima, a riesgo incluso de agravar el asunto, de ponerme del todo en ridículo, de jugar a hacerme la virgencita asustadiza o sabe Dios qué. Me ajusto brevemente el cinturón. Si hubiera temido no interesarle, en este momento se habrían despejado todas mis dudas.
Patrick carraspea.
—No dude en llamarme si puedo echarle una mano con lo que sea —dice hundiendo una mano en el bolsillo del abrigo para sacar su teléfono con el fin, según él, de que intercambiemos nuestros números, y por un momento me parece que lo maneja de una manera muy extraña.
—¿Acaba de hacerme una foto? —pregunto—. ¿Es eso lo que acaba usted de hacer, Patrick?
Esboza una sonrisa forzada, se sonroja.
—Qué va, Michèle, por supuesto que no.
—Pues yo creo que sí, Patrick. ¿Es para ponerla en Facebook, o para su uso personal?
Él lo niega, dice que no con la cabeza y al final, en el momento en que estoy a punto de cerrarle la puerta en las narices con acritud, pincha en la carpeta «Fotos» para enseñarme las últimas y compruebo que no salgo yo, o, más bien, que sí salgo yo, pero no medio desnuda en la puerta de mi casa sino echada en el banco del hospital, acurrucada, sorprendida por las primeras claras del día que comienza y me baña en una pálida luz de comulgante.
Una vez pasado el asombro, no puedo evitar reírme y hacer un comentario sobre la cara de idiota que se me pone cuando duermo.
—Nada de eso. Está usted bellísima —me dice.
Estoy pasando mucho frío con mi atuendo. Ni un centímetro de carne que no esté erizado, ni un pelo que no esté de punta. Vibro una vez más ante el tono increíblemente conmovedor que ha empleado para hacerme esa confesión. Me quedo muda.
Me dan ganas de darle las gracias por el dulce placer que me ha proporcionado, pero me abstengo para que no se lance todavía más.
—Ya hablaremos de todo esto en otra ocasión, Patrick. Me estoy muriendo de frío.
Él sonríe, me dedica un pequeño ademán con la mano. Cierro. Echo el cerrojo.
A través de la mirilla lo veo dirigirse a su coche. Y, de repente, se me viene a la cabeza que mientras una está ponderando los pros y los contras de meterse en una relación, mete un pie en la tercera edad; incluso los dos.
Me despierto a media tarde. Voy a verla —solo distingo lo que me permiten ver las mascarillas, los tubos, los viales— pero no hay nada que ver, ni siquiera pestañea. La cojo de la mano un momento, pero no percibo su presencia. Siento que no está aquí, por decirlo con otras palabras. Hacía algunos años que no nos llevábamos bien; nuestra relación se había deteriorado desde que Richard y yo nos separamos porque descarté de plano la idea de compartir la casa con ella, situación que Irène había deseado con todas sus fuerzas para poder contar conmigo tanto como yo había podido contar con ella durante los años malos. Pero aun cuando podía pasar un mes o más sin verla, sabía que estaba ahí. Ahora ya no sé dónde está.
Ese miedo a ser desenmascaradas. A que nos reconozcan y que no nos quede más remedio que afrontar todas esas muertes, toda esa injusticia, toda esa locura. Treinta años después ese temor sigue siendo igual de tenaz e invasivo. Irène había acabado por pensar que el tiempo nos había puesto a salvo, pero nunca llegó a convencerme de ello, y he conservado —como un niño grande que sigue chupándose el dedo— la costumbre de mantenerme más o menos alerta; menos que más, diría, dado que he conseguido que me violen como a cualquiera.
Cuando conocí a Richard estaba a punto de volverme loca, no había semana en que no nos agredieran de una manera o de otra: nos empujaban, zarandeaban, abofeteaban, humillaban, pasaba horas y horas llorando en mi cuarto, incluso me vi obligada a abandonar la universidad, donde los ataques, el acoso y el hostigamiento eran peor que en la calle; cualquiera diría que todos tenían un hermano al que el delirio homicida de mi padre se había llevado por delante, o un ser querido fallecido o devastado. Vivía en una angustia perpetua y lo maldecía a diario, a cada momento del día, por habernos arrastrado con él en su hundimiento. Algunos, al pasar, se limitaban a darme un librazo en la cabeza.
Yo misma lo habría matado si hubiera podido, siempre había sido frío y distante conmigo, no lo habría echado mucho de menos. Irène se sobresaltaba cada vez que expresaba esta clase de ideas y a veces se empeñaba en castigarme por haberlas pronunciado; representaban una terrible blasfemia a su juicio, y aunque tardó un tiempo largo en perder la fe, al principio aún conservaba la suficiente para dejarme claros cuáles eran los límites que no debía sobrepasar.
No me estaba permitido desearle la muerte a mi padre, y menos aún declararme dispuesta a ejecutarla con mis propias manos. Era el Demonio quien se expresaba a través de mi boca, y sobre mí se abatía una lluvia de bofetones, de la que muy hábilmente me protegía cruzando los brazos a la altura de la cara, vagamente estoica. No entendía por qué mi madre se empeñaba en defenderlo cuando por su culpa aguantábamos semejante calvario. Tenía un novio del que estaba muy enamorada, el primero con el que me acosté realmente, yo tenía dieciséis años y él me escupió —una de las pocas cosas que me han hecho daño de verdad en esta vida—, y no solo me partió el corazón en mil pedazos, sino que me humilló delante de los demás, me mató socialmente. ¿Qué compasión podía inspirarme en aquella época el causante de los sufrimientos que mi madre y yo soportábamos?
No conocí a Richard hasta seis largos años más tarde. Entretanto yo tuve tiempo de curtirme e Irène de admitir que demasiada religión y moral nos llevaban a un callejón sin salida y que era una mujer tirando a guapa si accedía a arreglarse un poco, a cambiar de aspecto, cosa que cumplió con gran entusiasmo, aunque esos pequeños aciertos por desgracia no pasaron la prueba del tiempo. Seis años de caos, de odisea, de huida, de reflexión. El único recuerdo que conservo de ese periodo es el de un largo eclipse, el de un mundo sin luz del que acabé por creer que jamás saldríamos, hasta que un día un hombre se interpuso, recogió el filete que yo había recibido en plena cara y lo estampó contra la del individuo que me lo había lanzado, tratando incluso de hacérselo tragar, y ese hombre era Richard, y tres meses más tarde estaba casándose conmigo.
Mi padre cumplía condena en la cárcel y de allí no iba a salir. Tardé un tiempo en asumir que se trataba de una excelente noticia. He tenido oportunidad de gozar de una vida plena, completamente nueva, reconstruida desde cero, mientras él se pudría en su celda, solo me doy cuenta ahora, pero eso no basta para enternecerme.
Suelto la mano de Irène, que no me ha enviado ninguna señal y no se ha calentado al contacto con la mía. Sin embargo, su corazón late. Tengo también el recuerdo de que formamos un gran equipo durante esos años y no quiero perderla. Yo sabía lo que mi madre hacía, sabía de dónde salía el dinero, por mucho que ella se negara a hablar de ello o inventase cualquier bobada que yo acababa por aceptar, por una cuestión de comodidad.
Los días son cortos, salgo antes de que se haga de noche. Una extraña soledad se apodera de mí. Paro por el camino para subir a su piso, con la cabeza en otra parte.
Abro y me topo con Ralf.
Y enseguida se plantea el problema.
Quedo con Anna y estudiamos la idea de montar una fiesta con motivo de los veinticinco años de AV Productions, lo cual tiene el inconveniente de que sale caro y no garantiza ningún beneficio, pero no hacer nada podría interpretarse como una confesión pública de dificultades financieras o señal de una actitud triste o irreverente, y nada de eso nos conviene.
Siempre he sentido toda la admiración del mundo por la implicación total de Anna hacia la empresa que las dos fundamos —en aquel hospital materno donde hice temblar las paredes con mis alaridos—, sesenta por ciento ella, cuarenta por ciento yo. La directora es ella. Ella es quien trabaja hasta tarde, por las noches, los sábados e incluso los domingos. Coge pocas vacaciones. Habla con los bancos. Siempre la he admirado por ello.
Le aconsejo que demos la fiesta. Simplemente porque se lo merece, porque tiene motivos para estar orgullosa. El número de productoras que han cerrado en los últimos años es aterrador, pero AV Productions sigue al pie del cañón.
—Eso no se sabe. Pueden cambiar las tornas. Pueden cambiar de un día para otro.
Anna había tenido otro aborto en 2001, a finales de agosto, y si bien su horario frenético no lo explicaba todo, estábamos todos de acuerdo en atribuirle gran parte de la responsabilidad. Robert consideraba, por lo demás, que Anna había sacrificado al bebé por la puñetera productora, que fue como la calificó entonces y como no ha dejado de hacerlo desde aquel día: «… tu puñetera productora… ¿quieres que hablemos de tu puñetera productora?... no quiero saber nada más de tu puñetera productora, ¿estamos?... todavía en la puñetera productora, ¿eh?...». La distancia no es lo único que salva su matrimonio, la distancia que mantienen entre ellos, Robert pasa casi todo el tiempo en la carretera al volante de su enorme Mercedes y rara vez para más de quince días seguidos en casa, sino más aún esa falta de interés por parte de Anna hacia todo lo que no sea AV Productions. Tiene a todos los hombres a sus pies pero eso a ella no le interesa, el sexo no le interesa. No es que se niegue, llegado el caso —si no tiene nada mejor que hacer y si Robert está recién duchado y se ha enjabonado a conciencia—, pero de ahí a invertir la más mínima energía para acabar en una cama, debajo de un hombre sudoroso, sofocado e hirsuto… Es demasiado para ella. Anna es así, y no es que las mujeres le susciten más interés. Nosotras lo intentamos una vez, durante unas vacaciones en la playa, pero no conseguimos dejar de reírnos ni concentrarnos el tiempo suficiente.
Es más de la una de la mañana cuando salimos de su despacho y el frío y la noche se abaten de nuevo sobre mí mientras cruzamos el aparcamiento. Me detengo. Creo que voy a echarme a llorar, pero no. Me muerdo un labio. Anna me abraza. Perderla sin perderla es todavía más duro que perderla de verdad. Anna lo entiende muy bien. Es como si dejase de respirar.
—Sí, claro que sí —me dice, acariciándome la espalda.
Vamos a su casa. En la nevera hemos encontrado huevas de salmón y blinis, y comer un poco me ha sentado bien. La copa de blanco, también. Hablamos muy alto. Nos servimos otra copa, reímos.
Aparece Robert en el umbral, en calzoncillos de Armani, con la cara arrugada de sueño y los hombros caídos.
Suspira.
—Pero bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Vosotras habéis visto qué hora es? ¡Tenéis el diablo en el cuerpo, así os lo digo!
Esperamos a que haya dado media vuelta y regresado al dormitorio para reaccionar.
—Yo no sé qué tripa se le ha roto últimamente —dice—. Está de un desagradable…
Me encojo de hombros. Es hora de poner fin a esta estúpida aventura; me pregunto a veces si no será su propia estupidez lo que me atrajo. Sé que no será fácil pero estoy decidida y me hago la promesa esa misma noche, cediendo a un impulso, a una violenta necesidad de ser sincera con Anna, sabiendo que mi madre se debate entre la vida y la muerte, etc., de poner el dedo en la llaga en cuanto se me presente la oportunidad y anunciarle a Robert que he decidido acabar con nuestras citas.
La ocasión no se hace esperar. Por la mañana, cuando abro los ojos, las cortinas están todavía cerradas pero ya es de día. No estoy en mi casa. Y no es Marty quien se introduce en el calor de las mantas y se aprieta contra mí, sino la mano intrépida de Robert, que avanza entre mis piernas como por terreno conquistado.
Me aparto de un salto, apretando la sábana contra mi cuerpo.
—¡¿Pero qué haces?! —exclamo.
Mi pregunta parece extrañarle. Frunce el entrecejo.
—¿Cómo? ¿Tú qué crees?
—¿Dónde está Anna?
—No pasa nada. Se ha ido.
Está desnudo. Yo estoy en ropa interior, nerviosa, febril.
—Pero bueno, ¿qué pasa? —añade—. ¿Qué te ha dado?
—Nunca lo hemos hecho aquí. Robert. Esta es su casa.
—También es mi casa.
—Sí. Pero da igual. Mira, esto no puede ser. Ya no tiene ningún sentido. Tenemos que parar. Robert, escúchame, yo presiento las cosas, es algo de lo que nunca te he hablado —¿acaso hemos hablado alguna vez de lo que sea?—, pero es una especie de don, y sé que tenemos que acabar con esto, Robert. Creo que nos honraría.
—¿Crees que nos honraría?
—No te recrimino nada. Has sido un compañero fabuloso y quiero que sigamos siendo amigos. Pero acabaría por pesar sobre nuestra conciencia. Lo sabes muy bien, no me digas que no.
—¿A ti te pesaba en la conciencia? Porque a mí, desde luego, no.
Me ha dado tiempo a ponerme la falda de cualquier manera. Con un golpe seco abro las cortinas.
—Te han crecido las tetas —me dice.
—Qué va, no creo. No, que yo sepa.
—Te lo garantizo.
Me enfundo el jersey. Busco los zapatos.
—Mira —suspira—, dime que ya no te apetece y ya está, a otra cosa.
—No es tan sencillo. Pero bueno, te lo diré: Robert, no me apetece seguir con esta situación, con estas mentiras.
—No has respondido a la pregunta.
—Perdona. No me apetece mantener relaciones sexuales contigo. ¿Era esa la pregunta?
—Esto es un jarro de agua fría, Michèle. Creo que necesito un tiempo de adaptación.
—No, ni lo sueñes. Imposible.
Me he puesto los zapatos, abotonado el abrigo, he cogido el bolso.
—Esto es como el tabaco, Robert, si no lo dejas del todo no sirve de nada. Sé razonable. Somos viejos amigos. Todo saldrá bien.
Le hago un ademán amistoso con la mano al salir. Me anudo un pañuelo en la cabeza, me levanto el cuello del abrigo y me lanzo al aire luminoso y gélido de la mañana en dirección a un bar tranquilo donde a veces nos citamos Anna y yo; los baños son perfectos, luz tenue, música de Brian Eno, perfume tipo Petite Chérie o Sous le Figuier, plantas, las tapas de los retretes son autolimpiables, varios chorros regulables sustituyen el uso de papel higiénico, y si quieres puedes recibir un chorro de aire tibio. En fin, necesito arreglarme un poco, peinarme. Me he librado de una buena, eso sí. No sé cómo, gracias a qué milagro, he conseguido salir del atolladero. Por un momento he pensado que tendría que ceder una última vez, dadas las circunstancias y los antecedentes, pero una siempre se pone en lo peor, por suerte. Los hombres empiezan a envejecer cuando se acercan a los cincuenta, tardan más en reaccionar, experimentan agrios momentos de vacilación, de incertidumbre, de absoluto desconcierto, incluso. Me examino el pecho en un espejo. De frente. De perfil.
Me paso por el trabajo para darle un beso a Anna y regañarla por no haberme despertado; y también por haberme dejado a solas con Robert, que ya sé que es una tontería, pero dentro de mí hay una chica con sus inhibiciones, ya me conoces, y hasta esa chica sabe que no va a pasar nada, pero no puedo evitarlo, aun después de tantos años, no quiero despertarme en el piso de mi mejor amiga y encontrarme sola con su marido, dormido en la habitación de al lado, ya lo sé, pero prefiero evitarlo, ya lo sé, soy una conservadora y una abuela, no, en serio, me da mucho apuro, pero en fin, aparte de todo he dormido como una bendita.
Anna me ha escuchado con aire divertido y luego me cuenta que el padre de Édouard-bebé está en una cárcel perdida de Tailandia por tráfico de drogas.
—Vincent no tiene deudas —me informa—. El tío ese necesita dinero, si no lo he entendido mal, para pagarse un abogado. Y Vincent se lo manda.
—Querrás decir que tú se lo mandas.
—Pero esto se ha acabado. Me planto. Esta Josie es alucinante, ¿no te parece? Vincent tiene un verdadero don para elegir novias.
Como es natural, ninguna le ha parecido digna de él, pero reconozco que con Josie mi hijo se ha mostrado especialmente perspicaz, especialmente avispado.
Llamo a Richard desde mi despacho.
—Sí —me dice—, ya lo sé, mujer. La historia de la droga es un timo absoluto. El tío había empezado a molestar, y punto.
—Ah, pues nada, Richard, gracias otra vez. ¡Gracias por tus desvelos para mantenerme informada!
—¿Qué quieres? Me parece a mí que no estoy obligado a darte parte de mis conversaciones con Vincent. Así que cálmate un poquito, ¿quieres?
—Tienes suerte de que no te tenga delante.
—Puedo ir a verte. Puedo estar ahí en diez minutos.
—Por favor, pero ¿cómo puedes ser tan grosero? ¿No se te ocurre una respuesta más amable? ¿Cuando mi único delito es exigir estar al día de las historias que se cuecen en el seno de mi familia? ¿Máxime cuando implican a Vincent? Pues nada, gracias por tu comprensión, Richard. Gracias por tu comprensión. Pero guarda un poco de delicadeza para tu nueva novia, no la gastes toda conmigo.
El tono de la conversación es el que empleábamos hace unos años, casi a diario, antes de que tanto él como yo tirásemos la toalla. Es un mal recuerdo. En aquella época empezaron a desvanecerse las primeras ilusiones, apareció la primera fruta verde, se declararon las primeras claudicaciones. Teníamos apenas cuarenta años.
Cuelgo. He aprendido a cortar en seco; no hay nada peor que dejar que una conversación degenere, se emponzoñe, y no se pueda sacar nada bueno de ella. Más vale, en cambio, dejar un corte limpio y abierto; ya lo llamaré dentro de un rato cuando se haya rebajado la tensión, ya retomaremos el tema con más calma.
Tengo derecho a comportarme así con él. Sobre todo ahora que se interpone esa chica entre nosotros, una chica que contraviene todas las reglas que habíamos fijado para seguir viviendo en armonía tras la separación; con la tal Hélène, es como si Richard pasara totalmente de mí.
No conozco a nadie a quien le guste que le cuelguen en las narices. Dejo que pase una hora, ignorando sus mensajes, recopilando notas, haciendo un par de llamadas de trabajo, y luego lo llamo a él.
—Richard, no quiero discutir contigo. Vamos a retomar esta conversación con buen pie. Por favor. Vamos a hacerlo por Vincent. Vamos a intentar dejar de pensar en nosotros, ¿vale?
Me responde con un silencio muy elocuente.
—¿Qué estás haciendo? —le pregunto.
—¿Quién, yo? Ah, nada especial. Dices ahora mismo, ¿no? Nada especial.
—No te llamo en mal momento, entonces.
—En absoluto. Me estoy dando un baño. ¿Qué novedades tienes de Irène? He ido a verla. Me ha dejado muy mal cuerpo.
—Normal. No, no hay novedad. Es muy mayor, ya lo sabes. Muy mayor por dentro, se le han agotado las fuerzas. Pero es terrorífico verla así, tienes toda la razón. Conque eras tú el de las flores. Ya me lo imaginaba. Gracias. Les he cambiado el agua.
—¿Y tú estás bien?
—Sí y no. No sé cómo explicar lo que siento; estoy todavía conmocionada, y tomando Lexomil. Perdona que te haya colgado antes. No te lo vas a creer, pero estoy temblando como si me muriera de frío.
—No hace falta que me digas nada. Ya sé lo que estás pasando.
—Y yo sé que lo sabes, Richard. Y me reconforta que haya alguien que lo sepa, así me siento menos sola. En cualquier caso, me alegro de que estés al tanto de las cosas de Vincent, por lo menos puedo dormir tranquila sabiendo que estás pendiente de esta historia, tan bien como lo habría hecho yo, si no mejor.
—¿Y si asumiéramos que ya es mayorcito para arreglárselas solo? Anna no tendría que haberle dado el dinero.
—Perdona, Richard, pero ¿cómo puedes decir que Vincent es mayorcito para arreglárselas solo? ¿Estás de broma? ¿Ha demostrado algo alguna vez? No sé, ¿ha cruzado desiertos, ha surcado mares, ha escalado montañas antes de acabar en brazos de Josie? ¿A santo de qué habría que atribuirle unas cualidades que todavía no ha demostrado, que yo sepa? ¿Solo porque es nuestro hijo? ¿Eso lo hace más inteligente que el resto?
—¿Y por qué no?
No se me olvida que Richard considera que escribe los mejores guiones del mundo; su trabajo para la tele, dice, no es digno de mención. Con frecuencia lo he observado rumiando en el sillón de su despacho después de haber encajado una negativa o haber encontrado el objeto de sus esperanzas devuelto por correo ordinario, y jamás he detectado en él el más mínimo asomo de duda en cuanto a su valía; yo había amado por encima de todo esa fuerza que lo poseía, esa seguridad que me transmitía, cuando yo solo quería que me tragara la tierra, perderme en la oscuridad total sin atreverme siquiera a pronunciar mi nombre.
—¿Y tú? —replico—, ¿tú qué dirías de una madre que viera sin inmutarse a su hijo dándose contra una pared? Solo para ver cómo se las arregla su criatura.
Me responde el silencio; pero oigo su respiración, el chapoteo de la bañera. Afuera hace bueno pero sopla mucho viento, ruge en las ventanas y los árboles se retuercen en todas direcciones.
—No te tomes a mal todo lo que te digo —suspiro—. Yo sé que crees que estás haciendo lo mejor, pero no lo conoces. Bueno, no, no es que no lo conozcas, pero destacas en todo momento sus puntos fuertes sin tener en cuenta las debilidades, y así lo mandas derechito al matadero.
—¿Al matadero? Vaya palabrita, joder.
—Tu hijo sirve patatas fritas en un McDonald’s, Richard. ¿No te parece que ya es hora de abrir los ojos?
—Nadie se ha muerto por vender patatas fritas con veinticuatro años.
—Pero se conoce que ahora tiene una mujer y un crío a su cargo. ¿Ves la diferencia o te hago un croquis? Escúchame: para educar a un niño hay que llegar hasta el final; nada de rendirse a mitad de camino. Y ya sé lo que me vas a decir, que a su edad no se rinde uno a mitad de camino, que ya es hora de que se someta a ciertas pruebas, pero plantéate por un segundo la posibilidad de que haya metido el pie en un cepo. Intenta imaginártelo. ¿Acaso no acudirías en su ayuda? A mí es que ya no me hace caso, pero a ti… ¿No puedes explicarle que esa chica no es su mujer y que ese niño no es su hijo? ¿No puedes hacerlo entrar en razón?
—Mira, yo creo que ya es mayorcito como para que nadie se meta en sus cosas. Es mi opinión.
—No, espera, pero ¿qué me estás contando, Richard? No te sigo.
—Me has entendido perfectamente.
—¿Tengo que entender que no vas a hacer nada, que vas a quedarte de brazos cruzados? Pero ¿qué bicho os ha picado? ¿Tú también te has vuelto loco? ¿Lo estáis haciendo aposta?
Esta vez me cuelga él a mí, pero, como he anticipado su reacción, no siento nada, no vale gran cosa, no, no vale ni un punto entero.
Miro hacia fuera, los árboles de la avenida, el monolito negro de la torre Areva, los tejados barridos por el viento, los minúsculos transeúntes forrados, doblados en dos, el discurrir de las nubes. Faltan pocos días para Navidad. Lo más difícil es asistir a la ejecución del desastre sin poder hacer nada. Haberlo sabido, pero no haber podido reaccionar. Nos vamos a arrepentir de esto, no hay duda.
Me llevo varios guiones y me paso a ver a mi madre; en el vestíbulo compro revistas y dos ensaladas. En el ascensor caigo en la cuenta de que mi madre ya no puede ni leer ni comer —ni hablar, ni caminar, ni pestañear, con lo bien que se le daba— y oculto un espasmo de tristeza con la mano.
Por si acaso, le leo un ratito; el Viejo Continente prosigue su caída y sigue muriendo a manos de los malvados banqueros. Reconozco que me da un poco de miedo que de golpe y porrazo se despierte y me agarre para saber si he cumplido con mi supuesto deber moral para con su querido esposo.
¿Ha cumplido ella con el suyo al ser una viva la Virgen, ultrajando todas las reglas de moralidad posibles? De qué deleznables triquiñuelas no se ha servido para obligarme a ver a mi padre, a qué abyecto golpe bajo ha recurrido para imponerme su voluntad; el de la conmoción cerebral se destaca por su perfidia vomitiva y su falta de consideración hacia el otro.
Todavía es media tarde, pero el sol empieza a ponerse. Un avión atraviesa el cielo y su estela blanca se curva suavemente hacia el poniente nimbado de un naranja lechoso, mientras el extremo se desintegra y se dispersa hasta desaparecer por completo en el azul.
—No me guardes rencor —digo—. Ya lo sabes. No puedes hacer como si no lo supieras.
La ensalada es repugnante, todo aceitunas negras muy saladas. Hoy ha venido alguien y la ha peinado y yo me siento culpable.
No puedo mirarla mucho rato. De lo contrario, me echo a llorar. Pero si me conformo con deslizar la mirada sobre ella, si no me detengo casi en su cara de piel acartonada, si no le lanzo rápidos vistazos, sin insistir, consigo soportar el ejercicio que consiste en velar a una madre en coma, en cogerle la mano fría, en esperar no se sabe muy bien qué mirando por la ventana. A última hora varias personas cuelgan bolas y guirnaldas de papel dorado por los pasillos.
—No voy a ir de ninguna de las maneras, mamá. No sé si me oyes, pero de ninguna de las maneras. Para mí ya no es nadie. Me avergüenza la parte de mí que me une a él, no me obligues a repetírtelo quinientas veces. En ningún momento he dicho yo nada de todas las visitas que le has hecho, te dejé hacer, respeté tu decisión, así que te pido por favor que respetes tú la mía, no me obligues a hacer algo que me resulta insoportable. Tú eres su mujer, yo soy su hija. No tenemos la misma visión de las cosas. Tú misma te lo buscaste. Que no te lo echo en cara, qué ibas a saber. Pero aun así, te lo buscaste tú. Yo, no. Tú puedes cortar todos los vínculos. Yo, no. Su sangre me corre por las venas. ¿Comprendes el problema? No estoy segura de que lo hayas entendido. No creo que te pongas en mi lugar ni por un momento, y que me exijas algo así demuestra que no te pones para nada en mi lugar.
Me callo porque entra un enfermero para ver si va todo bien.
Ralf llega justo cuando me estoy yendo. Aprovecho el encuentro para sacar otra vez el tema de su presencia en el piso de Irène.
—No le prenda usted fuego, es lo único que le pido —le digo—. Por lo demás, vamos a esperar a ver qué pasa.
Ralf es un misterio. ¿Qué quiere, en realidad? A menos que tenga una fijación con las mujeres mayores, no veo qué espera de una relación con mi madre; y no me da la sensación de que Irène, aun cuando no puedo negarle cierta experiencia en la materia, pueda ser una compañera sexual excepcional. Richard me aconseja que no me preocupe por eso.
—Tienes razón —concedo—, no debería. Vale, pues no lo invitamos.
Mejor así. Que no saque a colación la presencia o no de Hélène en la comida familiar no quiere decir que no me la plantee. Dejo a Richard hacer lo que considere mejor. Tiene alma, tiene conciencia, es libre de elegir; pues que elija. Bebemos una copa en una terraza al sol, milagrosamente resguardada, y la nieve caída por la noche cristaliza y brilla en las aceras. No hace mucho frío.
—Pero no hay motivo para dejar de invitar a Patrick y a su mujer —añado—, ¿no te parece? Aportan un poco de sangre nueva. Son majos.
—Él no es majo. Trabaja para un banco.
—Sí, ya lo sé. Pero bueno, digamos que echo mano de mi comodín. Vamos a intentar darle a la cena una nota lo más alegre posible. Por favor. Vamos a distraernos un poco.
Me coge las dos manos y las frota con las suyas, pero sabe que jamás le perdonaré que me abofeteara, y esos gestos de atención hacia mí ahora se llevan a cabo entre suspiros: acariciarme la espalda, apoyarme en su hombro, masajearme los tobillos, etc. Hace poco me decía: «Tres años, Michèle, va a hacer ya tres años, más de mil días, ¿no podríamos…?». Yo lo interrumpí: «Ni por lo más remoto, Richard. Deja de soñar. Por desgracia, no todo en la vida son absolutos. Aunque quisiera, no podría. Nadie puede hacer nada, Richard, hay que hacerse a la idea».