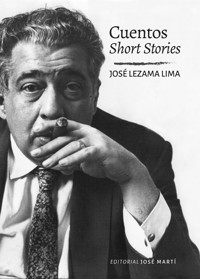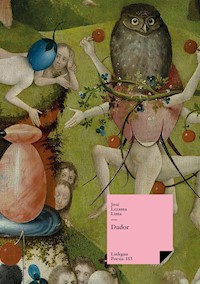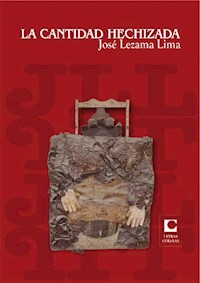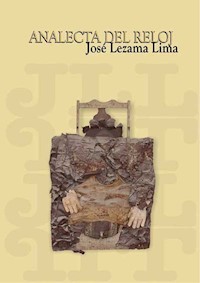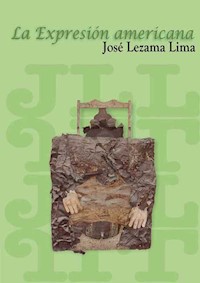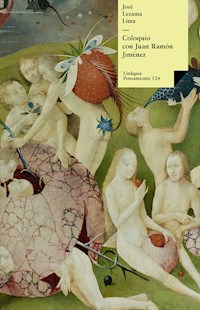6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Si no fuera por ese Eros del conocimiento, Cemí, usted, yo y el mismo Licario, seríamos una mueca grotesca de enajenación. Si no fuera por ese Eros del conocimiento que es la sombra de la poesía, de nuevo un organismo viviente que viene a dormir a la sombra de un árbol, seríamos locos y no mitos para ser cantados por los efímeros venideros.» Publicada póstumamente en 1977, Oppiano Licario es la continuación de la novela Paradiso (1966). Oppiano Licario, mentor y guía espiritual de José Cemí, ha muerto, pero su imagen sigue palpitando a modo de una presencia en el personaje de su hija, Ynaca Eco, y en las reflexiones y conductas de Cemí y Fronesis. Licario, además, ha dejado un manuscrito, la Súmula, nunca infusa, de excepciones morfológicas, que se pierde durante un huracán —en uno de los pasajes más memorables del libro—, y Cemí le encomienda a Fronesis la reconstrucción del texto, reducido tan solo a las páginas de un poema. La novela Oppiano Licario quedó inconclusa, pero a pesar de eso el autor logró regresar a las ideas ya presentadas en Paradiso y ahondar en ellas, como el significado de la imagen como sustituta de lo perdido, la poesía como posibilidad de recrear el mundo y la búsqueda iniciática de un conocimiento trascendente, impulsada por el «eros del conocimiento», que haga posible restaurar el nexo entre lo telúrico y lo estelar. Oppiano Licario prolonga y culmina los temas presentados en Paradiso, para cerrar brillantemente uno de los más grandes ciclos narrativos de la literatura cubana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título
Oppiano Licario
José Lezama Lima
Todos los derechos reservados
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2018
ISBN: 9789591023339
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
E-Book -Edición-corrección y diagramación: Sandra Rossi Brito /
Dirección artística y diseño interior: Javier Toledo Prendes
Tomado del libro impreso en 2018 - Edición y corrección: Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda / Diseño de cubierta: Alfredo Montoto Sánchez / Foto de cubierta: Chinolope / Diagramación: Isabel Hernández Fernández
Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas
Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.
La Habana, Cuba.
E-mail: [email protected]
www.letrascubanas.cult.cu
Autor
José Lezama Lima (19 de diciembre de 1910- 9 de agosto de 1976). Poeta y narrador, es considerado uno de los más importantes escritores de habla hispana del siglo xx. Elaboró una singular teoría de la creación, de acuerdo con la cual la imagen poética es el motor de la Historia. Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas extranjeras y antologada, en Cuba y en el extranjero, como poeta, cuentista, novelista o ensayista. Recibió premios literarios en Italia y España.
La aparición del poema «Muerte de Narciso» significó un hito en el contexto literario cubano por lo renovador de su propuesta formal y conceptual. Luego de este poema surgieron otros, recogidos en los libros Enemigo rumor, Aventuras sigilosas, La fijeza, Dador, Fragmentos a su imán y otras publicaciones aparecidas antes y después de su muerte; las novelas Paradiso y Oppiano Licario (quedó inconclusa con su muerte); un conjunto de 103 escritos entre ensayos, crónicas y otros trabajos publicados en los libros: Analecta del reloj, La Expresión americana, Tratados de La Habana, La cantidad hechizada; sus cuentos «Fugados», «El Patio Morado», «Para un Final Presto», «Juego de las Decapitaciones» y «Cangrejos, Golondrinas», publicados anteriormente en revistas y antologías, fueron reunidos, por primera vez, en 1987.
Fue fundador del grupo y la revista Orígenes, donde aparecieron trabajos de figuras de la talla de Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Wallace Steavens, T.S. Elliot, además de escritores del patio cuya obra se consolidaba y cobraba vigor en esos años: Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marruz, Lorenzo García Vega, Ángel Gaztelu, Virgilio Piñera.
Pronunció conferencias, algunas no publicadas y compiló la Antología de la poesía cubana (La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965. 3v.), desde los orígenes hasta José Martí, con extenso estudio preliminar y notas. Recopiló y prologó el tomo de Poemas (1966) de Juan Clemente Zenea. Entre otros prólogos tiene también el realizado a la reedición de El Regañón y El Nuevo Regañón (1965), de Ventura Pascual Ferrer. Entre sus traducciones de poemas y artículos del francés se destaca la del libro de poemas de SaintJohn Perse, Lluvias (La Habana, La Tertulia, 1961).
Colaboró en un sinnúmero de revistas cubanas y extranjeras: Verbum, Espuela de Plata, Lyceum, Nadie Parecía, Lunes de Revolución, La Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo, Casa de las Américas, Cuba Internacional, Revista Cubana, Diario de la Marina, Islas, Cuba en la UNESCO, Revolución y Cultura, Unión, Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, Boletín del Instituto de Literatura y Lingüística, Signos, Revista Mexicana de Literatura, El Corno Emplumado, El Pájaro Cascabel, El Heraldo Cultural, Vida Universitaria, Siempre (México); Informaciones de las Artes y las Letras (España); Margen (Argentina); Imagen (Caracas); Europe, Les Lettres Nouvelles (Francia); Tri Quarterly (Estados Unidos); Ufiras (Hungría).
Desempeñó cargos importantes en diferentes esferas de la cultura cubana: director del Departamento de Literatura y Publicaciones del Consejo Nacional de Cultura, vicepresidente de la Unión de Escritores de Cuba en 1962, investigador y asesor del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias y, posteriormente, de la Casa de las Américas.
«Si no fuera por ese Eros del conocimiento, Cemí, usted, yo y el mismo Licario, seríamos una mueca grotesca de enajenación. Si no fuera por ese Eros del conocimiento que es la sombra de la poesía, de nuevo un organismo viviente que viene a dormir a la sombra de un árbol, seríamos locos y no mitos para ser cantados por los efímeros venideros.» Publicada póstumamente en 1977, Oppiano Licario es la continuación de la novela Paradiso (1966). Oppiano Licario, mentor y guía espiritual de José Cemí, ha muerto, pero su imagen sigue palpitando a modo de una presencia en el personaje de su hija, Ynaca Eco, y en las reflexiones y conductas de Cemí y Fronesis. Licario, además, ha dejado un manuscrito, la Súmula, nunca infusa, de excepciones morfológicas, que se pierde durante un huracán —en uno de los pasajes más memorables del libro—, y Cemí le encomienda a Fronesis la reconstrucción del texto, reducido tan solo a las páginas de un poema. La novela Oppiano Licario quedó inconclusa, pero a pesar de eso el autor logró regresar a las ideas ya presentadas en Paradiso y ahondar en ellas, como el significado de la imagen como sustituta de lo perdido, la poesía como posibilidad de recrear el mundo y la búsqueda iniciática de un conocimiento trascendente, impulsada por el «eros del conocimiento», que haga posible restaurar el nexo entre lo telúrico y lo estelar. Oppiano Licario prolonga y culmina los temas presentados en Paradiso, para cerrar brillantemente uno de los más grandes ciclos narrativos de la literatura cubana.
Nota a la presente edición
Oppiano Licario, novela inconclusa de José Lezama Lima, fue publicada por primera vez en 1977, con ediciones simultáneas a cargo de Arte y Literatura (La Habana) y Ediciones Era (México). Las ediciones de Arte y Literatura y Era son esencialmente iguales, pero contienen un cierto número de diferencias menores que pueden tener su origen en errores tipográficos, lecturas incorrectas (o distintas) del original y, en algunos casos, decisiones editoriales. Esto hace de ellas, de hecho, dos versiones del texto (al menos desde un punto de vista textológico estricto). Las discrepancias tal vez más visibles se localizan en el capítulo IV, que tiene en Era un subtítulo1 (inexistente en Arte y Literatura), hay doble espacio entre párrafos2 y falta un párrafo de una línea; así como en el capítulo X, donde el orden de algunos párrafos está alterado respecto de la versión de Arte y Literatura (que presumimos es la correcta, pues coincide con el manuscrito). En el propio capítulo X hay algunas diferencias entre ambas ediciones que parecen deberse a lecturas distintas del original manuscrito. Asimismo, en el capítulo VIII, p. 185, de la edición de Era aparece un rectángulo (que representa un texto ausente) que no se encuentra en Arte y Literatura, donde el rectángulo, en cambio, está ubicado en el capítulo VI. La edición de Era, además, contiene algunas erratas más que la de Arte y Literatura, sobre lo cual volveremos más adelante.
Esta nueva edición de Oppiano Licario toma como base la de Arte y Literatura de 1977, aunque para realizarla se ha tenido en cuenta también la citada edición de Era, con la cual se hizo un cotejo integral. Se hizo un cotejo, además, con algunas partes del manuscrito autógrafo del autor, así como con los fragmentos de la novela publicados en la revista Unión en 1967 y 1969.3 Fue necesario, para aclarar algunas dudas, la consulta del texto del manuscrito de la novela de acuerdo con la versión transcrita y establecida en los años 90 por César López, poeta y estudioso de Lezama Lima, y la editora Maritza Vásquez González. Esta versión fue digitalizada por la editorial Letras Cubanas.
No ha sido nuestra intención, sin embargo, realizar una edición crítica de la novela y resolver todos los problemas, dudas e incertidumbres que esta presenta desde el punto de vista textual. El objetivo, como expresamos, era volver a publicar la versión de Arte y Literatura de 1977, pero, dado que en el proceso de revisión descubrimos algunos errores en esta —normales, por lo demás, en cualquier trabajo de edición y comprensibles por las condiciones en que se editaba en la época—, hemos decidido corregirlos (no podíamos obrar de otro modo) y ofrecer al lector una edición lo más cuidada posible. Se debe advertir que Oppiano Licario es una novela publicada póstumamente y tal vez algunas de las dudas que plantea el texto nunca podrán ser aclaradas de manera satisfactoria.
Cabe suponer que algunas de las erratas tuvieron su origen en los varios procesos de transcripción por los que era habitual que atravesaran los manuscritos en aquellos tiempos anteriores a la era digital, donde incluso la composición del libro en el taller suponía una transcripción más. Pero otras pudieron introducirse en un momento anterior, cuando el autor dictó su novela a la persona que la mecanografió. Hay constancia de que Lezama Lima no mecanografió él mismo Oppiano Licario. En su prólogo a Paradiso, Cintio Vitier afirma que María Luisa Bautista, esposa de Lezama Lima, había sido su mecanógrafa «en los últimos años».4 El escritor Reynaldo González, en una entrevista que le realizara en el año 1970 al autor de Paradiso, proporciona una información muy interesante: «En el momento de la conversación existían ocho capítulos mecanografiados [de Oppiano Licario], conservados en una pequeña caja de madera».5 También por anotaciones que dejó en el manuscrito cabe inferir que estaba dictando su texto.6
En total, pudimos descubrir que la versión de Ediciones Era contiene cerca de treinta posibles erratas y errores de distinto tipo, mientras que la de Arte y Literatura, por su parte, tiene un poco menos. Hay algunos casos que constituyen erratas innegables en Era. Por ejemplo, en la p. 2137 se lee: «su enomotna botafuego»; «enomotna» es errata por «locomotora» (aunque es cierto que la caligrafía del manuscrito, a menudo bastante oscura, admite la lectura enomotna, lo cual tal vez explica este curioso error). En la p. 222 dice: «se ocupaba de la escuela», cuando debía decir «se escapaba de la escuela». Hay varias sustituciones de palabras como: «ojeras expresivas» en vez de «ojeras excesivas», «maleza» por «melaza», «pétraca» por «pétrea», «aliento de hiel» por «aliento de hielo», «sencillamente» por «sensiblemente», etcétera. En la p. 203 hay un salto de una línea después de «convertía su circunstancia en el desierto». Debe decir: «convertía su circunstancia en el desierto. Si en las profundidades del mar hay higueras, era el diablo que se acercaba para conversar con el perdido en el desierto». Este, por cierto, es un caso muy típico de error que se producía en la época anterior a la digitalización de los procesos editoriales, cuando los textos tenían que ser transcritos con más frecuencia. La persona que mecanografió el texto confundió las dos ocurrencias de la palabra «desierto» y continuó copiando a partir de la primera. También en Arte y Literatura había un desliz de este tipo.
Para identificar o determinar las erratas o errores nos atuvimos al siguiente principio: si las versiones de Arte y Literatura y el manuscrito (así como del mecanuscrito, que fue consultado en ciertos casos) coincidían frente a la edición de Era, inferimos que se trataba de un error de Era. Para establecer los posibles errores de Arte y Literatura se procedió de modo similar e inverso: si Era y el manuscrito concordaban frente a Arte y Literatura, había razones para suponer que estábamos ante una errata o error de Arte y Literatura. A esto añadimos siempre un tercer criterio: factibilidad de la errata (hay erratas que se producen muy fácilmente, como las que consisten en un cambio de letra o la sustitución de una palabra por otra que se escribe parecido), adecuación semántica del vocablo en el contexto y coherencia del texto. A veces el tercer criterio aludido fue la absoluta improbabilidad de que la versión de Era hubiera coincidido por azar con el manuscrito. Por ejemplo, en Arte y Literatura se lee: «la plata de unas sardinas bordezuelas». «Bordezuelas» es errata por «gordezuelas», que es como aparece tanto en Era como en el manuscrito, y es lo que tiene sentido. En otros casos el posible error estaba presente en ambas ediciones (discrepaban con el manuscrito). La enmienda entonces fue realizada sobre la base de la comparación con el manuscrito y con el auxilio de un análisis lógico del sentido. Así, por ejemplo, en la p. 223 de Arte y Literatura leemos: «Vuestro non servian no está acompañado por el Eros». «Non servian» es errata por non serviam (expresión latina: ‘no serviré’). En el manuscrito, Lezama Lima lo había escrito correctamente; el error, pues, se introdujo en alguna de las transcripciones del texto. Incluso pudo producirse en el mecanuscrito original, el cual, como dijimos, no fue mecanografiado por el propio autor.
Además de esto, se ha rectificado en general la ortografía de algunos nombres y palabras extranjeras, aunque solo en los casos en que no cabe presumir ninguna intencionalidad por parte del autor, como, por ejemplo, «mitra» en minúsculas por «Mitra» (nombre de deidad, escrito en otra parte del libro con mayúscula); «Saravasti» por «Sarasvati» (una importante diosa del hinduismo), y vidi por vide (cita de Dante). Se corrigió «hamadríada» por «hamadríade», no solo por su ortografía incorrecta, sino también teniendo en cuenta que el propio Lezama Lima en el manuscrito (p. 176) enmienda a mano «Titánida» por «Titánide». Por lo tanto, interpretamos este caso como un posible lapsus más bien que como una decisión consciente del autor. Y, por último (pero no menos importante), nótese que son cambios que no afectan para nada el sentido. Se trata siempre de enmiendas mínimas.
Señalemos, de paso, que el manuscrito contenía un cierto número de errores evidentes (como faltas de concordancia y errores ortográficos) que fueron enmendados ya en la primera edición. Otros ejemplos, en este caso de palabras extranjeras: se corrigió delectacio por delectatio, demodé por demodée, dirita via por diritta via, y deux absconditus por deus absconditus (este último caso era un error craso que no se debía perpetuar). Nuevamente se trata de cambios discretos de palabras que fueron escritas mal debido a un lapsus y que no había mucha justificación para no arreglar en un volumen que no aspira a ser una edición crítica. Se arregló boogi por boogie (estilo musical), no solo por ser lo correcto, sino porque así lo había escrito el autor en su manuscrito.
Ocasionalmente hemos añadido alguna que otra coma (en particular, en el capítulo X8), pero solo cuando estaba en el manuscrito del autor y el texto las necesitaba o mejoraban la redacción, lo cual permitía presumir un posible error de transcripción por parte de las editoriales.
Otros cambios eran posibles, pero la verdad es que hemos sido muy conservadores (y lo subrayamos) a la hora de hacer enmiendas de este tipo en el texto de la novela, en lo cual se tuvo en cuenta también el hecho de que Oppiano Licario se ha conocido en esta versión durante más de cuatro décadas. Hay diferencias —que conciernen sobre todo a palabras individuales— entre el manuscrito y Arte y Literatura que pudieran, tal vez, deberse a errores de transcripción. Sin embargo, no hemos intentado rectificarlas, conscientes de que Lezama Lima no perdía ocasión de encrespar su escritura con imágenes insólitas que lanzan el significado en las direcciones más inesperadas. No se puede descartar que algunos de estos cambios hayan sido deliberados por parte del autor. En algunos casos, hemos señalado en nota al pie la posible versión correcta o lectura alternativa de la palabra o pasaje en cuestión, a la luz de un examen atento del manuscrito. Deseamos hacer constar que no hemos presupuesto en todos los casos que la versión del manuscrito tenía automáticamente precedencia sobre la de Arte y Literatura, y de hecho sospechamos que muchas de las diferencias son arreglos posteriores introducidos por el autor (sobre todo en los casos de texto añadido, que a veces son interpolaciones considerables). No hay ningún cambio drástico, como añadir o suprimir texto, excepto unos pocos ejemplos de saltos enmendados, que son erratas. Queda para una futura edición crítica señalar oportunamente todas estas variantes, analizarlas y llegar a conclusiones. Nuestro objetivo aquí ha sido más modesto: poner de nuevo al alcance del lector la primera edición cubana esta novela y hacerlo del modo más cuidado que nos ha sido dado lograr.
En todos los casos en que había siquiera un mínimo motivo para sospechar que el error presumible podía ser intencional, o cuando no encontramos ninguna explicación plausible para el mismo (como el lapsus o la errata), se mantuvo el texto original. Así sucede, por ejemplo, con el peculiar modo en que el autor escribe el nombre del tiburón extinto Carcharodon megalodon, al cual llama «megalón calcaranón, el tiburón del terciario», donde puede sospecharse una motivación jocosa.
Se ha respetado la vacilación en el uso de las normas de diálogo —que se encuentra también en las ediciones de Paradiso—, presente en todas las ediciones de la novela; y que en parte se debe al hecho de que algunos fragmentos de Oppiano Licario se publicaron antes en revistas, que aplicaron sus normas, y en parte proviene del original. Se hizo una excepción para los casos en que la raya o guion largo se usó para terminar la intervención del personaje, cuando lo correcto es que la intervención terminara en punto y la raya sirviera para señalar el comentario del narrador, como prescriben las normas, que son muy claras al respecto. Dado que ello podía resultar confuso para el lector, se optó por aplicar la corrección cada vez que esto pasa, teniendo en cuenta, además, que es un cambio puramente formal que no altera en lo más mínimo el sentido del texto.
Al parecer, la edición de Oppiano Licario realizada por Era es desde hace cierto tiempo la más accesible para su lectura o consulta, incluso en las bibliotecas cubanas. Por eso nos satisface mucho poder poner nuevamente al alcance de los lectores la edición publicada por Arte y Literatura, incluido el prólogo original escrito por Manuel Moreno Fraginals.
El editor
1 «Otra visita de Oppiano Licario». Con ese título había aparecido en la revista Unión (no 4, diciembre, 1969, pp. 82-97) el capítulo IV de la novela.
2 En la edición del capítulo IV en la revista Unión se usó el párrafo americano (como en otros textos de la revista). Cuando los editores de Era la tomaron como base para su edición, no se percataron de esto y lo interpretaron erróneamente como un doble espacio.
3 «Fronesis», en Unión, núm. 4, año VI, dic., 1967, pp. 54-67. Es un fragmento del capítulo I. En 1969 apareció el citado capítulo IV con el título de «Otra visita de Oppiano Licario».
4 Cintio Vitier: «Invitación a Paradiso», en J. L. L.: Paradiso, Letras Cubanas, La Habana, 2006, p. 37.
5 Reynaldo González: Lezama Lima: el ingenuo culpable, Letras Cubanas, La Habana, 1994, p. 137.
6 «Aquí me quedé en el dictado», se lee en las pp. 184 y 186 del manuscrito. Sin embargo, es posible que los últimos capítulos, particularmente el X y parte del IX, fueran mecanografiados por los editores. Esto es sugerido por anotaciones que aclaran la lectura de determinadas palabras de grafía oscura y que no se encuentran en otras partes del manuscrito.
7 Los números de página remiten aquí a: Oppiano Licario, Ediciones Era, México DF, 1978.
8 Hay algunos indicios que permiten suponer que este capítulo y parte del capítulo IX fueron leídos y mecanografiados por los editores.
Prólogo
Es ritual de intolerable hipocresía literaria comenzar los escritos autoproclamando que uno no es el llamado a tratar un tema o que mi pluma modesta carece de la grandeza que exige el análisis de este asunto, etc., etc. Detesto esa práctica. Pero por honestidad intelectual debo aclarar ahora por qué, en esta ocasión, abandono el campo de la sociología y la historia económica que constituyen mi especialidad, mi medio natural, y transito los caminos que conducen a la novela y la poesía. Lo hago porque en una noche de recordación y de vigilia María Luisa Bautista, viuda de Lezama, conocedora y participante de la amistad entrañable que me unió durante más de treinta años a su esposo, me pidió estas cuartillas como introducción a la edición cubana de su novela Oppiano Licario. Ella, que durante tantos años fue parte activa en nuestras interminables conversaciones, mientras tomábamos «el mejor té de la Habana Vieja», como dijera siempre Lezama del que ella nos preparaba, sabía como nadie cuánto de común nos aunaba y cuánto de diametralmente opuesto nos identificaba en esa unidad de los contrarios que tanto Lezama gustaba en señalar. Ella, que sabe con qué amistosa ansiedad seguí el lento acumular de páginas, instándolo en cada visita a que escribiera, me mostró un día en sus manos de amoroso temblor el manuscrito inconcluso, en el que la letra se había ido haciendo progresivamente ininteligible —la cercanía de la muerte jugando con su pulso— y me pidió sencillamente estas palabras.
Hablar de la novela y la poesía de Lezama Lima con el rigor intelectual que ello requiere es algo que yo no puedo hacer y lo confieso sin falsas modestias, ya que mi especialidad ha sido siempre otra. Lo que sí me siento con fuerzas de intentar, y este será el sentido exclusivo de estas páginas, es acercarme a Lezama y su época —que es también la mía— y analizarlo como hecho histórico-social, como fenómeno cultural de trascendencia excepcional en la historia cubana.
Cintio Vitier, en una apasionada crítica —siempre he creído que la pasión es un ingrediente noble— señalaba el impacto que «Muerte de Narciso» y «Enemigo rumor» produjo entre los jóvenes que por entonces nos iniciábamos en la vida intelectual. Cintio capta con gran sagacidad que Lezama irrumpía sin aparente relación con nuestro desarrollo literario anterior: su obra no traía ecos de los escritores que le habían precedido y era asimismo distinta de la de sus contemporáneos. Su tiempo no parecía ser histórico ni ahistórico, sino literalmente, fabuloso. Fue en esa época cuando, de manera casual, yo conocí a Lezama, y creo nos presentó Roberto Diago, en quien ya se auguraba uno de los más grandes pintores cubanos. Lezama poetizaba, Diago pintaba, y yo me iniciaba en mi primera investigación sobre condiciones de vida en los «solares» o casas de vecindad.
La impresión que la persona de Lezama me produjo fue la misma que Cintio refiere de su poesía. Era un ser que no veíamos insertado en el contexto cubano de la época, pero tampoco fuera de él. Sin que sea un juego de palabras: era cubanísimo, pero parecía no tener nada que ver con Cuba. Nuestras primeras conversaciones extensas se originaron en la cárcel del Castillo del Príncipe, donde él tenía un misérrimo puesto burocrático, a cargo de no sé qué asuntos legales. Dánae tejiendo el tiempo dorado por el Nilo, o Narciso en pleamar fugándose sin alas, eran tan aparentemente incoherentes con Chicho Botella acusado de escándalo público en el billar de Yeyo, que la coexistencia real de ambas imágenes nos producía una sacudida cósmica. Esto no es un chiste: no cometeríamos jamás la falta de respeto de bromear en este prólogo. Se trata del hecho real, concreto, de que Lezama durante seis horas diarias estudiaba y organizaba expedientes de presos comunes, que cumplían condena por escándalo, robo, juego prohibido, etc. —en esta cárcel no había siquiera grandes delincuentes, lo que supone una categoría aunque sea en el crimen—, y simultáneamente dejaba el veneno de la más exquisita poesía:
Cautivo enredo ronda tu costado
Nevada pluma hiriendo la garganta
Este poder de aislamiento entre la realidad circundante y el mundo exterior creo que es la primera característica a destacar de Lezama.
Ahora bien, aislamiento no significa en momento alguno desconocimiento o ignorancia de esa realidad. Es precisamente la conciencia de la realidad, el conocimiento de lo circundante, una necesidad previa al aislamiento efectivo. Quienes tuvimos la dicha de conversar años enteros con Lezama, sabemos hasta qué punto podía describirnos, aun en los detalles más íntimos, el submundo político-social cubano que nunca llevó a su poesía y solo a momentos surge en su novela. En este sentido creo que, por exclusión, Lezama Lima es uno de los escritores más realistas de la literatura cubana. Su concepto de la cultura, que nunca se preocupó de elaborar, era eminentemente clásico. Todo su saber, que era inmenso —creo que muy pocas personas han acumulado y procesado poéticamente una suma de información semejante a la de Lezama— giraba alrededor de la concepción clásica de la cultura como creación del espíritu.
Si se parte del concepto clásico de cultura como creación del espíritu, es lógico el aislamiento como condición sine qua non para llevar a cabo el quehacer cultural aunque, como ya señalamos, ello no implique necesariamente la imposible ignorancia del mundo de las cosas físicas, las necesidades biológicas y las relaciones económicas. Ningún hombre puede desconocer esa materialidad que constituye, a fin de cuentas, la única arcilla moldeable para toda creación. Su labor fue recogerla y transmutarla. El nacido dentro de la poesía —nos dice— siente el peso de su irreal, su otra realidad, continuo.
Tocamos este punto no por mero análisis filosófico o literario de Lezama sino porque, en cierta forma, va a explicar sus posiciones político-sociales. Casi veinticinco años de la vida literaria, pública, de Lezama, desde «Muerte de Narciso» (1937), hasta 1959, manuscrito definitivo de «Dador», transcurren en un medio donde toda la acción oficial parecía destinada a la anticultura y la corrupción. Ya Lezama en sus tiempos de estudiante universitario había participado en las protestas contra el gobierno de Gerardo Machado, y Raúl Roa, en unas bellas páginas, recoge la imagen de aquel joven delgado y asmático entre los grupos de la manifestación donde cayera asesinado Rafael Trejo.
Frente a la deshonestidad administrativa creciente, frente a un proceso corruptor que se agigantaba y parecía arrastrarlo todo, frente a la dependencia extranjera que propiciaban los políticos de turno, frente a las drogas, el juego y la prostitución como atractivos turísticos, frente al gansterismo —las mafias tenían como guaridas el Ministerio de Educación y la Universidad— , frente a la ola de frustración y desesperanza que a momentos invadía a la Isla, es comprensible su abroquelamiento en la cultura, como foco de resistencia en la batalla para defender a todo trance el puñado de valores que le identificaba con el pasado cultural y le prestaba una razón digna de vivir. Que había otros caminos, y que otros cubanos seguían en esos otros caminos, es evidente. Que mientras unos se refugiaban en la cultura otros alzaban los puños en los sindicatos, enfrentaban la tortura, la cárcel y la muerte, llenaban las paredes de consignas, y frente al naufragio sumaban esperanzas,… es evidente. El propio Lezama, que saludó con Aleluyas la Revolución, ha hablado sobradamente de eso. Ahora bien, la existencia de otros caminos que hicieron posible la honda transformación que hoy vive el país no niega el estoico quehacer cotidiano de una vida enfocada hacia la incorporación del saber, que se devuelve, elaborado en poesía, en una obra literaria de maestría excepcional.
El calificativo estoico no lo hemos colocado al azar. Conocí íntimamente el mundo visceral de la república seudoindependiente, y sin reserva alguna afirmo que, dedicar la vida a la creación literaria y publicar durante diez años una revista como Orígenes, fue un acto de extraordinario esfuerzo y estoicismo cotidiano. Recuerdo cómo la categorización de «comemierdas» hería como un látigo de diario restallar en el cuerpo de quienes tenían la cultura como objetivo fundamental de vida. Recuerdo a Lezama, caminador incansable a pesar del asma, ahorrando los cinco centavos del transporte, para acumular el pago de futuras publicaciones. Porque a pesar de que el prestigio literario comenzó a rondarle desde muy joven —antes de los veinte años—, no fue hasta el advenimiento de la Revolución que Lezama logró un empleo decentemente remunerado en el campo de la cultura y tuvo la posibilidad, desde cargos dirigentes, de volcarse en una labor editorial sin limitaciones.
Cabe preguntarse ahora, qué representó Lezama Lima en el desarrollo cultural cubano. Responder esta pregunta nos llevaría de inmediato a dos vertientes distintas de su aporte. Una es Lezama como escritor; otra es Lezama como animador, como aglutinador de un movimiento cultural, como maestro. Ambas facetas están informadas por un punto en común de partida: el concepto que Lezama tuvo de la cultura, y por ende, de la responsabilidad intelectual. Ya vimos el sentido que le guio siempre de que el hombre de cultura es depositario temporal de una acumulación histórica que debe preservar, agigantar y transmitir. Este pensamiento, que era en él categoría espiritual, le prestó la conciencia histórica de quien se sabe estación de tránsito y no punto de arribada final. Por eso se expresaba, y publicaba, no solo su obra, sino la de todos aquellos que él tenía la responsabilidad de transmitir. Soñaba siempre con ediciones y reediciones. Su Antología de la poesía cubana fue una obra maestra de búsqueda, selección y análisis, con un prólogo de asombrosa nitidez expositiva. Porque con la misma sencillez con que afirmaba la existencia de «una poesía clara y una poesía oscura», podía entregar una prosa clara o una prosa oscura, según hablase de las cosas o del reverso enigmático de las cosas. Esta dualidad creadora hacía de él, por ejemplo, el poeta hermético de las minorías y el más sabroso y divertido contador de chismes y chistes que conociera la Habana.
Esta dualidad muestra hasta qué punto en Lezama no hubo evasión de la realidad sino compartimentación: no torre de marfil —odiaba esta frase— sino capacidad de estar alternativamente en el mundo de las cosas reales o en su mundo interno donde las cosas cobraban otra realidad. Por eso pienso que la forma más inadecuada de leer a Lezama es la de «interpretarle», es decir, intentar traducir su código interno de señales a los valores de los códigos externos. Como cuando Lezama dice:
…y las naranjas entreabiertas mostrando
la cuna que mece al leopardo…
no hay otra posibilidad de comprenderlo que no sea partir del hecho sencillo de que Lezama está hablando de las naranjas entreabiertas que muestran la cuna que mece al leopardo. En esto consiste exactamente el distanciamiento. Naturalmente que si la cultura es una creación del espíritu cuya materia prima es la sabiduría aprehendida poéticamente; si esa creación del espíritu es independiente del mundo de las cosas y de las relaciones de producción, también es independiente de la política partidaria. Y aquí es donde salta la liebre de la discordia entre una postura marxista y una puramente idealista del quehacer cultural.
La Revolución, que forzosamente era desgarramiento y ruptura, conmovió los cimientos teóricos de Lezama. El distanciamiento, la compartimentación, la cultura aparte de la política, se hicieron bruscamente imposibles. El mundo de las cosas reales desbordó su mundo interior, y el poeta de la filosofía del clavel, las aventuras sigilosas, la fijeza y dador, ya extraordinariamente grueso y sedentario —aquel asmático elástico y caminador…!—, ante la amenaza de una invasión mercenaria a su patria, recogió la mambisa tradición familiar y declaró que en ese caso se le vería por las azoteas disparando con un fusil. En 1966, en las ediciones de la Unión de Escritores y Artistas, de la cual era vicepresidente, se publica su novela Paradiso y en 1970 el Instituto del Libro edita toda su poesía. Ya no necesitaba guardar los centavos del pasaje para ver sus libros publicados. El país se debatía en una lucha a muerte contra la ignorancia, la dependencia y el subdesarrollo. Lezama entregaba a Cuba una obra literaria que cerraba, en su punto más alto, una tradición. Las palabras de Cintio podrían expresarse de nuevo, pero a la inversa: aparecía con nitidez su continuidad con lo inmediato anterior, su tempo histórico. Su fuerza de ruptura estaba dada ahora con el futuro.
La otra vertiente de la obra de Lezama está conformada por su necesidad de comunicación y transmisión del hallazgo poético y se revuelve en revistas literarias —Verbum, Espuela de Plata, Nadie Parecía y Orígenes— alrededor de las cuales se va nucleando un grupo literario que será definitivamente conocido con el nombre de esta última revista: el grupo Orígenes. De este grupo se ha hablado mucho, y no seré yo quien haga su juicio literario. Lo evidente, lo innegable, cualquiera que sea el calificativo que se le aplique, es que el grupo Orígenes llena uno de los momentos más importantes de la historia cultural cubana. Orígenes y Nuestro Tiempo —dos polos del quehacer literario y artístico— se constituyeron a lo largo de unos diez años en los únicos reductos culturales habaneros con definida conciencia histórica de su función. Décadas de germinal amistad con Lezama, Mariano, Portocarrero, Gaztelu, Cintio, Fina, Octavio, Eliseo… me han permitido adentrarme en el mundo original de Orígenes. A pesar de mi amistad con todos ellos, muy honda y estrecha con algunos, jamás pertenecí al grupo sencillamente porque mi mundo político-cultural era otro. Pero siempre seguí paso a paso su obra, respetándola y admirándola, aunque no compartiéndola.
El cisma de Orígenes, ocurrido en 1954, fue seguido por una relación de insultos que se prolonga hasta los primeros años de la Revolución, ya que el grupo cismático, por el hábito de agredir, logró apoderarse de posiciones burocráticas dentro del aparato de la cultura oficial, y quisieron negar sus orígenes como dijera Lezama en frase genial. Nunca olvidaremos con qué elegancia de arcángel intocado contempló Lezama el carnaval de calumnias. Este hecho lo citamos solo por un dato: los ataques de este grupo «antiorigen» —aunque derivado de Orígenes— han sido presentados en el extranjero como una posición de la «cultura oficial». Hoy todos los vocingleros medran fuera de Cuba, sin una obra literaria y artística que los respalde, cobrando migajas por aullar. Y el grupo esencial de Orígenes, salvando con su condición humana y amor a Cuba la brecha que los separaba del socialismo, están, a pie firme, colaborando con la obra cultural de la Revolución.
Recuerdo de manera precisa mi última conversación con Lezama: fue el domingo primero de agosto de 1976. Al día siguiente yo partiría para México y Lezama y María Luisa me encargaron, entre otras cosas, que trajese unos ejemplares del primer tomo de sus Obras completas que, según noticias recibidas del editor, estaba ya a la puerta del horno. Deseo verlas pronto, me dijo con cierto tono de ansiedad que yo no comprendí. Varios días después, el 10 de agosto, mientras desayunaba en un hotel, el poeta argentino César Fernández Moreno, sin pronunciar una palabra, me mostró una noticia en la primera página de un diario: Murió ayer en la Habana el escritor cubano José Lezama Lima. No sé por qué entonces recordé su antiguo y habitual saludo: ¿Qué tal de resonancias? El paquete con sus Obras completas, ya en mis maletas, pesaba como un fardo: era tarde.
¿Qué tal de resonancias?
Forrando su jazmín la muerte acrece.
Una mitad, la tierra inclina y llora.
Otra, en nueva cita inclina, y resplandece.
Espero que mis palabras sean recuerdo fiel de tu figura. Gracias.
Manuel Moreno Fraginals
Capítulo I
De noche la puerta quedaba casi abierta. El padre se había ido a la guerra, estaba alzado. Bisagra entre el espacio abierto y el cerrado, la puerta cobra un fácil animismo, organiza su lenguaje durante el día y la noche y hace que los espectadores o visitadores acaten sus designios, interpretando en forma correcta sus señales, o declarándose en rebeldía con un toque insensato, semejante al alazán con el jinete muerto entre la yerba, golpeando con la herrada la cabeza de la encrucijada. En aquella casa había que vigilar el lenguaje de la puerta.
Clara, con el esposo alzado, cuidaba sus dos hijos: José Ramiro y Palmiro. Eran dos cuidados muy diferentes. Clara vigilaba las horas de llegada y despedida de José Ramiro, ya con sus dieciocho años por la piel matinal y esa manera de lavarse la cara al despertar, única en el adolescente. Iba al sitierío, se ejercitaba en el bailongo, raspaba letras bachilleras. Lo venían a buscar los amigos, salía a buscar, ojos y boca, su complementario en una mujer.
Los cuidados a Palmiro, con sus doce años de indecisiones, eran menos extensos y sutiles. Clara los hacía con más segura inmovilidad, sentada en un sillón de la sala, bastaba una voz, más dulce y añorante que conminativa, para que la docilidad de Palmiro se rindiese en un arabesco de su pequeña testa. Se sentaba al lado de su madre, obligándola, sin que él lo quisiera, a que le dijese que fuera otra vez a su retozo o a su quicio de vía contemplativa. Si el retozo llegaba a excederse, bastaba que Clara mostrara un poco de fingida melancolía, la mayoría de las veces no tenía que fingirla, para que el infante se aterrorizara pensando en la muerte de su madre. Clara, que adivinaba esos terrores, volvía a sentarlo un rato a su lado. Le hablaba, entonces, del próximo regreso de su padre. De su aparición una noche cualquiera, con el cantío de su gallo preferido, despertándolos a todos. A Palmiro le parecía que oía ya a su padre hacer los relatos, dormir su primera siesta, ir todos juntos a la mesa. Pero, ay, los días pasaban y su padre no empujaba la puerta. No oía a su padre reírse y hablar. No veía a su madre Clara reírse y beberse lo conversado con su dueño visitador.
Clara dejaba la puerta aparentemente cerrada, bastaba darle un ligero empujón para estar ya dentro de la sala. Pero no, no era fácil llegar hasta la puerta a otro que no fuera el esperado. Tenía que ser recorrida de inmediato por la forma en que la noche se posaba en los aledaños de aquella casa.
Tenía que conocer la empalizada saltadiza, la talanquera que se abría sin ruido. Evitar la hipersensibilidad nocturna de los bueyes y los caballos. Los mugidos y los relinchos en la noche claveteada por los diablos son los mejores centinelas. El casco del caballo pisa la capa del diablo, el mugido del buey sopla en el sombrero de la mala visita. Lenguaje el suyo de profundidad, saca de la cama, rompe macizo el sueño en la medianoche asediada por la cuadrilla de encapuchados.
Fue silbido de un instante cuando toda esa naturaleza defensora rastrilló su ballesta y los dos hombres que estaban ya frente a Clara, empujando de un manotón la puerta cerrada a medio ojo, buscaban la sala como primer misterio de la casa. Brutalidad de una fuerza que no era la esperada por la puerta entornada. Tornillos del gozne rebotaron en el suelo, primera palabra del pisotón del maligno.
La casa se rodeó de luces de farol. Los mugidos y los relinchos fundamentaron la luz. Clara, de pronto, vio delante de sí a un mestizo, cruce de viruelas con lo peor de la emigración asiática, anchuroso, abotagado, con los ojos cruzados de fibrinas sanguinosas. A su lado, un blanconazo inconcluso, indeciso, remache de enano con ausencia dentaria, camisa de mangas cortas, insultante y colorinesca, con un reloj pulsera del tamaño de una cebolleta. En el portal, un grupillo alzado de voces atorrantes, sin respetar ni la noche ni sus moradores. José Ramiro se apresuró de la sala al primer cuarto, Palmiro, adivinando la invasión de los dos murciélagos de malignidad, saltó por la ventana en busca de las guaridas del bosque. Los que habían traspuesto la puerta se abalanzaron sobre José Ramiro, el achinado de la viruela dio un grito avisando del salto de Palmiro. Atravesó como una candela el fogonazo disparado para detenerlo, pero la yerba menudita avisó que lo protegía. Clara se lanzó sobre los dos malvados que abrazaban a su hijo, pero el enano blanconazo, con su más sucia melosina, le decía:
—Pierda cuidado, señora, que no le pasará nada, está bajo nuestra protección. Lo llevamos al cuartel para interrogarlo, enseguida se lo devolvemos.
Arrastrado, lo sacaron de la casa, cuando llegaron a la linde de la granja, vaciaron sus revólveres sobre el adolescente que abría los ojos desmesuradamente y que aún después de muerto los abría más y que todavía en el recuerdo los abre más y más, como si el paisaje entero se hubiera detenido para ir entrando por sus ojos, en la eternidad de la mirada que rompió la cárcel de sus párpados.
El ruido de las fuminas se extinguió hasta morder su vaciedad, ese ruido atolondró de tal manera a Clara, que se congeló en el terror de la pérdida de sus dos hijos. El abatido había sido José Ramiro, pero Palmiro fue salvado en la magia de su huida. Lo dificultoso lo vencía su niñez, rompiendo cadenas causales y empates de razón. Así el primer salto por la ventana, estaba dictado por su cuerpo todo que se acogía a la primera caja de su oscuro protector. El segundo salto siempre creyó que no había salido tan sólo de su cuerpo. Más bien era de otro el cuerpo, que lo había querido abrazar.
Palmiro vio toda la cerrazón del bosque en un súbito y como un fanal o centella que venía sobre su frente. Saltó, trepó y resbaló dejándose caer. Su segundo salto, nunca supo cómo se le había abierto aquella salvación, fue dentro de la oquedad donde las abejas elaboran la llamada miel de palma. Era ya sitio dejado por las elaboradoras. Las linternas que habían rodeado la casa se pusieron en marcha. El buey no alzaba su mugido ni el caballo pateaba su relincho, ambos se habían derrumbado en su perplejo. Comenzaron a ver cómo partían la tierra, el ojo de la linterna que se lanzaba a fondo para comprobar la altura alcanzada. José Ramiro al lado de la tierra cuarteada y dividida por el guardián de Proserpina. El mestizo virueloso le dio un puntapié al yacente, que rodó a su nueva morada, la tierra llorosa de la medianoche.
Los seguidores de los dos malignos centrales, caídas las manos, ya habían matado a uno y el otro se fugaba, meneaban la cabeza ociosa. Habían visto como modelo al enano blanconazo, que al retirarse había dado un salto para pegarle con el codo al retrato del abuelo de Clara, que así sumó otro ruido a la eternidad de aquella noche. Uno de la tropilla, para justificar su inutilidad en aquel trabajito, le iba tirando machetazos a los troncos de palma. En ese macheteo adquirió gozo cuando se hundió su golpe en la carne más blanda de la palma, llegó también hasta la carne de Palmiro, felizmente el espanto le secuestró el grito, pero tuvo que caerse aún más en la oquedad dejada por las abejas.
La madrugada iba rompiendo, aunque le quedaba todavía un buen fragmento sometido al hieratismo nocturno. El padre de José Ramiro apostó algunos de sus guerrilleros en los alrededores de la finca. Abrazado a Clara, tuvo la pavorosa noticia: se habían llevado a sus dos hijos. Lo habían venido a buscar a él, pero su ananké le quiso cobrar por su ausencia el precio de sus dos hijos.
Se habían escuchado tiros. La noticia lo llevó a pasear de nuevo en la madrugada los alrededores de su finca. Quería palpar alguna huella, oler algún rastro. La palma, en el trecho de la casa a la puerta, parecía que sudaba sangre. La sangre, en la madrugada rociada, brillaba como un esmalte. Trepó la primera porción de la palma, hundió sus manos en la oquedad y fue extrayendo a Palmiro, durmiendo el sueño de la pérdida de sangre. Otra vez sobre la tierra, la respiración ahuyentaba las hormigas. En la pierna, semejante a improvisados labios, la sangre coagulada parecía una quemadura, una mordida de fuego.
Al lado de la casa del alzado, se encontraba la finca de recreo del doctor Fronesis, padre de nuestro Ricardo Fronesis. Se mezclaban ladrillos a la madera, la cocina no era de piedra como la que utilizaba Clara, sino mucho más moderna, con su balón de gas y todos los recursos de la fumigación para que esa pieza no oliese a cebolla. El efecto que se alcanzaba era a veces deleznable, pues al olor de la cebolla se mezclaba el de los perfumes que nauseaban. Pero si seguimos en el recuento de los dos detalles, toda la casa de Clara era inferior a la del doctor Fronesis, pero la de éste era inferior desde el punto de vista de la profundidad y del aliento que sus moradores le transfundían a todo lo rodeante. ¿Por qué? La casa del doctor era tan sólo habitada algunos meses del año, pero la de Clara tenía el sudor de todos los días, ese reconocimiento que el animismo de las cosas inertes necesita para lograr su emanación permanente.
Por los negocios de guineos y frutales, el esposo de Clara era un subordinado del doctor Fronesis, pero la distinción de éste y el cumplimiento de José Ramiro, padre, le comunicaban a esa relación un trato fuerte y equilibrado. Al no excederse ninguno de los dos, el centro de esa relación era cosa hecha para toda la vida. Pero la razón profunda de esa amistad no era atraída por Carmides o por el gran amistoso, sino por la relación, por el cumplimiento. El doctor se excedía en el cuidado de todos los detalles de ese trato, procurando borrar la subordinación por una acogida siempre halagadora desde la raíz de la hombría. Por un agradecimiento en las entretelas de José Ramiro, padre, cuando el doctor conspiraba, él tenía que alzarse. Cuando el abogado en su bufete calorizaba los disgustillos de los que no estaban de acuerdo con la marcha de las cosas, el otro tenía que recorrer las sabanas, pegándose de tiros, ausentándose de su casa, recibiendo por el temblor de la voz de Clara la noticia de que ya le faltaba un hijo, doblándole las piernas a su destino.
Entre ambas fincas existía la del cartulario del doctor Fronesis. Untuoso, intermedio, pero en el fondo disfrutador tenaz de lo cotidiano. Cuando José Ramiro se alzaba y el doctor conspiraba, era cuando el cartulario tenía que hacerse más visible, inclusive se pasaba días en su finca, para cuidar la casa del alzado y vigilar la casa del conspirador, ensillaba el cartulario en aquellos parajes, se le veían ligas anchas en la manga para recoger los puños, y el trotico, que desconociéndole las espuelas se sonreía y lo miraba con llorón relincho.
Pero no vamos a galonearlo, excediéndonos en su descripción. Lo hemos traído por las orejas a la finca intermedia, para demorarnos en la piel quinceabrileña de su hija Delfina. Criada día por día entre José Ramiro, el hijo, Palmiro y Ricardo Fronesis. Correteando con ellos, haciendo una pausa para los exámenes, pero cuando los cuatro entraban en el sueño, cada uno colocaba a los tres restantes en la forma que los acomodaba para hacerle su retrato. Eran retratos ingenuos en una cámara oscura, por la mañana al llegar la luz no tenía que barrer, se contentaba con soplar y el día quedaba despejado para el juego y las sorpresas menores.
Delfina disimulaba su insistencia en la ventana donde su vigilancia nocturna se hacía muy tenaz. Seguía desde su apostadero la llegada de Ricardo Fronesis a su cuarto, su descanso no prolongado, su cigarro encendido, la colocación de su saco en el escaparate, el lento inclinarse del sillón ante la zapatera, la cortina intraspasable que descendía con rapidez. Pero ella no lograba disimular la importancia total que había tenido para ella durante las horas nocturnas. Así durante muchas noches en muchas estaciones. Aquella noche la cortina descendió, pero la luz estuvo encendida más tiempo del que Delfina calculaba para que Fronesis penetrase en el sueño.
Delfina seguía absorta en la contemplación del cuadrado donde se había bajado la cortina. Durante noches sucesivas su mirada ascendía desde la ventana a la claridad estelar de la nueva Venus fría. Estaba fija frente a una banda de la noche, cuando vio que la otra se llenaba de silencios forzados que de pronto fueron rotos por los escombros que levantaban los mugidos de las reses y que caían para ser escarbados por las pisadas de los trotones.
Vio los peces de luz. La casa de José Ramiro se llenó de luces que no eran las de la casa y esos hombres ajenos a la casa aún con la luz en la mano, sentían extraño el espacio poblado de la casa. Al recibir la luz que salía de la mano de aquellos hombres, los muebles se erizaban como gatos por los tejados músicos. El toro Marfisa, el preñador, miraba con desdén aquellos garabatos que saltaban las ventanas, prolongando sus ganchos con la linterna.
Vio el salto de Palmiro por la ventana, apenas pudo seguirlo, luego vio a su lado un árbol y lo vio saltar sobre él y caer en su interior. La resistencia de la corteza se allanó, el árbol se convirtió en la cabeza de un manantial, así ella, en la medianoche, vio a Palmiro desnudo, cantar desnudo en los remolinos del manantial sumergido.
Estaba ahora muy pegada la frente en el cristal de la ventana. Cuando vio el grupo tironeando a José Ramiro, dándole golpes, empujones y propinándole con grandes fustones por todo el cuerpo que vacilaba ante ese aluvión abusivo. De pronto, empezaron a salir los carbunclos que caían sobre el cuerpo maltratado, desplomándose de inmediato. Delfina, atemorizada, corrió hacia el cuarto donde estaban sus padres. Se olvidaba de las palabras, aquellos carbunclos tenían una oscuridad que los rodeaba para penetrar de nuevo por sus ojos. Casi a tientas pudo llegar al sitio donde estaban sus padres para abrazarlos. Lloraba, y los tres comenzaron a temblar.
El padre de Delfina corrió hacia la casa de sus vecinos. Clara estaba todavía enredada en su absorto al desprenderse de sus dos hijos. Su caos interior la mareaba, los muebles la huían, se sentó en el extremo de la cama, le parecía que las colchas como espumas la rebasaban, la cubrían con un oleaje oscuro. Veía como un sitio, un círculo, donde le tironeaban sus dos hijos y las aguas que corrían a ocupar el zumbido de la oquedad.
No pudo entrar en la casa de José Ramiro. La primera vez le impidieron el paso los polizontes que habían asaltado la casa. Después insistió, pero ahora, sin que él lo supiera, los insurrectos rodeaban la casa, y sin llegar a preguntas decidió retirarse a la prudencia de su vivienda campestre.
Habían pasado unos meses y Delfina entraba al coro donde estaban José Ramiro, Clarita y Palmiro. Hablaban del hijo distanciado por los malvados. De su ausencia de muerto sin tierra; no se sabía dónde la tierra lo quemaba y lo incorporaba. De su afán de ver aquellas cenizas, de alguna huella para que la ausencia no fuera el vacío infinito. Delfina sintió como una llamada para participar en la búsqueda de aquellas cenizas. El ruido de aquellos carbunclos todavía estaba en su escalofrío. Veía una iluminación, una distancia y el sueño que la llevaba a colocar precisiones a tientas. Sentía que corría aquellas distancias y que se detenía de pronto y que allí ella alzaba el cuerpo despedazado, organizaba la ceniza con agua y niebla hasta lograr el nuevo bulto viviente.
Delfina comenzó a respirar en el tiempo una nadada espacial, salió al sembradío de José Ramiro en un éxtasis de brazos abiertos, como si quisiera ver con ojos nacidos en las manos, adivinaba que tenía que llegar a una ínsula espacial, nacida entre la temporalidad de una cortina que desciende y el sueño que asciende para recogerla y transportarla. A veces olía esa distancia, el perfume casi aceitoso de la guayaba la interrumpía, como una roca de coral que desvía los saltos de la corriente.
Los innumerables sentidos que tienen que nacer, Argos que surge con mil ojos cuando no hay un pie de apoyo, cuando la extensión no adopta la máscara de la medida. Recorría los canteros de rábanos y lechugas oscurecidos por la carpa de entrada de la primera parte de la nocturna, los brazos abiertos como una cuerda floja tendida entre el punto cerrado de la cortina descendida de súbito y el punto abierto del sueño trocado en un papayo oscurecido por la melaza rapidísima entre el verde y el negro.
Jadeaba por la reiteración del recorrido en éxtasis de los canteros de rábanos y lechugas. Se aproximaba tal vez el despertar y con él la extinción de la eficacia creadora de la distancia. Se aventuró aún más en su penetración de las noches que la obligaban al retroceso. Al triunfar la flecha de su éxtasis sobre la refracción de la niebla densa, tuvo que abandonar el recorrido de los canteros y decidirse hasta la talanquera de la entrada de la granja. La madera verde del portón le dio una veta de fulguración a su éxtasis. Con ademanes violentos tuvo que ahuyentar a una cabra vieja, la cual a poca distancia la siguió mirando, parecía que se masticaba el final de su barba azafranada. Su rumia continúa cuando el éxtasis se despide, agua que pasa de una bolsa a otra para colar la secularidad.
Al lado de la puerta, con furiosa rapidez, comenzó a escarbar. Dentro de su éxtasis hundía las manos en la tierra como las podía haber hundido en una fuente de agua. Al fin aparecieron los huesos y el regreso de las cenizas. Delfina se encontraba todavía en esa edad en que toda reducción fraguaba un escondite. Detrás de esos huesos del cráneo aún abrillantados por la humedad de la tierra reciente, le parecía ver surgir del sitio donde estaba alguien escondido, el cuerpo entero de José Ramiro. Iban surgiendo de los ademanes y de las evaporaciones que desprende el cuerpo como abstracciones que después se ponen a andar, como la sonrisa; el desplazamiento del cuerpo en el espacio que después nos obliga a reconstruirlo; la forma de cerrar una despedida, cuando alguien que estaba ya no puede mirar hacia atrás, la inclinación para tomar agua, la persistencia de la vibración en la persona a quien espiamos en su respiración, el fijar o desprender la atención en nosotros para llenarnos o suprimirnos. Todos esos corpúsculos de emanación fueron surgiendo de su escondite. Así pudo por un momento ver de nuevo a un José Ramiro que le sonreía, que apoyaba su mano en la tibiedad de la suya, que la interrogaba y esperaba su respuesta, que caminaba a su lado, adelantándose un tanto y después haciendo una pausa en su marcha como si la fuera a cargar para saltar una zanja. Todas esas emanaciones que se desprenden del curso de una vida, que son percibidas por las personas que están dentro del mismo sympathos, y que los muertos apoyados tan sólo en la fragilidad sinuosa pero persistente de los recuerdos, conservan y elaboran para llegar a los vivientes en una forma que no sabemos llamar despiadada o placentera. Delfina se apoyó en un punto errante, le pareció recordar que si su madre se muriera, la visita tan sólo de su sonrisa sería capaz de entregarle de nuevo la compañía de su persona en la totalidad de su ámbito.
Cuando regresó para apoyarse de nuevo en el sentido, estaban a su lado el padre de José Ramiro y Clara abrazados por las lágrimas y la contemplación de la tierra mezclada con la ceniza. Palmiro, tirando de la mano de Delfina, la iba levantando y despertando muy suavemente para evitar la brusquedad de la salida de un sueño donde la franja de la ceniza se había colocado entre los rábanos y las lechugas, el gris entre el verde y el rojo vinoso. Palmiro la seguía tironeando muy suavemente.
Las cenizas fueron llevadas a la sala de la casa del padre de José Ramiro. Iban llegando los caballitos achispando la piedra lechada por la luna. Las cenizas fueron rodeadas de candelas, la casa con todas las puertas abiertas rendía sus rodillas en homenaje tierno. Es buena la casa con todas las puertas abiertas.
Durante el velatorio, Palmiro guardaba con frecuencia en sus manos las de Delfina. Los que no eran maliciosos derivaban tan sólo la ternura de un trato de niños, aumentada por la gratitud de Palmiro a la que había cumplimentado el reencuentro de las cenizas. Pero en el campesinado siempre sobrenadan malicias indetenibles, mientras con la mano derecha sostenían la taza de café, guiñaban el ojo izquierdo, como para regalarle a la ternura de la amistad agradecida unas gotas picantes de enamoramiento y de deseos que no saben cómo manifestarse, oscilando con timidez y sin sosiego.
Llegaron a la vela de las cenizas, Ricardo y su padre. Inmediatamente se formaron los cuchicheos y acudimientos que son de ritual cuando alguien, cuya importancia se reconoce, llega a un sitio de animación o de muerte. En este último caso con un poco más de silencio, disimulándose más las indiscreciones y acercándose con más medida lentitud al momentáneo remolino. Se formaron dos círculos de salutaciones, uno tan convencional como el otro patético. En uno, el doctor y el insurrecto cerraron abrazos y palmatorias. En el otro, los adolescentes reunidos no sabían qué hacer, la tristeza les desarmaba las actitudes, hasta que al fin, por mimesis de los mayores más que por una expresión convencional que su ingenuidad no permitía, se acercaron con abrazos y besos, pero con esa profunda dificultad de palabras que da el estrago de la amargura.