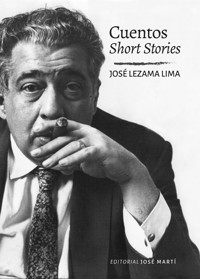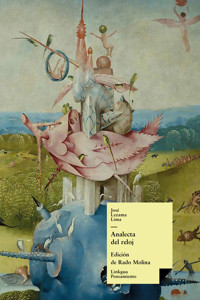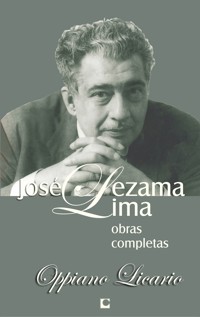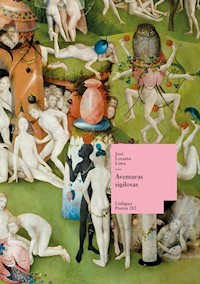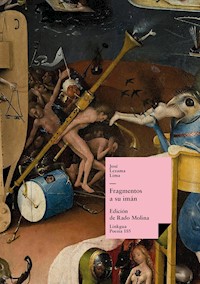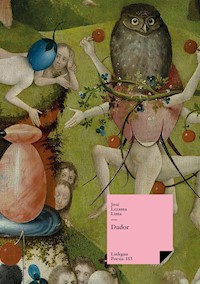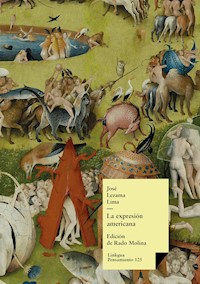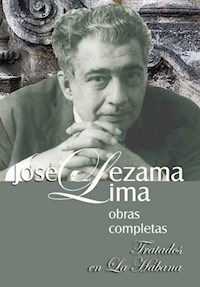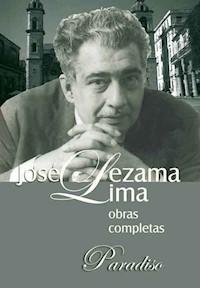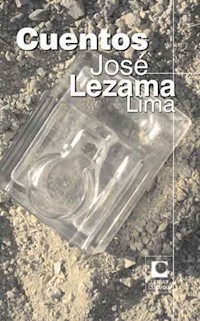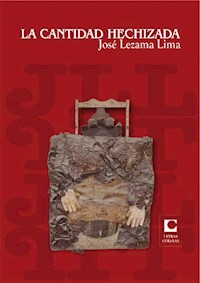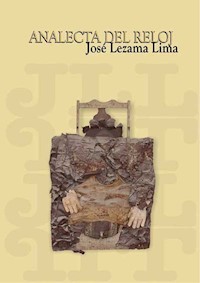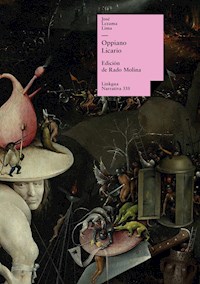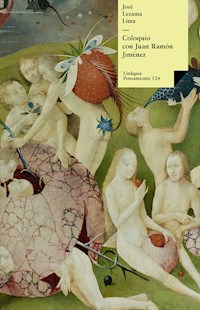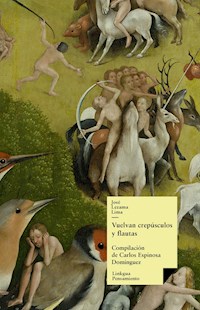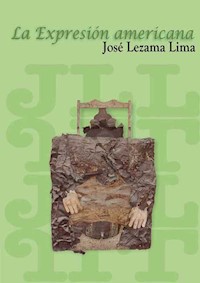
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A más de medio siglo de haber leído Lezama Lima estas conferencias en el Centro de Altos Estudios del Instituto Nacional de Cultura, y a un siglo de su nacimiento, el lector se maravilla de encontrar las aristas más singulares para describir al hombre americano tal como hoy palpita en las calles de nuestra América. Quien junto al indio o al esclavo africano arrancado de su mundo natural, se separa de la tradición de la cual es resultado, y decide buscar su destino en la forma de encontrarse a sí mismo. Ya sea mediante la visión de una quimera desde el gran retablo verbal que muestra y al mismo tiempo revela una especie de río subterráneo —asombran en el paisaje americano los más caudalosos y grandes del mundo. De allí emerge la ética que lo caracteriza, la resistencia que lo define, la irradiación y transmutación expresadas de tantos modos, entre ellos el habla que se mueve desde el registro más popular al extremo culto proveniente, a qué negarlo, de una herencia gongorina y quevediana al ganarle la independencia dentro de ese inmenso paisaje y también dictarle la expresión que lo distingue. Un libro sorprendente, de una prosa que se deja envolver por el exquisito aroma del tabaco y la esencia del café; América lo hace también suyo como ganancia de todo aquello que incorpora, germinativo, en la gran totalidad que es el hombre americano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MITOS Y CANSANCIO CLÁSICO
Solo lo difícil es estimulante; solo la resistencia que nos reta, es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento, pero en realidad ¿qué es lo difícil? ¿lo sumergido, tan solo, en las maternales, aguas de lo oscuro? ¿lo originario sin causalidad, antítesis o logos? Es la forma en devenir en que un paisaje va hacia un sentido, una interpretación o una sencilla hermenéutica, para ir después hacia su reconstrucción, que es en definitiva lo que marca su eficacia o desuso, su fuerza ordenancista o su apagado eco, que es su visión histórica. Una primera dificultad en su sentido; la otra, la mayor, la adquisición de una visión histórica. He ahí, pues, la dificultad del sentido y de la visión histórica. Sentido o el encuentro de una causalidad regalada por las valoraciones historicistas. Visión histórica, que es ese contrapunto o tejido entregado por la imago, por la imagen participando en la historia.
Si revisamos una serie de lienzos, desde ilustraciones de libros de horas hasta pintura flamenca o italiana renacentista, podemos situar, con la visualidad que da la pintura sobre el devenir histórico, esa causalidad de sentido, y esa imagen, que da la visión histórica. Si contemplamos la ilustración Septiembre, de los hermanos Limbourg enEl libro de horas,del Duque de Berry, vemos a los campesinos regando alegremente a lospies del castillo. En seguida subrayamos, que el sentido deviene por una serie de escalas establecidas en lo histórico. El rico esmalte de los azules humedece las puntas largas de las estrellas otoñales, y el castillo en lo alto de un roquedal presagioso, se envuelve en los destellos que pronuncian la secreta y esencial vida de sus moradores feudales. A pesar de una insignificante cerquilla que sitúa el trabajo de los campesinos, más allá del ámbito hechizado del castillo, se ve que la dependencia de trabajo a morada, de campesino a señor, es estrecha y solemne. Si comparamos esa ilustración de libro de horas con el cuadro La cosecha, de Brueghel, comprendemos de súbito, que las equivalencias de la causalidad histórica se establecen sobre regiones o estaciones no estrenadas. Aquí los campesinos no parecen trabajar como en la lámina de los Limbourg, para las iluminaciones legendarias del castillo, se apartan en fugaces y repletos momentos, dándole entrada al espíritu de la kermesse, para cumplimentar sus comidas, el disfrute y la propia alegría. El contrapunto y los enlaces, en la proyección retrospectiva del segundo cuadro sobre el primero, traza una visión histórica, una animada iluminación estilística, en la que captamos, por la intervención de una imagen que se encarna, dos formas del campesinado. Una, diríamos, como vigilada por un hechizo; otra abandonada al cantabile de su propia alegría que se recrea y extiende en un tiempo ideal. Contemplemos ahora el retrato del Canciller Rolin, por Van der Weyden. El rostro parece ser el de un típico señor feudal, que mezcla los torneos y los juramentos, el pulso de las preocupaciones de gobierno con las más severas amonestaciones ascéticas. El rostro es torvo, muy severo, reconcentrado como el de un halcón antes de volcar su energía; comparémoslo ahora con otra de sus posturas en el cuadro de Jan Van Eyck, Madonna del Canciller Rolin. La presencia de la Virgen no altera en nada el rostro del Canciller, torvo e indeclinable. Sin embargo, en el cuadro de Van Eyck, hay como un brillo alegre, como si el mismo hombre estuviese contemplando el misterio que se avecina. ¿Qué es lo que nos ha ayudado en el mismo Canciller a muy radicales diferenciaciones? Captamos en seguida que el centro del cuadro es el niño, el infante que va hacia su destino. Es una nueva visión que modifica al hombre y sin alterar las señales externas de su rostro, el Canciller está como penetrado de otra luz más alta, que lo modifica y lo lleva a nueva vida. Un pequeño salto temporal, para contemplar las orgullosas fanfarrias prerrenacentistas del caballero Da Fogliano, pintado por Simone Martini, paseando con sus «paramentos e cimeras», por los alrededores de su castillo, tranquilamente henchido como quien ha ido más allá de sus murallas. Parece como si en aquel estelar castillo, envuelto en el nocturno esmalte de sus bandas azules, que vimos en una tarde de septiembre, en el perdurable tratamiento de los hermanos Limbourg, abriese sus lentas puertas para dar paso a la arrogante confianza del caballero Da Fogliano. Supongamos que la vivencia de su participación en ese contrapunto animista, provocada por la visión histórica estilista cultural de los dos cuadros, se establezca sobre la expresión «puerta que se abre» motivada por la libre presunción del caballero Da Fogliano, en relación, con el castillo en septiembre, de los Limbourg, radicalmente cerrado. Aquí, el contrapunto se ha extendido peligrosamente, como que la expresión «puerta que se abre hacia fuera» se establece sobre los hexámetros delYi King. Hay que grabar el signo del hexagrama sobre la puerta imaginaria, en actitud de un bandido tagalo que espera que lo decapiten. En la leyenda Tacquea, sobre el origen del fuego en algunastribus ecuatorianas, Tacquea mantiene la puerta entreabierta, para impedir que los hombres metamorfoseados en aves le robasen el fuego. La puerta entreabierta,presionada cada vez que llegaba uno de los robadores, oprimía su cuerpo, hasta que llegó el colibrí con el cuerpo mojado. ¡Manes de Victoria y de Palestrina, erudita polifonía con cuatro momentos de cultura integrándose en una sola visión histórica! Es decir, de pronto en una cabalgata tan alucinante como dialéctica, puerta que se abre actúa sobre el caballero Da Fogliano, que vence el hechizo hermético del castillo. ¿Qué es lo que ha pasado? Como otroflato Dei,entre cuadros, libro de horas, brillos de paños de torneos, cosecheros, trigales, que se han agitado de nuevo, comunicándoles como una nueva situación, una ininterrumpida evaporación y otra finalidad desconocida.
En todas esas láminas ejemplares hemos extraído presencias naturales y datos de cultura, que actúan como personajes, que participan como metáforas. Una serie de entidades naturales imaginarias: trigales, noches de septiembre, puertas, chozas, descanso, estrellas, castillo. Y otra serie de entidades culturales imaginarias: señor feudal, campesino en kermesse, puertas que se abren hacia fuera, castillos hechizados, campesinos trabajando a los pies del castillo, ornamentos del señor que pasea. Aclarando aún más, nos encontramos, campesino, por ejemplo, entidad natural; ahora bien, campesino trabajando a los pies de un castillo, entidad cultural imaginaria. ¿Qué relación puede haber entre el caballero Da Fogliano, que se pasea garbosamente por sus posesiones y el castillo cerrado, alzado en la medianoche de septiembre? No podemos establecer una relación entre el óleo de Simone Martini y la lámina de los Limbourg, sino por un contrapunto donde las puertas que se abren hacia afuera, obtenida esa entidad por los consejos de Yi King para sacar el alma del cuerpo, permita al caballero salir del castillo y pasearse por sus tierras de cultivo, entre el asombro que despiertan sus ornamentos de amarillo centella y la armonizada confianza con que se aleja del castillo. Cómo se ha obtenido esa revolución, esa rotación de tres entidades para integrar una nueva visión, que es una nueva vivencia y que es otra realidad con peso, número y medida también. Lo que ha impulsado esas entidades, ya naturales o imaginarias, es la intervención del sujeto metafórico, que por su fuerza revulsiva, puso todo el lienzo en marcha, pues, en realidad, el sujeto metafórico actúa para producir la metamorfosis hacia la nueva visión.
Para impedir cualquier conclusión, tan falsamente gozosa como desaprensiva, en su apariencia semejante a la de algunos irreductibles sectores sobre los cuales Oswald Spengler pareció haber ejercido una influencia deslumbrante, con los llamados por la historiografía contemporánea hechos homólogos. Si comparamos la forma del cuerno del toro con la forma de la tiara de los emperadores bizantinos, dentro de la concepción del spengleriano hecho homólogo, precisamos un paralelismo de símbolos culturales, que adquieren precisamente ese valor simbólico por situarse en las valoraciones de una morfología. Pero nuestro ente de análogo cultural presupone la participación, sobre un espacio contrapunteado, del sujeto metafórico. Pudiéramos tal vez decir que ese sujeto metafórico actúa como el factor temporal, que impide que las entidades naturales o culturales imaginarias se queden gelées en su estéril llanura.
Determinada masa de entidades naturales o culturales, adquieren en un súbito, inmensas resonancias. Entidades como las expresiones, fábulas milesias o ruinas de Pérgamo, adquieren en un espacio contrapunteado por la imago y el sujeto metafórico, nueva vida, como la planta o el espacio dominado. De ese espacio contrapunteado depende la metamorfosis de una entidad natural en cultural imaginaria. Si digo piedra, estamos en los dominios de una entidad natural, pero si digo piedra donde lloró Mario, en las ruinas de Cartago, constituimos una entidad cultural de sólida gravitación. La fuerza de urdimbre y la gravitación caracterizan ese espacio contrapunteado por la imago, que le presta la extensión hasta donde ese espacio tiene fuerza animista en relación con esas entidades. Sería erróneo pensar que la facilidad de esas expresiones fábulas milesias o ruinas de Pérgamo, para constituirse fácilmente en entidades culturales imaginarias, se deba a la pátina prestada por lo ancestral o milenario. Pues si decimos, en ese mismo sentido de entidades presididas por la imago, tradición habsburguesa, la imaginación, con la misma facilidad que aquellas expresiones historiadas, abre un paréntesis, donde caben Ana de Austria y la Contrarreforma y el contemporáneo Hoffmansthal y su escuela de Viena. Aún en nuestros días, eliminando así que sea el humo de lo ancestral lo que hace ondular de nuevo aquellas expresiones, cuando decimos conspiración china, sentimos de inmediato la resonancia de una presa verbal caída en ese contrapunto animista. Lo que hace que una expresión sea máscula y eficaz es que adquiera relieve en ese espacio, animado por una visión donde transcurren las diversas entidades. Inútiles y brumosas se deslizan expresiones como pedúnculos de holoturias desinfladas o como mojadas gorgonas, inapresables por las redes tendidas para llevar la infinitud espacial a un posible de creación. Son los modos verbales, hamacas para lo accidental y perentorio, donde el gesto o el guión triunfan en las modulaciones del aliento sobre la arcilla. El sujeto metafórico reducido al límite de su existir precario, se vuelca sobre un espacio exangüe, no organizado en la monarquía imaginativa del espacio contrapunteado, donde las palabras como guerreros yertos, se esconden bajo capa de geológica ceniza.
Que la valoración de los enlaces históricos y de la estimación crítica, tenía que ir forzosamente a un nuevo planteamiento, era cosa esperada con júbilo. Un Ernest Robert Curtius o un T. S. Eliot lo anticipan con indicios e intuiciones. «Con el tiempo, nos dice Ernest Robert Curtius, resultará manifiestamente imposible emplear cualquier técnica que no sea la de la “ficción”». Es decir, añadimos nosotros, que los estilos y las escuelas, la figura central imaginaria y las voces corales, los que iniciaron formas de expresión o los que amortiguaron decadencias, tienen que realizar, de acuerdo con las nuevas posibilidades de una apreciación más profunda y sutil, su periplo y el relieve de sus adquisiciones. Ahora bien, esa técnica de la «ficción», no tiene nada que ver con la crítica de la evocación, puesta de moda por Walter Pater en sus estudios sobre Joachim Du Bellay o Watteau. Una técnica de la ficción tendrá que ser imprescindible cuando la técnica histórica, no pueda establecer el dominio de sus precisiones. Una obligación casi de volver a vivir lo que ya no se puede precisar.
En el período correspondiente a la novelística de Joyce, la crítica asomó sus perplejos, se encontró sofocada por la elemental cuestión de los géneros, de un realismo que creaba su propia realidad, de una filología manejada por la sanguínea reventazón de una gigantomaquia primitiva. Eliot valoraba esa obra considerada caótica, precisamente por oponerse al caos de nuestra época, buscando el reverso de los mitos. «La psicología, nos dice Eliot, (tal cual es, y nuestra reacción sea cómica o seria), la etnología, y La rama dorada, han concurrido a hacer posible lo que era imposible hasta hace unos pocos años. En lugar del método narrativo, debemos usar ahora el método mítico». Sabemos que en el caso peculiar de Mr. Eliot, el método mítico era más bien mítico crítico, conforme a su neoclasicismo àoutrance, que situaba en cada obra contemporánea la tarea de los glosadores para precisar su respaldo en épocas míticas, pues él es un crítico pesimista de la era crepuscular. Pesimista en cuanto él cree que la creación fue realizada por los antiguos y que a los contemporáneos solo nos resta el juego de las combinatorias. Es más, lo convierte en uno de los temas de su poema «East Coker»:
…Y lo que hay que conquistar
Por la fuerza y la sumisión ha sido ya descubierto
Una, o dos, o varias veces, por hombres a los que no puede esperarse
Emular —pero no hay competencia—
Solo existe la lucha por recobrar lo que se ha perdido
Y encontrado y vuelto a perder muchas veces: y ahora en condiciones
Que no parecen propicias. Pero tal vez ni ganancia ni pérdida
Para nosotros, solo existe el intento. El resto no es cosa nuestra.
Eliot pretende, en realidad, no acercarse a los nuevos mitos, con respecto a los cuales parece mostrarse dubitativo y reservado, o a la vivencia de los mitos ancestrales, sino el resguardo que ofrecen esos mitos a las obras contemporáneas, los que le otorgan como una nobleza clásica. Por eso, su crítica es esencialmente pesimista o crespuscular, pues él cree que los maestros antiguos no pueden ser sobrepasados, quedando tan solo la fruición de repetir, tal vez con nuevo acento. Apreciación cercana al pesimismo spengleriano y al eterno retorno que asegura en la finitud de las combinatorias, el posible ricorsi.
Nuestro método quisiera más acercarse a esa técnica de la ficción, preconizada por Curtius, que al método mítico crítico de Eliot. Todo tendrá que ser reconstruido, invencionado de nuevo, y los viejos mitos, al reaparecer de nuevo, nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas con un rostro desconocido. La ficción de los mitos son nuevos mitos, con nuevos cansancios y terrores.
Para ello hay que desviar el énfasis puesto por la historiografía contemporánea en las culturas para ponerlo en las eras imaginarias. Así como se han establecido por Toynbee veinte y un tipo de culturas, establecer las diversas eras donde la imago se impuso como historia. Es decir, la imaginación etrusca, la carolingia, la bretona, etcétera, donde el hecho, al surgir sobre el tapiz de una era imaginaria, cobró su realidad y su gravitación. Si una cultura no logra crear un tipo de imaginación, si eso fuera posible, en cuanto sufriese el acarreo cuantitativo de los milenios sería toscamente indescifrable.
Sobre ese hilado que le presta la imagen a la historia, depende la verdadera realidad de un hecho o su indiferencia e inexistencia. Cuando en la Chanson de Roland, se consigna con gran precisión que en la conquista de Zaragoza, Carlomagno tenía doscientos veinte años; cuando vemos que los sarracenos juran por Apolo y por Mahoma; cuando al vencer Roldán a un árabe se afirma que «le sacó el alma con la punta de la lanza», son todos hechos gravitados por la era carolingia, por un tipo de imaginación hipostasiada. Las hagiografías de las tribus franco germanas, la gran batalla de Carlos el Martillo, el misterio de las catedrales con sus símbolos esotéricos pitagóricos, son manifestaciones de una era que podemos llamar de la imaginación carolingia, donde la fuerteliaisonteocrática, favorecía los prodigios y las islas de maravillas... El pueblo de Dios tenía la verdad imaginativa de que el elegido, el llamado, no tenía que dar cuenta a la realidad con un causalismo obliterado y simplón.
Sorprendido ya ese cuadro de una humanidad dividida por eras correspondientes a su potencialidad para crear imágenes, es más fácil percibir o visualizar la extensión de ese contrapunto animista, donde se verifican esos enlaces, y el riesgo o la simpatía en la aproximación del sujeto metafórico... Esa sorpresa de los enlaces establece como una suerte de causalidad retrospectiva. Si subrayamos en Rilke: pues nosotros, cuando sentimos, evaporamos. Si nos encontramos después, en el que es para nosotros el más bello de los monólogos de Hamlet: «Que este cuerpo sólido, demasiado sólido, no pueda disolverse en rocío». Si después leemos en Suetonio, que el Emperador Augusto, para significar que estaba enfermo, consignaba: me encuentro en estado vaporoso. A través de esos enlaces retrospectivos, precisamos la vivencia de la aporroia de los griegos, de su concepto de la evaporación, y cómo esa tendencia para el anegarse en el elemento neptunista o ácueo del cuerpo, ha estado presente con milenios de separación, en un poeta contemporáneo, en un monólogo de Hamlet, en los peculiares modos de conversación de un emperador romano y en los conceptos movilizados casi con fuerza oracular por el pueblo griego.
Otro de los recursos que podemos utilizar para la búsqueda de esas entidades naturales o culturales imaginarias, son las formas sutiles aconsejadas por Klages para adquirir una total diferencia entre recordación y memoria. Recordar es un hecho del espíritu, pero la memoria es un plasma del alma, es siempre creadora, espermática, pues memorizamos desde la raíz de la especie. Aun en la planta existe la memoria que la llevará a adquirir la plenitud de su forma, pues la flor es la hija de la memoria creadora. Klages adelanta un curioso ejemplo. Si me noticio que los fósforos fueron invencionados en 1832, consigo apuntalar una capa más al olvido. Pero si lo acompaño con la fecha igual de la muerte de Goethe, y su frase ¡más luz!, es difícil que se me vuelva a escapar la diminuta alabanza dática del hallazgo del fósforo. No en balde, los alemanes consideran los procedimientos para memorizar como formas delWitz,del ingenio.
Otro ejemplo más cercano, para el posible que es la fricción de un hecho inolvidable con otra pura insignificancia, el que motiva la gracia de la memorización por oportuna. Está sacado de cosas que nos atañen empujadas con ajenos orgullos. En 1868, la pequeña hija de Marcelino Sautuola, gritó a la entrada de las cuevas de Altamira, ¡toros! ¡toros! comenzando la ríspida historia del bisonte pelumbroso. Si un criollo nuestro quisiera memorizarla asociaría ese hecho al grito de Yara, 1868. Si por el contrario es un hispano el que quisiera memorizar algunas de nuestras gestas la asociaría a la historia de aquel descubrimiento, el perro perdido, los bloques que se separan, el tamaño de la entrada que permite la visión de una pequeña, etcétera. Lo más desconocido, que hace ondular como un inasible trigal, tiene que ser fijado por el hecho más enclavado y aun soterrado. De esa manera, parece como si la memoria al afincarse sobre un hecho por ella muy bien guarnido, está como en acecho de ser emparejada con otro hecho más lejano y retador. Así, el prodigio de ese análogo mnemónico es que balancea los dos platillos, buscando el fiel con un desconocido oscilante y cruel...
El dato sorpresivo, sorpresa de chispa en un macrocosmos, que busca ansiosamente su par, que se lanza a completar la extensión de una piel, que la visión no puede ceñir, pero que la memoria del germen nos acostumbra a saludar como un absoluto. Suetonio, señala los auspicios y los presagios en Augusto. «Si por la mañana le ponían en el pie derecho el calzado del izquierdo lo tenía a mal presagio». ¿Cómo es posible tan lamentable equivocación en una servidumbre imperial? ¿Era una defensa de los libertos para atemorizar graciosamente al Emperador? ¿El calzado en Roma era uniforme para ambos pies? Nos damos cuenta que hay un ansia de paridad en aquella sorpresa que recogía un dato como una golosina incongruente. Ese dato es germinativo, como la memoria que traza en cada flor su palacio de pulimentados cangilones. Ese dato mira como dramatis personae, presumiendo que en un fulgurante mutis, las luces van a proyectar sobre él su cara de momentánea prima donna, que la verdadera «primera» mirará como una usurpación cuando ya ha desaparecido la impostora pintarrajeada. Con esa sorpresa de los enlaces, con la magia del análogo metafórico, con la forma germinativa del análogo mnemónico, con la memoria sorpresa lanzada valientemente a la búsqueda de su par complementario, que engendra un nuevo y más grave causalismo, en que se supera la subordinación de antecedente y derivado, para hacer de las secuencias dos factores de creación, unidos por un complemento aparentemente inesperado, pero que les otorga ése contrapunto donde las entidades adquieren su vida o se deshacen en un polvo arenoso, inconsecuente y baldío. Con esos elementos de enjuiciamiento y creación, capaces de cumplimentar los nuevos planteamientos que necesitan las obras de arte en nuestra época, se adquirían tan sorprendentes perspectivas, que muchos hechos artísticos realizaban entonces su verdadero nacimiento. Por ejemplo, a medida que la valoración histórica se hacía más imposible, en el caso de la Guerra de Troya, digamos por la neblina de los milenios y la confusión de los métodos, al no poderse liberar estos del acarreo de las valoraciones de cada época se hizo más necesario precisar la intervención de Hesíodo y Homero, en la formación de los dioses helénicos. Había que precisar que la cultura griega se debía tanto a lo histórico como a lo mítico, quizás más a la cólera de Aquiles y a la oscuridad de Edipo, que a la sencilla semilla germinativa de Júpiter.
Nos acercamos a esos problemas de las formas, con el convencimiento de que el sujeto metafórico, el sujeto que interviene en forzosas mutaciones, destruye el pesimismo encubierto en la teoría de las constantes artísticas. Nuestro punto de vista parte de la imposibilidad de dos estilos semejantes, de la negación del desdén a los epígonos, de la no identidad de dos formas aparentemente concluyentes, de lo creativo de un nuevo concepto de la causalidad histórica, que destruye el pseudo concepto temporal de que todo se dirige a lo contemporáneo, a un tiempo fragmentario. Si contemplamos la Diana de Éfeso con su tendencia a la multiplicación, que nos hace pensar en la reducción de una diosa Siva, derivándose de ahí una constante histórica, es decir, siempre que haya un encuentro de pensamiento y de formas entre elOriente y el Occidente, como en el sigloiyiiA de C., se repet