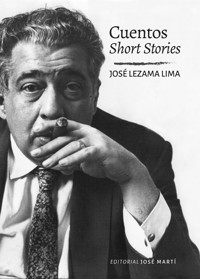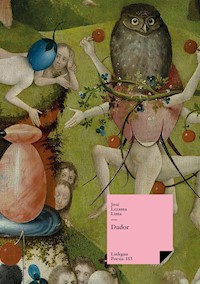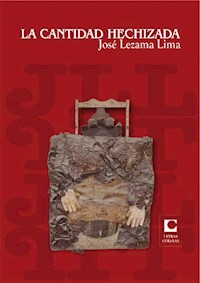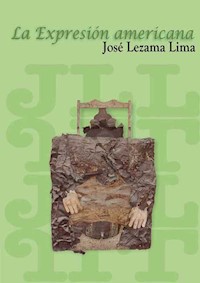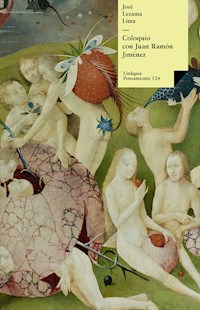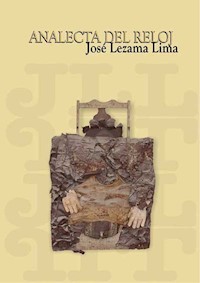
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
De una cosmovisión que aglutina cualquier entusiasmo posible, contrario a la creación seca y empolvada como engranaje de reloj antiguo, devolvemos al lector este compendio de ensayos lezamianos. El libro constituye una primera recapitulación del ritus poético desenvuelto por José Lezama Lima hasta 1953, año en el que se publica Analecta del reloj. Los pasajes incluidos no responden por su asiento al estricto orden cronológico en que fueron publicados. A partir de la estructuración de las partes presentes en el volumen, se devela el carácter de un advertido florilegio que busca establecer las directrices radiales de tan original poética. Entrelazados selectiva y regularmente, se incluyen momentos imprescindibles en tan singular obra al instituir los lineamientos básicos de la doctrina del autor. Las creaciones reconocidas de modo independiente o parte de otras publicaciones como "Las imágenes posibles", "Coloquio con Juan Ramón Jiménez", "Julián del Casal", entre otras, proponen y desarrollan las bases fundamentales que identifican a un autor como Lezama dentro de la ensayística cubana y universal. Así pues, a fin de completar la visión unitiva e integral de la poética sistémica lezamiana, regresa esta necesaria reedición, como parte de la conmemoración que festeja Letras Cubanas por el centenario del nacimiento del insigne escritor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL SECRETO DE GARCILASO
A Juan Ramón Jiménez
Extraño Garcilaso.— Garcilaso convertido en pastilla se ha quemado, pero sus aspirados vapores han motivado efectos contradictorios no previstos por Lopillo. Clarísimos vapores recogidos por romanceados y por cultos, y lejos de ser una ostentación o un lujo intraspasable para una específica casta poética, ha sido la más especial coincidencia, una de las más extrañas detenciones en que se han planteado distantes equilibrios y conjugaciones. Por encima de una resolución dual del fenómeno poético, vemos al retorno de muchas ingenuidades y forzadas contrastaciones, cómo la raíz de muchas devociones al culto marfil pasaban nutricias, aparte de su momentáneo enamoramiento o seducción, a dibujar los materiales traídos por lo popular y lo indígena. Vemos cómo la ascensión de lo popular onírico —molesto por su tomista convencimiento de última actualidad de toda forma— hasta lo culto arquitectónico —olido también por la constante comprobación de sus vivencias, por la oportunidad temporal de la cosa aprehendida— eran tan coincidentes y desesperadas, como llenar los agujeros, las ausencias excluidas por el intelecto con una adivinación telúrica, con una extraña coincidencia con la embriaguez terrenal. A la vuelta de esa dual rebusca eran muchas las semejanzas recíprocas, las semejanzas inversas. «Sutilizamos y mandamos —dice en una desenfadada premática Polo de Medina— que todos los que comieren uvas muerdan del grano, y no le arranquen con los dedos, porque acontece quedarse alguna parte pegada al palillo.» Solución unitiva si al morder las uvas poéticas llegábamos al grano de su virtud y gracia inasequibles. Todas las complicaciones y rencorosas disparidades surgían de los apresuramientos arrancados con las uñas, sin esperar el dulzor adivinado o la desazón que corroe y anuncia que la substancia poética utilizada debe de ocultarse o desaparecer, más que la lástima rejuvenecida de ser aun utilizada en diestras dosificaciones. Ya sabemos que la poesía no es cosa de exquisitos ni de acuario impresionista, sino de íntimo, entrañable centímetro taurobólico, de diluir lo marmóreo y objetivo para que penetre por nuestros poros, de disolver nuestro cuerpo para que llegue a ser forma.
«Creo —decía Lope— que muchas veces la falta del natural es causa de valerse de tan estupendas máquinas de arte.» Se favorecía con esto toda clase de confusiones, negando enraizamiento o sustentáculo terrenal a otra clase de poesía, a la que consideraban utilizando hasta el agotamiento su egoísmo desesperado o su irreconciliable laminación. Vossler ha eliminado tan dispareja ingenuidad, consistente en dos tipificaciones, en dos expresiones poéticas opuestas. Un mito absorbente y pertrechado de esencias populares en Lope, y un mito de delicias exclusivas o de cámara secreta en la que se ha operado el vacío absoluto en Góngora. Ya se le van suponiendo habitabilidad, hasta motivación ética, «fruto de un anhelo de intimidad, de la nostalgia de una Tule, de una Orplid “que a lo lejos luce”, de un país donde pena y gloria se pierden y diluyen como los contornos y colores del mundo real en irreal lontananza» (Vossler). Ya vemos al Góngora adolescente atraído hasta la parodia por los romances moriscos de Lope. Ya vemos cómo se va filtrando en lentas incursiones la manera culta en gran número de dramas y de comedias de Lope. La influencia popular nutría a Góngora, un afán mantenido favorecía en Lope, la aspiración a un estilo donde la palabra se bastase. Esta vena secreta de Góngora a Lope, quizás nos dé la primera palabra del secreto de la coincidencia de escuelas y aun de simples maneras en Garcilaso. El dualismo poético que va a traspasar todo el siglo xvi, aparece en él centrado y resuelto, pues si históricamente Garcilaso sufre la contrastación de la poesía tradicional, orgánicamente está resuelta en él sin intentar excluir, sin cruz de problematismo. Caso raro. Una poesía que históricamente tiene que adquirir riesgo de choque, y que no obstante se presenta en Garcilaso como un chorro liso, puntas limadas y accidentes, abatidas todas las compuertas que obstaculizan la formación de las primeras líneas poéticas, el remate de un cuerpo o manifiesto poético.
Algunas dificultades. Cristóbal de Castillejo va a ofrecerle un requiebro molesto. Va a oponer la intromisión renacentista italiana a la satisfacción femenina, al único objeto en quien pueda depositar y encarnar la galantería de corte y cortesanía. Dejando el salón renacentista hueco y sin la esperada malicia que salta de las preguntas a los recuerdos. Llega también la molestia de la estrofilla de Gregorio Silvestre:
El sujeto frío y duro,
y el estilo tan oscuro,
que la dama en quien se emplea
duda, por sabia que sea,
si es requiebro o es conjuro.
No le basta. Insiste:
Sentencio al que tal hiciere
que la dama por quien muere
lo tenga por cascabel.
La contradicción se hace historia y polémica. Ni un momento Garcilaso es perturbado. Su obra va a engendrar otras posiciones, su conducta va a desembarcar en otros rumbos. Obra y conducta van a engrosar una suprema unidad —exteriormente divisas— invisibles. Mientras la conducta se va a encuadrar dentro de ciertos signos habituales en el renacimiento, la obra se va a cifrar en secretos y en sigilos. Altaneros residuos de una conducta que intenta establecerse en lo establecido. Gritar para ser oído. Diestramente ocupa su cuerpo y su conducta la codificada cortesanía renacentista, y el espacio se ocupa lindamente, a cabalidad, sin embargo, la obra que intenta rescatarse en sus más puros momentos residuales, resulta el prodigio de formar una teoría indivisa. Prodigio en la fusión de amigos contrarios, sin mezquina superposición, utilizando superficies momentáneamente antagónicas sin buscarse la necesidad amiga, la adivinación o sublimación de una conducta esperada, cortedad cortés, dentro de la genuflexión que está subrayada por una flecha indicativa, bastante gruesa, desde siempre esperada.
Extraño Garcilaso, extrañeza en lo no barroco. Lo barroco, dice Worringer, es la degeneración de lo gótico.Nace en Toledo y carece de preocupaciones teocentristas. Se depura en el sentimiento nórdico del paisaje, y adopta una arquitectura de concha mediterránea, o mejor se fija suavemente romanizado. Ni por asomos entra en él lo gótico, ejemplificando como el que más la sobriedad castellana. Trae lo renacentista y la traición provoca que adivine lo mejor de lo que iba a nacer. Caramillos, Virgilio y Petrarca y sale de él el más feroz marfil culto. Y siempre que adopta una postura origina, en su secreta adivinación lo mejor de los contrarios. Si contemplamos en el Greco el resuelto escándalo de la pulpa veneciana y la línea castellana; en Garcilaso, el canon romano insuflado en el ardor castellano, produce una fabricada nueva sobriedad; mientras que el probable gótico que se puede desprender de un destierro en el Danubio, le dicta un paisaje neoclásico que se deja penetrar. Linealidad castellana, canon romano, entre lo gótico que diluye y lo barroco a que obliga posteriormente, una línea tensa, la política imperial, corte, cortesía, cortesanía, y una poesía en la que los elementos que la integran se presentan sin heridoras púas; que utiliza todos los cuerpos simples de la poesía con respecto a un centro movible, pero adquirido; convirtiendo el cosmos rodeante de puro imperio, en una poesía en que la impresión —cualquier inquietud, malevolencia, aristación— está resuelta en la expresión cóncava, ajustadora. Entonces, ¿cómo pudo brotar de allí una larga onda insatisfecha, el romanticismo en la pregunta viva de cada generación?
El dominio, la impasibilidad de su arquitectura. Toledo diluyéndose sin marcar una obra de descomposición vertical —viva en el Greco— y un simple destierro en el Danubio, sin mayores consecuencias, sin que podamos sentirlo apresado en lo gótico ni el muchohumusprovoque el fervor ornamental; aliadas esas negaciones o resistencias, tan sutilmente rechazadas que casi nos duele la palabra resistencia, al canon romano, produce un momento gracioso, eficaz en lo decisivo de sus confluencias.
Lope asustado nos dice la estrofilla gustada con fruición por los retores: mientras por el temor de culta jerigonza / quemaban por pastilla Garcilaso. Pero Góngora también lo hace suyo. Garcilaso, centro del cual van a surgir Lope y Góngora. Extraño Garcilaso.Que anudado tan extraño secreto. Que no salta, secreto sin escondite de palabras o de sombras.
Góngora también le va a recordar. Sin acaso proponérselo sentimos a Garcilso extendiendo su onda hasta incluir a Góngora. Seguro homenaje su estrofa: «como la ninfa bella compitiendo —con el garzón dormido en cortesía». ¿No sentimos como un eco de lo mejor de Garcilaso, convirtiéndose en invisible hilo con el cual se va a tejer y a destejer, llegando a ser invisible e imposible el aire respirado en el Góngora de las fábricas de corcho y de nieve, en el de los airados momentos en que nos entrega su abanico de púas? Comprende Góngora la indecisión de Garcilaso, su situación dual, cuando le alude: «solicitar le oyó silva confusa / ya a docta sombra, ya a invisible musa». Pero adivina en justísima estrofa el respaldo de Garcilaso, lo que le asegura en esa graciosa indecisión, su secreta elegancia, su desenvuelto sigilo.Lámina, dice Góngora,escualquier piedra de Toledo.
Orbe Poéticode Góngoray Penetración Ambientalen Garcilaso.— Debemos distinguir orbe poético de aire pleno, de ambiente poético. El primero comporta una señal de mando por la que todas las cosas al sumergirse en él son obligadas a obediencia ciega, aquietadas por un nuevo sentido regidor. Orbe poético —ya en el caso de Góngora, ya en el de la mística del siglo xvi, que se va apoderando de las cosas, de las palabras, quedando detenidas por la sorpresa de esa aprehensión repentina que las va a destruir eléctricamente, para sumergirlas en un amanecer en el que ellas mismas no se reconozcan.Animales, ángeles y vegetales, fines en su impenetrabilidad, en su sueño desesperante, son dentro de la red de un orbe poético, medios ciegos por la impetuosidad de la nueva unidad que los encierra. Góngora es sin duda no un barroco, en el sentido de ser arrastrado por una fuerza poético-religiosa que nace sin resignarse a constituirse en expresión, como familia de sirenas que pudiesen vivir sin respirar. Es un barroco post-renacentista. Ha visto cómo la formación idiomática se ha ido aislando, ennobleciéndose, afilándose, cómo el Renacimiento puede ejercer un dominio de elegancias oídas y vencidas complicaciones y conocedor astuto de la experiencia temporal que le corresponde, decide empavonar, sombrear, agigantar, como desfile o discurso rechinante de marfiles, plumas y palabras de estatuas enterradas. Orbe poético de lo adquirido popular y ese mínimo elemento reducido a mínima unidad, que incomprensiblemente llaman algunos material culto, pues toda poesía desligada lo único que hace es proceder más indirectamente —astuto Ulises protegido siempre de Pallas Atenea—, más cautamente en el ofrecimiento de su «netteté désésperée», como dice Valéry; noporaccidentes, cada uno de los cuales podía haber significado otravivencia del fenómeno poético,clasificándolecomo cultoo como temperancia de donde ascendía una obligación no exigida, un rendimiento no pedido, pero que para ella eran simples condiciones de ascenso o despeño. En el centro de un orbe poético no tiene que estar el poeta, el cual puede indiferentemente, usemos la expresión de Joyce, ser el dios de la creación o limpiarse las uñas. Formado por el poeta el orbe poético es arrastrado por él; en ocasiones, como en el caso de Lautréamont, creerá romperlo, dominarlo, detenerlo cuando quiera. La obligación para con él es dura, el trabajo desesperado, la obediencia ciega. Hastiado quiere escapar y cae en pecado original, copia, es arrastrado por otros orbes poéticos, desaparece. Góngora queda así como el poeta imán perfecto. Cualquier referencia suya va con fuerza decisiva a engastarse en su unidad poética. Su dureza se debe quizás a esa misma tensión del nacimiento de la palabra y a la fuerza con que esta va a ocupar un lugar irreemplazable en su orbe poético.
Mientras Góngora domina dentro de las posibilidades de su orbe poético, Garcilaso es penetrado por el ambiente. En el orbe poético el poeta lucha con elementos impares, agrios, de extrema violencia, y es obligado —natural reacción que marca su unidad incontrastable en la fiereza domada— a colocarse por encima de las exigencias con sus imposiciones. Ambiente es imposición. No es suave voluptuosidad que se va extendiendo en la luz otorgada. No es negación del sentido imperial o de la voluntad de alteración de las distancias que separan las cosas y espesan el humo en que están enterradas. Cuando la búsqueda del destino individual marcha paralelizada con el desarrollo fáctico del destino histórico, la obra artística es como un desarrollo de círculos concéntricos en que todo está justificado. La penetración del ambiente en el caso de Garcilaso no podrá nunca aparecer como el destino histórico triunfando sobre el microcosmos indefenso. Comprender esto es saber que Garcilaso sin haber heredado lo eterno —su gracia no es de ángel visible, de gorda inefabilidad— no necesita de la originalidad, en el peor sentido, es decir, sentir la poesía como contrastante virtud, como lucha de generaciones, tal como la quieren imponer los retóricos de la antirretórica. Veremos que su originalidad no consistió en el hallazgo sino en el desarrollo de las formas. Allí mismo donde generaciones más tarde Góngora se vería lucidamente precisado para existir a aglomerar distintos accidentes temporales del poema, naciendo su milagro, su peligro, de la exigencia final que reclamaban cada uno de los accidentes que se le fugaban. El ambiente, en el sentido que esta palabra comporta en la historia de la cultura después de los pintores impresionistas, se va extendiendo en la obra de Garcilaso, no solamente cuando le vemos llegar con llegada imprescindible a referencias descriptivas, sino cuando se desliza con ondulante soplo que se esconde detrás de las palabras. La penetración del ambiente pudiera parecer inmoral en nuestros días en que el afán de integración del microcosmos se encuentra con un simple medio hostil —que no es afán directísimo de imperio como en el cosmos integral del español de la época de Carlos V—, contra el cual hay que hoscamente reaccionar, naciendo el afán de violentar con la originalidad individual enarcada un medio tonto, carente de apetencia instintiva de fines imperiales. El fenómeno poético en la época de Garcilaso, tan distinto del que impone los placeres platerescos de Góngora y del nuestro reducido a imagen aislada y a soledad agónica, permitía desechar el afán de originalidad, naciendo esta como consecuencia de la perfección ofrecida; no otra cosa es lo que relega la originalidad a una apreciación mínima o secundaria en Rafael o en Mozart, desaparece lo original al nacer lo perfecto que ellos no sintieron como entregado por instintivos primitivistas, sino la dosificación de la fuerza de creación pura conducida hasta el Partenón o hasta las cuatro reglas de la razón de Newton. La exigencia de la fuerza no utilizada trocada en la teleología de una técnica perfecta, dosificada para que lo perfecto no muera en lo acabado ni el desarrollo de las formas en administración técnica o en honesto oficio. ¿En qué consiste lo original en lo perfecto? ¿Cómo se fue extendiendo el ambiente en Garcilaso? Goethe acostumbraba decir: trabajando dentro de los límites es como se revela al maestro. No sentimos tanto esa frase al enterarnos de la leyenda griega que nos previene que el primero de los griegos que nombró al infinito, pereció en un naufragio. El hombre de hoy siente ese afán, pero en el sentido tosco de limitarse para embellecer, como los antiguos políticos acostumbraban decir: divide y reinarás. Es como una repentina sensación de pobreza que reconoce que primero es necesario limitar, aislar, deshumanizar. Mientras que la perfección hipostática proviene de la cantidad necesaria de fuerza ciega, sin necesidad de exigir un factor muerto experimentable.
Un equilibrio inefable sostiene a Garcilaso, fiel del descuido y del cuidado, como quiere la «polida cortesanía». En el punto medio de una expresión en donde han coincidido conducido hasta un adquirido tono poético que le domestica. En la misma poesía artizada del Marqués de Santillana notamos cómo lo inacabado se presenta en originalidad que rechina. En Jorge Manrique en quien ya la lengua empieza a deslizarse sin romperse bruscamente, resbalan también interrogaciones y resabiosos supuestos éticos; pero tan solo en Garcilaso, ya calculado su tono, el ambiente va a penetrar con incalculable sigilo: Carlos V en el rôle de Carlomagno sin que se le pueda caricaturizar, la impasibilidad ante su juventud en Toledo, descansos amorosos en Nápoles, destierros en las islas del Danubio.
Todos aquellos sentimientos primarios de la lírica medioeval, polémicas históricas, sátiras y castigos, final de la vida y de la muerte, ceden en él a delicados y lentísimos sentimientos de índole renacentista. La influencia renacentista le obliga al discurso poético y al desarrollo alusivo, pero ondulatorio y hasta sibilino oculta en su arquitectura domada, nieblas y fugacidades saltantes. Este equilibrio del aire ambiental —ambiente penetrado en la obra de captación voluptuosa y obligación histórica imperial que le ciñe como de digno abandono o de adelantado dominio, consistió en algo más que la tranquilidad poética deslizada que forzosamente había de rendirle, el material crítico entregado por la poética medieval, en algo más que el necesario vaivén poético marginal, producto del choque de un medievalismo inconsciente con un seguro paseo renacentista en el que la mirada se agarra de estatuas prefijadas, de fosforadas panoplias y de columnas acuáticas. Equilibrio no producto de astucia crítica, sino del descuido que le trae el ambiente —adolescencia olvidada en Toledo, amores en Nápoles, islas del Danubio— mientras continúa en sus deseos de «plata cendrada y fina». Un poeta contemporáneo que le llama ave fría, aludiendo a sus seguridades de cartógrafo y a sus torsos mitológicos, tolera su realización del ideal cortesano: «Si Garcilaso viviera / yo sería su escudero». Desconfiemos —principal enemiga injusta de Garcilaso— de la influencia de corte y cortesanía en su realidad poética.
«Usando en toda cosa, aconseja El cortesano, un cierto desprecio o descuido con el cual se encubra el arte». Garcilaso aparece como un cortesano hamlético, para el cual no asegura la cortesanía su obra poética, sino que salvándole del desarrollo invariable la penetra de invisibles aguas ondulantes. El ambiente quemante de Toledo reiterado en sensualidad neblinosa y el ascenso de ciertas leyendas delicadísimas que respaldan la terminación tectónica de algunos versos, prestándole como ambientación impresionada de ecos y de aseguradas leyendas que se oyesen desde muy lejos, soñadas y despedazadas. Alegrémonos de saber que cuando su verso ahilándose se interroga para palparse, está formando la superficie onírica de la entrevista de la Luna con Endimión, el que duerme sin envejecer.
Dominio inefable de magia y memoria, no como Góngora sometido a la punta hiriente de la imagen accidentada en el tiempo. El que se enamora con los ojos, dice la sabiduría china en el Libro del Tao, busca el ciento; el que se enamora con el cuerpo busca el uno indual. Enamorarse con el cuerpo significa en poética, sentido innato de la unidad de las formas; pero no vayamos a equivocarnos, aun en momentos de más asegurada ganancia sabe deslizarse entre ecos y repliegues del oído, sin estar asegurado de la penetración ambiental:
¿Es esto sueño, o ciertamente toco
la blanca mano?
(Garcilaso)
Paseoporlas Églogas.— Es frecuente atribuirle a Garcilaso en nuestra literatura la adquisición del paisaje. Este descubrimiento lo revela Garcilaso con radical humildad. Para él todavía el agua es engarzada por ser la titular de la claridad y el frescor y lo verde son el primero y único modo del prado. Como se ve y se oye, no tiene la violencia del descubrimiento, sino su manso discurrir supone la presencia del paisaje con el adjetivo de poco atrevimiento en el bautizo. Pero recordemos íntegra la estrofa:
Por donde un agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado.
Sin embargo, ese adjetivo primero, absoluto en su humildad, produce la estrofa con distinción pecadora. ¿Cuál es la motivación productora? Todo tiende a un apoderamiento certero, pero el resultado final, se adquiere en la ambientación, en el estado de ánimo. Vemos que la simplicidad primera de aquella agua clara, se enturbia momentáneamente, con nueva claridad de agua clara con sonido. Ha remontado de pronto una palabra, lenta, de líquida lentitud, que sin destellar, como más tarde en Góngora, nos fija y entretiene.
Si a esa lenta sorpresa añadimos la manera de ascender en el deslizarse, o si se prefiere, de romper con una levedad matizada la continuidad del verso, alcanzado por la vía más fácil y la más irreemplazable, un tono incisivo de despedidas y de pura despedida crepuscular, de puro crepúsculo despedido:
que apresura
el curso tras los ciervos temerosos,
que en vano su morir van dilatando.
Se va a contentar con poco, sus deseos frecuentes y de todos:
el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba.
Sin embargo, procuremos averiguarlo en su destejer, situémosle el andamio eterno de un secreto. Estamos en un momento de resolutiva delicia, aun la poesía no es ni pensamiento ni palabra. Situar y sombrear, son el reverso de lo que se puso, nombrar y olvidar, y después el desempleo de la palabra produce la cámara neblinosa en la que el resultado final es el milagro diario, la tradición de la sorpresa.
En la égloga primera se mantiene el tono de amante rechazado, larga es la declaración de su tristeza. Todo ello se desenvuelve dentro de un mundo irreal. La lamentación de Nemoroso supone que Elisa ha muerto. Y le pide a ella —irrealidad— que le lleve a él junto a ella:
yen la tercera rueda
contigo mano a mano
busquemos otro llano,
busquemos otros montes y otros ríos.
Mientras el estilo poético se desenvuelve mansamente, hay como una atmósfera de nieblas y sobresaltos, de fantasmas jugadores de ajedrez en un navío sin sirena de despedidas. Nemoroso cree que Elisa ha muerto, después cuando la vuelve a ver la comprobación de su traición es olvidada o desrealizada por una nueva promesa.
Y todas las églogas van terminando en serenos rompientes, como si temieran salir bruscamente tantos fantasmas por un agujero de realidad. Es como si se retiraran soplándose al oído el sitio del nuevo silencio o del nuevo parlamento poético:
recordando
ambos como de sueño, y acabando
el fugitivo sol, de luz escaso,
su ganado llevando,
se fueron recogiendo paso a paso.
Se van juntando los fantasmas amigos para convencerse de su existencia. Salicio quiere oír la vida poética de Albano. Ellos mismos se adentran para palparse en la realidad de su irrealidad, y temen estar equivocados. El mismo estilo es lento y desplizado, teme despertar los fantasmas convocados. No es una cita de bucolismo falso, de falsos pastores. Un hálito onírico recorre a las églogas en el momento eficaz, cuando todo parecía conducido a la insoportable luz medrosa y a los crepusculamientos. Dudan de su realidad, pero para comprobarse se adentran progresivamente en el sueño.
Al que velando el bien nunca se ofrece,
quizá que el sueño le dará durmiendo
algún placer, que presto desparece
en tus manos ¡Oh sueño! me encomiendo.
Esa atmósfera de sueño, sigue aludida:
los árboles y el viento
al sueño ayudan con su movimiento.
Atmósfera que contrasta con la clarísima continuidad de su hilo discursivo, pero tendrá siempre oportunidad para recordar el tiempo más claro y sus pasatiempos.
Los eruditos han sopesado y detenido las distintas alusiones en que se había fijado Garcilaso y que nos revelan sus afinidades, que nos esconden sus simpatías. El recuerdo mitológico surge clareado, clareador, provocativo, se une a la nebulosa del ánimo poético o a la variabilidad temperamental impuesta por el lugar visitado. El combate de las Piérides con las Musas, las leyendas de las metamorfosis de Filomena, el abandono de las torres para el nido de la perdiz, por la envidia de Dédalo a Talo, inventor de la sierra; provocando en el ascendimiento hasta la expresión, un delicado índice de refracción que después subrayaremos. Entre el regulado incitante mitológico y su acepción y devolución por la impresión sensible, demuéstrase que aquellas influencias llegaban hasta la misma raíz del producir, donde Garcilaso ejercía después absoluto señorío de propiedad. ¿Cómo los eruditos pudieron sorprenderlo?
A veces las situaciones poéticas se le hacen simplemente pictóricas, quedando embadurnadas del más indeciso claro de luna. Una simple confesión amorosa le parecería abuso de extramuros, y aun en los momentos más afiebrados requiere la lengua del espejo, de las indecisiones, al colocar sus mejores deseos en la punta saltante de los chopos. Estamos en un momento en que Italia no es todavía torso mutilado gracias a las cabriolas de César Borgia, pero en donde podía haber asegurado una declaración amorosa tan directa —usando el intermedio mediato de la fuente como espejo— sin apoyarse en gestos, en miradas, en palabras confesadas, que tenía que situarse en los jardines de Hipólito del Este, los más bellos del renacimiento, jardín que aun en tierra parecía suspendido, revés de los de Babilonia:
Le dije que en aquella fuente clara
vería de aquella que yo tanto amaba
abiertamente la hermosa cara.
Ella, que ver aquesta deseaba,
con mayor diligencia discurriendo
de aquella con que el paso apresuraba,
a la pura fontana fue corriendo
y en viendo el agua, toda fue alterada,
en ella su figura sola viendo.
Aun en el momento en que navega con ajustada ruta de flecha, entre tantas nieblas y entredichos, comprende su imposibilidad de alcance concreto, su rotunda convicción de impasibilidad hamlética:
¿Si solamente el poder tocalla
perdiese el miedo yo? Mas ¿Si despierta?
Si despierta, tenella y no soltalla.
Su diálogo obligado con Camila, momento abierto de claridad inutilizada, lleno de fea realidad, cuyo cuerpo de fealdad es la misma seguridad de vencer. Ponderable proceder la rotundidad de Camila, y queda de nuevo Albano con sus largos acostumbrados lamentos.
Siendo Garcilaso de los primeros que incapaz de luchar contra esa claridad que le tundía, considera su cuerpo delante de sus ojos, quedando en gusto buscarlo y abandonarlo:
Una figura de color de rosa
estaba allí durmiendo; ¿si esaquella
mi cuerpo?
[…]
Callar que callarás. ¿Hasme escuchado?
¡Oh Santo Dios! Mi cuerpo mismo veo,
o yo tengo el sentido trastornado.
¡Oh cuerpo! Hete hollado, y no lo creo.
¡Tanto sin ti me hallo descontento,
Por fin ya a tu destierro y mi deseo!
Pero no se crea que este sucedáneo de nieblas, está meramente recostado en las situaciones y abandonos italianizados, con la suficiente tristeza para parear las palabras, sabe también precipitar las imágenes o cortarles las puntas, para producir una sola imagen indicativa y eficacísima:
y romperé su muro de diamante,
como hizo el amante blandamente
por la consorte ausente, que cantando
estuvo halagando las culebras
de las hermanas negras mal peinadas.
Siendo sus palabras de loco, las de más actual cordura, y las que le restan todo valor de quincalla petrarquista. Como cuando para abandonar las peanas muertas y los mármoles de oficio, pregunta:
¿Sabes algunas nuevas de mí?
Con una penetración sigilosa logra apoderarse de las oposiciones más radicales. No intentando, ni aun en las sorpresas más descriptivas, más que una inundación invisible, una manera plausible de ir apoderándose al paso de las palabras, de las compuertas que las obstaculizan. Es por eso que en sus momentos más bordeantes, quemador de las aristas y de las substancias negadas, asciende hasta el contorno y el perfil. La molestia de las descripciones, dañada por la inutilidad de un apoderamiento que lastimábase en el asalto al objeto sensual, a las murallas verbales y al Eros escondido. Frente al obstáculo, frente al motivo bochornoso en su oposición —deliciosos momentos en que logra aunar sujeto y asunto—, su recurso es la palabra extensiva que va lanzando sus redes, comprendiendo la movilidad de punto que vuela, que sostiene al obstáculo. ¿No es como un supremo adelantado o como un sigilo sin perversión, al acercarse a las galeras combativas utilizando más el extendido sentido que la poesía hebraica, como veremos más tarde en Fernando de Herrera? Véase esta mansa y sibarita descripción de una batalla:
El sentido, volando de uno en uno,
entrábase importuno por la puerta
de la opinión incierta; y siendo dentro,
en el íntimo centro allá del pecho
les dejaba deshecho un hielo frío,
el cual, como un gran río, en flujos gruesos,
por médulas y huesos discurría.
Todo el campo se veía conturbado
y con arrebatado movimiento
solo del salvamiento platicaban.
Scheler desarrollando la reiterada idea spengleriana de la morfología de las culturas, «conocer grandes períodos históricos por un detalle y multitudes por un perfil», nos ha hablado cómo la problemática de la tragedia griega se resuelve en la física matemática francesa de los siglos xvii y xviii; de las analogías entre el gótico arquitectónico y la escolástica de gran estilo; entre el expresionismo y el pan romanticismo vitalista. La expresión intentada en una de las formas del dominio y de la cultura se resuelven ingrávidamente en otras artes. Un gran ejemplo contemporáneo lo tenemos en la transposición de las geometrías no euclidianas (Riemann), y la física del espacio-tiempo, a la perspectiva simultánea y a los planos sometidos a la divagación en la sinusoidal del tiempo, casi realizadas en el cubismo o expresionismo abstracto de Pablo Picasso. Recordemos la afirmación reciente de Chestov de que fue Dostoyewsky, y no Kant, el que escribió La crítica de la razón pura. Así en el trato sutil al paisaje y el sutilizado paisajismo de Claudio de Lorena, encontramos la realización del intento de Garcilaso. Un crítico señala en el paisajismo de Lorena, cómo el estado de ánimo es realizado ascendiendo a las referencias literarias, a amor de arquitectura y amor también por ruinas. Desaparición de elementos naturales. Los árboles penetran admitidos por la estilización, el agua se presenta inamovible en su fatiga y la luz tímida, más de reflejo que de mantenida proyección. Sin embargo, Ors traza con justeza la línea de las filiaciones: Lorena, Turner, los impresionistas. Igualmente quisiéramos nosotros encontrar pareja continuidad de Garcilaso, a Góngora, a Bécquer, a la actual mística de sensualidad corporal whitmanesca, de escondida resolución neoclásica, de flordelisadas ramas hiladas en Góngora y deshiladas en el sueño y en los médanos.
En la tercera égloga cierta contracción, quizás por el acuoso paso de la octava que comienza a desligarse, a despertarse lentísimamente, significa un tránsito. El asunto dialogal se borra y el tono grisaille se traslada a la intimidad de la estrofa, buscando el centro frío. Sin duda, la lentitud sombrosa de Virgilio va insuflando la atmósfera plausible, eliminando el asunto petrarquista. Recordemos la simpatía de los clásicos —Fray Luis de León destácase— por colocar a Virgilio en la ganancia deslizada de la octava. Lentitud entrelazada de sensualismo descubridor en cada palabra que asciende y desciende en el tacto para el florilegio mitológico. Las ninfas convocadas las mejores, las posturas esbozadas, la elegancia que se queda en el grupo escultórico. En última lástima la situación poética no penetra por mezquina, y la atmósfera poética como un vaho lunar, se hace blanda a cada toque; cada palabra queda cogida por la cintura en el momento en que se sumergía. Blanda y blanca la recepción ninfea en la materia poética de Garcilaso. Entre las bravas ninfas homéricas que obligan a la tortura del mástil y las chirriantes de Claudio Debussy, las aprovechadas ninfas de Garcilaso que ascienden con un tempo gentile y quedan en el mejor de sus perfiles. Garcilaso desde luego distingue con exactitud las sirenas de las nereidas y no confunde una hamadriada con las oréades… En el momento de surgir un contraste cegador «la ninfa peina sus cabellos de oro fino», pero se encuentra con el prado sombroso picado por el instante de las abejas. Pero más que en contrastaciones, la raíz mitológica chocando con el recuerdo del Danubio, todos los elementos poéticos preparados y domesticados van a seguir el discurso del río, la ganancia del abandono, la seguridad previa que se fía. En una sola estrofa se aglomeran las delicias y Garcilaso generalmente tan espacial, se ve obligado a fragmentarse en un impresionismo musical. Esto nos permite descomponer un instante de un fragmento del poema, tan delicada situación excede nuestro tiempo de representación, y si antes hablamos de impresionismo musical, debemos ahora subrayar en él el inicio de una inmoralidad romántica abandonada al caz del tiempo. En una sola estrofa los ojos cegados, se abandonan, figuraos: las pisadas caben en lo enjuto, escurren las ninfas el agua de sus cabellos, al esparcirse protegen las espaldas como oscilantes lotos bizantinos; la delgadeza de las ninfas es tan aprovechada como las telas improvisadas en movediza agua congelada, se esconden en lo intrincado y hacen atentas la frecuencia de sus labores. Las invenciones de sus colores se aprovechan de las tintas en la concha del pescado. Como no ver a través de la niebla del Danubio un brazo romántico que multiplica las situaciones con tanta velocidad que se convierten tan solo en goce temporal del oído y otro fijo brazo romano en el afán primero de romper las leyendas mitológicas y ascenderlas en la formalidad de una cobertura receptora. Filódoce, gracia del espacio, se goza en mover la lengua dolorosa donde saltaba el divo Orfeo. Eurídice: descolorida, con el pie mordido de sierpe, «y el ánima los ojos ya volviendo de su hermosa carne despidiendo». Dinámene, después del otro artificio, el artificio de labor entretejida, entre el Apolo cazador y el Apolo derretido en el gotear del lloro, enclavado por la punta de los amorcillos. Dafne, cabello suelto y pie castigado, corriendo delante de Apolo. El cortejo no se detiene hasta ascender al encuentro de Toledo, pero sin allí detenerse —él que resistió a Toledo y se rindió a Roma—. Como si el paisaje se diluyese sigiloso en el estado de ánimo variable, la nadada equilibrada de las estrofas, hasta escaparse de la convocatoria ninfea, enumerativa cita en punto, en que el impresionismo del paisaje es palpado por las palabras colocadas en una maravillosa desaparición de todo final, de cualquier rompimiento heridor, alcanzando en esa prolongada superficie gris, la mejor nadada de las ninfas, largo tiempo silenciosas, prolongadas hileras, ciegas, incapaces de despertar en el tintineo de una imagen o en una brusquedad que proyectase sobre ellas toda la luz que las desapareciese:
En la hermosa tela se veían
entretejidas las silvestres diosas
salir de la espesura, y que venían
todas a la ribera presurosas,
en el semblante tristes, y traían
cestillos blancos de purpúreas rosas,
las cuales esparciendo derramaban
sobre una ninfa muerta que lloraban.
Todas con el cabello desparcido
lloraban una ninfa delicada,
cuya vida mostraba que había sido
antes de tiempo y casi en flor cortada.
Cerca del agua en el lugar florido,
estaba entre las hierbas degollada,
cual queda el blanco cisne cuando pierde
la dulce vida entre la hierba verde.
Pero ya va siendo hora de consignar cómo gravita la magia de este impalpable, de situar las concresiones de este delicado. Ya Cossío nos previene en la pista para desentrañar su secreto. Unión de términos, de donde brotan las maliciosas y aconsejadas parejas de plurales gongorinos, ya que no de palabras. Las palabras son las sílfides condenadas que se agitan en el orgullo del orbe poético. Las uniones de términos, producto ahumado y sobrante del ambiente, surgen ya de una dualidad de nacimiento sin posible despego. La frase hecha poética obliga a creer forzosamente en la ambientación final, como único recurso del discurso sensible. La superfetación disociativa obliga a una captación óptica, mientras que la lentitud de la carga de tiempo en la frase hecha poética los lleva a un gozoso inicio acústico que termina en vibración sin lámina, en lámina sin aire explicativo. Quizás el secreto de Garcilaso sea aun más hermético que el de Góngora. En un homogéneo tejido poético, Garcilaso rehúsa los elementos visuales del poema para utilizar todas sus destrezas, que en época del Marqués de Santillana llamaríamos italianizantes y en la de Garcilaso renacentista, en huir del sometimiento de la poesía descriptiva al paisaje. La comparación de dos efectos desiguales, para tanto paladar actualista, produciendo la unidad del material poético, es fin apetecido; pero la ambición renacentista era gozarse en lo inverso, no poder aislar ningún momento gráfico del poema. Sobre el deslizamiento de un material semejante producir la magia de un estado de ánimo receptor, o acaso por la semejanza verbal entre el tiempo del que se narra el milagro y el transcurrir del hecho poético.
Cuando Garcilaso se acerca a las variaciones expresivas del paisaje, al detalle gráfico, que no es el mantenedor de la estrofa, aunque desenvuelto siempre con líquida sobriedad, se limita a reproducir con justeza, haciendo así al paisaje lo más detenido posible en su afán de linealidad, pero al margen de ese torcedor poético, diluir el momento del paisaje en la fugacidad anecdótica del estado de ánimo, que el sobrio toledano, resuelve con un equilibrado paralelismo incomparable; aparte de esa gracia, subrayable en el momento de la fácil arbitrariedad desligada creacionista, es la dosificación del elemento sugestión, que abandona la grafía reproductiva, para apoyarse en un accidente, es la delicadeza de una imagen no asegurada, de tortuosidad movediza la que ha ganado el riesgo.
Así, por ejemplo, Garcilaso, acompaña con fijos y asegurados elementos reproductores, la lástima de una puesta de sol. Todo transcurre sin sobresaltos, la virtud poética no salta todavía:
Los rayos ya del sol se trastornaban,
escondiendo su luz al mundo cara
tras altos montes, y a la luna daban
lugar para mostrar su blanca cara.
Surge un detalle, ya empieza a clarear el encuentro del paisaje con la recepción poética, la referencia previa al goce del último salto antes del hundimiento definitivo conseguido, ¿cómo no, tan viejos?, con la resolución cariñosa de los peces. El procedimiento hasta ahora consistía en una equilibrada y reproductora tarjeta del paisaje, después adelanta el riesgo de una sugestión, que ondula como primera premisa poética,
los peces a menudo ya saltaban,
con la cola azotando el agua clara.
Pero surge la salvación, cuando el campo visual poético ha lanzado una imagen en la que intenta reproducir en el estado de ánimo localizado un asunto intraspasable, acompañando el otro paisaje como enemigo que hay que reproducir, para encontrarle el centro frío inefable, el calderoniano centro frío de los peces, conseguido con el cambio lentísimo de posturas de las ninfas, como si hubiesen sido sopladas o hubiesen recibido el secreto de la despedida:
cuando las ninfas la labor dejando,
hacia el agua se fueron paseando.
Señalemos otro de los mantenedores de este equilibrio inefable de Garcilaso. El paisaje no lo localiza reproduciéndole humildemente, tampoco se diluye en el desdibujo interpretativo. A la seguridad del objetivo ofrecido por el reto de la circunstancia, ofrece un resolver fluctuante, riesgoso, vibrador, que puede acertar o quedarse a medio decir.
La lentitud que se descubre sin finalidad, la cámara onírica en donde el cuerpo se desenrolla, sus retardos y veladuras, los ojos meramente anímicos para ver el propio cuerpo en la distancia que reconoce el propio tacto, las mallas del sentido en su dimensión más extensiva, le afirman y le reconocen rápidamente entre nosotros, entre los más cercanos y también entre los más imposibles y lejanos. Así, si en el barroco seiscentista es la confluencia de cultos y lopistas, realiza siglos más tarde, otro riesgo de equilibrio y confluencia, centrar el claroscuro musical, bajo especie de romanticismo temporal, que mira el curso impresionista del Rhin, y la letra y el espíritu del imperativo romano, que ordena y manda, bajo especie de eternidad, dibujando cárcel para monstruos y sugestiones.
Muertede Garcilaso.— De Italia vienen los bárbaros, vienen de las guerras de Italia. El emperador vigila directamente, mereciéndose en su diezmo de sudor de refriega. Viene también de Italia Garcilaso, en el séquito de Carlos V, como maestre de campo. Cualquiera de los momentos de su vida, que ninguno de ellos se queda enredado en anécdota submarina, puede subrayarse dentro del tipo tan claro y contorneado de cortesanía renacentista. Arquetipo fijo, prefijado, aunque resentido de eticidad como buen escapado y definitivamente entrampado por Toledo, de una manera social agudizada, no necesita justificación anchar los momentos de su muerte para darle también prestancia simbólica: la del microcosmos querido y acariciado, el de la persona poética que intenta momentáneamente rescatarse, pero se ve en sus más claros instantes de expresión, devuelto por la llamada del imperium en cuyas ondas su originalidad se ve justificada y acrecentada. Toledo, Nápoles y el Danubio enriquecieron lo más seguro de sus recursos poéticos. El contacto con las cortes de Italia afila el seguimiento de su perfil, pero el contraste provoca el hilo subterrígeno de su poesía, que hace que lo mejor de él lo encontremos en aquellas cosas presentidas, escapadas al pulso y al dominio despiertos. Ya Isabel Freyre está muerta y ahora va pensando en Boscán. Chispas de voces y lanzas, voces rapidísimas, tropas que desaparecen. Después llegan con multiplicados gritos y ecos y gorda respiración que forma pliegues en las maduras. Brevísima oquedad y ya la patrulla va a sumergirse de nuevo en el tropel. El cabeceo espeso de las bestias, somnolienta respiración en los bárbaros que vienen de Italia. Enterrada, desde lejos giradora, una torre que el polvillo clareador hace ondular como si se moviese sobre las aguas. No puede la levedad que el polvillo va trenzando en la torre, hacer más clara la voz, el chillido picado. Un chillido que es como la columna que sostiene el polvillo, que hace girar la torre. La tropa destapada de sudores acolchados ve las manos alzarse, ve alzarse las espadas. No oye el chillido, la subdividida voz de los adolescentes. Ahora la torre gira más rápidamente y una nube se interpone entre la torre y el arco de las ballestas. Se han desgajado del séquito de Carlos V,infantes que van a embestir contra la torre de Muy. Ya se demoran más de lo esperado y el Emperador empieza a preguntar inquieto. Garcilaso va a intervenir en la demora por adquirir una torre. La nube permanece fija y como Garcilaso embiste sin ceñirse aun el casco, no puede taladrarla para oír lo agudo de las flautas, las gargantas obturadas en las cañas. Garcilaso retrocede. Tan solo él ha oído claramente las voces divididas, el chillido de los adolescentes. Por un momento el poeta, la persona y el consejo luciferino van a triunfar del tipo, del dogma imperial. Es en verdad un símbolo delicadísimo, una delicada logración temporal, y por un momento intenta rescatarse, consumirse en la flor distinta, la misma flor que ondula en las manos de los retratados del Greco. Al retroceder ha mirado hacia atrás y ha visto sobre él el ojo de mármol del Emperador. En ese parpadeo temporal cabe una dilatada resonancia histórica. El poeta huyendo rescatado, de pronto sobre él la demanda del cese del orgullo moroso ante exigencia de metáfora que quiere participar. Es el primer momento del Narciso, evocado en los versos de Valéry: Tú solo, mi cuerpo, mi querido cuerpo, te amo, único objeto que me defiendes de los muertos. Ese encuentro, ese retroceso y esa mirada constituyen una de las peripecias de la España renacentista en la que se entrelazan más hilos sutiles. Ahora la nube rodea la torre, Garcilaso ha perdido la pulsación del coro que chillaba. Oye cortésmente otra voz renacentista: «Señores, suplícoos, pues vuestras mercedes tenéis tanta honra, que dejéis ganar a mí una poca honra.» Concedido y Garcilaso embiste también. Es el otro momento destructivo del Narciso, rectamente tocado en el verso de Valéry: Oh mi cuerpo, mi querido cuerpo, templo que me separas de mi divinidad. Ya la nube no obtura el espacio entre la torre y los infantes embestidores:
Dulce y varón, parece desarmado
un dormido martillo de diamante,
su corazón un pez maravillado
y su cabeza rota
una granada de oro apedreado
con un dulce cerebro en cada gota.
Ahora Garcilaso oye distintamente el chillido de los adolescentes. El poeta ha saltado graciosamente de la persona y del orgullo original a ser enrolado por un dogma, mantenido gratuitamente por una fe. Esa angeología política se llama imperio. Esa cortesanía renacentista, que reclamaba del cortesano, «que alcance cierta gracia en su gesto», observad que pide gracia, en lugar de estudiar el gesto, está en él integrando la persona contradictoria saturadora del arquetipo categorial.
Esa poesía integró su discurso sensible con una estructuración tan secreta, que aseguraba su legitimidad enraizándose tan fuertemente en el ambiente que había convertido como se ha dicho el estigmatismo en un enigma semejante al de la sonrisa de la Gioconda.
Esa poesía permitía el divertissement dentro de las nieblas de la atmósfera plausible, que era su plus más eficaz, que terminaba impulsada por un momento imperial, que él podía permitirse descifrar tan solo señalada por una mirada.
Posible Secretode Garcilaso.— Esta antinomia primera de Garcilaso, el tono quemante y vertical del Greco convertido en un sentido extensivo y el misticismo en sobriedad, resuelto en la dialéctica de las formas. La curvatura de la llama se debe tan solo a una contingencia horizontal. La llama, el secreto dialogal, el arco enrojecido sobre las multitudes que viven el secreto. La llama, la vibración vertical, hecha de esfuerzo tenso y de extensión particular. Ahora el secreto de Garcilaso, al margen del discurso y de la disolución vertical, trazar el centro inmóvil que se va conectando sigilosamente con la materia que pasa, con el pensamiento que fluye. «Garcilaso, nos advierte a tiempo Azorín, es entre todos los poetas castellanos, el único poeta exclusiva e íntegramente laico. No solo constituye una excepción entre los poetas, sino que entre todos los escritores clásicos de España. En la obra de Garcilaso no hay ni la más pequeña manifestación extraterrestre». Reemplazar en vez de la persistencia medioeval de Toledo, el discurso sensible que va imponiendo a la extensión de la materia un sentido extensivo, imponiéndole a sus residuos espaciales la salvación por la atmósfera poética. La blandura con que trabaja la materia poetizable está mantenida porque el sujeto percipiente y el objeto poético están penetrados de lo que un etnólogo contemporáneo ha llamado espectralización paideumática. El matiz de morbosidad, la lejanía ideal que se le ha inculpado, al mismo tiempo que un continuo desprenderse de formas, de imágenes, de sueños, se debe a que si Garcilaso evita la problematicidad por su lealtad a su centro inmóvil —que constituye una de las esencias del tipo cultural hispánico— pues su poesía nace ya orgánicamente resuelta en el ánimo demoníaco creacional. Hay que adivinar la raíz que concertaba originalidad y creación, como en el otro gran momento orgánico de los místicos posteriores. Cuando vamos a ver después, época de Felipe IV, como al nacer el humor, el madrileñismo, la originalidad lograda como una resta o exclusión de lo demoníaco creador. Por eso es necesario enarcar junto al secreto del Greco, el secreto de Garcilaso. En el primero su judaismo, el planteamiento cretense por primera vez en la cultura del problema Oriente-Occidente, Grecia-Persia, resuelto en el bizantinismo de la figura viva y encarnada, en el energetismo vertical resuelto por desrealización. En el Greco el medievalismo persistente de Toledo acaba por rechazar la primera influencia veneciana, donde existía también un ideal de coloración y de cortesanía, para fijarse en Nápoles y en Sicilia, donde España, en Italia, realizó su ideal de imperio y de sinergia de las formas. Azorín se planteaba sin resolverlo la raíz que produce la espiritualidad atormentada del Greco y la espiritualidad sobria de Garcilaso. Cualquier encuentro con Toledo a base de la fusión del espíritu meridional con la impresionabilidad del Norte, como cualquier barresiana explicación del Greco a base de la fusión árabe-católica, es elemental y falsa. Ambos, el Greco y Garcilaso —quizás la antinomia más sutil y fusionada, la producción más milagrosa de Toledo— se vieron obligados a asimilar y vencer una coloración italiana conducida a servir la palabra más eterna de Castilla, definitivamente resueltoen su San Mauricio; y Garcilaso, su gesto en la cortesanía, su poesía en el buen gusto, su facilidad para excluir, para no extraer ningún accidente del discurso sensible, en una poesía en lo que más nos queda es el halo desplazado, la espectralización, la atmósfera plausible en la que cualquier elemento poetizable recoge lo que no puso, se encuentra con lo inesperado. Su poesía se ha desprendido de sus palabras, cada una de ellas al avanzar se ha fijado ya en un hilo tenso de antemano, y flota alrededor de su centro inmóvil, inapresado, sigiloso, puro siempre en su secreto. Confesemos que el proceso, o mejor la descarga poética, por la que el misticismo se transforma en sobriedad y una poesía cuya materia está ya dada se ofrece en una atmósfera poética sorprendida, diáfanamente encontrada; que se encuentra despierta en materiales que la conciencia vigilante ha aportado en un ánimo poético, deberá entenderse ánimo en el sentido empleado por Claudel y por Frobenius; que no obstante se mantiene replegada en la vivencia de una fijeza hialina, de tal modo que cualquier relación que establezcamos con Garcilaso, consistente en fijar ese centro, rayar ese sigilo y ese secreto, nos entregará una de las faenas por las que empezar para plantear el problema poético. Aunque en Garcilaso encontramos la gracia de resolver sin problematicidad, o mejor la gracia de no resolver, de no tocar, herir ni despertar, sino de provocar en la cámara espacial una sombra más espesa, una respiración más ondulatoria, ondas y espesuras cubiertas que van a mantener su corriente, su rumor. La supresión de espacios intersticiales, no debida como en Góngora a la fijeza óptica y a la simultaneidad espacio-tiempo, sino al estado de gracia para excluir, para extender un hilo del discurso poético con desovillamiento plausible, convirtiendo el peligro, los ojos que miran, el antecedente desleal, los contactos atolondradores, en avisos que mantienen la vivencia del centro inmóvil y la imantación del hilo fluido. Una gracia sin diálogo en Castilla, un toledano dórico cuya gracia está en la raíz, no de estado de gracia, sino de ánimo de gracia, de ánimo creacional suscitable en la desenvoltura de considerar como escogido lo que ha sido entrega de regalía al margen de la persona rescatada. Consideramos estado de gracia poético la imposición de la persona, de la condición por la que el acercamiento a la materia poética ambiciosa de nominación se verifica imposibilitando el diálogo de contrarios y de amigos; estado de gracia es el reconocimiento de la materia homogénea que al fin soporta el fruncimiento de un tiempo plausible o de un aire fruncidor, diferenciador. Esa supresión del diálogo es lograda en el ánimo poético creacional, que logra centrar raíz, nemósine, y nominalismo. La seguridad de la sangre, la limpieza de lo olvidado en el ánimo poético, en la primera blandura infantil, ascendiendo en planos giratorios a la dialéctica de las formas y al tiempo gentil para apoderarse del objetivo poético en su instante de brindamiento inefable. De la confusión primera de este ánimo creacional sale el pajarón que se posa en el hígado, y el delfín, cuyo malévolo detalle relata cualquier simbólica elemental, en las más opulentas o ticianescas consagraciones del amor venusino. Después sabemos que en el hígado se encuentran los humores, que por ahí se iba la época de los mitos en Grecia, y que el delfín es el escurridizo extraño que aparece en las más relevantes sexualidades. Porque, en efecto, el pajarón tenía tres vidas: los humores, el corazón y el cerebelo, y toda la suerte de Esquilo consistió en dejarlo escapar para el hígado, independiente de la interpretación posterior de ese mito, como una absorción del humor que debilita a favor de cualquier macrocefalia, el intelecto como monstruo distinto.
La polarización sensorial de Garcilaso, su espectralización ambiental, surge clareada contrastándola con la unidad orgánico-sintética de Góngora. Este se dirige directamente al objeto poético, participando de un campo óptico justísimo, como una testa que reposase exactamente en la mano cóncava. Su ojo frío justifica casi siempre el tiempo de aprehensión. En ocasiones, su intensidad, no desenvuelta con apropiada dimensión, produce una estructura ósea; pero donde el puente entre la acometida, la salida poética y el objeto poético que produce en ese momento su virtud inefable, están acopladas con apretazón. Sobre el campo óptico, el tiempo de aprehensión realiza su fortuna principal. Claro está que el espectador que fácilmente puede alcanzar como pueblo el espacio óptico, no logra reconstruir el tiempo en que se ha sorprendido o inflamado la estopa poética. Ahí se esconde su problematicidad, que después resulta secreto voceado, secreto con muchos participantes. La firmeza de su centro de acercamiento sensible, el arco tenso que la mano curva y que el ojo frío puede acariciar, permiten que se abra su secreto en la unidad operante del plano giratorio. Garcilaso traslada el fenómeno poético a la atmósfera plausible, al sobrante o al halo que el sentido extensivo —donde la dimensión neblinosa poética es mayor que su intensidad óptica—, sutilizado sobre un tejido homogéneo, donde cada fragmento temporal que penetra tiene su nombre. La imposibilidad de lograr su centro participante hace más dificultoso su secreto, su acercamiento, su inicial creacional más sutil y aun más turbia, más claramente turbia, obligan a adivinarlo en la atmósfera cernida sobre el discurso sensible. El secreto de Góngora se clarea al mediodía de su unidad representativa. Superposiciones sensoriales resueltas en la homogeneidad óptica del campo poético, nacidas en la equidistancia del ánimo poético y de la estructura grecolatina. La oscilación de la poesía entre el sentido y el sonido, reclamada por Valéry, la ejemplifica en cabal resolución. Toquemos de nuevo el gustado verso de Góngora: quejándosevenían sobre el guante / los raudos torbellinos de Noruega