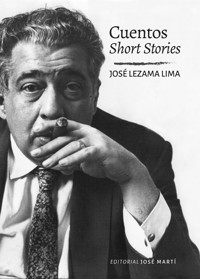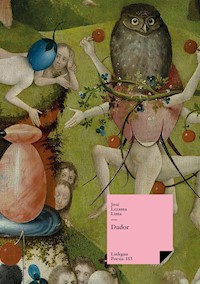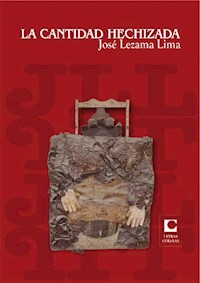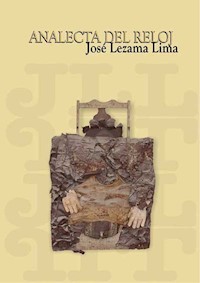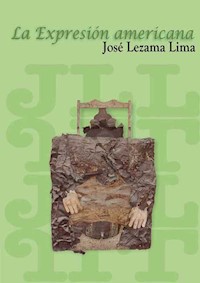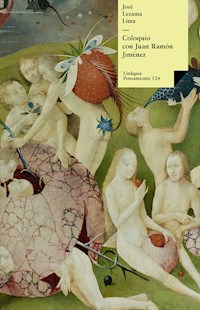Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tratados en La Habana fue publicado por vez primera en 1958. El título es en sí mismo lezamiano, porque provoca de inmediato una reflexión en el lector que va conociendo los recursos estilísticos caracterizadores de la prosa del autor de La expresión americana o Paradiso; nos lanza una señal, nos hace un guiño cómplice, advierte que son textos abordados, estudiados, tratados en su querida ciudad y sobre ella, y al mismo tiempo, resultan tratados en el sentido de ensayos; doble juego, recurso que puede estar situado en el campo del sentimiento, de la pura impresión, en la confluencia del gran río heraclitano, de las aguas poderosas que provienen de la razón y el análisis y aquellas tumultuosas procedentes de la poesía y la intuición. Estos textos son, pues, ensayos, reflexiones sobre los últimos libros leídos, trabajos críticos, reseñas de exposiciones de pintura, fabulaciones de un irrefrenable escritor, de un poeta que mantiene un diálogo constante con otros, lejanos en la distancia o el tiempo, pero no en la sensibilidad, como Valéry, Rimbaud, Mallarmé, por mencionar algunos de los creadores a los que más cita, sin descontar a los poetas españoles, de un pasado más lejano, o al cercano Juan Ramón Jiménez. Este libro le permitirá conocer el estilo de un Lezama neológico, sorprendente en sus conocimientos e intereses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tratados en La Habana
E-Book - Sandra Rossi Brito (Edición-corrección) / Javier Toledo Prendes (Diagramación)
Todos los derechos reservados
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2014
ISBN 9789591019714
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
Autor
José Lezama Lima (19 de diciembre de 1910 - 9 de agosto de 1976). Poeta y narrador, es considerado uno de los más importantes escritores de habla hispana del siglo XX. Elaboró una singular teoría de la creación, de acuerdo con la cual la imagen poética es el motor de la Historia. Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas y antologada, en Cuba y en el extranjero, como poeta, cuentista, novelista o ensayista. Recibió premios literarios en Italia y España.
La aparición del poema «Muerte de Narciso» significó un hito en el contexto literario cubano por lo renovador de su propuesta formal y conceptual. Luego de este poema surgieron otros, recogidos en los libros Enemigo rumor, Aventuras sigilosas, La fijeza, Dador, Fragmentos a su imán y otras publicaciones aparecidas antes y después de su muerte; las novelas Paradiso y Oppiano Licario (quedó inconclusa con su muerte); un conjunto de 103 escritos entre ensayos, crónicas y otros trabajos publicados en los libros: Analecta del reloj, La Expresión americana, Tratados de La Habana, La cantidad hechizada; sus cuentos «Fugados», «El Patio Morado», «Para un Final Presto», «Juego de las Decapitaciones» y «Cangrejos, Golondrinas», publicados anteriormente en revistas y antologías, fueron reunidos, por primera vez, en 1987.
Fue fundador del grupo y la revista Orígenes, donde aparecieron trabajos de figuras de la talla de Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Wallace Steavens, T.S. Elliot, además de escritores del patio cuya obra se consolidaba y cobraba vigor en esos años: Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marruz, Lorenzo García Vega, Ángel Gaztelu, Virgilio Piñera.
Pronunció conferencias, algunas no publicadas y compiló la Antología de la poesía cubana (La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965. 3v.), desde los orígenes hasta José Martí, con extenso estudio preliminar y notas. Recopiló y prologó el tomo de Poemas (1966) de Juan Clemente Zenea. Entre otros prólogos tiene también el realizado a la reedición de El Regañón y El Nuevo Regañón (1965), de Ventura Pascual Ferrer. Entre sus traducciones de poemas y artículos del francés se destaca la del libro de poemas de SaintJohn Perse, Lluvias (La Habana, La Tertulia, 1961).
Colaboró en un sinnúmero de revistas cubanas y extranjeras: Verbum, Espuelade Plata, Lyceum, Nadie Parecía, Lunes de Revolución, La Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo, Casa de las Américas, Cuba Internacional, Revista Cubana, Diario de la Marina, Islas, Cuba en laUNESCO, Revolución y Cultura, Unión, Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, Boletín del Instituto de Literatura y Lingüística, Signos, Revista Mexicana de Literatura, El Corno Emplumado, El Pájaro Cascabel, El Heraldo Cultural, Vida Universitaria, Siempre (México); Informaciones de las Artes y las Letras (España); Margen (Argentina); Imagen (Caracas); Europe, Les Lettres Nouvelles (Francia); Tri Quarterly (Estados Unidos); Ufiras (Hungría).
Desempeñó cargos importantes en diferentes esferas de la cultura cubana: director del Departamento de Literatura y Publicaciones del Consejo Nacional de Cultura, vicepresidente de la Unión de Escritores de Cuba en 1962, investigador y asesor del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias y, posteriormente, de la Casa de las Américas.
Tratados en La Habana fue publicado por vez primera en 1958. El título es en sí mismo lezamiano, porque provoca de inmediato una reflexión en el lector que va conociendo los recursos estilísticos caracterizadores de la prosa del autor de La expresión americana o Paradiso; nos lanza una señal, nos hace un guiño cómplice, advierte que son textos abordados, estudiados, tratados en su querida ciudad y sobre ella, y al mismo tiempo, resultan tratados en el sentido de ensayos; doble juego, recurso que puede estar situado en el campo del sentimiento, de la pura impresión, en la confluencia del gran río heraclitano, de las aguas poderosas que provienen de la razón y el análisis y aquellas tumultuosas procedentes de la poesía y la intuición. Estos textos son, pues, ensayos, reflexiones sobre los últimos libros leídos, trabajos críticos, reseñas de exposiciones de pintura, fabulaciones de un irrefrenable escritor, de un poeta que mantiene un diálogo constante con otros, lejanos en la distancia o el tiempo, pero no en la sensibilidad, como Valéry, Rimbaud, Mallarmé, por mencionar algunos de los creadores a los que más cita, sin descontar a los poetas españoles, de un pasado más lejano, o al cercano Juan Ramón Jiménez. Este libro le permitirá conocer el estilo de un Lezama neológico, sorprendente en sus conocimientos e intereses.
I
Introducción a un sistema poético
La impulsada gravedad del índice, prolongada en el improntu de la nariz de la tiza, traza en el tormentoso cielo del encerado la sentencia de uno de los ejércitos: a medida que el ser se perfecciona tiende al reposo. Y en vuelo maduro de atardecer se trenzan los juegos del índice cuando traza la rúbrica: Aristóteles. Ese reposo servirá para aclararnos desde la diversidad física de los equilibrios hasta Dios. Todo movimiento como tal es una apetencia y una frustración inicial. El nacimiento de esa conciencia, derivado de la sorpresa de ese reposo, lo lleva a la tierra áurea y al hastío del ser. Sabe que como apetencia, como hambre protoplasmática, como mónada hipertélica, será un indetenible fluir, heraclitano río no apesadumbrado por la matria del cauce ni por el espejo de las nubes. En esa conciencia de ser imagen, habitada de una esencia una y universal, surge el ser. El mismo pico de la tiza traza sobre el encerado otro de sus vuelos: soy, luego existo. Esa conciencia de la imagen existe, ese ser tiene un existir derivado, luego existe como ser y como cuerpo, aunque siempre el nudo de su problematismo, su idéntica razón de existir, se congrega en torno a ese ser, recibiendo en ese paradojal rejuego el existir como sobrante infuso, regalado, pues ya él cobró conciencia de su trascendencia en el ser. Abandonado a la conciencia de su orgullo sabe que ese ser tiene que existir, pero sin abandonar su inicial de que ese existir tiene que ser una imagen. En ese temor de que Dios siempre en la Biblia habla de sí mismo en plural -hagamos al hombre, dice con frecuencia en el Génesis- surge tal vez el temor del ser, la enriquecedora conciencia de su incompletez. En ese temor del hombre de que es un plural no dominado, de que esa conciencia de ser es un existir como fragmento, y de que fuera quizá un fragmento la zona del ser, surgió en el hombre la posesión de lo que Goethe llama lo incontemplable: la vida eternamente activa concebida en reposo. Ese ser concebido en imagen, y la imagen como el fragmento que corresponde al hombre y donde hay que situar la esencia de su existir.
La misma mano vacila, goza en perderse, termina en tiza negra a la búsqueda de la blanca caliza que ahora sirve de encerado. Los anteriores concéntricos de albatros son reemplazados por ansiosas espirales alcióneas. Las tormentosas letras sobre la blanca caliza van trazando: el reposo absoluto es la muerte. Y en postrer ligamento gémissant de círculos y elipses complacientes, el sombrío ordenancismo de la sentencia, y rubrica: Pascal. La mano apoyada y vacilante que había avanzado en la sentencia, al fin adquiere una penetrante decisión sobre la transparente espuma de la caliza y lanza su cantío de nuncio canoro: existo, luego soy. Pero, sin embargo, ese existir gime, pues se sabe aprisionado entre el mundo parmenídeo de su metagrama, de su exterior leviatán devorador, y el de su propia identidad, o si se abandonase a la temporalidad de su sucesión, tendría que adormecerse y conformarse con los ébauches d’un serpent. Para los escolásticos de la escuela aquinatense la visión fruitiva forma parte de la visión beatífica, que es una operación intelectual. La potencia apetitiva es característica de la fruición. La potencia apetitiva está en directa relación con la idea de entrar en, por eso el misterioso entrar en las ciudades va unido a los símbolos de la Puerta del Este, el Ojo de la Aguja y los muros de Anfión, teniendo a su lado el concepto de guardián, aclarándose así la expresión de Ronsard, cuando nos habla de un aboyant appétit, de un apetito ladrador. Lo fruitivo entre los griegos conducía a la inmortalidad, repitiendo el menú de los dioses, el hombre llegaba a ser Dios. Sustancias mágicas, néctares y ambrosías, trocaban al hombre en Dios. Por eso en las urnas cinerarias griegas, aparecen los muertos rodeados de la compañía lustral del orégano, conjuros para alejar a las harpías y a las ménades y el enigma de los cuatro sarmientos. Si los helenistas hablan del indescifrable, del enigma de los sarmientos, pues si con el orégano alejaban a las serpientes, a los enanos y a las brujas, con los ramos del sarmiento se unían a los conjuros para alejar, para hacer el vacío a los espectros, con los sarmientos volvían a llenar esa vaciedad, volvían a incorporar el mundo exterior, igualándose a los semidioses.
De pronto, sentimos que las inscripciones de los dos encerados comienzan a polarizarse como en un cuerpo magnético, o se unen, se diversifican, se arremolinan, o se tienden en el nudo concurrente logrado por la corriente mayor. La serenidad del índice o el temblor de la mano al avanzar en el vacío, el antinómico colorido de las tizas, el carbonario encerado o la caliza pedregosa, el reposo aristotélico o la dinamia pascaliana, el ser del existir y el existir del ser, se mezclan en claroscuros irónicos o se fanatizan mirándose como irritadas vultúridas. Pero, en esas regiones la síntesis de la pareja o del múltiplo no logra alcanzar el reposo donde la urdimbre recibe el aguijón. Allí la síntesis presupone una desaparición sin risorgimento, pues aquellos fragmentos como un rompecabezas de mármol comienzan sus chisporroteos o sus instantes donde no se suelta el pez de fósforo que une al inanimado madreporario con la flora marina, con la cabellera de algas, o con la musgosa vagina. Contaminada esa síntesis de toda grosera visibilidad, bien pronto nos damos cuenta que conducidos por Anfiarao o por Trofonio, buscamos la cueva del dictado profético o las profundidades de la plutonía. Así, en esa malignidad de la síntesis, donde el perseguidor se une con su lanza a la espalda del que huye, Anfiarao, que goza de las protecciones de Zeus, al ser herido es también ocultado por la tierra escindida, guardándole, ya inmortal, con su carro y su caballo. Mientras contemplamos las distintas sustancias gimientes que penetraban por la boca del cántaro la visión horrorizada de esos desalados anárquicos fragmentos, los retenía como reyes yacentes, anclados en la fría secularidad de su extensión. Pero la única solución que propugnamos para atemperar el irritado ceño de los dos encerados, la poesía mantendrá el imposible sintético, siendo la posibilidad de sentido de esa corriente mayor dirigida a las grutas, donde se habla sin que se perciban los cuerpos, o a las órficas moradas subterráneas, donde los cuerpos desdeñosos no logran, afanosos del rescate de su diferenciación, articular de nuevo las coordenadas de su aliento, de su pneuma.
No, no era una síntesis categorial de las antinomias de los dos encerados, sino esas inefables, irreproducibles diferenciaciones que tal vez el artesano percibe en el cóncavo homogéneo, o el místico, atento audicionable a las contracciones de expiración y aspiración, en las que el espacio en sus radiaciones sustanciales o en las dominantes posesiones de los arácnidos, reobra como persona. Se trataba de galopar, casi sonambúlicamente, pues en la marcha de lo irreal hacia lo real, dormir es estar entrañablemente despierto, nuestra atención hacia el chorro de agua que en las mismas profundidades de la marina consigue su espacio más por los imanes de su polarización que por el inservible poético de su banal y escandalosa diferenciación. «El hombre —decía Saint-Ange, un olvidado contemporáneo de Pascal—, es una botella de agua de río, flotando en un gran río.» Esa momentánea homogeneidad lograda tan solo para integrar la corriente que se dirige hacia el sentido, se deshace antes de tocarlo o disminuirlo visibilizándolo, pues aunque parece que ese sentido va a ser su devorador metagrama, solo reaparece como sentido primordial del cual se partió si se integra como símbolo de su absoluto. Como si después de una larga cabalgata se complaciese en encontrar las abandonadas ciudades, o recibir el frío de sus noticias aviesas, pero ofreciendo siempre como un trágico sustitutivo donde espejearse la identidad de la marcha y el sentido de los conjurados en las ruinas de Tebas. Semejante a la incesante y visible digestión de un caracol, el discurso poético va incorporando en una asombrosa reciprocidad de sentencia poética y de imagen, un mundo extensivo y un súbito, una marcha en la que el polvo desplazado por cada uno de los corceles coincide con el extenso de la nube que los acoge como imago. Marcha de ese discurso poético semejante a la del pez en la corriente, pues cada una de las diferenciaciones metafóricas se lanza al mismo tiempo que logra la identidad en sus diferencias, a la final apetencia de la imagen. Incorpora tan solo una palabra y la devuelve como el trazado de la tiza; aísla, por las intervenciones atrópicas en la seda, las acumulaciones del sentido, las destroza o dispersa, y al final se reconstruye prisionero del sentido. Interroga desdeñosamente, en la extensión que domina, y siente en esa dimensión que castiga la aparición de los objetos que entrelaza, para romperlos de nuevo en una ausencia que logra imantar su corriente. Maravilla de una masa acumulativa que logra sus contracciones en cada uno de sus instantes, estableciendo al mismo tiempo una relación de remolino a estado, de reflejo a permanencia, como de golpe en el costado o de escintilación errante detrás de la prodigiosa piel de su duración.
Siempre me ha atemorizado en Descartes no su valoración del error modal —la torre de lejos es redonda, de cerca cuadrada—, sino aquello en que parece reconocer como las verdades del Maligno, como si la veritas de Dios fuese igual y contrario al fallor, a la equivocación del Diablo. De la misma manera, que la sucesión de sus asociaciones causales parece regida por la gracia, pero sus ejemplos parecen recibir siempre la helada de la duda hiperbólica. Si pongo la mano en la cera no hay duda que existe, si pasan figuras envueltas en sus capas bajo mi ventana, son hombres. Pero qué fácil en los juegos de luces y el calórico volver a dudar de la cera en la sensación, y los resortes homunculares envueltos en sus capas, figura y movimiento, no son hombres. Su duda hiperbólica, la del mal genio, relacionada o descendiente del razonamiento bastardo, de que nos habla Platón en el Timeo, se vuelve sobre la línea que separa la vigilia del sueño y la vaciedad del espacio sin sensación en nosotros. «Y sin embargo, no dejáis de percibir, le dice el padre Gassendi, al refutar la meditación segunda, a través de estos fantasmas, que es cierto al menos que vos que así estáis encantado, sois alguna cosa.» De la misma manera que nos estructuramos en el pecado original, parece reavivarse en él el error inicial en el sujeto de conocimiento. El enlace y sucesión en las manifestaciones vigílicas, no bastan para diferenciarlos de los fenómenos del sueño, pues no podemos estar muy seguros del contrapunto y continuidad de lo vigílico, como de lo incoherente y deslavazado de los hechos del sueño. Pero ahí está también la duda hiperbólica, la que debe aparecer en todo comienzo sobre la poesía. Es decir, si no existe una envoltura, una equivocación propia de los dominios del Maligno, fuera de toda adecuación entre el sujeto cognoscente y el objeto de sensación o con la marca de la poesía. Pero en Descartes vemos con frecuencia intervenir su genio malo, rodar su salamandra; combate la duda hiperbólica —error de fantasmagorizar al sujeto de conocimiento, pero a ella se abandona, le traspasa aun en sus momentos de desdén, cuando más rechaza la placentaria envoltura de oscuridad que rodea al sujeto. “Si el espacio no dispara flechas contra sus sentidos, si no impresiona su superficie, dice en la Meditación sexta, está vacío”. Ignoraba tal vez, la fuerza creadora de la distancia, del Eros lejano, el rejuego de la ausencia engendrando una escintilación. Olvidaba que en ese simbolismo corporal, y que no es sino la duda hiperbólica reobrando sobre el mismo cuerpo, las distancias del cuerpo corresponden a sus posibilidades de creación. El espacio clavicular, donde se engendraba el árbol creacional de Idumea, o las extensiones del costado, donde interroga el centurión o se concentran en nueva osteína las evaporaciones somníferas.
La duda hiperbólica está en directa proporción, cima de coordenadas para que la poesía logre su extensión, en la situación hiperbólica. Alguien que minuciosamente entró en una combinatoria sin destruirla, o se escapó de la misma situación, dejando recostada en la roca de helechos una vena líquida, una implorante boca para la distancia vacía. La sigilosa entrada y salida, sin dañar los gestos primordiales esbozados por las figuras, de una situación hiperbólica, logrando esas incomprensibles diferenciaciones dentro de la homogeneidad de la corriente, de la inapresable cascada en las profundidades de la marina. Una mágica, imponderable combinatoria espacial, tocada apenas, rozada entre espumas que cribaban la anterior situación, por una temporalidad reverente llegada como un halo, como una lenta irradiación minuciosa que aclaraba momentáneamente, entre aquella congelada rueda de chisporroteos, las figuras visitadoras de su sentido y deshechas luego presagiosamente en el sonido de la sucesión. «El que tiene la esposa, se dice en el Evangelio de san Juan, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está en pie y la oye, se goza grandemente en la voz del esposo: así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí, menguar». En el diamantino subrayado cobrado por esa voz, en la situación intermedia del amigo quedado como testimonio del aliento, de la voz dentro de la casa, precisamos la existencia de esas coordenadas poéticas. Silencioso testigo que está presto a desaparecer tan pronto esa situación deja de ser hiperbólica, tan pronto se deshace la conducción de esa figura hasta su combinatoria y la dolorosa e incomprensible vigilia para allegar al gozo de la voz. Conoce como testimonio que ese aliento organizado en la flecha de la voz no era para él, pero sabe también que él interviene en ese misterio, en la trayectoria de la novela de esa prodigiosa súmula de la voz en la luz. Y ahí se esconde y aguarda. Sabe que si se alejase de ese halo, de esos chisporroteos capaces de comunicar un ánima a esa región espacial, se perdería esa región donde hay un crecimiento y una mengua. Pero si siente su mengua, siente también su penetración en el acto de poesía.
Ascienden los números en su escala de Jacob, impulsados por su aliento, por su ánima, para después regresar —no sin una pausa donde situar variadísimas situaciones hiperbólicas, a su unidad primordial. Es ricamente incitante que los helenos del período de la madurez nos hablasen del uno primordial, mientras en los textos más conocidos de la sabiduría china se habla del uno indual. En el uno primordial, como en los trojes la áurea longura de la espiga, parece ya encerrarse la futuridad de un henchimiento, lo que más tarde en la tradición ad eclesiam llamaríamos el uno procesional. Pero esa batalla, nunca extinguida en las variantes de la cultura, dentro del uno entre el protón y la unidad, o entre el germen y el arquetipo, quedándonos en la poiesis, en el recuerdo de la marcha de ese primordial hasta ese indual, el único memorial con que el hombre testimonia ante el Je m’ en fous de los dioses. Ese henchimiento del grano de la primordialidad molestaba aquel reposo altanero que vimos desde el encerado mostrando su rúbrica estagirita, prefiriendo iniciar su repertorio de temas con principios, y no con la primordialidad, origen del movimiento y causalidad. Por eso, en uno de los tramposos sustitutivos invencionados por los griegos trazó la parábola de la forma a la unidad, interpuso la forma antes de llegar a la unidad, ligó el concepto de forma al de sustancia. Sabía este primer morfólogo, que el paladeo y la incitación se quedarían prendidos al goce conceptual de la forma adquirida, antes que atreverse con la dialéctica manutención del concepto de unidad, donde el griego se sentía un tanto errante y medroso ante el tinte tanático de los egipcios y a la obligación de conocer el nombre de los posibles porteros de las moradas subterráneas. Del uno primordial parecía derivarse la díada, el dos henchido también de su marcha tonal; del uno indual de los taoístas solo se deriva el doble, pero el griego iniciaba su jocundo despertar al establecer un sustancial distingo entre el doble y la díada, apartándose del concepto del doble egipcio y colocando el número en la ascensional de su escala.
Recordemos que en el pasaje bíblico citado, el tres puede ser testimonio o ausencia. Lo vimos testimoniando henchimientos y menguas, subrayando el traspaso del aliento a la voz. En ese animismo numeral no podríamos precisar si el tres, paso del uno primordial al doble, o a la imago, es la síntesis o las bodas del uno y la díada, el enigma matrimonial de la casa; o es por el contrario, una pausa en el fuego que une los corpúsculos, una ausencia. A ella parece referirse la sabiduría popular en la copla de recta intención interpretativa de las oscilaciones del ternario:
Tres palabras suenan
al fin de tres sueños,
y las tres desvelan.
La primera es tu nombre.
La segunda el nombre de ella.
Te daré más que me pidas
si me dices la tercera.
Por eso la cultura griega pareció señalar el fiel del ascendimiento de la forma al uno primordial y el descendimiento de la forma a la ausencia, a la imagen, así como del descendit at imaginen partirá el concepto de los primeros siglos del cristianismo del descendit at infero. El análogo de los griegos está también enlazado con el Ka, con el doble de los egipcios. Ka es también para los egipcios el gato. El análogo sigue una aventura más esencial y dialéctica en relación con el uno primordial. La relación entre los egipcios del uno indual y el doble es meramente comparativa en la equivalencia, no en la infinitud. Por eso el egipcio llegó a meditar en el miau del gato, encontrándole una traducción en la metafórica conjunción como, había un sentido igualitario de sus equivalencias, sin llegar a esa metáfora como metanoia, como metamorfosis de los griegos. Puede verse también en el valor simbólico del alfabeto griego, donde la letra Ka significa la palma de la mano, aludiendo ya a un reverso ocupado por el dos, formando parte del uno, la mano, pero totalmente diversa. El análogo que ya vimos partiendo del uno primordial, se ha de trocar en los primeros siglos del cristianismo en el enigmate, en la indiritta via, en el flechazo oblicuo, en el espeso cristal que prepara las angulosidades de la refracción, la cauda de los colores siguiendo la suerte de la luz teologal, la compañía y trenzado del manto de la bienaventuranza.
Pero este ascendit, esa marcha ascensional hacia el ternario recibe una pausa, trueca ese espíritu de ascensionalidad en lo extensionable, se prepara él mismo el bostezo de su vacío, recordemos que para los griegos bostezo significaba como una evaporación del caos. Al alcanzar lo extensionable recibe dos esencias primordiales que son su cifra constitutiva. No es el centro contraído el que prepara el desprendimiento, los dos nacimientos, sino, por el contrario, es un espacio extensionable el que adquiere su criatura, y lo relacionable de ese múltiplo brindado en la extensión. Después del poderoso espíritu ascendente logrado en el ternario, se logra una extensión irradiante ocupado por una pausa creadora, aludida en el verso del abate Vogler:
Hacer de tres, no un cuarto sonido, sino un astro.
En el uno, la díada y el ternario, el furor del ascendit los invade y los recorre. Pero desde el cuaternario, la tetractis (que queda para nosotros como una imantación nominalista, ya que comprende Dios, la justicia apolínea, pues Apolo representaba la justicia y la poesía, de donde tal vez Goethe derivó su concepto de justicia poética —el juramento, la pirámide, la invocación), hasta el septenario, o el ritmo, las tribus de la sucesión temporal; se establece una pausa, un vacío, que es el que llena la poiesis. Entre el ascendit, la verticalidad anclada en Dios, la tetractis de los pitagóricos hasta el descendit del ritmo, de las órficas invocaciones infernales, queda el vacío extensionable, dotado de una vasta posibilidad irradiante, hasta que la presencia de un ritmo obtenido por una victoria vulcánica sobre la sustancia, pues en esa fuga de lo temporal, el proceso es recíproco e inverso de la pausa aprovechada por los corpúsculos de la poesía, desea una sustancia donde martillar, un metal en que apoyarse hipostáticamente en el sueño o en la ácuea indistinción. Por el contrario, la poesía cuando ya cobraba la otra extraña ribera de su pausa, busca la sucesión temporal en una dimensión extensionable como relacionable.
Las expresiones ascendere ad quadratum y ad triangulum adquieren su plenitud en la catedral medieval. La ascensión al cuadrado, como saben todos los que hayan estudiado la simbólica medieval, fue el signo de la catedral francesa, mientras la ascensión triangular fue la característica de los maestros germanos constructores de catedrales. El mundo poligonal platónico fue el soporte del rosetón del pórtico de Notre Dame. Al alcanzar su plenitud dialéctica el mundo griego, la hipótesis sustancial del número fue borrada. La geometría griega intentaba así desesperadamente liberarse de la agrimensura egipcia. El número se convirtió en el signo de la proporcionalidad de las formas, la pureza de la visualidad griega intentaba liberarlo de su ascendit y descendit. Por eso la poesía, tal como aparece situada en el mundo aristotélico buscaba tan solo una zona homogénea, igualitaria, en donde fuesen posibles y adquiriesen su sentido las sustituciones; buscaba tan solo, como en el ejemplo aristotélico, una zona, región entregada a la poesía, donde el escudo de Aquiles pudiese ser reemplazado por la copa de vino sin vino. Siempre me ha parecido ver una relación entre la abstracción de la figura en los griegos y su concepto de la virtud. El desdén de Aristóteles por el labrador, considerándolo «oficio sin nobleza», ya que ocupan un tiempo que es necesario para practicar la virtud. Concepto que está aún más exacerbado en Sócrates, quien hablaba con desdén de la astronomía cuando era útil a la navegación y a la agricultura. Ese odio del griego a la aplicación de las ciencias, —pensando que su mundo era esencialmente cualitativo, y donde tal vez podamos situar la causa más esencial de su próxima decadencia, y la forma más perdurable, en última instancia, con que su cultura resiste el forzoso esfumino de la secularidad, al lado de la sabiduría china y el renunciamiento de los príncipes bengalíes— se debía a su perenne complejo en relación con el egipcio, entre el niño griego que se burla del hechicero egipcio. Nominó, por el contrario, el egipcio la figura geométrica, cargándola de firmes alusiones hipostáticas. A través del valor simbólico piramidal, adquieren su sustantividad el isósceles egipcio, la pulgada piramidal y el codo sagrado. Ahí el egipcio, como en un hierático relieve, logró incrustar el número y la figura geométrica en la carne de sus símbolos, en el légamo y la diorita de su cauce, eternamente reiterado en el fluir de la linfa de sus corrientes. Por el contrario, el griego aisló el existir de la figura de su cualidad derivada, así a medida que la triangularidad se aislaba del triángulo, estableciendo el correlato o proporción de las sustituciones más que su progresión temporal. Ahí el quale, el absoluto de las figuras, la triangularidad del triángulo, pareció que se convertía en una deidad, coincidiendo así la triangularidad derivada de la figura con su invisible, como ejercicio para la conversión y proclamación en semidioses, al par de la incorporación de ambrosías y sustancias mágicas.
El ascendere de la díada al ternario ya indicamos que ganaba la ausencia y el testimonio. Ese ascendere no es precisamente característico de la poesía, ya vimos que en Aristóteles la poesía pertenece al orden heroico, no al sobrenatural, sino a la suspensión o el retiramiento. En el ascendere de los pitagóricos se logra tan solo una respuesta, una adecuación. En el suave pitagorismo de Fray Luis, en su «Oda a Salinas», se nos dice: «Y como está compuesta —de números concordes, luego envía— consonante respuesta.» Pero la poesía no puede contentarse con esa ataraxia de la respuesta. Su mundo es esencialmente hipertélico, y procura ir mucho más lejos que el primer remolino concurrente de su metagrama. La situación de la poesía en el orden heroico y su región comprendida por ese vacui, por ese vacío operado entre el ternario y el descendere del ritmo, parecen situarla en el ejercicio del soberano bien de los estoicos. A esos números concordes, a esa consonante respuesta, a ese ascendere que termina en una adecuación reverencial ante la tetractis, sigue lo que en un término acuñado por los clásicos, llamamos retiramientos, claro que muy alejado de las implicaciones que aquí se le imparten. En ese retiramiento ocupado por la poesía, el ascendere hasta el testimonio o la ausencia, resto pasado al paréntesis de ese retiramiento donde ahora hemos situado la poesía, forma las progresiones del discurso poético. Esa ascensión, por fuerza de su propio chorro e impulso, forma la corriente que le otorga un sentido al perverso y arremolinado mundo de lo cuantitativo, resuelto tal vez en la sentencia poética, donde la metafísica, la mitología o el teocentrismo, las combustiones del lenguaje en sus sutilísimas contracciones de pneuma y sentido, parecen gozar en su reducción a un punto errante que se mueve como una luciérnaga dentro del sentido ocupado por aquella sentencia poética. En el otro extremo de ese retiramiento desciende del septenario o ritmo la imago poética, el mundo órfico del descendere adimago, que cae sobre la corriente formada por la ascensión de la sentencia poética brindándole el otro sentido que recibe la poesía. Es el primero, el sentido de la sentencia poética al incorporar el quanto fragmentario de cada palabra como signo o como sensación interjeccional. Pero esa suma de sentencias poéticas, cada una de las cuales sigue la impulsión discontinua de su primer remolino, recobra su sentido tonal cuando la imago desciende sobre ellos y forma un contrapunto intersticial entre los enlaces y las pausas. En la Odisea, en el maravilloso capítulo XI, en que Ulises desciende a los infiernos, se establece un distingo entre el cuerpo y la imagen. Ulises conversa allí con la imagen de Hércules, pues su cuerpo está en el Olimpo. «Después de Sísifo, vi al divino Hércules, es decir, a su imagen, porque él está con los dioses inmortales y asiste a sus festines.» Subrayemos de nuevo en esa imago de los griegos el paso de avance que significa en la penetración de la poesía con respecto al doble egipcio. Ya que aquel como comparativo que vimos en la soberbia escultura de su lenguaje animal, parece quedarse rezagado ante el concepto griego de cuerpo y de imagen formando parte de una realidad complementaria más sacramental y misteriosa, que la cultura egipcia nunca pudo llevar a signo y expresión. Quien haya seguido las entrelazadas concausas de esta teoría hasta este momento de la exposición, puede tener la vivencia de sentencias poéticas como: cuando la capa cae del cielo forma un cono de sombra que se puede decapitar con el filo de la manga. Toda realidad de raíz poética o teocéntrica (la capa caída del cielo) engendra una reacción de irrealidad (el cono de sombra), que a su vez en toda realidad que allí participe (el filo de la manga) adquiere una gravitación, engendrando el cono de sombra, donde la imago desciende. Es decir, realidad poética o teocéntrica, irrealidad gravitante, realidad participante, a los que corresponde una espiral inversa: realidad, imagen descendente, irrealidad gravitante o aquella que el Dante llama, como ya indiqué en algunos de mis exámenes, cuerpo ficticio adquirido por la sombra de los fantasmas. Así la poesía se extiende a lo extenso de ese retiramiento entre esa progresión tonal de la sentencia poética y el descendere órfico de la imago. El poeta se hace casi invisible a fuerza de seguir esa concurrencia del ascendere y el sentido final comunicado por la imago. Se hace invisible ¿por máscara?, ¿por transparencia?
La campanilla del Viático, a la salida de la torre de Juan Abad, «encancerada del sentimiento de la sospecha», con público y lucido acompañamiento de la parroquia, rodeado de tercianas y negruras, hacían refulgir aún más las doradas espuelas traídas de Italia. En Sicilia, las áureas espuelas de don Francisco se agazapaban en gavetas para no tintinear el escondite. Catorce años de encierro le tornaban las oscuridades como las cerrazones de su lenguaje. Los cierzos y las filtraciones de un río a la cabecera le abren los humores, escoriándole la pelleja amodorrada en la walona. Para hacerlo aún más invisible la sombra de la torrecilla y las tercianas lo tumban cada día más en el horror. Pero esos encerramientos que nos regala el invisible, pueden ser lo mismo por torres que lucífugos, pues si la ausencia de la luz logra igualarse al aislamiento para darnos el encierro, también en la misma presencia de la luz tiembla el invisible. Y José Martí a medida que quiere más acompañar se hace aún más invisible, y al pasar saludando en la tierra de todos, desde las algaradas del Alto Aragón hasta la última cerca de piedra, o en el campamento donde relata el cronicón inmediato, se hace tan invisible, como los reyes misteriosos del período de Numa Pompilio, vueltos más invisibles a medida que penetraban más en el estudio de las claridades del fuego, en el centro concurrente de la luz en el plato de bronce. Pero don Francisco mantiene en pie su invisible, arreglando sus torceduras, ciñendo los colorines del harapo y escapándose con súbita brevedad del ordenamiento conversacional de la matria, pero el invisible inmediato de Martí nos ofusca con más áureas y cuantiosas sorpresas. Tacha lo que lo podía sacar o diferenciar, ciñe el raído que le permiten las cenizosas traducciones de la Appleton y hablando desde las raíces nudosas del bisabuelo, acude a la concurrencia de los impulsos visibles donde sus días se arraciman. Tampoco le reconocen y toca su invisible como araña cerrada contra el espacio abierto. A medida que aumenta sus acudidas, rescata en forma más temeraria sus retiramientos, y si decide desaparecer en la corriente caudal, tiene aún tiempo para pegar el trotón, como en las antiguas hagiografías la capa colgada del clavo que refulge mientras se hace la visita y se verticaliza la capa, desapareciendo después el clavo sostenedor, y penetrar en la casa donde lo oye una niña absorta y toca el agua. El hecho de que se le acordonase el caballo o se le recogiese en parihuela, lo saca, por esa prodigiosa coincidencia en el fiel de invisible y retiramiento, con el propio Anfiarao cosido al abismo que le regala por instantes Zeus para que no sea descubierto por la punta de la lanza. Ha logrado su invisible como el tercero que asciende hasta su ausencia y se le regala como el plus de ese vaciado de la ausencia, cuando afirma aún más su invisible ante las comprobaciones de la punta del metal, que no logra tenerlo y no puede comprobarlo en un punto. El hecho se alza con tal asombro, porque aun queriéndose diluir en el campamento o en la voz alzada de la sucesión o teoría, rechazando más que nadie el invisible sombroso de la torrecilla; logra así la temeridad de la prueba más radical, no por lejanía sino marchando hacia nosotros y buscando en la muerte la desembocadura que más lo iguala; logra, por el contrario, su absoluto invisible. En los dominios de la imago el paso de uno a otro invisible logra superaciones tan misteriosas y esenciales en la participación a favor de lo nuestro, pues Quevedo se hace invisible disfrazándose, pero Martí se hizo invisible acercándose más.
El invisible, por incesante audición de ese susurro, de ese súbito blanco del retiramiento, logra y gusta expresarse en la apetencia del volante libro, lleno del signo órfico de los propios caracteres, en el Enchiridion, o libro talismán que centra la historia de los francos, desde Carlomagno hasta san Luis, igualado con el daimon dialéctico o con la salamandra cartesiana, y que se entreabre siempre en la obsequiosidad agradecida del poder espiritual ante los poderes temporales, por una regalada gracia de la fuerza ante la aquiescencia de los símbolos y transformaciones de la metáfora. Es un delicado y misterioso regalo de León III a Carlomagno, agradeciéndole tierras y llaves en la graciosa servidumbre de regaladas ciudades. La copa volante o el libro talismán llenan el encantamiento del bosque medieval. La invención de la copa que acerca la fluidez, el devenir al centro del hombre, de sus combustiones, tiene en esta sencilla visión poética más importancia que la invención de la hoguera que aleja, que protege al hombre en la ausencia de la gracia y la inocencia. Por eso en la Biblia se dice, cuando me viniere el tiempo a la mano, alude a esa deslizada y en la brevedad de su remolino, conducción de la corriente de lo temporal o del líquido caudal a ese preludio de la copa que es el cóncavo de la mano, pues esa misma palma de la mano que para la visualidad es un reverso, ante el rumor de lo temporal se abre como concha, recepta como vagorosa holoturia en la orillera madrépora. La copa volante tenía inseguro destino y lo mismo se posaba en la mesa del rey Arturo, que en las consagraciones de Aquisgrán, ya que contenía dentro del cuerpo misterioso, el movimiento, la tibiedad del impulso de la corriente por los círculos, la sangre preciosa. Cultivaba su impreciso, encuadrando tan solo sus posibles en una extensa red de coordenadas, se perdía en la momentánea consagración de su poder volante, se disputaban su presencia por el incandescente poder de su ausencia, desaparecía al asegurar su guardia por el rey Arturo, como parecía ganarse en las invocaciones ausentes de Isabel de Hungría. Pero si la copa ascendía en la brumosidad de su volante impreciso, el Enchiridion se hace impreciso por la precisión y seguridad de su ocultamiento. Está resguardado por el Uno Monarca como metáfora. Está fijado en el Libro de los Macabeos: solo se relata la historia de los reyes. Cuando el Uno Monarca intenta participar como metáfora en la imago de la historia, formatio et transformatio según los escolásticos, puede sellar, entreabrir y resguardar el Enchiridion. La logración del Uno-Monarca-Metáfora ha ocupado las más vastas regiones de la imago participando: la Tracia y las creaciones de las vestales, Numa y Orfeo, Apolo y Pitágoras, Anfión y los dorios del Norte, Carlomagno y san Luis, Fernando III el Santo (o interpretaciones fragmentarias como Felipe IV, entrando embozado al convento para consultar a la monja iluminada sor María de Ágreda). La imago ha participado entre nosotros a través del título de un libro de contenido escaso y pobrísimo y en la lejanía, la sentencia y la muerte de José Martí. Al comenzar nuestra literatura un libro se brinda con un título de una fascinación mágica y severa. Es un título que hay que ir a buscarle par en la sabiduría china (Ting Fan So robando los melocotones de la longevidad, Elogio de la peonía, El ave de paraíso se posa en una cascada), o en la gran secularidad que unía la fuerza medieval con la elegancia del flamígero o del curvo (Paraíso cerrado para muchos; Jardines abiertos para pocos, Hospital de incurables, Recinto para cometas). Comenzar una literatura con un título de tan milenario refinamiento como Espejo de paciencia, título que menos que un esqueleto regala una nadería, nos sobresalta y acampa, nos maravilla y aguarda. Pero supongamos que la obra alcanzase una calidad tan refinada y misteriosa, tan secular y tan contemporánea, como la que su enigmático título nos sugiere. Hubiéramos comenzado con un Enchiridion, custodiado por José Martí, con el Uno Monarca participación, con una secular paciencia de escritura, con un hieratismo en el lento tejido de las danaidas devuelto por el espejo. Está dispuesto José Martí y es esa su imago más fascinante junto con su muerte, a llenar el contenido vacío de ese espejo de paciencia. Su sentencia está recorrida por una paciencia que se sobresalta, cabrillea o se tiende en las coordenadas extensionables del Eros sumergido de la poesía. Poco antes de su retiramiento había soñado con la escritura de un libro, que para nosotros cobra su existencia por la testarudez aragonesa de su inexistencia, del que se le escapa como una frase dicha ante el lanzazo final: Sentido de la Vida. Pero si aquel Espejo de paciencia lograse articular de nuevo el prodigioso alcance de su título con la extraordinaria imago desplazada por la sentencia y las ejecuciones de José Martí, tendríamos entonces nuestro Enchiridion, el libro talismán, custodiado por aquellos que lograron con sus transfiguraciones, con sus transformaciones, con sus transustanciaciones, participar como metáforas del Uno, como el uno procesional penetrando en la suprema esencia.
Después de haber situado en esa inmensa suspensión el orden de la poesía y en trazar las variantes de su combinatoria de relaciones, la historia de la poesía no puede ser otra que la imagen evaporada por esas coordenadas (para los griegos ¿acaso bostezo, repetimos, no significaba caos?) y estructurando la historia como la crónica poetizable de esas imágenes. Ese quantos formado por el ascendere de la sentencia poética, la metáfora como metanoia, como adquirido súbito en la transformatio de los escolásticos, hasta los propios temas que se van ganando en ese retiramiento, desde el germen y el acto a la embriaguez oscura a la alemana y la embriaguez cenital del católico por la revelación, desde el despertar griego a la voluntad de muerte del católico, al participado continuo del éxtasis en lo homogéneo, desde la dignidad estoica del poeta hasta su destrucción por esa ruptura entre lo heroico y lo infuso sobrenatural. Así el poeta se convierte en el Abastado de que nos habla Fray Luis, en el lleno que alcanza la normal medida de la sobreabundancia. Así vemos que el hombre comenzó por ser un fragmento de una hormiga del Tíbet, comprobado por los datos de Herodoto acerca de la construcción de las Pirámides. Durante una extensión relacionable por la imagen, durante veinte años, quinientos mil hombres trabajando en la pequeñez de un perímetro que solo alcanzaba un kilómetro, solo es posible si el hombre alcanza el tamaño de una Formica leo, de una hormiga gigante. Sabemos que 3 000 años antes de Cristo, en el retrato de Hesire en la puerta de su tumba, relieve en madera, por una colocación del dedo gordo del pie izquierdo nos hace pensar que tenía más de una pierna izquierda, ¿por error de perspectiva? ¿por imagen gravitante en una tesis imaginativa sobre el origen del hombre como hormiga tibetana? La construcción de la Babel, de una torre cuyo techo, como dice la Biblia, fuese el cielo, solo es posible afluyendo un contingente de hombres tan numerosos sobre la base de la torre, que tenían que ser hormigas de sexo y circunvoluciones cerebrales atrofiadas. Pero si lo vimos comenzando como hormiga gigantoma, lo vemos después adensándosele el aire en el que estaba al descubierto pero enterrado, eso le hace aumentar su ondulación flexible que va a colarse por los espacios intersticiales de los corpúsculos. El sudor anubado por el adensamiento le va regalando escamillas, que muy pronto el calórico y el ejercicio de la flexibilidad endurecen como un agudo cuchillo de obsidiana, pero la raspa con la masa de agua que le provoca sucesivas instantáneas victorias, lo torna oleaginoso y plateado. Y el caminar en sentido inverso de cuando era pez y se dirigía a ser hombre, es decir, de la palma al helecho, logra, con la sudorosa desesperación, afinar el hociquillo para alcanzar la caja de los cristales fluyentes. Al comenzar como filamento de hormiga tibetana y el poder terminar tocando la superficie interna de la marina con sus caudas como dedos, que lo tornan en sumergida araña de hielo segregando el espacio, en un cazón indiferente y confundido, decide, de nuevo en el esplendor derivado, volver a la misteriosa eternidad de su cuerpo misterioso, y entonarse en el alojamiento de su alegría:
Vé lengua y canta las glorias
del cuerpo misterioso.
De pronto, en el primer cuarto de la noche del 6 de septiembre de 1245, santo Tomás de Aquino, después del memorable distingo ofrecido a Alberto Magno, y sabiendo por revelación que este lo propondría para el Bacalaureo, que él por humildad rechazaba, decidió no asistir al convento de dominicos, donde su celda estaba al lado de la de San Alberto. Entra así con la lentitud dictada por su corpulencia en el mesón Le Mouton Blanche. La espaciosa cámara remataba en un gracioso balconcillo, con madera en el corazón de la Auvernia, donde se adormecían copiosamente los diversos de los oficios medievales. Faenas trigales, escuela de vidrieros, o serraje de la piedra, producían un sueño de silenciosas hondonadas en el légamo primitivo. Separados por una puerta de triple hechura, la otra cámara lateral está recorrida, ofrece cintas de humaredas rotas por una jarra levantada por una carcajada, entreabriéndose el bolsón coral para recibir el rabillo del tritón vinoso. El Aquinatense se ha encajado en la mesa, varón con la escribanía en la cintura, como dice Ezequiel de sí mismo, y parece en el absorto seguir un riachuelo de bienaventuranza con peces adormilados. Tiene el noble reposo equidistante de saber esperar a alguien y saber que ese alguien no llegará. Mejor, así está lanzado bruscamente en esa coordenada de ausencias y presagios concluyentes. Ha comenzado a hablar, a lanzar, sin que nadie parezca oírlo, su martinete de distingos contra el tocoloro turbante de Averroes. Cada uno de sus lentos mazazos va fortaleciendo el aire, resguardando la respiración en el ritmo de los oficios. Después ha penetrado un doncel causalista y exacto, que finge distracción mientras suaviza la bayeta por el testuz de un candelabro o sopla el polvo martillando entre dos grietas para la muequilla del hurón. El buey de oro pensante no percibe el extraño que quiere morder en su halo, nadar envenenando en su aliento.
—Extraña es la bienaventuranza, parece decir el santo corpulento de voz baritonal, que es cosa increada, y así será siempre inagotable, pero tiene una propia naturaleza que la hace cosa creada.
—Pero si es una operación, le responden sin ser oído, tiene que participar el sentido y así cobra su finalidad.
—Gozo de la beatitud y de la delectación. Fruición que acompaña la beatitud, dice la voz del corpulento remontando. —Oh, cuerpo indispensable en la consumación complementaria de la visión perfecta. Oh, cuerpo antecedente y consiguiente.
—Pero cada poro, vuelve a entreabrirse la otra voz que está ya en la visión, no en la mirada, del corpulento, si se quiere hacer fruitivo tiene que regalar la boca de la concupiscencia. La virtud puede abstenerse de participar, y eso es también una fruición. Todo al llegar por el enigmate se hace concupiscible.
—Bendito sea Dios, dice atronando con la voz alzada hasta despertar la sorpresa del sueño de los oficios, que hizo que la semilla no fuera segregada de lo que era el todo en el acto. Empiezan a sorprenderse en los balconcillos de la voz que se ha ido imponiendo al espeso tejido de la noche y a los espíritus intermedios. Como sin penetrar en la ajena sospecha y audición, ha ido la voz ganando la omnisciencia. Bendito sea Dios que resguarda el todo en potencia, haciendo de cada corpúsculo una volante esfera de creación.
—Luego hay dos decididos a dejarse dividir, a presumir de la creación, la semilla y el acto, la semilla y la potencia. Luego la indiferencia de los cuerpos es hermosa y sin causa. Responde el de la chaquetilla, al tiempo que la distracción de la gamucina interrumpe el muequeo del hurón.
—Si somos imagen y podemos ser semejanza, situemos ante la noche, vuelve a decir el buey cantante, nuestra dilatación como un movimiento metafóricamente expansivo.1 Los artesanos al rescatarse momentáneamente del sueño contemplan aquella corpulencia penetrar por manotadas y traspiés en el falso copero contestón. Al ver que el combate arrecia silenciosamente, vuelven a sus piezas donde el sueño cobra de nuevo sus óleos y potables descendientes.
Al llegar la novedosa mañana, el corpulento ya no está. Encima de la mesa central, el muñequito, el androide yace despedazado. Entre los émbolos y engranajes pulimentados, algún hilillo carmesí recuerda al embozado garzón de las respuestas.
Al situar en lo extraterreno de esta vida, ordenamientos cotidianos, el dato mismo puede convertirse en sensación, el razonamiento lentamente llevado en adivinación al súbito de penetración (el mismo seis de septiembre de 1245, carece de arbitrariedad gordezuela, pues el santo llegó a París por septiembre, donde señalando un día para cada uno de sus signos y presagios en relación con Alberto el Magno, ocupando el sexto día en que hizo el distingo del maestro, como dijo su propio maestro. La escapada al mesón, la situamos por la natural gravitación de que estando las dos piezas de dormir de san Alberto y santo Tomás contiguas en el convento dominico, y queriendo santo Tomás mostrar su gracia en su humildad por ocultamiento, como en san Alberto descubrir aquella gracia intelectiva y proclamarla, era consecuente que santo Tomás se aturdiese al ser descubierto por adivinación tan soberana. Su lucha con el androide, con el mortificante muñequito de causalistas respuestas, corría como leyenda en toda la Edad Media, pues el pueblo quería aprovechar aquella corpulencia unida al macizo de su distingo en que desbravase al muñecón de acero, recorrido por el mercurio pensante.
Yace aquí el capellán del rey de bastos, dice Quevedo en un mordiente y frío epitafio, para aullarle aún a la sombra de don Luis. Pero ¿qué jugaba sino su pobreza, sus metáforas, sus enigmas? ¿Su pobreza se compensaba con la cegadora buena suerte, jugando de pareja? Se adelanta paralelo al cálculo de probabilidades, ese cálculo sobre enigmas y chisporroteos, en que alancea sus metáforas como monedas. Helo ahí, acudido y desdeñoso, apostando el metal de las probabilidades de cada una de sus metamorfosis. El epitafio, ha recurvado sobre Quevedo, quien queriendo colocar una piedra infamante sobre su túmulo, ha trocado la claraboya en cornucopia, dándole a la espesura de las sombras una pinta áurea para su reconocimiento, llamear de abismáticas monedas en los húmedos salubres de la claraboya. Al quererle cargar la escasa densidad de un nuevo vicio a su sombra, esta favorece la última visión gongorina, regalándole a sus metáforas el temblor de la baraja deslizada a la gruta de Trofonio. Jugaba furiosamente, calculaba sobre lo imposible, como un jabato acorralado, fosforando sus marfiles en el revuelo final de la traílla. Aquel que tiene de escribir la llave, dice Cervantes en su Parnaso alabancioso, reconociendo la adecuación de una autoridad a los preludios indescifrados del cordobés, reventados de sentido. Llega así a la casa, en su torcido cálculo de improbables, reemplazando la llave por los gajos del as de bastos, y la cerradura comienza a hacer metamorfosis en cornucopia, impidiendo el total olvido del fuego en la transfiguración del Uno Monarca.
El buey mudo, el buey de oro pensante... Pero se quedaría aislado e impenetrable para mí, en su estática magnificencia indiferente, si al repasar días más tarde El libro de Job, no encontrase una expresión que venía a robustecer la bovina frente, apuntalando los diedros de la casa ante el heraclitano río. Saltaba en la paramera de la pétrea desolación, la expresión un buey de viuda. Un buey llevadero también de su pobreza, que alza en su testuz la única suerte de la que tuvo que retroceder al uno indual, perdiendo ya en su destino el ascendimiento. Vemos aquí, en ese desfile que viene para diferenciar y amenizar ese género, el buey que habla y que piensa, que canta y que consigue una nominación venerable: el buey de viuda. Como aquellos isósceles egipcios, que llevaban la geometría al mismo esplendor sagrado de la VI dinastía, y que convertían una extensión o una abstracción en una inmensa variación que se adelantaba con su diversidad casi irreconocible, llegando al simio de testa canina, o al halcón de oro cuyas alas son como la madre de la esmeralda del sur... Ahora volvía a remontar ese halcón, en los renglones de gastos de la corte de Francisco I, anotados por el embajador romano Mateo Dandolo: allí se consigna para halcones de caza 60000 libras, es decir, alrededor de 300000 pesos de los nuestros. Pero ese dato cruel se diluiría sobre su propia parábola bizarra, si no se convirtiese en el haz fulmíneo que nos va a hacer contemplar aquella tapicería en la que Francisco I, en compañía de su querida la señora de Étampes visita el taller de Benvenuto. Objeto de la visita: decoración de una fuente en Fontainebleau. Benvenuto ofrece algunos esbozos, el monarca sonriente discute y acepta. Benvenuto apunta seca pero dignamente en sus Memorias: Su Majestad me ordenó y rogó hiciera algún esfuerzo para producir alguna cosa hermosa, lo cual le prometí. En ese me rogó, parece como si alguien le cobrase al monarca las cuentas por aquellos halcones de caza, que venían a iluminar esa otra espléndida venatoria palaciana.
Asombro, abejitas escapadas de un nacimiento en Noel. Ahora es una súmula convertida en un todo, ahora es La rebúsqueda del tiempo perdido fluyendo como un personaje en los témpanos del tiempo sustantivo. Sorprendemos en un delicioso capítulo de un economista, la nueva nobleza, un resumen hecho con toda la flatterie del siglo XVIII, algo que es como un resumen anticipado de La rebúsqueda del tiempo perdido, convertido en dramatis personae. Es en 1752, cuando el duque de Picquigny contrae matrimonio con la hermana del banquero La Mosson-Montmartre, cuando la duquesa de Chaulnes, influenciada por los moralistas franceses del siglo de Luis XIV, más en el estilo que en la dignidad estoica, le aconseja a su hijo: Hijo mío, este matrimonio es excelente; es preciso echar estiércol a tus tierras, y se forma entonces una entrelazada descendencia de nobles vacilantes y banqueros presuntuosos: «Uno de los hijos de Samuel Bernard, más conocido con el nombre del “judío Bernard”, es el conde Coubert, y contrae matrimonio con madame Frottier de la Coste Messellere, hija del marqués de la Coste. El otro hijo compra un oficio de presidente en el Parlamento de París, titulándose conde de Rieur, y casa con madame de Boulainvilliers. En virtud de estos enlaces, el “judío Bernard” llega a ser abuelo de las condesas de Entraygues, de Saint Simon, de Courtorner, de Apchon y de la futura marquesa de Mirepoix. Antoine Crozat, cuyo abuelo desempeñaba oficio de criado, casó a su hija con el conde de Évreux, de la casa principesca de Bouillon. El segundo hijo, barón de Thiers, casó con madame de Laval-Montmorency y las hijas de este matrimonio casaron a su vez con el marqués de Béthune y el mariscal de Broglie. Un hermano de Crozat casó a su hija con el marqués de Montsampere, señor de Clèves. Una pariente del duque de la Villiere casó con Panier, encumbrado por su riqueza. El marqués de Oise concertó su matrimonio con la hija del americano André, cuando la prometida no contaba más que dos años (recibió 20000 libras de renta hasta la celebración del matrimonio efectivo y cuatro millones de dote). La hija de Berthelot de Pléneuf casó con el marqués de Prie; fue la amante del Regente. La hija de Prondre llegó a ser madame de la Rochefoucauld. Le Bas de Montargis se convirtió en suegro del marqués de Arpajon, abuelo del conde de Noailles y del duque de Duras. Olivier-Senozan, cuyo padre era trapero, dio su hija al conde de Luce, más tarde príncipe de Tingri, Villemorien dio la suya al marqués de Béranger. Los condes de Évreux y de Ivry, los duques de Brissac y del Picquigny, todos, absolutamente todos, emprendieron el camino hacia las cajas de Turcaret». Como ¿los personajes de una novela existiendo doscientos años antes, desconocidos totalmente por el narrador contemporáneo de su creación, dándonos un resumen por anticipado de un extenso novelable que ya había existido en la intensidad de un párrafo brevísimo? O, por el contrario, hay una constante, la nueva nobleza, que lo mismo actúa como realidad histórica que como realidad novelable. Reconstruyendo lentísimamente en un posible de coordenadas comprobables, tan solo en el tiempo retrospectivo, lo que antaño fueron situaciones reales, extrañas y reproducibles, las complicaciones históricas y sanguíneas de la nobleza francesa alrededor de 1752, que vuelven a danzar y a soplar sus epigramas en la cima proustiana de la novelística francesa de 1910. Al leer ese párrafo de una página, reconstruida por un economista sutil, debo confesar que experimenté las extrañas vivencias de mil y pico de páginas leídas hace veinte años, que volvían de nuevo a agitarse y a retomar sus hilos dentro de la fluencia. Pero aún hay algo más ¿qué importancia podría tener ese párrafo del economista, para alguien que al llegar a los veinte años no hubiese hecho una lectura de La rebúsqueda del tiempo perdido como un todo, como un ser absoluto? Como esas divinidades surgiendo del encuentro del céfiro con una diosa, he ahí un párrafo de un sociólogo-economista abrazado al in extenso de una novela contemporánea, engendrando un azar de orden heroico en la espera de que ese hecho pudiera surgir dentro del retiramiento del espacio poético.
Ved ahora también por los tapices de El Pardo a Lope de Vega y a Góngora, lanzándole flechas al jabalí de irreconciliable colmillo para Adonai. Escojamos la última de las flechas que toma el rendimiento del colmillo. Desde 1621, en que lanza una venablera Góngora, a 1631, en que Lope sigue la montería de puro rejuego, ya por jardines y no por serranías. Viene el estupefacto de la jauría y vibra aún el último de los flechazos de Lope: estrellas fijas encendió cometas. ¿Eran cometas de pura cristalería y doblegada cresta de cartón, recortadas en las máquinas de representaciones palacianas? Pero siempre la errancia de ese surcado comentario resistido por ese mundo de la fijeza estelar, la rodillera firme para el techo. De ese cometa de recortada máquina de jardines reales, tachado de pronto por el cometa de los designios, por el cometa de los vaticinios sicilianos. Así como los monarcas de la gran madurez de los Austrias habían recibido aquel cometa del barroco vienés, llegaba después de los sofrenados Osunas aquel barroco siciliano, donde el pintado cometa saltando por los yerbales se deshace en malicioso traspiés. Surca ahora la otra flecha de Góngora, decae el jabalí ante la tolvanera del galope final y el revuelo del polvo enmascarado, parece preludiar las cenizas. Las cenizas del escándalo comentario. Recojamos la última de las flechas gongorinas: ...que frutos ha heredado la montaña. Siempre el misterio de la sucesión en la pobreza. Siempre la herencia de la pobreza resguardada en esa dimensión como estrella fija. Y siempre el otorgamiento sacramental, el consiguiente misterioso del fruto. Pero el gran esplendor poético de España, es el esplendor de la pobreza heredada ya como cometa o como fruto. Ya como vaticinio o como opulencia en la misteriosa ruptura de la herencia.
Antes del gran ordenamiento aristotélico, afanoso de aclarar las concepciones de la poesía como oposición a tecné, es decir, como ser universal y padre universal. Y que retorna en el absoluto de los idealistas alemanes de Hegel a Novalis, situando siempre a la poesía en el ser principio, en la total causalidad inmanente. En la poesía como lo real absoluto, y la filosofía como la operación absoluta, de Novalis, reaparece esa concepción griega primigenia, del ser universal de la poesía, en oposición a los alemanes neoclásicos del período de Lessing que juraban por la poética aristotélica como si fuese el escudo de Aquiles. Pero antes Goethe, en quien lo dórico apolíneo délfico aviva su devoción por la luz suprafísica (espacio etéreo, firmamento para la guardia trácida, ensueño y elevación, claridad y alegría serena, sucesora de aquella sobriedad y sana inteligencia, en Platón), lo llevaron a la configuración de la imaginación poética como urdimbre y nexos, según los términos empleados por Dilthey. Sin duda, ofrecería una gran fascinación el estudiar esa urdimbre en relación con lo contrapuntístico, llegando así a diluir la sentencia poética en la imagen tonal del poema. Hay en la urdimbre algo del relieve, de lo sustantivo que necesita la poesía como ser universal o como absoluto, para cumplimentar los enlaces con las pausas. Las infinitas seriaciones sobre las que actúa la metáfora para provocar la causalidad de cada sentencia poética dentro del continuo aportado por la imagen. A medida que la metáfora actúa sobre esas series en la infinitud, en el tiempo absoluto, los nexos tienen que ser más sutiles diferenciaciones en lo indistinto. Para que la imitación aristotélica llegara a ser imago