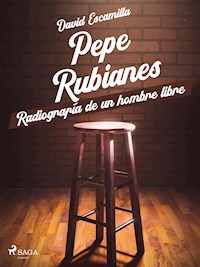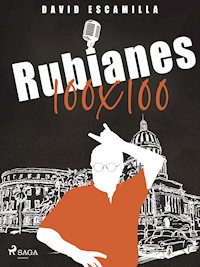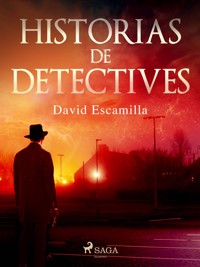Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Durante la dictadura franquista en España, una pareja de adolescentes de Barcelona se enamora. El tiempo y las circunstancias hacen que la pareja tenga que separarse durante dos décadas, pero el recuerdo de aquel sentimiento se mantiene vivo y acaba produciéndose un encuentro tan postergado como deseado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Escamilla Imparato
Palabras de amor
Traducción: Núria Centelles
Saga
Palabras de amor
Original title: Paraules d'amor
Original language: Catalan
Copyright © 2015, 2022 David Escamilla and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726988093
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Joan Manuel Serrat
y Salvador Escamilla,
por los sueños compartidos,
las amistades inspiradoras
y por su Barcelona eterna
1. UNA VENTANA ABIERTA
En el amanecer de aquella mañana de primavera del año 1967, una lluvia tibia y tímida empezó a llenar de gotas y melancolía la calle Caspe de una Barcelona nublada y gris. El último día del mes de marzo, los olores y los colores de la vida se habían hecho especialmente visibles para un mago de las ondas que cada día entraba en las casas de la gente, sin llamar a la puerta ni pedir permiso. Cuando Salvador Escamilla hablaba, la gente no sólo recibía palabras y música, sino caricias, abrazos e ilusiones.
Cada mañana repetía el mismo ritual. El conserje atento y servicial de Radio Barcelona, un hombre chiquito y bizco que siempre vestía de color azul, el señor Casado, le preparaba con diligencia un buen café, servido siempre en una taza de porcelana blanca, y se lo entregaba en mano, con satisfacción, al pie del micrófono.
De pie, con los ojos cerrados, Salvador olía el café, se mojaba los labios con aquel sabor intenso y dejaba que el espíritu del brebaje impregnara sus sentidos y le inspirase para comenzar el programa que estaba a punto de emitirse por la gran ventana de la radio.
El aroma del café era el combustible necesario para poner en marcha el engranaje de ese motor creativo. A menudo, alguna gota negra se derramaba por encima de las páginas de los guiones eternamente provisionales, cuatro notas redactadas con más intuición que técnica. Y justo antes de que el conserje abriera al público las puertas del estudio Toreski, más teatral que radiofónico, Escamilla volvía a hacer suyo el espacio, y visualizaba mentalmente todo lo que pasaría en aquella nueva mañana de radio.
La entrada al estudio de los cinco músicos de la banda del programa –Espeitia, Giralt, Orteu, Gadea y Fígols– formaba parte del protocolo. Con gran respeto, entraban de uno en uno y se colocaban delante de su instrumento, preparados para inundar la atmósfera con los ritmos y melodías de moda. Todos eran grandes maestros, virtuosos de su arte.
Detrás de ellos, disciplinadamente, estaba Xavier Porcel, el ayudante y secretario que hacía las funciones de productor del programa, un hombre que perseguía a Escamilla, arriba y abajo, siempre alarmado por las imprevisibles sorpresas del directo. Y todavía había otro personaje, Lluís Muntaner, el redactor de las escaletas y de los guiones del programa que tenían que enfrentarse con las garras de los implacables censores.
Todo estaba listo. Y con un gesto imperceptible de la mano, un código interno elaborado por los miembros del equipo, Porcel indicaba al señor Casado que ya podía abrir de par en par las puertas del templo de la radio. El público entraba excitado y absorto por poder ver en directo todo aquello que hasta entonces solamente había escuchado. Era una oportunidad única. Se creían privilegiados, testigos de excepción de una nueva edición de un Radioscope que ya era mítico.
Se rumoreaba que Salvador Escamilla era un hombre elegante. Y aquella mañana todo el mundo comprobó, en primera persona, en qué consistía su estilo. Llevaba un traje gris perla de alpaca, una camisa blanca, una corbata de punto, mocasines italianos y calcetines a juego, y el pelo impecable cortado con navaja, como si estuviese recién salido del barbero.
Escamilla saludó al público con una sonrisa, pero enseguida cerró los ojos para concentrarse en la cadencia de las agujas del reloj que presidía las paredes grises del estudio, unas agujas que se acercaban temerariamente a la hora exacta en que la señal luminosa indicaba que el micrófono ya estaba encendido y que cada palabra iba a retumbar poderosamente en todas las casas del país.
Los últimos tic-tacs del enorme reloj fueron los más lentos hasta entonces. El silencio era absoluto. Todo el mundo esperaba el milagro: escuchar la voz que cada mañana calentaba el corazón de la gente.
Sin embargo, a veces no todo el mundo está dispuesto a escuchar. En casa de María Riera parecía que nada ni nadie pudiese calmar la tormenta que se había desatado hacía algunos minutos, cuando la chica había sintonizado la emisora Radio Barcelona donde estaba a punto de empezar el programa Radioscope.
–¡Sigues empeñada en llevarme la contaría, María! ¡Ésta es una casa respetable en la que no tiene lugar el libertinaje ni el catalanismo que defiende ése tal Escamilla! –dijo el cabeza de familia con tono imperativo, mientras se acercaba al aparato de radio para apagarlo.
–Joan, deja a la niña, ¡que no te ha hecho nada! –dijo la madre de la chica en un acto reflejo de protección.
–¡Cállate, Julia! Si no fueras tan débil, María nos obedecería más y no tendría esa idea tan loca de ser artista. Es una botarate y es tu culpa, sólo tu culpa. Si nuestra hija sigue por este camino, te aseguro que se convertirá en una chica infeliz y que te arrepentirás toda tu vida.
–Papá, no juegues con los sentimientos de mamá. No es justo.
–Estás en mi casa, chica. Así que ni se te ocurra decirme lo que puedo o no puedo hacer. Aquí, entre estas cuatro paredes, las normas las pongo yo. Yo sé exactamente qué es lo que se debe hacer para sacar adelante esta familia.
–Padre, tú siempre crees que tienes la razón, pero no siempre es así. Ya no soy una niña. No estés tan encima de mí, te lo pido.
–Claro, María, claro que tengo razón. Ya lo verás, hazme caso y todo irá bien.
–¿Ves como es imposible hablar contigo? No escuchas nunca a nadie. Me das tanta pena, papá.
Lo único que obtuvo como respuesta no fueron precisamente palabras. Su padre, con el rostro encendido, repitió un gesto que había hecho decenas de veces. Después de decirle a su mujer que saliera de la habitación, sacó el látigo de cuero que llevaba atado a la cintura y, sin piedad, azotó las nalgas y la espalda de su hija. No era la primera vez que sucedía algo parecido en aquella casa tan distinguida, y lo único que pudo hacer María fue sollozar en voz baja, secarse las lágrimas con las mangas de la blusa y sentir una y otra vez el cuero que le ulceraba la piel.
Cuando el progenitor dio por acabada su lección, impasible, le dijo a su hija:
–María, sé que mañana tienes una actuación y por ese motivo no te he pegado en la cara, pero te aseguro que la próxima vez que desobedezcas estando a mis órdenes no seré tan amable contigo.
Con un gesto delicado, Escamilla acarició el micrófono de jirafa y lo acercó cariñosamente a sus labios, como un amante en busca de la boca de su amada. Y justo cuando la esfera marcaba las diez y media de la mañana, pronunció aquella mítica frase que ya se había convertido en un símbolo: Buenos días, Cataluña, buenos días...y una canción. El programa avanzó dando paso a todos los contenidos y secciones habituales, y el plato fuerte del día llegó con la actuación en directo de Joan Manuel Serrat, el cantautor favorito del locutor, quien, desde su sección, que se emitía todos los lunes, miércoles y viernes, interpretó una de sus canciones más conocidas, Paraules d’amor, que pertenecía a un disco que se había colocado entre los más vendidos de España. Era la primera vez que algo así sucedía con una canción catalana.
El público del estudio enloqueció con la actuación. Y cuando Joan Manuel acabó de cantar, Escamilla y él compartieron unas palabras para anunciar el evento histórico que iba a tener lugar el día siguiente, aquel primer sábado del mes de abril.
–Queridos oyentes, no hace falta que os recuerde que mañana todos tenemos una cita ineludible, extraordinaria, única y mágica. Mañana tenemos que estar todos en el Palau de la Música, apoyando y disfrutando de nuestros artistas, gente de nuestra gente. Será un gran concierto de canción catalana, que contará con una cartelera de excepción: Jacinta, Mariano Albero y Jocelyne Jocya, entre otros. Y también una nueva voz que a pesar de ser muy joven, ya tiene muchas cosas que decir: ¡María Riera! Y, claro, en la segunda parte del concierto el gran protagonista de la noche será Joan Manuel Serrat, el cantautor más querido, admirado y seguido.
–¿Ya tienes a punto el orden del repertorio, Joan Manuel?
– Sí, sí, Salvador. Ya está todo pensado y preparado. –¿Y cómo van los nervios? ¿Te traicionan a menudo? –Hombre, la verdad es que un directo siempre es un directo. Además, esta será mi primera vez en el Palau. Y eso, aunque no quieras, impone.
–Querido Joan Manuel, te dejamos ir a casa porque necesitas descansar y preparar tu cuerpo y tu mente para este gran reto que se acerca. Y a todos vosotros, queridos oyentes, sólo quiero añadir que el Radioscope de esta semana terminará ahora mismo, pero mañana, sábado, continúa la fiesta. ¡Y será una gran fiesta! Os deseo un feliz fin de semana lleno de alegrías compartidas y de ilusiones hechas realidad.
«No pienso perderme el concierto de mañana en el Palau. Toca Lluís y ya hace demasiado tiempo que me dice que vaya a verle en directo y nunca puedo. No puedo hacerle otro feo a mi hermano. Mañana acompañará con la guitarra a la voz de Mariano Albero. Sé que él me espera allí, en la platea del Palau. Y esta vez no puedo fallarle», pensó Ramon Miserachs mientras desconectaba la radio para concentrarse en el libro de derecho civil que tenía en las manos. Faltaba menos de una semana para enfrentarse a aquel examen; lo temían todos los estudiantes de la facultad. Pero no dispuso de mucho tiempo para estudiar, ya que Lluís entró en casa resoplando, con los nervios a flor de piel.
–¿De dónde vienes tan mugriento? ¿Se puede saber qué te pasa por la cabeza?
–Mejor que no te lo cuento. No te lo vas a creer... –dijo Lluís mientras recuperaba el aliento y se quitaba la ropa sucia y desharrapada antes de ducharse.
–¿Y la ropa? ¿Te has peleado con alguien?
–Mucho mejor que eso, hermanito. He lanzado un cóctel molotov contra la sucursal del Banco Popular de la calle Consejo de Ciento.
–Lluís, estás loco. Un día los grises te cogerán y se te acabarán las ganas de marcha. Ya veo que la primavera te calienta la sangre, pero a decir verdad, te encuentro mucho más convincente como músico que como revolucionario de pacotilla.
Nada más apagarse la señal luminosa que indicaba que el programa había terminado, Escamilla se desató el nudo de la corbata, se quitó la americana y se dobló las mangas de la camisa. Entonces, ya relajado y satisfecho, se acercó, generoso y receptivo, hasta la platea de aquel estudio donde le esperaba su fiel público. Todo el mundo quería decirle algo, todo el mundo le reclamaba y le pedía un instante de atención. Y él tuvo una palabra, una mirada, un gesto para cada uno. Aquel era su público. Y era completamente consciente de que su trabajo no tenía ningún sentido si no había alguien al otro lado de las ondas. Era un trabajo agradecido, pensó, y salió en busca de la luz natural de la calle Caspe acompañado de su amigo y confidente Joan Manuel Serrat, con quien se sentó en la terraza del Café de la Radio para charlar, un día más, de todo y de nada, para compartir aquella amistad cargada de complicidades e ilusiones que ya tenía todos los colores de la primavera.
2. PRIMAVERA EN EL PALAU
María Riera había dormido poco y mal. Con el cuerpo dolorido y la mente hirviendo de pensamientos y sentimientos contradictorios, la noche se le había hecho muy larga mientras se revolvía entre las sábanas empapadas y buscaba el consuelo y la ternura que le faltaba entre las deliciosas palabras de aquella nana que iba a cantar en el Palau.
Barcelona estaba preciosa. Se levantó y salió perfumada del ático de la Rambla de Cataluña, donde vivía con sus padres, con un vestido de flores. Era primera hora de la mañana y la ciudad, todavía adormecida, vibraba al ritmo de una energía que enseguida se le contagió.
Los plataneros de aquel elegante paseo la protegían a ambos lados, y ella bajaba con los ojos llorosos, el corazón acelerado y ese miedo eterno que llevaba clavado dentro y que trataba de disimular, como podía, con una sonrisa forzada que sabía que no era del todo convincente.
A la altura de la Avenida de José Antonio Primo de Rivera, se paró en un estanco para comprar el periódico, sentía curiosidad por saber si entre las páginas de la sección de espectáculos aparecía su nombre, en aquella cartelera de lujo protagonizada por algunos de los grandes referentes de la canción catalana.
En la portada de La Vanguardia aparecía una fotografía de Franco a toda página y en la sección de cultura un anunció destacado que informaba del concierto de aquella noche en el Palau de la Música Catalana. Entre aquellos nombres de grandes cantantes, también figuraba el suyo.
Ilusionada como una niña, María abrió el periódico y quiso enseñarle la página al quiosquero, quien por un instante se convirtió en cómplice de su alegría. Y con aquella sonrisa ingenua dibujada en la cara, llegó hasta la Plaza Cataluña, donde, sin saber por qué, tuvo la necesidad de pararse por un instante para observar una bandada de palomas blancas que volaban concéntricamente y dibujaban figuras imaginarias en aquel cielo pintado de azul. Intuyó que aquella imagen era un mensaje y que ahora sólo le faltaba saber cómo interpretarlo.
–Siempre he querido volar como estas palomas – dijo una voz grave y cansada que María escuchó de pronto detrás de ella.
Al volverse, María vio que se trataba de una mujer muy vieja, con la cara quemada por el sol, que pasaba días enteros vendiendo vezas para alimentar a aquellas aves que eran el deleite de los niños y los turistas.
–Sí. Ellas son la libertad en estado puro... –respondió la chica.
–¿Y tú me hablas de libertad? Con lo joven que eres, ¿Qué sabes tú de eso?
–Sólo sé que la libertad es bella y también necesaria.
–Tus ojos llorosos no me dicen precisamente que eres libre. ¿Qué te pasa, niña?
–¿Sabe? Mi problema es precisamente aquello que no tengo – respondió María mientras empezaba a llorar desconsoladamente.
–Perdóname, no quiero ser indiscreta. No hace falta que me lo cuentes. Pero déjame decirte una cosa: nunca permitas que nada ni nadie te quite la alegría. Es tu tesoro más preciado y solamente te pertenece a ti. Piénsalo cada vez que estés a punto de rendirte. No podemos traicionarnos a nosotros mismos. Recuérdalo siempre.
Cuando llegó a la plaza Obispo Urquinaona, a María le vino a la memoria el anuncio que había escuchado por la radio tantas mañanas en el programa de Escamilla: «Te esperamos en la Casa de las Mantas, Jonqueras número 5, al ladito de la Caixa...», y como le venía de paso, decidió pararse delante de aquel escaparate inmenso lleno de ropa para el hogar, y después de pensárselo dos veces, entró a mirar las ofertas que anunciaban unos carteles de colores imposibles de evitar. Y con una bolsa llena hasta arriba de toallas, sábanas y almohadas de algodón, salió del lugar y tomó la calle del Palau, que ya estaba muy cerca.
Nada más atravesar la gran puerta giratoria de aquel recinto modernista consagrado a la música, obra del genial arquitecto Domènech i Montaner, tuvo la sensación de que entraba en otro mundo. Subió cada escalón de la majestuosa escalinata de mármol, alzó la mirada para contemplar encantada aquella magnífica vidriera de Antoni Rigalt, que hacía de techo, y cruzó todo el patio de butacas de la platea hasta el proscenio, donde ya estaban algunos músicos ensayando. Con gran respeto, subió al escenario para observar cómo lo vería todo desde allí arriba esa misma noche, cuando llegase el momento de actuar.
Y en medio de todas aquellas esculturas, bellas musas de cerámica que parecían formar parte de un coro de voces celestialess y que estaban situadas en torno al escenario, María cerró los ojos y se dejó llevar suavemente por la canción que apenas empezaba a cantar una de las mujeres con la que compartiría cartel. Ella, Jacinta, la miró con un gesto de complicidad, se acercó a la chica y la besó en la mejilla.
María tenía muy claro que aquella iba a ser una noche de sensaciones únicas, de música y de complicidades. Pero nunca podría haber imaginado que entre todas las miradas del público, hubiera una muy familiar y cercana. Una mirada que llevaba clavada en su interior desde hacía unos cuantos años y que nunca había podido olvidar.
3. FLOR DE JAZMÍN
Se sentía como una niña pequeña en un mundo de adultos, mientras lo observaba todo desde el rincón más oscuro del escenario, un escondite imaginario que la hacía sentirse segura delante de aquel mundo nuevo y desconocido.
Los elementos parecían ponerse en su contra, todo lo encontraba hostil y extraño: los micrófonos no acababan de funcionar, los focos de luz estallaban por todas partes, las guitarras estaban desafinadas, los nervios descontrolados, había miradas de incertidumbre, de miedo...
María sacó el coraje de donde creía que no tenía, y con pequeños pasos, cada vez más seguros, se plantó allí, en medio del escenario. Había llegado el gran momento de demostrarse a sí misma y de demostrarle a todo el mundo que aquél sería el principio de un gran sueño hecho realidad.
Miraba fijamente el micrófono que tenía a un palmo de los labios, con cierto respeto, consciente de que aquel objeto podía ser su mejor aliado o su enemigo más feroz. Aquel trebejo sería el encargado de proyectar su voz delante de un público que tendría en sus manos el poder de ensalzarla hasta la fama o de hundirla en el infierno del olvido. Pronto le vino a la cabeza la fragilidad de sus días, la eterna sensación de provisionalidad que la había acompañado a lo largo de toda la vida. Siempre se había sentido como un pétalo de jazmín arrancado súbitamente por la furia de un golpe de viento de primavera.
Un rumor avanzó por el patio de butacas hasta invadir el Palau de voces que anunciaban la llegada de Escamilla. Él haría de maestro de ceremonias y de presentador del concierto. El locutor avanzó hacia el escenario, con paso decidido, esparciendo generosamente una sonrisa luminosa que contagió de optimismo el ambiente.
Cuando estuvo sobre el escenario, junto a María, instintivamente percibió la extrema fragilidad de la chica.
–Cómo me gusta verte aquí arriba, María –le dijo Salvador Escamilla a la joven promesa de la canción catalana mientras la abrazaba con un gesto de protección.
–Salvador, tus palabras son tan importantes para mí ahora mismo...
–¿Qué has decidido cantar esta noche? Quedamos en que sería bueno escoger una de aquellas canciones tradicionales.
–¡Claro que sí! He escogido, y me parece que es una de tus preferidas, una nana: Rossinyol que vas a França1.
El periodista, al ver cómo se estremecía al pronunciar el título de la canción, le cogió la mano firmemente para serenarla.
–María, en un artista los nervios son necesarios para estar alerta, despierto y dar lo mejor de sí mismo. Estar excesivamente relajado no es bueno.
–¡Tengo mariposas en el estómago, Salvador!
–Bueno, eso es bonito, pero sobre todo es muy importante. ¿Sabes qué, María?, siempre tenemos cosquillas en el estómago antes de empezar a cantar, como tenemos cosquillas cuando nos enamoramos. Creo que tengo un buen consejo para ti y si te gusta ya es tuyo. En estos momentos de nervios, es muy importante concentrarse en un recuerdo muy intenso y único, como puede ser el primer beso de amor. En aquel instante sólo existen los ojos, los labios y el aliento de la persona que quieres. El Universo entero desaparece y se funde en la nada. Verás cómo de repente todo es fácil, la voz sale más clara que nunca, y parece que le estés dando un beso al público de la platea. La gente recibe tu voz como si estuvieras besándolos, de uno en uno. María, hazme caso y concéntrate intensamente en aquel primer beso de amor.
–Gracias por ser como eres, tan generoso conmigo. No sé si está bien decírtelo, pero lo siento con mucha fuerza. Eres como un padre para mí. Espero no decepcionarte. Ya me dirás luego qué te ha parecido el ensayo.
–María, ya lo tienes todo a punto. Ha llegado tu gran momento. Estás en el umbral de la puerta que separa la vida de la niña que eres, y la de la mujer que estás a punto de ser.
La chica agarró el pie del micrófono y buscó su complicidad, respiró un par de veces profundamente y transformó en melodía los eternos versos de aquella canción infantil:
Rossinyol, que vas a França, rossinyol
encomana’m de la mare, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol 2 .
Frente a ella, en las primeras filas de la platea, tres espectadores seguían con atención cada gesto de la joven intérprete. María se sentía reconfortada con aquellas miradas de apoyo: sentía que no estaba sola, y acordándose de las palabras de su descubridor radiofónico, cerró los ojos y se concentró en su primer instante de amor, cuando sus labios descubrieron el misterio del deseo.
Que em fa guardar la ramada, rossinyol,
he perduda l’esquellada, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol 3 .
Aquella vieja canción que había regalado dulces sueños a tantos niños empezó a emprender el vuelo y a hacerse más verdadera y bella. Ella seguía pensando en aquel primer beso y su voz impregnaba el Palau de emociones a flor de piel.
Cuando acabó la última estrofa de la melodía, María abrió los ojos lentamente para contemplar un paisaje que no había previsto: allí, de repente, había más de treinta personas, de pie, aplaudiendo con las manos y la mirada.
Con timidez, la joven cantante agradeció las muestras de afecto de toda aquella gente, inclinándose respetuosamente delante de su primer público, con aire de incredulidad y de sorpresa. Y después de buscar los ojos de Escamilla y de recibir su beneplácito con un casi un imperceptible pero inequívoco gesto de la cabeza, se giró para salir entre bambalinas, y la sorpresa fue máxima cuando chocó con la mirada de aquel recuerdo que la había inspirado sólo unos instantes antes.
«Mientras cantaba, cerraba los ojos y lo veía en el pasado. Abro los ojos y todavía lo veo aquí, en mi presente», pensó María mientras Ramón avanzaba ilusionado.
–Me gusta comprobar que llevas el mismo perfume de siempre, tu delicada aroma de flor de jazmín.
4. UNA MIRADA FURTIVA
El pasado nos obliga a mirar atrás y, a menudo, el billete que nos permite hacer ese viaje hacia todo aquello que un día fue puede ser algo tan sencillo como una mirada furtiva entre dos personas, una chispa misteriosa capaz de encender el fuego dormido del amor.
Ramón y María habían coincidido en Begur cuando eran niños, pero todo se volvió más intenso algo después, tres años antes de aquel concierto. Aquel verano de 1964 los dos descubrieron el sabor de su primer cigarrillo, pero también el significado de palabras cargadas de ternura, temblorosas caricias y el primer beso de amor.
El último día de aquel agosto en Begur fue muy especial para toda la pandilla. Al día siguiente, todos volverían a sus ciudades, a la rutina de la escuela y a las obligaciones que iban a empezar muy pronto.
Habían quedado los cinco delante de la finca de María, con las maltrechas bicicletas BH a punto para ayudarles a recorrer el quilómetro escaso que había hasta su cala favorita.
–Marc, ya veo que no te has olvidado de la guitarra. ¡Ey, que está muy bien eh!, ¿Pero has pensado en coger la toalla y el bocadillo para comer? –dijo María al cruzar la valla verde de madera del jardín y al ver a su amigo sin nada más que el bañador y la funda de la guitarra.
–Ya sabes, los artistas somos así, María. Pero estoy convencido de que tu madre me podrá preparar cualquier cosa rápida para comer.
–¡Qué morro tienes! –gritaron Rosa y Jordi al mismo tiempo.
–Nos repartimos la comida que tenemos, ¿de acuerdo? ¡Pero nos vamos ahora mismo! –dijo Marc.
–¿Has vuelto a tener problemas con tu padre, María?–le preguntó Ramón al oído.
María no contestó. Sólo corrió hasta su bicicleta y se dirigió hacia el camino de ronda, en una carrera improvisada con sus amigos que acabó sin ningún ganador claro cuando el grupo llegó a la cala que les había visto crecer.
–María, deberías ir pensando en cambiar de toalla. Huele muy bien, pero ya no te pega –dijo Marc mientras afinaba la guitarra.
–¿A qué viene esto? Creía que mi toalla de Snoopy te gustaba mucho–contestó ella.
–¿Y a ti quién te ha dicho que hablo de Snoopy? Ya sabes que lo que realmente me gusta de esa toalla es tu olor.
–¡Mirad allí, en la cima del acantilado! ¿No es la amiga de tus padres, Jordi, aquella cantante de los Setze Jutges? –gritó de repente Ramón.
–¿A ver? ¿Dónde dices que está? Sí, es verdad, es Guillermina –respondió Jordi mientras se colocaba las gafas de pasta–. ¡Vaya, ha saltado al agua!
–Nosotros, antes de marcharnos, también tendríamos que hacerlo. Sería una buena manera de despedirnos hasta el próximo verano –dijo Marc mientras empezaba a tocar los primeros acordes de The Times They Are A-Changin, una canción de Bob Dylan que se había convertido en la banda sonora de aquel verano.
A María y Ramón les gustaba zambullirse y nadar mar adentro; jugaban a ser delfines entre la espuma blanca. Y aquel último baño de verano se convirtió en una experiencia mágica cuando sus labios se volvieron a encontrar bajo el agua.
Comieron bajo un pinar, en la misma cala. Sobre las toallas, pusieron la comida que cada uno había traído de casa: tortilla de patatas, lomo rebozado, patatas fritas Matutano, botellas de Coca-Cola, unos daditos de sandía y melón, e incluso una petaca de whisky de sus padres que Jordi había cogido a escondidas y que se pasaron entre los chicos.
La siesta fue corta y después, a media tarde, la pelota hinchable de Nivea se convirtió en la gran protagonista. Primero, jugaron al fútbol improvisadamente en la arena, y después, en el agua, con muchas sonrisas y pocas normas.
Cuando el sol empezaba a esconderse, los más valientes del grupo decidieron subir al acantilado para ejecutar aquel ritual iniciático que tendría que convertirles en los héroes del día.
A medio camino, Jordi cambió de idea, dio media vuelta y volvió a la playa con las chicas, mientras Ramón y Marc, más decididos y valientes, llegaban a la cima, con todas las ganas del mundo de demostrar quiénes eran.
–Desde aquí arriba impone mucho más, ¿verdad Ramón? –dijo Marc mientras se sentaba encima sobre la roca, con los pies colgando en el vacío, y contemplaba aquel vertiginoso y amenazador abismo.
–Visto desde aquí, te confieso que yo tampoco lo tengo claro.
–¿Y si nos damos de la mano y saltamos juntos? –se atrevió a proponerle Marc.
–Si tenemos que hacerlo, que sea ahora. Si nos lo pensamos más, nos marcharemos avergonzados – dijo Ramón, mientras se levantaba decidido a coger la mano de su compañero.
Los dos chicos contuvieron la respiración y trataron de concentrarse en el vaivén de las olas, como si buscasen el momento más propicio para cerrar los ojos y saltar al mar.
–¡Si lo hacéis, estáis perdidos! –chilló una voz vieja y cansada a sus espaldas–. Es evidente que no conocéis la antigua leyenda del canto de las sirenas de playa Fonda.
Ramón abrió lentamente los ojos, como si despertara de un extraño sueño que había estado a punto de convertirse en pesadilla.
–¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? –preguntó el joven sin soltar la mano de su amigo, mientras se alejaban del peligro.
–Sólo soy un coralero, un hombre que se ha pasado la vida buscando coral en estas aguas y que ahora quiere avisaros del peligro.
–¿De qué leyenda habla? –se interesó Marc, más sereno.
–Bajemos a la playa y os lo contaré a vosotros y a vuestros amigos.
María, Jordi y Rosa no entendían qué estaba pasando.
–Jordi, ¿tú sabes quién es ese hombre mayor que acompaña a Ramón y Marc?
–Le he visto por aquí alguna vez.
–Yo sí que lo conozco bien. Suele comprar en nuestra tienda de comestibles –añadió Rosa–. Habla poco, pero todo el mundo lo escucha embobado. Mamá siempre dice que este viejo tiene ciertos poderes extraños.
Cuando el coralero empezó a hablar, la hoguera que acababan de encender parecía alumbrar la cala entera, y los rostros brillantes de los cinco jóvenes mostraban una gran fascinación por aquella historia que, de repente, otorgaba un nuevo sentido a aquel día que habían vivido juntos.
–El verano es la única época del año en la que es posible ver sirenas, ya que las escamas de su cola lucen con poderosa intensidad bajo el resplandor del sol y de la luna. La leyenda cuenta que, al atardecer, las sirenas se acercan sigilosamente hasta la costa para contar uno por uno los granitos de arena gruesa y oscura de ese escondite natural. Fueron castigadas con la prohibición de tocar tierra, dicen, por haber puesto en peligro la vida de los marineros, los pescadores y los coraleros como yo, con los cánticos seductores, los juegos bajo el agua y las danzas encantadoras que levantaban temibles vientos de levante y olas gigantescas. Las sirenas hacían volcar las embarcaciones y enloquecer a los hombres, y cubrían el mar de espuma blanca y los pueblos costeros de pena y dolor.
–No entiendo por qué no podemos saltar desde el acantilado –interrumpió Marc–. Eso que nos cuenta sólo son cuentos de niños.
El viejo coralero esbozó una sonrisa antes de continuar con su explicación.
–A pesar del castigo, las sirenas no renunciaron a sus juegos de seducción, les gustaba engalanarse con velos rojizos como el coral. De lejos, escondidos en cualquier rincón sombrío, los pueblerinos medio fascinados por tanta belleza, esperaban cualquier imprevisto que les permitiera acercarse a las sirenas y quitarles los velos rojizos. Quien consiguiera uno, dice la leyenda, tenía asegurado el amor de su amada y la felicidad eterna.
»Chicos, yo he visto morir a mucha gente al chocar contra las rocas que se esconden entre las olas. Desde allí arriba no lo parece, pero la muerte es la verdadera señora de este paraje. Nunca os fiéis de las apariencias y buscad siempre dentro de vosotros la verdad de las cosas.
Hicieron el camino de vuelta en silencio. Sólo Ramón y María, en la cola de aquella serpiente imaginaria que formaban las bicicletas por los caminos empedrados, hablaban de sus cosas, aprovechando los últimos momentos que podían pasar juntos aquel verano.
–Ramón, ¿recuerdas nuestros besos en el agua? Ahora, cuando he vuelto a encontrarme con tus ojos, me he acordado de aquel último día de verano que pasamos en la cala Fosca –dijo María emocionada.
–Y de la leyenda de las sirenas... ¿te acuerdas también? –quiso saber Ramón.
–Hombre, por supuesto.
–Pues ahora mismo acabo de entender que el viejo coralero tenía toda la razón del mundo cuando decía que el amor y la felicidad eterna sólo dependen de un pequeño gesto de complicidad, como sustraerle un velo rojo como el coral a la mujer que quieres.
Y María, con una tímida sonrisa, añadió:
–Claro, fuiste tú. Tú me robaste, aquella tarde, mi pañuelo de seda. Ahora lo entiendo.
5. TRES LÁGRIMAS
Aquel concierto tan esperado del sábado por la noche empezó más tarde de lo que la gente hubiera deseado. La platea del Palau estaba caldeada, se escuchaban por todos lados proclamas y consignas catalanistas y libertarias. Las muestras de euforia colectiva incomodaban a algunos sectores del público, temerosos por la más que probable aparición en la ciudad de los hombres fuertes del Régimen.
–Buenas noches, queridas y queridos –dijo Salvador Escamilla, con el micrófono en mano, dirigiéndose a los asistentes del recital–. Como podéis ver, vamos retrasados. Y no es que no tengamos ganas de escuchar la primera voz que nos cantará, la mágica Jacinta. ¿Pero sabéis qué ocurre? Pues que de repente se ha ennegrecido el cielo y las primeras nubes amenazan tormenta. Y os aseguro que son unas nubes muy grises, ¿ya me entendéis, verdad?
Entre bambalinas, María y su madre, Julia, no se perdían ni un solo detalle de lo que estaba pasando en el escenario.
–Niña, ¿no crees que Escamilla ya está haciendo de las suyas? Alguien puede llamarle la atención en cualquier momento.
–Mamá, hace unos cuantos días corría por la facultad el rumor de que Salvador había tenido un buen susto con la censura. Se ve que incluso le citaron en las oficinas que tienen allí, en la Avenida del Generalísimo Franco. Qué valor tiene este hombre, ¿no te parece?
–¿Tú llamas a esto valor, María? Yo más bien lo llamaría inconsciencia.