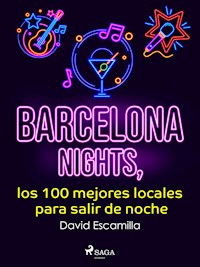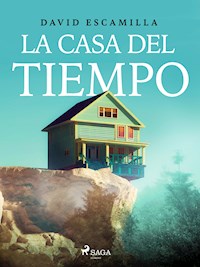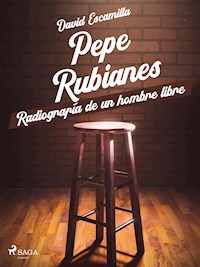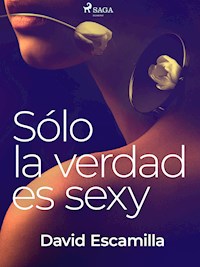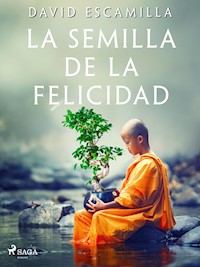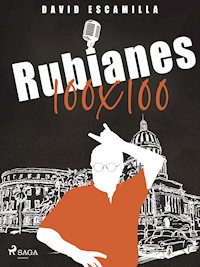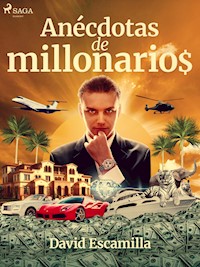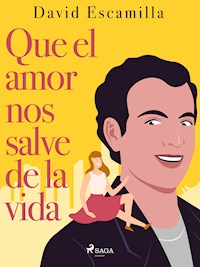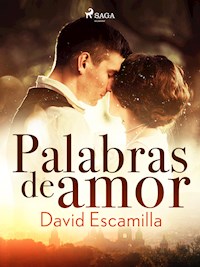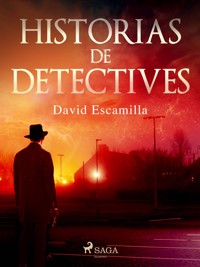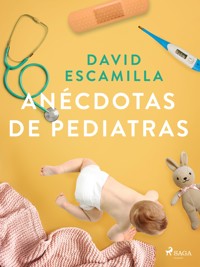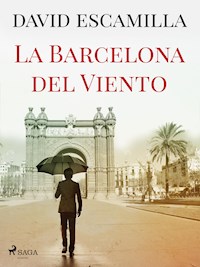
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Tomando como base «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón, David Escamilla ofrece algunos de los itinerarios que aparecen en la aclamada novela e invita al lector a recorrerlos y descubrirlos. Algunos edificios estarán, otros no, en algunos callejones sentiremos escalofríos, en otros nos sentiremos más seguros. Lánzate a recorrer las calles y déjate sorprender.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Escamilla Imparato
La Barcelona del viento
Saga
La Barcelona del viento
Copyright © 2007, 2022 David Escamilla and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726988055
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mis padres, que siempre me han creído capaz de escribir «un» libro.
A mi hija, más resplandeciente que su nombre.
Mercè Vallejo
Agradecimientos
Los autores quieren agradecer la gentileza del señor Xavier Caballé por cedernos las fotografías que ilustran el texto.
Introducción
La sombra del viento, publicada en 2001, es la primera novela de Carlos Ruiz Zafón dirigida al público adulto. La acción parte del año 1945, y combina elementos policíacos, históricos, trágicos, románticos y costumbristas. Prácticamente toda la acción transcurre en un escenario único: la Barcelona de las mil caras.
De la noche a la mañana La sombra del viento se transformó en un best-séller mundial, que ha sido traducido a treinta y seis idiomas, con más de siete millones de ejemplares vendidos, y distinguida con numerosos galardones literarios en España, Estados Unidos y Canadá.
Cuando cerramos La sombra del viento después de haber leído su última página, la imagen que nuestra mente evocará de Barcelona quizá sea algo vaga, o incluso es posible que deje espacios en blanco en algunos lugares y edificios en que jamás hemos reparado.
Tal vez nos gustaría seguir los pasos de los protagonistas de la novela pero nos da pereza hacerlo solos. O ¿por qué no?, quizá sintamos cierta prevención por si la ciudad nos sorprende con rincones huraños o, sencillamente, tememos no encontrar alguno de los sitios citados por el autor.
Es obvio que siempre existen diferencias entre la recreación literaria de la ciudad amada y la ciudad real. En este caso, sin embargo, la distancia con la época en que transcurre la acción de la novela puede suavizarlas. Ciertamente, cita comercios que no encontraremos porque jamás han existido... O quizá las sombras de tantas nieblas y tantos vientos terminaron por esconderlas a la vista...
En cualquier caso, nos encantaría acompañarte mientras paseas por Barcelona y sigues alguno de los itinerarios que nos ha inspirado La sombra del viento.
1. De Santa Mònica al mar
Rambla de Santa Mònica
Para empezar, nos espera la rambla de Santa Mònica, a punto para revelarnos su fisonomía en un alba tibia de principios del siglo xxi . Llegaremos casi sin darnos cuenta, paseando sin prisa por la acera derecha de la Rambla.
Teatro Principal
De súbito, ante nuestros ojos aparece la fachada del Teatro Principal. Es un edificio, como tantos en Barcelona, misterioso y melancólico. Está cerrado desde enero de 2006. Durante la larga agonía previa al cierre, de vez en cuando alguna productora atrevida se arriesgaba a presentar un coro de godspel, la versión de un musical de Broadway, algún espectáculo infantil. Pero ahora está muerto, y da tristeza.
¿El venerable cadáver es consciente de su deterioro? Las paredes están cada vez más sucias y desportilladas, las puertas acusan cada vez más el deterioro. Como un anciano aristócrata arruinado contempla la Rambla a través de los ojos de sus taquillas de forja, y quizá recuerda que su historia se remonta al siglo xvi , cuando Felipe II concedió al Hospital de la Santa Creu el privilegio de construir un teatro.
El teatro tenía por misión financiar el Hospital con sus recaudaciones. El precario edificio de madera fue construido en el año 1563, bajo la denominación de «Corral de Comedias», exactamente en el mismo lugar donde ahora podemos contemplarlo.
Sufrió varias vicisitudes, entre ellas tres incendios, en los años 1787 —cuando el edificio ya era de ladrillos—, 1924 y 1933. Fue el primer teatro de Cataluña que representó ópera italiana y por tal razón, durante un tiempo, recibió el nombre de «Casas de la Ópera». Posteriormente fue llamado «Teatro de la Santa Cruz» y en 1847, después de una restauración muy importante, recibió un nombre definitivo: «Teatro Principal». Por estas razones hay quien dice que el Principal siempre ha contemplado el Liceu con cierta condescendencia, como se mira a un advenedizo pretencioso. La decadencia del Principal empezó a principios del siglo xx, cuando la aristocracia económica barcelonesa puso de moda cambiar de aires y empezó a trasladarse de la Rambla al Eixample.
A partir de entonces, el Teatro de la Ópera, por su ubicación, siempre ha tenido un lado canalla, sobre todo cuando se transformó en cine con el nombre de Latino. Al producirse tal cambio, ya hacía años que no albergaba bajo su cúpula el primer proyecto de Ateneu Barcelonès, que el 1906 emigró en busca de ambientes más selectos y se estableció en la calle de la Canuda, en el palacio del barón de Savassona.
El teatro tiene una fachada neoclásica ornada con cuatro relieves que representan celebridades de la escena del siglo xix . Entre ellos sobresale el de María Malibrán —María Felicia García, cantante francesa de ópera, hija de españoles, mezzo sublime en el escenario y mujer apasionada en su vida personal— que nos contempla displicente desde su gloria de terracota.
Calle del Arc del Teatre
Descendemos unos metros por la acera y nos encontramos ante la embocadura, camuflada en un porche, de la calle del Arc del Teatre. La primera impresión no es precisamente de hospitalidad: un pasillo oscuro sesgado hacia la izquierda. Tal vez no exista en Barcelona otra calle menos sospechosa de esconder un Cementerio de Libros Olvidados. El arco de la entrada sirve de enlace y contrafuerte entre dos edificios; fue encalado cuando el Ayuntamiento decidió que Barcelona no debía tener ni «Distrito Quinto» ni «Barrio Chino», sino que había que recuperar el nombre medieval de «Raval», y que el Arc del Teatre, en vez de marcar los límites con el mundo del hampa, «como toda la vida», tenía que convertirse en un pasaje discreto y acogedor. Hay que reconocer que el resultado es ciertamente discutible. Pero vamos a adentrarnos en él: el misterio vale la pena.
A primeras horas de la mañana prácticamente nadie transita por la calle. Levantamos los ojos en busca de una fachada de palacio roída por el tiempo, de una puerta de madera labrada. Entretanto, imaginemos cómo debía de ser esta calle en 1945, en plena postguerra, cuando Daniel Sempere y su padre llegaron al Cementerio de los Libros Olvidados.
La denominación «Arc del Teatre» llegó a esta calle después de ser «la de Gaspar», cuando estaba formada sólo por cuatro casitas extramuros. A continuación fue la de «Trentaclaus», parece que por el nombre de la puerta de la muralla que se abría precisamente ante lo que es hoy la plaza del Teatre y que en el siglo xvii fue el Pla de les Comèdies.
La primera calle de Trentaclaus llevaba desde el interior de la ciudad a la puerta homónima. Cuando se le cambió el nombre por el de los «Escudellers» o la de los «Ollers», en atención al gremio de artesanos —alfareros— que estaban establecidos en ella, se lo apropió la calle que se abría enfrente, al otro lado de la Rambla. No queda claro, sin embargo, si el nombre de la puerta provenía de los clavos 1 que la adornaban o del número de llaves necesarias para abrirla.
Con el tiempo, el tráfico de buques que recalaban en Barcelona y la proximidad del cuartel de caballería de las Drassanes propiciaron que la calle se llenara de burdeles, y «Trentaclaus» se convirtió en sinónimo de calle de mala reputación, e incluso metáfora de prostituta. Decían: «una de “trentaclaus”» por las connotaciones sexuales de la palabra «clau» —clavo— y porque un «clavo», en Cataluña, durante la edad media, era la cantidad más ínfima de dinero que pueda imaginarse. De ahí nace la frase: «Es tan pobre que no tiene ni un clavo».
De hecho, en los años treinta del siglo xx, el prostíbulo más popular de Barcelona —Madame Petit— estaba en esta calle, y era considerado como el colmo del refinamiento. Aquí se hallaban, también, negocios complementarios del anterior: clínicas «de vías urinarias», que también anunciaban la venta de «gomas» y la práctica de «lavajes».
Sin embargo, por la mañana es una calle fantasmal. La niebla suaviza sus contornos y los ojos de los gatos que nos contemplan soñolientos.
Los edificios son viejos, y alguno tiene la entrada tapiada para evitar la visita de los okupas. De repente, mirando de reojo, un poco hacia atrás... Éste podría ser el Cementerio. El edificio, la puerta... Lo que debe quedar al cabo de más de sesenta años... Giramos la cabeza, despacio, para no romper el hechizo... y ya no está. No lo lamentemos: suele ocurrir en los lugares mágicos.
Volvemos a la Rambla y la cruzamos para dirigirnos al Portal de la Pau. No es que sea necesario cruzar, pero nos llama la atención el monumento a Frederic Soler «Pitarra», en la plaza del Teatre. Se trata de una escultura de mármol blanco del escultor Agustí Querol. Representa a Pitarra en actitud abstraída, con un papel en la mano, quizá un momento antes de la visita de la inspiración. Está sentado sobre las máscaras de la comedia y la tragedia. La escultura reposa sobre un pedestal modernista de Pere Falqués ornado con volutas y guirnaldas.
Pitarra, como la Malibrán, dirige la mirada hacia la plaza de Catalunya. O hacia el Liceu y el Poliorama, pero rehuye el Principal. Parece un mal presagio para el viejo teatro.
Antes de llegar al Portal de la Pau merece la pena mirar alrededor e imaginarse cómo sería el espacio que se abrió al cabo de las Rambles, a mediados del siglo xix , inmediatamente después de que la ciudad consiguiera derribar la Muralla de Mar, y que es probable que a principio de los años cuarenta no tuviera un aspecto muy diferente del actual, si dejamos aparte el asfalto, el tráfico rodado y los desastres de la posguerra.
Plaza del Portal de la Pau, por donde Daniel Sempere pasa a menudo sin prestar atención Edificio del Sector Naval
En la plaza del Portal de la Pau podemos localizar: bajando a mano derecha, y cerrando por esa parte la rambla de Santa Mònica, el edificio del Ministerio de Defensa dedicado al Sector Naval de Cataluña. Ocupa parte de lo que fue el «Quartel de Atarazanas», uno de los grandes protagonistas de julio de 1936, cuando el pueblo, una parte del ejército, de la Guardia Civil y de los Guardias de Asalto, se levantaron en armas en Barcelona para sofocar la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la República.
Después de un tiempo el cuartel fue desafectado como instalación militar, cedido a la ciudad y derribado, y sus terrenos dedicados a otros usos. Es decir, cuando el pequeño Daniel iba a visitar «su» estilográfica, lo que hoy es Sector Naval era todavía «Cuartel de Atarazanas». Seguro que el librero Sempere, pasando por aquí de paseo con su hijo, revivía las barricadas que cortaron la Rambla, los estampidos de las armas cortas y el tronar de los cañones.
Edificio de la Aduana Nueva
Si tendemos la vista en dirección al mar, en el lado opuesto de la calle y ligeramente hacia la derecha, enfrentado las Drassanes, veremos el espléndido edificio de la Aduana Nueva, proyectado por Enric Sagnier i Villavecchia y Pere Garcia i Fària. Fue edificado entre los años 1895 y 1902, con el propósito de reemplazar el edificio erigido entre los años 1790 y 1792 por orden del marqués de Roncali, ingeniero y ministro de Carlos IV, y que había sido usado como aduana desde 1872. Podemos imaginar cómo debió ser la relación entre el arquitecto Sagnier i Villavecchia —exuberante, neogoticista, precursor de las fantasías del modernismo— y el también arquitecto, pero sobre todo ingeniero de caminos e higienista de vanguardia Garcia i Fària. Ambos barceloneses, ambos nacidos en 1858, ambos intelectualmente privilegiados. Uno, inventando alegorías fantásticas para coronar la fachada, y otro proyectando muelles y habitaciones cartesianas y bien ventiladas. Debía de ser todo un espectáculo. Con la inauguración de la Aduana Nueva, en 1902, la Aduana Antigua pasó a ser sede de la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña.
Antigua Fundición de Cañones
Tenemos a la espalda el edificio de la que fue Real Fundición de Cañones. Teniendo en cuenta la larga tradición metalúrgica de Cataluña, el rey Carlos I de Habsburgo ordenó su construcción al Consejo de Ciento en 1537. Su misión principal era abastecer de cañones de gran calibre al ejército que debía frenar un tal vez no muy hipotético avance de las tropas de Francia sobre el Principado. Al principio las instalaciones ocuparon un gran espacio, que se extendía desde la Puerta de la Boqueria hasta la Puerta Ferrissa. Había sido instalada en ese lugar, pegada a la muralla, para proteger a la población de posibles explosiones accidentales. Y así funcionó durante años, hasta que en la Guerra de Sucesión la Fundición se dedicó, con la misma eficacia que había servido para proveer de armas al ejército real, a fabricar cañones para destruirlo. En 1714, después de la rendición de Barcelona, el vencedor de la Guerra, Felipe V de Borbón, aplicó una venganza fría, gradual y bien meditada contra Cataluña. La orgullosa Barcelona tuvo que soportar una represión sangrienta que, en teoría, debía disuadirla para siempre de cualquier rebeldía futura. Entre otras medidas —la primera de las cuales fue abolir las instituciones y la libertad en el Principado con la aplicación del Decreto de Nueva Planta—, los vencedores procedieron a la destrucción del barrio de la Ribera —uno de los más prósperos y cohesionados de la ciudad—; al derribo de las antiguas murallas que protegían la ciudad, y a la construcción de nuevas murallas que la encorsetaban. La ciudadela militar ocupó parte de lo que fue el barrio de la Ribera.
A nadie extrañó, pues, que una de las medidas adoptadas por Felipe V fuera prohibir a Barcelona que siguiera fabricando material de artillería. Sin embargo, no ordenó la clausura de la Fundición, sino que la dedicó a fundir campanas. No supuso una novedad: las campanas mayores y más combativas de la catedral —Honorata y Tomasa— ya habían nacido en la Fundición durante los siglos xiv y xvi .
La antigua muralla escondía la Fundición; cuando se procedió al derribo del lienzo correspondiente, la fachada quedó a la vista. Posiblemente fuera un edificio poco decorativo, así que fue incluido en el Proyecto de Regularización del Paseo (la Rambla) y de Rectificación de las Alineaciones, del ingeniero Pedro M. Cermeño, y remodelado. En realidad, el Proyecto llevó a cabo la militarización de la gran mayoría de las construcciones de la zona. Por ejemplo, el Estudio General (se prohibió que Barcelona tuviera Universidad) y las Drassanes fueron reformadas y reutilizadas como cuarteles. Y, por fortuna, otro proyecto que tenía Cermeño —que era derribar toda la zona de Drassanes, construir allí una segunda ciudadela, y así encerrar Barcelona entre dos fuegos— no prosperó.
Con posterioridad la Fundición se dedicó a otros usos: en 1844 Manuel Girona la convirtió en sede del Banco de Barcelona, que albergaría hasta el crack de 1920. Para ello se llevó a cabo una remodelación para adaptar el edificio a usos civiles y comerciales. En 1853 el arquitecto Josep Oriol Mestres le dio el aspecto que tiene hoy en día, con la puerta principal ornamentada con el grupo escultórico dedicado al Comercio y la Industria, obra de los hermanos Vallmitjana. Añadió también la planta superior y el reloj que remata la fachada. Después de la Guerra Civil, cuando el edificio fue dedicado nuevamente a usos militares, el reloj fue substituido por un escudo franquista, que fue retirado durante la década de los noventa y substituido por el antiguo reloj restaurado.
Al otro lado de la calle de José Anselmo Clavé encontramos el imponente edificio del Gobierno Militar.
Gobierno Militar
Cuenta la tradición que san Francisco de Asís, estando de paso por Barcelona hacia el Camino de Santiago, en 1211, enfermó y se hospedó en el Hospital de Peregrinos de San Nicolás de Bari, donde recuperó la salud.
El rey Jaume I, para conmemorar el hecho, de acuerdo con los consejeros de la ciudad y la casa de Montcada, cedió unas tierras de esa familia a la orden franciscana. El terreno, que se extendía desde la Rambla, a la altura de las Drassanes, hasta la actual plazoleta del Duc de Medinaceli, estaba destinado a albergar —intramuros— el convento, la iglesia, el claustro, el huerto, y las dependencias que necesitaran.
El convento era conocido por el pueblo de Barcelona con el apelativo de «Framenors», 2 y llegó a revestir tal importancia que dio nombre a uno de los portales de la muralla medieval de la ciudad, también llamado «de Sant Francesc» o «de Drassanes».
Para que nos hagamos una idea aproximada del paisaje urbano del siglo xiii , tal vez convenga recordar que la Rambla era un torrente que descendía de Collserola hasta desembocar en el mar y que por el camino recolectaba toda clase de desperdicios vegetales, humanos y animales. El sentido del humor de los barceloneses antiguos lo bautizó como torrente Cagalell. No es posible ser más gráfico, ¿verdad? O quizá sí... El torrente que flanqueaba la ciudad por el lado opuesto —entraba en Barcelona por Jonqueres y seguía, más o menos, el trazado de la actual Via Laietana—, y arrastraba hasta el mar el agua de Vallcarca, recibía el fragante apelativo de Merdançar.
El de Framenors fue el primer convento que los franciscanos fundaron en la península y, con el tiempo, se convirtió en el más importante de Cataluña. El primer edificio se empezó a construir en 1214 y culminó en 1297, pero hasta finales del siglo xviii el convento no dejó de embellecerse y de acrecentar su importancia. Por ejemplo, el claustro atesoraba una importantísima colección de óleos del pintor barcelonés Antoni Viladomat, sobre la vida de Francesc d’Asís, que hoy podemos contemplar en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en Montjuïc.
Numerosos miembros de la familia real y de la Corte catalana lo eligieron como lugar de reposo eterno. Entre otros, estuvieron enterrados en Framenors Alfons II; Leonor de Aragón, Constança de Sicilia, viuda de Pere II el Gran; Alfons III; los infantes Frederic y Jaume; María de Chipre, viuda de Jaume II el Just, y Sibila de Fortià, viuda de Pere III el Cerimoniós.
Incluso, durante un tiempo, fue el domicilio del Consell de Cent, que celebró aquí sus reuniones en 1369 hasta que el Saló de Cent estuvo terminado. El espléndido recinto, sin embargo, tuvo en 1835 un trágico final, como muchos otros conventos: fue incendiado por la multitud sublevada.
Debemos contextualizar la época en que sucedieron tales hechos. Al terminar la Guerra del Francés, con la expulsión de los ocupantes napoleónicos, España había regresado a la monarquía absolutista. Pero el rey Fernando VII envejecía sin descendencia y esa circunstancia alentaba las aspiraciones al trono de su hermano Carlos María Isidro. Pero el rey, después de quedar viudo, contrajo nupcias nuevamente con su sobrina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. De la unión nació una infanta, Isabel, que, después de la derogación de la Ley Sálica por la Pragmática Sanción en 1830, quedaba legitimada para suceder a Fernando, en detrimento de los derechos de su tío Carlos. Así empezaron unos enfrentamientos que desembocarían en las guerras carlistas.
En realidad, no sólo era una lucha entre dos bandos partidarios de una u otro candidato al trono: era una división profunda entre los conservadores, católicos tradicionalistas y partidarios del ancien regime —que defendían a Don Carlos—, y los liberales, que defendían el derecho de la infanta Isabel al trono, con la esperanza de establecer una monarquía liberal que favoreciera los intereses de la nueva burguesía acaudalada. Los ideales de «libertad, igualdad, fraternidad», en la práctica habían sido consolidados por las clases poderosas como otro de los recursos para marginar al pueblo.
Cataluña, en su condición de país fronterizo, había sido nuevamente utilizada como carne de cañón y moneda de cambio. Por la misma razón, empero, era más permeable a las nuevas corrientes de pensamiento que llegaban de Europa. Y, como siempre, Barcelona era tierra fértil donde las ideas progresistas y revolucionarias podían echar raíces, crecer y multiplicarse. Parecía lógico que Cataluña diera su apoyo a los isabelinos y al liberalismo.
Entretanto, iba apareciendo un modelo de sociedad capitalista que daba gran importancia a un nuevo valor: el principio de la propiedad, seguido de otro, complementario de éste: el principio del orden.
La Revolución Industrial, que significó un paso de gigante en la economía de Cataluña, se traducía en una mayor explotación de las clases obreras, que afluían desde un campo que los mataba de hambre para morir de hambre y de agotamiento a pie de telar. Brotaban, tímidamente, los primeros intentos de los obreros para organizarse en uniones y sindicatos.
Estas circunstancias favorecieron el enraizamiento de nuevas doctrinas, esperanzadoras por igualitarias, como el republicanismo y el socialismo utópico, que llevaban asociado un profundo sentimiento anticlerical. Tal sentimiento se apoyaba en siglos de despotismo impune de la jerarquía eclesiástica —la Inquisición no había sido abolida hasta 1820 y su recuerdo era todavía aterrador—, y en el apoyo incondicional que siempre había dado la Iglesia Católica a todo movimiento dirigido a que los campesinos y los obreros siguieran sometidos al capital, sin ningún derecho a reivindicaciones personales ni colectivas.
En julio de 1835, en Reus, un destacamento de milicianos liberales fue atacado por una patrulla carlista. Corrió el rumor de que un clérigo había participado en el ataque, lo que desató una gran oleada de anticlericalismo. El día 22 ardieron los conventos en Reus, y al cabo de tres días empezaron a arder los de Barcelona, Mataró, Arenys, Igualada... El de Framenors fue el primero en ser incendiado en Barcelona. Empezaban las «bullangas». 3
Se dice que la pequeña burguesía urbana no tuvo mucho interés en frenar las iras del pueblo, ya que la quema de conventos significaba que las tierras que éstos habían ocupado quedarían libres para ser compradas y vendidas, y esta circunstancia les proporcionaría más oportunidades para convertirse en propietarios.
En relación con Framenors, hay versiones que sostienen que ardió como una tea y otras que afirman que apenas sufrió desperfectos. En realidad, nunca fue reedificado ni restaurado; lo que quedó del magnífico edificio gótico y barroco fue desmenuzándose y, finalmente, el solar salió a la venta.
Una parte fue adquirida por particulares, y durante bastantes años se utilizó para actividades relacionadas con el comercio marítimo; aparecieron cobertizos y almacenes. Los terraplenes de la muralla eran horadados sin demasiadas contemplaciones para empotrar vigas y apoyar los muros de los chamizos.
Entretanto, el «Ramo de la Guerra», nombre del Ministerio de Defensa de la época, intentaba adaptarse a las nuevas «necesidades» que Barcelona les creaba a medida que iba creciendo.
Necesitaban ampliar la fuerza militar que controlaba la ciudad, pero la tropa que ya estaba aquí vivía, en condiciones infrahumanas, en cuarteles de madera.
La mayoría de cuarteles habían sido construidos en terrenos donde, hasta la revolución de 1835 y los procesos posteriores de desamortización de los bienes de la Iglesia Católica, habían existido conventos. Algunos habían sido incendiados y reconstruidos precariamente, justo para que fueran habitables para la tropa.
Las paredes eran de madera, no había agua corriente, a menudo ni siquiera había delimitación de espacios para las personas y los animales, y las instalaciones estaban infestadas de ratas, piojos y chinches, lo que facilitaba la propagación de enfermedades infecciosas. En aquella época la mortalidad entre la tropa en tiempo de paz era el doble que la de la población civil.
A partir de 1848 empieza un largo tira y afloja sobre los equipamientos que deberá alojar el antiguo solar de Framenors, entre el estamento militar, el Ayuntamiento y los propietarios, la familia del duque de Medinaceli. Esta familia había conseguido la propiedad del gran solar aduciendo ser los sucesores de la Casa Real de Montcada, es decir, de Jaume I.
Desde Madrid se publican varios reales decretos y órdenes destinando los terrenos para la ampliación del Fuerte de Drassanes; para que se construya un nuevo edificio para el Gobierno Militar; para las instalaciones del Parque de Ingenieros; para el palacio de Capitanía General, Intendencia Militar y un cuartel para mozos de escuadra; para establecer la Secretaría del Gobierno Militar y dos compañías de ingenieros; para construir un pabellón destinado al gobernador militar y otro para el comandante de ingenieros...
Pero ninguno de esos proyectos venía apoyado por su dotación presupuestaria correspondiente. Madrid pretextaba que las obras tenían que ser financiadas a partir de la venta de otros terrenos y cuarteles de la ciudad.
Con el propósito de agilizar los procesos de gestión y venta del patrimonio militar alienado y de financiación de los nuevos edificios, el gobierno central constituye en Barcelona, en 1927, una Junta Mixta de Urbanización y Acuartelamiento. Esta Junta fue pionera en el Estado Español porque empezó a adecuar las nuevas construcciones militares a las ideas de «cuartel higiénico» y descentralizado propugnadas por el arquitecto militar inglés Douglas Galton y el ingeniero civil francés Cassimir Tollet.
Hay que reconocer que estas tendencias higienistas empezaron a difundirse desde Inglaterra en 1855, y el Ramo de la Guerra se esforzaba en aplicarlas, pero las absurdas guerras coloniales exigían todos los recursos posibles, y aun así eran insuficientes. Paradójicamente, las derrotas en África y la subsiguiente retirada de las tropas sirvieron para taponar la sangría económica e hicieron posible la tímida aplicación de políticas racionales y modernas a las nuevas construcciones militares.
Esta modernización llegaba a la Península Ibérica con más de medio siglo de retraso. Aun así, la Junta Mixta de Barcelona tuvo la consideración de pionera, al sentar las bases de un proyecto que iría siendo aplicado gradualmente a todo el Estado.
Lentamente se consigue materializar un perfil para los nuevos equipamientos donde existió el huerto del antiguo convento de Framenors. La familia Medinaceli los cedió al Ramo de la Guerra, con excepción de dos metros del lateral —que fueron destinados a alinear la calle Dormitori de Sant Francesc (hoy Josep Anselm Clavé) con la calle Ample d’en Marquet—, y del espacio de la plazoleta dedicada al duque de Medinaceli.
El proyecto fue redactado el mismo año de 1927 por el teniente coronel de Ingenieros José Sans Forcadas, y se impuso un plazo de cuatro años para su edificación.
Las nuevas instalaciones habían de sustituir el antiguo Parque de Ingenieros y centralizar algunas dependencias que a la sazón se hallaban dispersas por toda la ciudad, como el Gobierno Militar, los Juzgados Militares, la Sala de Consejos de Guerra, la Fiscalía Jurídica Militar, el Mando de Transportes..., y una dotación de doscientos hombres con los servicios y las dependencias necesarias. El nuevo edificio recibió el nombre de «Dependencias Militares», que perduró hasta la Guerra Civil.
Para cuando se consiguió tanta concreción, la plaza del Portal de la Pau ya estaba siendo urbanizada por el arquitecto municipal Marià Rubió i Bellvé, siguiendo las tendencias arquitectónicas más monumentales de inspiración clasicista, y se estaba transformando en un lugar emblemático de Barcelona, con el gran monumento a Cristóbal Colón como principal centro de atención.
Los constructores del edificio para el Gobierno Militar tuvieron el buen criterio de seguir el estilo arquitectónico que imperaba en la plaza y construyeron la fachada y la decoración exterior acordes con el estilo neoclásico y las indicaciones de Adolf Florensa. Así, finalmente, su apariencia no desentona en la magnífica vecindad de la Llotja. De todos modos, como el estamento militar seguía escatimando los recursos, el presupuesto no alcanzó para recubrir la fachada de piedra natural, y los constructores tuvieron que recurrir a grandes bloques de aglomerado de piedra artificial. Tampoco dio para mucho en el apartado de decoración, y eso justifica su austeridad.
Edificio de la Autoridad Portuaria
A la izquierda del monumento a Colón, al lado del mar, reclama nuestra atención el edificio del Puerto Autónomo o Autoridad Portuaria.
Hagamos otro esfuerzo de imaginación. Regresemos a los siglos xiii y xiv , bajo el gobierno de los condes reyes más prestigiosos y beligerantes de la Casa de Barcelona.
Las Drassanes acaban de estrenarse. Son inmensas, luminosas, con capacidad para armar los grandes bajeles que exige el poder marítimo de la corona catalana. Para hacernos una idea de ese poder, veamos los títulos del rey Pere el Cerimoniós, o «del Punyalet» (1319-1387): Pere IV de Aragón, II de Valencia y de Empúries, y III de Barcelona; rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña y de Mallorca; duque de Atenas y de Neopàtria, conde de Barcelona. La mayor parte del Mediterráneo era catalán. Y, por increíble que parezca, Barcelona no tenía puerto.
Se cree que, en tiempos anteriores a la colonización romana, a poniente de Montjuïc la costa debía formar un puerto natural, y pequeñas bahías a levante de la montaña. Pero la sedimentación de los materiales de aluvión que arrastraban el Llobregat, el Besòs y los numerosos torrentes que desembocaban entre los dos ríos, los hicieron desaparecer con el transcurso de los siglos. Lentamente, el mar iba retrocediendo. Para que nos hagamos una idea, el edificio de la Llotja, en el Pla del Palau, se levanta sobre lo que fue un islote llamado el Puig de les Falzies (Monte de los Helechos).
Jaume I abrió un puerto artificial contiguo al Puig de les Falzies —a partir del Pla del Palau, para situarnos—, ya que las flotas de naves militares o comerciales que llegaban a Barcelona quedaban a merced de los elementos. Incluso la muralla de mar y el convento de Framenors sufrieron a menudo los embates del mar embravecido. Los incansables sedimentos, sin embargo, pronto borraron el puerto del rey Jaume.
El conde Alfonso IV de Trastámara, el Magnánimo, otorgó a la ciudad —luego de peticiones reiteradas de los estamentos ciudadanos— el privilegio para construir un puerto artificial, y también otorgaba a la ciudad el derecho de cobrar anclajes. Corría el año 1438.
El nuevo puerto era más amplio y profundo que el que construyó Jaume I, y discurría al socaire de la isla de Maians, que se hallaba, aproximadamente, donde hoy vemos los edificios de la Estación de Francia, cerca del Parque de la Ciutadella.
Relacionada con el privilegio de cobrar impuestos por anclaje nació la leyenda de Maians. Dicen que fue un comerciante ibicenco que amarraba sus faluchos en el islote para evadir las tasas de la ciudad. Como la gente espabilada ha caído simpática a los barceloneses desde siempre, el comerciante Maians cobró popularidad muy pronto, y el islote se quedó con su nombre.
A partir de la construcción del primer espigón, empezado en 1474, y a través de los siglos, la lucha de Barcelona con la naturaleza y las administraciones para conseguir un gran puerto, bien protegido y de calado considerable, ha sido constante.
El hecho de que en 1868 la Administración central autorizara la creación del organismo autónomo Junta de Obras del Puerto de Barcelona fue definitivo para la modernización y consolidación del puerto. A partir de ese momento, las obras avanzaron sin detenerse, construyendo diques y contradiques que todavía hoy son efectivos, mientras los fondos eran dragados para librarlos de la arena y los sedimentos que impedían la aproximación de buques de gran tonelaje.
El edifico de la Autoridad Portuaria fue proyectado como estación marítima para prestar servicios a los viajeros que llegaban y partían de Barcelona en barco. Por tal motivo el primer nombre que recibió fue «Embarcadero de viajeros». El proyecto es de 1903 y su autor fue el por entonces subdirector de la Junta del Puerto, el ingeniero Julio Valdés y Humarán. En 1907 el Embarcadero ya estaba en pleno funcionamiento, dotado con todos los avances y las comodidades de la época.
Se trata de un edificio que, como la Aduana Nueva, no sigue los cánones neoclásicos, pero que también se aparta del estilo modernista tan presente en la Barcelona de principios del siglo xx. Más bien recuerda los palacetes europeos de la segunda mitad del siglo xix , como resultado de los viajes de su autor por Inglaterra con el fin de documentarse sobre los métodos constructivos de sus puertos.
La estructura se sustenta sobre vigorosas columnas de hierro. Las fachadas estaban decoradas con grupos escultóricos alusivos a la mitología marítima. La fachada principal estaba rematada por una gran escultura de Joan Serra, una alegoría de Barcelona en actitud de proteger la Marina y el Comercio.
En la planta noble se hallaba el Mundial Palace Restaurant Café, un mundo de lujo para el viajero recién llegado a la ciudad. La sala central tenía 40 metros de longitud por 10 de ancho, y estaba cubierta por una cúpula de cristales emplomados de 11 metros y medio de altura. La decoración, que hizo la empresa Renart, era exquisita. También se podía disponer de comedores más pequeños y de instalaciones complementarias, compuestas por salas de descanso para los viajeros, peluquería y baños.
Durante cierto tiempo fue uno de los restaurantes de moda entre los intelectuales y burgueses de la ciudad, que organizaron allí lujosos banquetes y reuniones. De allí surgieron acuerdos y proyectos, entre el humo de los habanos y la música de las orquestas. Santiago Rusiñol, Valentí Almirall, Ignasi Iglesias, Apel·les Mestres, entre otros, frecuentaron a menudo estos salones mientras forjaban los cimientos del nuevo teatro catalán...
Monumento a Cristóbal Colón, donde Daniel Sempere viene a recalar en sus noches de desconsuelo
Y, claro, en el centro de la plaza, el impresionante monumento a Cristóbal Colón, El Descubridor, que da la espalda a la ciudad y señala el mar desde sus 60 metros de altura.
El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por el alcalde Rius i Taulet, y por iniciativa del promotor cultural Antoni Fages i Ferrer, convocó un concurso en 1881 para erigir un monumento a Cristóbal Colón, para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América. Se escogieron dos proyectos, uno de Maurici Auger i Robert y el otro de Gaietà Buïgas i Monravà. La decisión del jurado no convenció al Ayuntamiento, que convocó un segundo concurso con un tribunal distinto. Pero el veredicto fue el mismo que el anterior. Finalmente, el consistorio decidió que se llevaría a cabo el proyecto de presupuesto más ajustado, que fue el de Gaietà Buïgas.
El monumento se sustenta en una columna de hierro decorada con grifos, 4 carabelas y alegorías de los cuatro continentes, cuyo autor fue Rossend Nobas. En la cúspide vemos una bola del mundo y, de pie sobre ella, los 7,60 metros de Cristóbal Colón en bronce, obra de Rafael Atché.
A los pies de la columna, ante los contrafuertes, cuatro estatuas de piedra representan los reinos que contribuyeron al descubrimiento de América: Cataluña, Aragón, Castilla y León, esculpidas por Pere Carbonell, Josep Gamot, Rafael Atché y Josep Carcassó.
Entre los contrafuertes, otras cuatro estatuas que ayudaron al almirante en el descubrimiento: Lluís de Santángel, financiero; fray Bernat Boïl, monje de Montserrat; Jaume Ferrer de Blanes, astrónomo, y Pere de Margarit, capitán de barco, esculpidas por las manos de Josep Gamot, Manuel Fuxà, Francesc Pagés y Eduard B. Alentorn.
Vemos también ocho leones, obra de Agapito Vallmitjana, y ocho relieves con escenas de la vida de Colón, de Antonio Vilanova y Josep Llimona. Estos relieves desaparecieron al poco de ser colocados, y en 1929 fueron substituidos por otros, obra de Manuel Fuxá, Pere Carbonell y Joan Torras.
La columna monumental es de hierro y contiene el ascensor, que fue completamente renovado durante la restauración a fondo del monumento, que se llevó a cabo entre los años 1982-1984 a cargo de los arquitectos Buixadé, Margarit y Casanovas.
Hay una gran paradoja en el hecho de que todos los edificios que componen la plaza del Portal de la Pau fueron víctimas de la guerra. Las reconstrucciones que se hicieron y los usos a que fueron destinados a partir de los años cuarenta fueron claramente dirigidos —una vez más— a aplastar el orgullo y a borrar los símbolos y la memoria civil de la ciudad fénix.
Respiremos hondo y acerquémonos al mar. Ciertamente, la brisa nos trae efluvios del puerto de una gran ciudad más que el olor de las sales primigenias. El agua es aceitosa y mansa. A la derecha queda el embarcadero de Las Golondrinas. De repente nos llega un aroma inconfundible a pescado frito. Tal vez nuestra excursión no haya finalizado, después de todo...
2. De Anselm Clavé a Pasqual Madoz Dos maneras de construir Barcelona
Calle de Josep Anselm Clavé
Recordemos que en la calle de Josep Anselm Clavé estaba la tienda de estilográficas que había hechizado al niño Daniel Sempere. ¿Encontraremos todavía la maravillosa pluma que tal vez perteneció a Víctor Hugo?
De entrada, es sorprendente que después de la Guerra Civil la calle no entrara en la lista de los «Nombres que desaparecen» que hallamos relacionados en una Guía de Barcelona fechada en el año 1943, donde se cita la «Relación de las calles cambiadas de nombre oficialmente desde la liberación de Barcelona, y las que vuelven a denominarse por el nombre que tenían antes del 14 de abril de 1932 (...)».
Seguramente los burócratas que se encargaron de ello opinaron que un hombre dedicado a organizar corales, a alejar a los obreros de las tabernas y a componer cancioncillas y zarzuelas bucólicas era inofensivo para el nuevo orden que estaban imponiendo. Lo más seguro es que, desde su profunda estolidez, ignorasen que Clavé tuvo, también, una vida agitada y revolucionaria.
Josep Anselm Clavé nació en 1824 a pocos metros de donde nos hallamos, en el lugar en que «su» calle (antes fue la del Dormitori de Sant Francesc) entronca con la calle Ample, en el número 3 5 de la plazoleta del Duc de Medinaceli, en el edificio del actual Registro Civil.
Pronto entró en contacto con las ideas del socialismo utópico de Étienne Cabet; y se declaró anticlerical y republicano convencido en 1843. Con diecinueve años participó en las revueltas de la Jamancia, lo que le costó dos años de cárcel en la Ciutadella.
Sus ideales de socialismo igualitario lo llevaron a fundar la Sociedad Musical L’Aurora y, más tarde, en el año 1850, la primera sociedad coral que existió en el Estado, La Fraternitat.
Ciertamente, uno de sus objetivos era apartar a los obreros de la degradación moral en que se veían sumidos por las precarias condiciones de trabajo, salud y vivienda, pero a la vez deseaba darles instrucción y despertar su sentido crítico contra el sistema. Estas acciones le obligaron a cambiar varias veces el domicilio de sus corales, ya que las autoridades desconfiaban de las reuniones obreras aunque sólo fuera para cantar Les violetes del bosc o La font del roure.
Clavé entró pronto en la política activa. Su participación en el Bienio Progresista (1854-1856) lo llevó de nuevo a la cárcel, esta vez en Mallorca. Más tarde fue rehabilitado y durante la Primera República presidió la Diputación de Barcelona, fue diputado a Cortes, gobernador civil de Castellón y delegado del gobierno en Tarragona... El golpe de estado del general Pavía, en enero de 1874, liquidó la Primera República y coincidió con el fin de la vida de Clavé, a los cincuenta años.
Lentamente, la burguesía se fue apropiando de los fragmentos que le interesaban de la biografía de Josep Anselm Clavé, y se esforzaron para que sus inquietudes sociales se fueran olvidando. Incluso le erigieron un monumento en el cruce de la Rambla de Catalunya con la calle de València, que más tarde fue trasladado al tramo superior del actual paseo de San Juan. Por cierto, esta reinauguración del monumento —en mayo de 1956— contó con la presencia solemne del gobernador civil y del nuncio del Vaticano.
Bien, pues, adentrémonos en la calle Clavé. En la actualidad es una calle comercial, llena de pizzerías, hoteles y albergues para turistas. Las casas son de finales del xix , de inspiración neoclásica, algunas con grandes vestíbulos que permitían la entrada de carruajes. La mayoría de las tiendas, sin embargo, son muy modernas...
Pasaje de la Banca
¡Oh! A la izquierda hay un pasaje... ¿Nos adentramos en él? «Pasaje de la Banca». Al cabo de unos pasos entendemos las razones de su nombre: al fondo está el edificio neoclásico de la que fue una filial de la Banca de Crédito y Docks. Es una construcción espléndida, de 1882, obra de Elies Rogent i Amat.
Desde 1973 es la sede del Museo de Cera de Barcelona, como proclama una placa en su frontispicio. Llama la atención la galería superior neorrománica; parece imposible que un edificio consiga ser tan elegante en un espacio como éste, relativamente pequeño y encajonado en un callejón sin salida.
Si elevamos los ojos, nos sorprenderán, a cada lado del coronamiento escultórico de mármol, las figuras a todo color de Superman y de C3PO, uno de los androides de La Guerra de las Galaxias. Nos apetece mucho entrar en el Museo...
Pasaje de la Paz
Al cabo de unos pasos, en el número 23 de Clavé, hallamos otro pasaje, el de la Paz. Se abrió en 1875, y lleva este nombre en conmemoración del Convenio de Vergara, que establecieron en 1839 los generales Espartero y Maroto, y que oficialmente significaba el final de la Primera Guerra Carlista. Decimos «oficialmente», ya que en Barcelona la burguesía industrial y las primeras organizaciones obreras se opusieron a las políticas fiscales del general Espartero, plenipotenciario desde que la reina María Cristina le había nombrado regente. Y también porque la guerra no terminó del todo hasta que Ramón Cabrera, comandante del ejército carlista conocido como el Tigre del Maestrazgo —que jamás aceptó la paz de Vergara— no se retiró y pasó a Francia, en 1840.