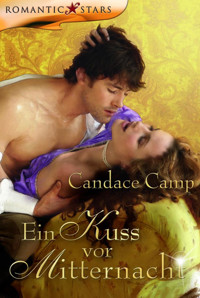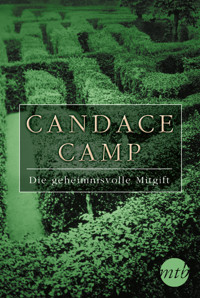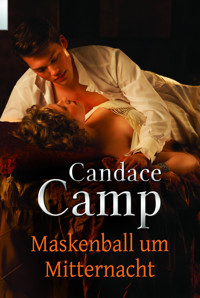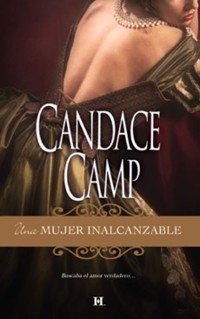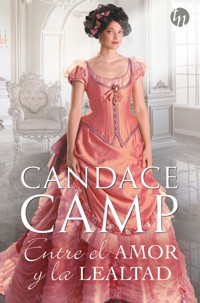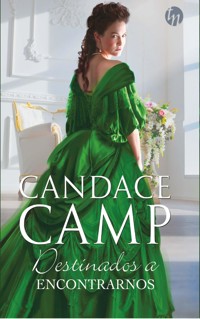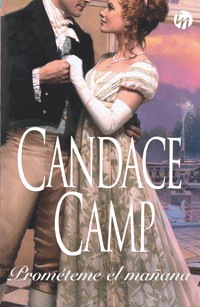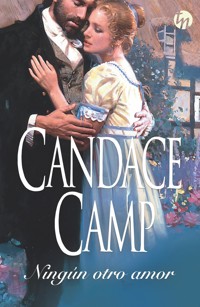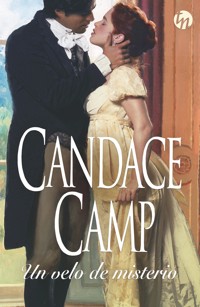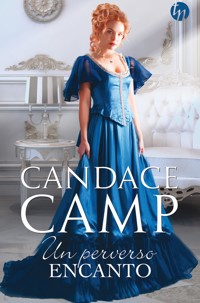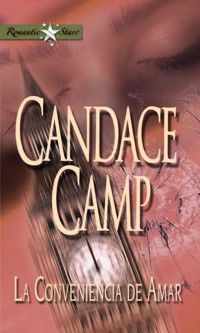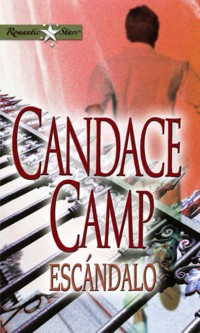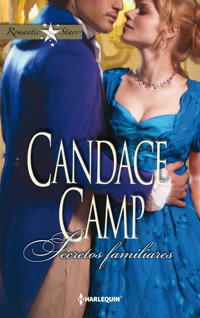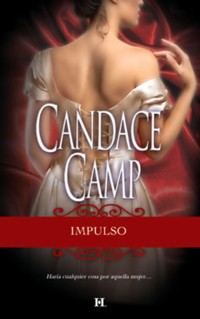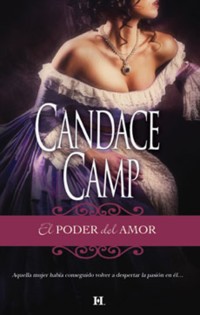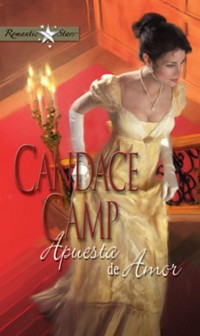3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Quizás Antonia Campbell no hubiera dado precisamente con el paraíso al llegar a aquella pequeña ciudad de Texas; pero incluso con aquellas misteriosas llamadas nocturnas y el hecho de que su único acompañante en la cama fuera su gato, su vida como veterinaria rural era mucho mejor que lo que había dejado atrás: una educación autoritaria y un ex marido cruel. Fue entonces cuando una llamada al rancho de Daniel Sutton lo cambió todo. La atracción surgió nada más conocerse y, entre sus brazos, Antonia se sentía protegida... y muy sexy. El problema era que quizás Daniel no fuera tan libre como le había parecido en un primer momento. ¿Se derrumbaría todo justo cuando parecía que por fin había encontrado el paraíso?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Candace Camp
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Paraíso fugitivo, n.º 151 - octubre 2018
Título original: Hard-Headed Texan
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-202-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
El teléfono despertó a Antonia con un sobresalto. Se irguió con el corazón desbocado. A su lado, la gata se incorporó y la miró con inquina por molestarla durante el sueño. Luego se marchó. Antonia parpadeó mientras la mente nublada por el sueño se adaptaba a su entorno. «Es de la clínica», se dijo. Había una urgencia en la clínica. El teléfono sonó de nuevo antes de que levantara el auricular.
—Doctora Campbell —respondió, aliviada al conseguir que su voz sonara serena y ecuánime. No quería que nadie supiera que la más mínima cosa podía provocarle pánico. Del otro lado de la línea no se oyó nada, por lo que repitió las palabras más alto. Siguió sin obtener respuesta, a pesar de que había ruido de conexión—. ¿Hola? —luchó contra el miedo que le atenazaba la garganta—. ¿Quién es? ¿En qué puedo ayudarlo?
Al no obtener respuesta, colgó con fuerza. Le temblaban las manos y en el centro del pecho sentía un nudo helado.
«No era él», se repitió. Lo más probable era que hubiera sido un número equivocado o una de esas llamadas que se cruzaban…, sucedía con cierta regularidad cuando la otra persona utilizaba un móvil. El silencio en el otro extremo de la línea no significaba que fuera Alan. No sabía dónde encontrarla; no había motivo para pensar que sí lo sabía. Era un miedo ciego, irracional, atávico, y se negó a ceder a él.
Respiró hondo para calmarse y repasó todas las razones por las que en ese momento se hallaba a salvo. Alan estaba en Virginia y no sabía dónde localizarla. Habían pasado años desde el divorcio. No la había molestado desde que ella se había trasladado a Texas.
No obstante, se levantó de la cama y fue a la puerta delantera para cerciorarse de que el cerrojo estaba echado y la cadena puesta. La pequeña luz roja del monitor parpadeaba, mostrando que el sistema de seguridad se encontraba activado. Se acercó a la ventana delantera de su pequeña casa y corrió el borde de la cortina para estudiar el exterior. Estaba oscuro, aunque comenzaba a vislumbrarse el gris que antecede al amanecer. Podía discernir la forma de los árboles en el patio delantero y el coche aparcado en la vieja y estrecha entrada junto a la casa.
Habría preferido una casa con garaje incorporado, pero el encanto de aquel bungalow de estilo años veinte había superado cualquier otra consideración, y el paso de los años había mitigado su mentalidad de búnker. Un sistema de alarma, un viejo vecindario con la cordialidad y curiosidad de una ciudad pequeña, la cautela que tanto le había costado adquirir… Había decidido que con eso bastaba. No podía permitir que toda su vida estuviera gobernada por el miedo a ser localizada por Alan; de ser así, sería como dejar que él aún la controlara.
Recorrió la casa para comprobar cada ventana y la puerta de atrás. Más tranquila, encendió la cafetera que ya había dejado preparada la noche anterior y se sentó a la mesa de la cocina a esperar.
Sabía que era inútil tratar de volver a la cama. Aun cuando se había calmado y asegurado de que se hallaba a salvo, necesitaría mucho tiempo para volver a quedarse dormida, y el despertador sonaría al cabo de treinta minutos. En una pequeña comunidad ranchera, una veterinaria se levantaba temprano, igual que los propietarios de los animales que cuidaba. Por lo general, llegaba a la consulta a las siete y media, y poco después ya se hallaba de camino a algún rancho.
Esa mañana llegó incluso más pronto, antes que la recepcionista y los técnicos. El doctor Carmichael, el otro veterinario, jamás aparecía antes de las diez. Le había explicado que ese era el motivo por el que había incorporado a otra veterinaria… El trabajo duro empezaba a pasarle factura, y con setenta y dos años había decidido llevar una vida un poco más tranquila. Solo el vigilante nocturno, Miguel, estaba allí. Un joven tímido al que le encantaba la lectura, era la persona perfecta para estar de guardia por la noche con los animales. Era inteligente; solo el hecho de proceder de una familia numerosa y pobre le había impedido ir a la universidad. Sabía tanto como la mayoría de los técnicos y, además, mantenía una comunicación con los animales que resultaba inestimable. Insomne autoproclamado, no tenía problema en permanecer despierto toda la noche, como tampoco lo aburrían las largas horas solo ni realizar las rondas cada hora. Era feliz con tal de poder leer uno de sus libros.
—Buenos días, doctora Campbell —la saludó al salir por la puerta del criadero cuando ella detenía el coche.
—Hola, Miguel. ¿Cómo va todo? —bajó del todo terreno sin molestarse en cerrarlo, otro hábito que había adquirido desde que se había trasladado a Angel Eye tres meses atrás. La clínica tenía un sistema de seguridad de última generación, aunque jamás se había producido un robo. Así garantizaban la seguridad de los animales y se aseguraban de que las sustancias del laboratorio, entre las que había drogas que utilizaban como anestésicos y sedantes, estaban a buen recaudo. Pero aquella pequeña ciudad era tan apacible que todos los que aparcaban en la clínica estaban más interesados en encontrar un punto sombreado para proteger su vehículo del abrasador sol de Texas que en cerrar las puertas.
—Perfectamente —Miguel sabía que la pregunta no era retórica—. Todos los animales han sobrevivido a la noche, incluso Dingo —Dingo era un chucho con problemas de hígado, y el día anterior había estado delicado. Propiedad de una familia con dos niñas que lo adoraban, Dingo también había conquistado los corazones del personal de la clínica.
—Bien. Bueno, me pondré la bata y comenzaremos las rondas.
—Claro, doctora Campbell —sonrió con timidez, sin mirarla a los ojos.
Antonia era consciente de que intimidaba al joven. Para empezar, él era tímido, pero el hecho de que ella midiera un metro ochenta y tuviera el aspecto elegante de una princesa rubia de la alta sociedad de la Costa Este había dejado mudo al pobre muchacho la primera vez que apareció por la clínica. A menudo Antonia surtía ese efecto en las personas, de modo que no la sorprendió. No intentaba ser distante o fría. De hecho, era de naturaleza cordial, pero la experiencia la había vuelto reservada, y los años de educación en el comportamiento adecuado para una señorita que le había dado su madre: «una señorita no llora en público», «una señorita no realiza una vulgar exhibición de entusiasmo», «una señorita no muestra una curiosidad inapropiada», le habían dado un aire vagamente distante que no sabía cómo eliminar. Incluso con las camisas y vaqueros que por lo general llevaba dentro y fuera del trabajo, no lograba disimular su aire distinguido.
Por lo general no le prestaba mayor atención a su aspecto. En cuanto estaba lista para irse por la mañana, rara vez se miraba en el espejo el resto del día. Su ropa mostraba invariablemente una tendencia práctica. Para cuidar su piel apenas recurría a cremas limpiadoras e hidratantes, pero se aplicaba con frecuencia protector solar para evitar que se le quemara la piel, muy blanca. Su ayudante y amiga, Rita Delgado, que tenía una profunda devoción por el cuidado de la piel y el maquillaje, sentía consternación ante la indiferencia de Antonia.
Esta entró en su despacho para sacar una bata limpia del armario; luego atravesó el pasillo hacia la puerta cerrada que daba a la parte de atrás de la clínica, donde mantenían a los animales enfermos.
Iniciaron las rondas por Dingo, que milagrosamente aguantaba. Tan solo había visto a tres animales cuando la puerta que daba a la sala principal se abrió de golpe y apareció Lilian, la recepcionista. Era una viuda de mediana edad con hábitos inalterables y que casi siempre era la primera en aparecer por la clínica. Le gustaba tener el café y el papeleo acabados antes de abrir al público a las siete y media. Antonia consideraba que tenía una tendencia más bien militar.
—¡Doctora Campbell! —el rostro suave mostraba arrugas de preocupación—. Acaba de llamar Daniel Sutton. Tiene problemas con una de sus yeguas. Dice que vaya de inmediato. Lleva mucho rato de parto y empieza a cansarse.
—¿Daniel Sutton? —preguntó Antonia mientras se desabotonaba la bata y se dirigía hacia la puerta de la clínica—. ¿El rancho al que fui la semana pasada?
—No, ese era el de Marshall. Su padre. El de Daniel está por el mismo camino, unos diez minutos más en dirección oeste. Marshall Sutton es ganadero, pero Daniel cría caballos. Sabe de qué habla. Si dice que pasa algo, es que algo va mal.
—De acuerdo. Me llevaré la furgoneta —colgó la bata de un gancho detrás de la puerta y de otro gancho sacó las llaves del vehículo de los veterinarios. Era tarea del último que lo condujera cerciorarse de que tenía el depósito lleno y material sanitario suficiente para que estuviera lista al día siguiente.
El tiempo era esencial cuando una yegua experimentaba problemas de parto y las distancias largas entre las granjas y los ranchos se comían ese tiempo vital, así que al salir de Angel Eye pisó el acelerador. Las indicaciones de Lilian habían sido precisas, así que no tuvo problemas para encontrar el rancho. Salió de la carretera a un camino de grava, bloqueado por una puerta mecánica. Apretó el botón de llamada y casi de inmediato la puerta empezó a abrirse.
—Estoy en los corrales de parto, Doc —dijo por el intercomunicador una profunda voz masculina llena de preocupación—. Será mejor que entre. Mi yegua no está bien.
Antonia pisó el acelerador. Se fijó en los detalles del rancho mientras se dirigía hacia la casa y el granero que se veían a lo lejos. Era un rancho de trabajo, pero bien cuidado. Las vallas, el camino, el granero, los corrales, incluso los dos tráilers para caballos que había junto al granero…, todo se hallaba en perfecto estado y era de buena calidad. Y también los caballos que pastaban junto al camino parecían bien cuidados.
Se detuvo entre el granero y los establos de techo más bajo y salió de la furgoneta. Recogió el maletín y corrió hacia la entrada, dando por hecho que los corrales de parto se encontraban allí. En ese momento salió un hombre alto que entrecerró los ojos por el resplandor del sol. Se los protegió con una mano y durante un momento la miró sin moverse; luego avanzó hacia ella.
Tenía las piernas largas y una complexión delgada y musculosa, ganada a lo largo de años de trabajo duro y no en un gimnasio. Alto y de hombros anchos, llevaba botas, unos vaqueros y una camiseta blanca de manga corta, y parecía tan indeciblemente masculino que Antonia contuvo el aliento. Se detuvo donde estaba, un poco sorprendida por su reacción. Unos vaqueros ceñidos y un torso ancho ya no le producían cosquilleos en el estómago, aparte de que había visto a muchos vaqueros desde su traslado a Texas. Sin embargo, ninguno de ellos le había provocado esa descarga de lujuria pura e instintiva.
—¿Quién diablos eres tú? —preguntó con el ceño fruncido el ranchero al detenerse a unos pasos de ella—. ¿Dónde está Doc?
Miró en dirección a la furgoneta de la veterinaria, luego fijó la vista otra vez en ella. Era un hombre alto, bastantes centímetros más alto que Antonia. No llevaba sombrero; tenía el pelo negro y un poco largo. Mostraba una piel bronceada por años de exposición al sol y en los pliegues de sus ojos oscuros, tenía profundas arrugas. Era atractivo y tan intensamente masculino de cerca como le había parecido de lejos.
Para consternación de Antonia, no fue capaz de hacer otra cosa que mirarlo.
—¡Maldita sea! —continuó el hombre—. Les dije que necesitaba al doctor Carmichael. ¿Es que no me entendieron? El potrillo viene atravesado. Necesito un veterinario, no un técnico recién salido de la universidad.
Antonia se puso rígida al oír esas palabras y una oleada de furia fue a rescatarla.
—Yo soy la veterinaria —lo informó con sequedad y extendió la mano, complacida al ver que esta no le temblaba a pesar de la extraña agitación que sentía.
El hombre la miró boquiabierto.
—¿Qué?
—Soy la veterinaria. La nueva socia del doctor Carmichael. Soy la doctora Campbell —bajó la mano, sin saber si era la sorpresa o la grosería lo que había impedido que él se la estrechara—. Y bien, ¿dónde está su yegua?
—Pero no puede ser… —tartamudeó con expresión aturdida—. Es una chica.
—Lo tomaré como un cumplido a mi aspecto juvenil y no como un comentario machista —dijo con frialdad—. Lo crea o no, soy la veterinaria. El doctor Carmichael necesitaba a alguien más joven para ayudarlo en su consulta. Yo me ocupo de las llamadas de la mañana.
El ranchero soltó un improperio.
—Hablamos de un caballo, no de un gato o un perro. Usted no puede…
—Los caballos son mi especialidad, así que tiene suerte —continuó, luchando por contener su malhumor.
—¡Maldita sea, no pienso perder a mi mejor yegua porque Carmichael haya decidido volverse políticamente correcto y haya contratado a una veterinaria!
—¡No perderá a esa yegua por mí! —espetó con furia—. Estoy plenamente cualificada…
—Una mujer no tiene la fuerza para ayudar a nacer a un potrillo. He visto a hombres grandes que no han podido…
—Por si no lo ha notado —cortó irritada—, no soy lo que se puede decir una mujer delicada. Mido un metro ochenta y voy al gimnasio. Puedo manejar a una yegua. Por lo general empleo mi cerebro para compensar la diferencia de fuerza, y si el cerebro no sirve, siempre podría pasárselo a usted. ¿Qué le parece?
Una luz brilló en los ojos de él, y se acercó un paso. Antonia no iba a permitir que la intimidara, y también avanzó un paso, de modo que quedaron tan cerca que pudo ver las densas pestañas negras que le cubrían los ojos. Lo miró directamente a los ojos al tiempo que plantaba las manos en sus caderas.
—El doctor Carmichael no está aquí. Yo sí. Hay dos opciones. Me voy y lo dejo para que espere hasta que el doctor Carmichael aparezca por la clínica y venga a su rancho, y creo que por ese entonces su terquedad le habrá costado una yegua y un potrillo, o puede llevarme junto a su yegua y permitir que intente salvarlos. ¿Qué elige?
Una vena palpitó en la sien del ranchero, y durante un momento Antonia pensó que Sutton iba a explotar, pero entonces él retrocedió.
—Por aquí —dijo, y dio media vuelta para ir al interior de los establos.
Antonia lo siguió.
Era evidente que la yegua tenía problemas. Era un espléndido ejemplar de color bayo, con una raya blanca en el centro de la cara. Se hallaba de pie con la cabeza baja y las patas separadas. Temblaba y tenía el cuerpo cubierto de sudor. En los establos estaba todo ordenado y preparado. El dedicado al parto se hallaba limpio y con el suelo cubierto de paja fresca; había varios cubos listos, junto con toallas y una estantería que contenía botellas, tubos y una caja de guantes de látex. A menos de un metro había un fregadero grande que separaba ese establo del siguiente, y en él había un cepillo y un jabón antiséptico. Sin importar lo irritante que fuera el dueño, dirigía bien su rancho.
Con palabras de ánimo dirigidas a la yegua, Antonia le pasó una mano por el cuello y el costado al tiempo que iba atrás para examinarla.
—¿Cuándo se puso de parto?
—De madrugada —respondió Sutton, secándose la frente con el antebrazo. Antonia pudo ver señales de cansancio—. Sobre las cinco —explicó con voz profunda—. Empezó a ponerse nerviosa ayer por la noche y supe que le faltaba poco. Me acosté en un camastro en el establo de al lado. La examiné justo cuando rompió aguas y no pude encontrar la cabeza del potrillo, así que supe que venía del revés. Llamé a la clínica y la he estado haciendo caminar —hizo una pausa antes de continuar—. Es mi mejor yegua; y el padre es Garson’s Evening Star, del Rancho Mason. Debería ser un potrillo excelente —suspiró y la miró—. No quiero perder a la yegua.
—Intentaré salvar a ambos —se suavizó un poco al percibir el torrente de emoción que había en la voz del ranchero. Ese hombre no hablaba solo de inversiones; era obvio que quería a sus animales, y para Antonia eso compensaba muchos pecados—. Muy bien, pongámonos a trabajar.
Fue al fregadero y comenzó a cepillarse las manos. Sutton tenía razón. El potrillo venía del revés. Trataba de salir; un casco diminuto sobresalía de la yegua. Pero se trataba de un casco posterior, en vez de los dos delanteros que debían asomarse en un parto normal. La pobre yegua, con evidentes dolores, trataba de dar a luz. Lo primero que hizo Antonia fue examinar a la madre e introducir la mano para localizar la cabeza y las patas delanteras del potrillo. Al final consiguió determinar que tenía la cabeza torcida a un lado.
—Tiene razón. Tendré que darle la vuelta —le explicó la posición del potrillo mientras volvía a lavarse las manos y el brazo—. Primero voy a darle un tranquilizante para que se calme, y luego le pondré la epidural. Eso llevará un rato.
Una vez que administró los sedantes, se concentró en girar al potrillo en el interior de la madre. Era un proceso largo y tedioso, ya que debía encontrar la cabeza y tirar hacia atrás, a la vez que empujaba, tiraba y lo giraba hasta que quedara en la posición correcta, con las patas delanteras y la cabeza hacia delante. Una y otra vez tiró del hocico sin éxito. No lograba encontrar una de las patas, y cuando lo hizo, se le resbalaba.
Pero al final logró asegurarla con una cadena de obstetra; luego aferró el hocico y tiró hasta que lo llevó a la posición correcta.
—¡Ya está!
Comenzó a tirar y lentamente el potrillo avanzó hasta que emergieron las patas delanteras y la punta del hocico. Detrás de ella, Sutton soltó una exclamación de alegría. Antonia bajó el brazo; lo sentía como plomo, embotado por la tensión. Lo sacudió un poco para recuperar las sensaciones y luego se puso a tirar otra vez. El animal se atascó en el pecho y los hombros. Era grande y la yegua se hallaba débil y cansada, casi no podía sostenerse de pie. Antonia temía que se desplomara en cualquier momento, y ella ya no estaba capacitada para sacar al potrillo.
Sutton se situó al lado de Antonia y agarró el hocico y una pata. Ella lo miró. Él la sorprendió con un guiño.
—Parece que es el momento de mi especialidad, tal como apuntó antes.
Antonia tuvo que sonreír mientras agarraba la otra pata. Comenzaron a tirar otra vez. Era un animal obstinado, grande y resbaladizo, y los dos se vieron obligados a emplear toda su fuerza. Los hombros se atascaron, pero al cabo de un momento el potrillo ya se hallaba fuera, todavía envuelto en su membrana amniótica.
—¡Bien! —gritó ella con voz triunfal mientras Sutton depositaba con gentileza al animal en el suelo, cerca de la cabeza de la madre.
Se puso en cuclillas junto a él para quitarle al potrillo la membrana de la cabeza y la boca. La yegua haría el resto. Sutton se volvió hacia Antonia con una enorme sonrisa en la cara; ella se la devolvió.
—¡Lo hemos conseguido! —exclamó, y al levantarse, la tomó en brazos y la hizo dar vueltas en un paroxismo de alegría.
Los dos estaban sucios, cubiertos de sangre y de líquido amniótico, pero a ninguno le importó. Antonia rio jubilosa y se sujetó a sus hombros mientras giraban.
Al cabo de un instante, cobró conciencia de la proximidad de sus cuerpos. El torso duro de Sutton se pegaba a sus pechos; los brazos la rodeaban como los de un amante. La recorrió un deseo súbito e intenso, casi aterrador en intensidad. Quiso besarlo, pegarse al cuerpo musculoso.
Sintió un nudo en la garganta. «¡Qué diablos estoy haciendo!» Se puso rígida, dominada por el bochorno. «¡Es un cliente!» Y su conducta no tenía un atisbo de profesionalidad.
Sutton dio la impresión de percibir la peculiaridad de la situación al mismo tiempo. Con rapidez la dejó en el suelo y retrocedió.
—Yo… eh… —clavó la vista en un punto superior al hombro de ella—. Lo siento. Supongo que me dejé llevar por el momento.
—Sí. Estas cosas no pasan todos los días —convino Antonia. Con el corazón martilleándole en el pecho, se volvió hacia la yegua, concentrada en limpiar a su hijo con la lengua. Nunca cortaba el cordón umbilical en el acto, ya que eso privaría al potrillo de un alimento muy necesario—. Parece que todo marcha bien —continuó, sintiendo que debía decir algo ante el súbito e incómodo silencio que los envolvía.
—Sí. Yo… Por lo general Doc usa la ducha que hay en el granero, pero… —miró, dubitativo, el ancho pasillo—. Quizá usted debería usar el cuarto de baño de la casa. Yo me ducharé aquí. Quiero decir…, si tiene algo de ropa que ponerse. Podría prestarle una camisa, desde luego, pero… —bajó la vista al cuerpo esbelto—. Es bastante alta. Creo que podría… ponerse algo mío… si quisiera… Podría remangarse los pantalones… Cielos, ¿por qué no me pega un tiro y hace que cierre la boca antes de quedar como un absoluto idiota?
—Una ducha me vendrá muy bien, gracias —tuvo que sonreír—. Se lo agradezco. Estoy segura de que la que hay aquí en el granero es perfecta. Llevo ropa limpia en la furgoneta. Por desgracia, a menudo termino como ahora después de las visitas.
Aguardaron hasta que la yegua expulsó todo y se cercioraron de que estaba bien; luego Antonia cortó el cordón umbilical y, fascinados, observaron cómo el pequeño potrillo luchaba por incorporarse y avanzar trastabillando para alimentarse de su madre. Esa visión siempre la llenaba de felicidad. Miró a Daniel Sutton y vio el mismo sentimiento reflejado en su cara.
Luego él la guió por el pasillo central hasta la ducha. Era pequeña y espartana, pero estaba limpia y tenía agua caliente y abundante. Eso era suficiente para Antonia. Cuando volvió a sentirse limpia, se puso una camiseta descolorida, unos vaqueros viejos y las botas. Se trenzó otra vez el cabello largo y se dirigió hacia la puerta lateral del rancho.
Llamó y entró cuando una voz la invitó a pasar. Daniel Sutton se hallaba ante la encimera de la cocina con unos vaqueros y una camisa limpios; llevaba el pelo mojado echado hacia atrás. Estaba llenando de agua la cafetera y al oírla entrar, miró por encima del hombro.
—¿Una taza de café? —preguntó.
—Estupendo —repuso ella con cierta timidez. La escena tenía una cierta intimidad: los dos recién salidos de la ducha y él preparando café… Se dijo que era una tontería pensar de esa manera, aunque no pudo evitarlo. Se sentó a la mesa y miró alrededor. Era una cocina grande y de estilo antiguo, pero, al igual que el resto del lugar, estaba ordenada y bien cuidada. Se preguntó si habría una señora Sutton. Se sorprendió al darse cuenta de que esperaba que no—. La semana pasada estuve en el rancho de otro Sutton —comenzó. Había decidido sondearlo un poco—. Para vacunar a unos terneros.
—El de mi padre, sin duda. Marshall. Un poco más arriba que el mío —con la cabeza indicó la dirección del rancho de su padre—. Este trozo de tierra se lo compré a mi abuela.
—Es buena. Diría que dirige un buen rancho.
—Gracias —había terminado con el café y en ese momento se hallaba frente a ella, apoyado en la encimera, con los brazos cruzados.
—Bonita casa también. Me gusta la cocina.
—Gracias —se encogió de hombros—. James no es desordenado. Logramos mantenerla bien. No cocinamos mucho, eso ayuda.
—¿James? —preguntó más relajada. El comentario no daba a entender que allí viviera una mujer.
—Mi hijo. Es un adolescente, pero es un buen chico.
—Hace que parezca como si los dos términos fueran contradictorios —sonrió.
—Bueno…
—¿Cuántos años tiene James? —«¿y dónde está su madre?» Pero no se le ocurría un modo educado de preguntarlo.
—Dieciocho. Dentro de unas semanas terminará el instituto. En un abrir y cerrar de ojos se habrá marchado a la universidad —hizo una mueca—. Decir eso hace que me sienta viejo.
—Debió casarse muy joven.
—Recién salidos del instituto. Nuestros padres pensaban cometíamos una locura… y fue una locura —se encogió de hombros—. Aunque supongo que todos debemos cometer nuestros errores. Nos separamos antes de que James cumpliera los tres años.
—Lo siento.
—Fue hace mucho —repuso con expresión reservada. Reinó una pausa prolongada. Daniel bajó la vista al suelo y luego miró hacia la ventana. Al final dijo—: Lamento lo sucedido antes —Antonia lo miró con curiosidad—. Ya sabe, que quisiera que viniera Doc Carmichael y todo eso. Me equivoqué. Ha hecho un trabajo magnífico. Yo… Por lo general no soy… tan machista, ni pienso que las mujeres no sean capaces de hacer cosas. Quiero decir, imagino que en muchos sentidos soy anticuado, pero mi hermana se encarga de abrirme los ojos. Lo que pasa es que me preocupaba mi yegua.
—Lo sé —no dudaba de que fuera verdad, y estaba inclinada a ofrecerle una segunda oportunidad. Pero no le pareció oportuno ponérselo fácil.
—Y tampoco estoy acostumbrado a veterinarias mujeres —continuó—. Quiero decir, bueno, en realidad nunca había pensado en ello. Simplemente no me pareció que una mujer pudiera afrontar algunas de las cosas que ha de hacer un veterinario. Ya sabe, es un trabajo duro —se calló, ruborizado—. Eso también ha sonado mal. Quería decir que hace falta mucha fuerza física y… —calló, incómodo.
Antonia se ablandó.
—Sí, es verdad. Y las mujeres por lo general no montan una consulta de animales grandes justo por eso. Pero he averiguado que los caballos y las reses también son bastante más fuertes que el hombre. Todo es una cuestión de grado. Simplemente hay que compensarlo. Todavía no me he visto obligada a abandonar un caso por no ser lo bastante fuerte —sonrió—. He de reconocer que podría ser diferente si no midiera un metro ochenta. Unos brazos largos son una gran ventaja.
—Espero que eso signifique que acepta mis disculpas —sonrió—. Me equivoqué. Y ha realizado un trabajo magnífico. Espero que vuelva a ocuparse de mis caballos.
—Será un placer.
Después de eso, no se le ocurrió qué más decir y el silencio se volvió incómodo. Por fortuna, el café estaba listo y Daniel pudo centrar su atención en llenar dos tazas. Las depositó sobre la mesa y puso también un cartón de leche de la nevera y una caja de azúcar del mostrador.
—Lo siento —puso expresión pesarosa—. Me temo que no tenemos esas cosas…
—¿Azucarero y jarra para la leche?
—Exacto —enarcó una ceja—. Somos bastante sencillos. Es una casa de solteros.
—Yo también soy sencilla.
—Cuesta creerlo.
—¿Y eso qué se supone que significa? —Antonia enarcó una ceja.
La miró, incómodo.
—Lo siento. ¿He vuelto a meter la pata? Puede ver que no salgo mucho. No lo decía en sentido negativo. Es que parece… No sé, pero sencilla no, desde luego. Se parece mucho a Grace Kelly; como si un tipo con esmoquin tuviera que aparecer en la terraza para llevarla otra vez dentro, al baile.
—¿Es un cumplido o una crítica? —rio.
—Mi intención era que fuera un cumplido. Es usted hermosa —repuso con sencillez.
—Yo… —sintió que se ruborizaba.
—No se preocupe. No pretendo seducirla. Solo es la constatación de la realidad —suspiró—. Lo complico de nuevo, ¿verdad? James se desesperaría si estuviera aquí. Me considera un soso cuando se trata de mujeres, y probablemente tenga razón.
—Está bien —volvió a sonreír—. No me molesta que me digan que soy guapa. Es mejor eso a que digan que soy una mujer de ciudad o que nunca me he ensuciado las manos, cosas de las que me han acusado —se encogió de hombros—. Cuando nací, ya tenía mi carné de socia del club de campo. Ni siquiera puedo decirle a la gente que está equivocada. Incluso me puse de largo en un baile para debutantes.
—¿En serio? —pareció sorprendido—. ¿Bromea? No sabía que siguieran celebrando esos bailes.
—Sí, sí, todavía es una costumbre en Richmond, Virginia. Fue parte del trato que hice con mis padres… Tendrían mi puesta de largo si me permitían ir a la Universidad de Virginia a seguir una carrera de ciencias en vez de ir a Sweet Briar, como hacen las chicas ricas de allí —le sorprendieron sus palabras. Por lo general no revelaba tanto de sí misma a los desconocidos.
Una sonrisa iluminó la cara de Daniel y, con cierta sorpresa, Antonia notó que aquello le causaba un alborotado remolino en el estómago. De pronto se dio cuenta de que le parecía tener la misma edad que cuando «debutó en sociedad».
—Yo diría que es usted lo opuesto a Sweet Briar. ¿Cómo terminó en Angel Eye, Texas?
—Estudié Veterinaria en Texas A&M —explicó. No era necesario entrar en los motivos por los que había terminado allí. Había descubierto que los tejanos rara vez cuestionaban por qué alguien había elegido ir a Texas o quedarse después de haber vivido allí un tiempo. Eso lo consideraban obvio; por lo general mostraban curiosidad solo en el cómo había pasado—. Después quise quedarme —Sutton asintió, y demostró así que su conjetura era correcta—. Conseguí un trabajo con un veterinario de Katy —nombró un suburbio de Houston situado en la zona oeste de la ciudad—. Tenía muchos animales de granja y de rancho. Yo no quería vivir en la ciudad, pero sí quería trabajar con caballos y, bueno, la mayoría de los veterinarios de animales grandes no estaba interesada en contratar a una mujer.
—Cerdos machistas —comentó Daniel con un brillo en los ojos negros.
—Lo sé. Es terrible, ¿verdad? El doctor Carmichael conocía a Matt Ventura, el jefe de la consulta, y le preguntó si algún asociado estaría interesado en trasladarse a Angel Eye y, con el tiempo, quedarse con la consulta. Yo fui la única. Quería vivir en el campo, prefiero los ranchos y las granjas de verdad. Ya sabe, donde habla con el propietario, no con algún capataz contratado por el presidente de un banco o algún cardiólogo cuyo contable le recomendó comprar un rancho para desgravar en los impuestos. Gente de verdad, preocupada más por sus animales que por lo pintorescas que son todas las vallas blancas.
—No encontrará muchas cosas pintorescas en Angel Eye.
—Está el nombre —señaló Antonia—. En español significa «el ojo del ángel», por las estrellas.
—Nosotros lo hemos abreviado al típico estilo anglosajón —comentó Daniel—. Sí, creo que es bastante único.
—Angel Eye es real. Posee un encanto propio. Me gusta. Por suerte, el doctor Carmichael empezaba a desesperarse, de modo que se mostró dispuesto a correr el riesgo con una mujer.
—Me alegro —él la miró con ojos cálidos y afables.