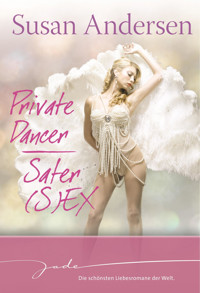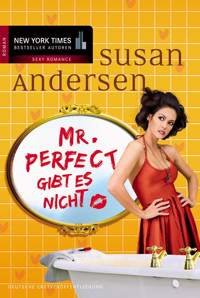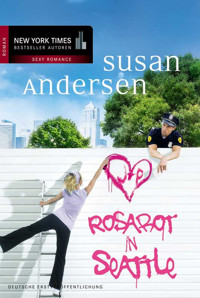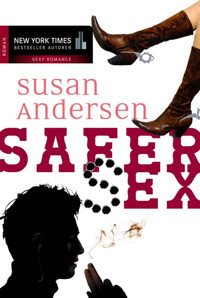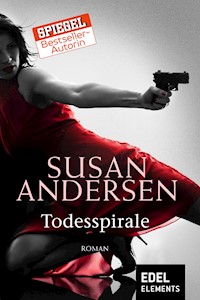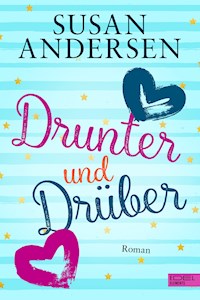5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Algunos errores merece la pena repetirlos. La noche que Tasha Riordan pasó con Luc Bradshaw fue la mejor de su vida. Las dos siguientes fueron las peores: Luc desapareció sin dejar rastro y ella se vio arrojada a una prisión de las Bahamas, acusada de un delito que no había cometido. Ahora, siete años después, el agente secreto de la DEA había vuelto. Había invadido su ciudad. Su restaurante. Sus fantasías. Tasha no podía confiar en un hombre que le había mentido. Pero la química que había entre ellos era tan explosiva que tampoco podía fiarse de sí misma. Luc se había quedado atónito al descubrir que tenía dos hermanos. Saber que vivían en la misma ciudad que Tasha había despertado en él una emoción muy distinta. La atracción que sentían el uno por el otro seguía siendo algo fuera de lo corriente, aunque Luc no conseguía convencerla de que creyera su versión de lo sucedido siete años atrás. Por suerte, tenía poderes de persuasión más contundentes que las palabras. Porque nunca antes había sentido algo tan especial por una mujer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Susan Andersen
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Sin ataduras, n.º 84 - junio 2015
Título original: No Strings Attached
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6320-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Los editores
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Sin ataduras es un canto a la sinceridad, la amistad y el amor.
Cuando existe una pasión abrasadora es imposible luchar contra ella, sobre todo si tras la atracción se esconde el verdadero amor. Pero nuestros protagonistas se resisten a mostrar sus sentimientos.
Susan Andersen ha escrito una novela excepcional de lectura obligada, que sobresale por la calidad de las escenas sexuales, bastante descriptivas y sin ningún tipo de eufemismo.
También cabe destacar el atractivo de los personajes secundarios. Estos dan lugar a interesantes historias paralelas totalmente integradas en la historia principal.
Y, como siempre, todo ello narrado con el estilo fluido que caracteriza a nuestra autora.
Feliz lectura
Los editores
Dedicado a las chicas que llevan gafas y a todos los lectores que se toman la molestia de escribir reseñas y de hacerme saber que disfrutan con mi trabajo. ¡Gracias!
Prólogo
Siete años atrás. Isla de Andros, Bahamas
Una brisa cálida y húmeda, perfumada por el mar y por el levísimo y exótico aroma de alguna flor desconocida, entró por la ventana abierta del bungaló en el instante en que Tasha Riordan se derrumbaba sobre Diego. Aplastó la nariz contra la curva en la que su cuello se unía a su hombro musculoso y aspiró en silencio su olor salobre y ligeramente especiado. Pensó de pronto que, durante las treinta y tantas horas que hacía que se conocían, no le había preguntado ni una sola vez cuál era su apellido. Sin embargo, mientras esperaba a que su corazón cesara de latir a ritmo de reggae, no se detuvo a pensar demasiado en ello.
Lo lógico habría sido pensar que, dado que pasaba buena parte de su vida manteniendo la cabeza bien alta para no sucumbir a la reputación de su madre, se detendría a reflexionar algo más. A fin de cuentas, meterse en la cama con un desconocido, o casi, no era propio de ella.
No era propio de ella en absoluto. Y debería estar un poco preocupada al respecto, ¿no?
Unos dedos de piel áspera se deslizaron por su espalda desnuda, despertando a la vida terminaciones nerviosas que a esas alturas, tras entrar en combustión, deberían haberse convertido ya en frías cenizas.
–¿Estás bien, cariño? –preguntó Diego, y, con la oreja pegada a su garganta, Tasha oyó su voz como una profunda vibración.
Y así, sin más, su tendencia a fustigarse y a hacerse reproches, se desvaneció cuando sus labios se curvaron en una sonrisilla junto a la piel de Diego. Ignoraba qué tenía de especial aquel hombre, pero una cosa estaba clara: poseía una magia innegable. A montones. Desde el instante en que se había acercado a ella en la playa, el día anterior por la mañana, la había descolocado por completo, la había hecho volar.
Y eso era mucho decir. No había más que preguntarle a cualquiera en Razor Bay: muy pocos vacilarían en afirmar que Tasha Riordan tenía siempre los pies bien plantados en el suelo, prácticamente arraigados en la tierra.
–Sí –susurró, pero prefirió no añadir «estoy de maravilla».
Seguramente para él aquello era algo normal. Pero bien sabía Dios que la hacía sentir cosas que no había sentido nunca antes, y normalmente era un hueso duro de roer. Podía imaginarse cuántas mujeres le habrían lanzado las llaves de su habitación. El hecho de que ella hubiera logrado no despojarse de las braguitas hasta ese día era digno de elogio, porque había sentido la tentación de quitárselas desde el instante en que había visto a Diego.
Y teniendo en cuenta el orgasmo que acababa de proporcionarle, tal vez debería haberlo hecho. Había sido el más alucinante de su vida.
Ahogó un resoplido. «Ni que tuvieras muchos para comparar», se dijo. Pero se encogió de hombros, desdeñando aquella idea. Sí, sí, a sus veintidós años no había disfrutado de una enorme cantidad de orgasmos que no fueran autoinducidos, pero tampoco era virgen, así que sabía que nunca había sentido nada parecido a aquello.
–¿Cómo estás tú? –preguntó con suavidad.
Se quedó tan quieto que Tasha pensó por un momento que había dejado de respirar. Ella hizo lo mismo. Pasaron varios segundos en silencio, y su euforia comenzó a disiparse. «Ay, Dios», pensó. «Como si tú pudieras descolocar a un hombre así». No hacía falta más que ver a Diego para saber que su experiencia sexual estaba a años luz de la suya.
Él crispó las manos sobre su espalda y dijo en voz baja y rasposa:
–¿Quieres saber cómo estoy? –suspiró divertido–. Estoy tan alucinado que ni siquiera es divertido.
–No –dijo ella con incredulidad, apoyándose en los codos para mirarlo.
No se hacía ilusiones respecto a sí misma. Era alta y flaca y tenía unos senos decentes, pero también unas caderas y un trasero que podían pertenecer a un niño de doce años. Sabía que los hombres la encontraban razonablemente atractiva, pero de ningún modo estaba a la altura de Diego.
Su melena de rizos rubios, un poco rojizos y encrespados por la humedad, cayó hacia delante y se enredó con los rizos negros y suaves de Diego. Miró sus propias manos, posadas sobre el abanico de vello negro de su pecho bronceado. Llevaba nueve días en los trópicos y su piel se había puesto todo lo morena que podía ponerse. Por desgracia, ello significaba también que, en lugar de tener su habitual tono de leche descremada, era del color de una tostada anémica.
Diego le apartó el pelo de la cara y se lo recogió en una gruesa coleta. Sujetándolo con una mano, la miró a los ojos, serio por primera vez desde el momento en que se había acercado a ella cuando estaba remojándose los pies en las olas y se había presentado.
–Sí –contestó mientras con la mano libre acariciaba la base de su garganta–. Me has puesto completamente en órbita –esbozó una sonrisa irónica y sus anchos hombros se encogieron mínimamente–. No me lo esperaba.
Seguramente les decía lo mismo a todas, pero aun así era agradable oírlo. Tasha sintió que su corazón se derretía como un bombón al sol del trópico.
Diego la miró fijamente.
–Me encanta tu boca –su voz era ronca, sus ojos oscuros y ardientes, y a Tasha se le aceleró el corazón cuando se inclinó, marcando sus abdominales, con intención de besarla.
Antes de que pudiera hacerlo, sin embargo, sonó su teléfono. Diego maldijo y miró la mesilla de noche, donde estaba el teléfono. Luego volvió a maldecir.
–Lo siento –dijo al volver a mirarla–. Tengo que atender esta llamada –se apartó suavemente de ella, se levantó con agilidad, agarró el teléfono y, apretando el botón verde, se lo llevó al oído–. Sí –dijo–. Más vale que sea importante.
Mientras lo miraba, Tasha se dio cuenta de que en ese momento no parecía encantador. Parecía peligroso: grande, moreno e impúdicamente desnudo, con la mirada dura y una mueca agria en la boca. Tasha tiró de la sábana, se cubrió y se la metió por debajo de las axilas. Consultó su reloj.
«Ay, Dios». Tenía que pensar en vestirse si quería tomar el último avión de regreso a Nassau.
Llevando la sábana consigo, salió de la cama. De pronto, lo que unas horas antes le había parecido tan atrevido y emocionante; acceder, movida por un impulso, a acompañar a Diego a la gran isla de Andros, le parecía una temeridad y una tontería. Comenzó a recoger su ropa desperdigada.
Se puso las bragas y el vestido y estaba hurgando en su bolso en busca de algo con lo que recogerse el pelo cuando unos brazos duros y cálidos la enlazaron por la cintura y la apretaron contra un pecho aún más duro y cálido.
–Oye –le susurró Diego al oído. Se había puesto los pantalones cortos y la camiseta que llevaba antes–. ¿Qué estás haciendo?
A Tasha le costaba pensar mientras sentía el calor y el olor de su cuerpo, y se aclaró la voz.
–Mi vuelo sale dentro de una hora y media. Tengo que llegar al aeropuerto.
–Quédate aquí una noche más. Se supone que estoy de vacaciones, pero mi jefe ha conseguido encontrarme y tengo que salir un rato a hablar con él. Pero estaré fuera una hora como mucho. Luego tenemos toda la noche para nosotros.
–Ah –la tentación tiraba de ella y, por un instante, estuvo a punto de ceder. Pero su sentido común y su pragmatismo de siempre hicieron acto de aparición. Sacó su pasaje del bolso y lo agitó delante de las caras de ambos–. Creo que no. Tengo hecha la reserva.
Diego la besó en el cuello.
–Me gustaría mucho, muchísimo, pasar el resto de la noche contigo –susurró con aquella voz baja y profunda–. Prometo llevarte mañana a Nassau, aunque tenga que alquilar un hidroavión –movió los labios por el hueco de detrás de su oreja.
Y las dudas de Tasha se derritieron junto con su columna vertebral.
–Bueno, a lo mejoooooor sí.
–Eso es lo que quería oír –la hizo darse la vuelta y la besó con ardor, largamente.
Tasha dejó caer el bolso y, cuando consiguió que sus neuronas volvieran a funcionar, Diego estaba apartándose de ella y ella estaba otra vez tumbada de espaldas en la cama.
–Lo siento –dijo él mirándola–. No me gusta que nos quedemos los dos así, pero mi jefe es un tipejo muy impaciente y le he dicho que iba a reunirme con él –miró su reloj–, mierda, dentro de dos minutos –se agachó y le dio otro rápido beso en los labios antes de incorporarse de nuevo–. Volveré en cuanto pueda, ¿de acuerdo?
Tasha asintió con la cabeza. Él gruñó. Luego masculló:
–No voy a volver a besarla. No voy a volver a besarla –dio media vuelta y salió del bungaló.
Tasha se levantó, volvió a aplicarse el carmín y encontró por fin un par de horquillas para recogerse el pelo. Justo en ese momento comenzaron a aporrear la puerta del bungaló del hotel. Sonriendo, se apartó del espejo y corrió descalza a la puerta.
–¡Ja! Te has olvidado la llave, ¿a que sí?
Pero no era Diego quien llamaba. Varios hombres de piel oscura, vestidos con la camisa azul clara y la gorra negra del uniforme de la Policía Real de las Bahamas, irrumpieron en el bungaló. Ninguno de ellos le dedicó una sonrisa, como Tasha estaba acostumbrada a recibir desde su llegada a las islas. Aquellos hombres, envueltos en chalecos de kevlar, tenían una mirada adusta y una expresión reconcentrada.
–¿Qué ocurre? –preguntó con brusquedad, y de pronto la condujeron por la fuerza a una silla desde donde solo pudo ver la raya roja que corría por la pernera del pantalón negro del policía que la custodiaba.
Oyó que quitaban el colchón de la cama y que abrían y cerraban cajones. Luego, de pronto, el agente parado delante de ella se apartó y un hombre mayor, con camisa caqui, ocupó su lugar. Tenía una mano apoyada en los riñones y la otra colgaba flojamente junto a su costado, y sostenía una gorra de plato negra bajo el brazo.
–Soy el inspector Rolle, de la UDN –dijo con voz grave y melodiosa.
–¿La UDN? –preguntó ella con voz chillona–. ¿Qué es eso?
–La Unidad de Narcotráfico de la policía. Su nombre, por favor.
–Tasha –tragó saliva mientras se preguntaba qué demonios estaba pasando. No podía tener nada que ver con Diego… ¿O sí?–. Tasha Riordan.
–¿Dónde está su cómplice, señorita Riordan?
El pánico se apoderó de ella. Ay, Dios, ay, Dios. Aquello iba de mal en peor.
–¿Mi cómplice? ¿Qué cómplice? ¡Yo no tengo ningún cómplice!
–¿Esta es su habitación?
–No. No, soy una invitada.
–¿Una invitada de quién? –preguntó el policía con severidad.
–De Diego… –se detuvo, vacilando, y el inspector la miró enarcando sus cejas hirsutas–. La verdad es que no sé su apellido –balbució–. Sé que suena… –su cerebro se puso por fin en marcha–. Pero debe de estar en el registro del hotel. Pregunte al hombre que nos dio la llave de la habitación.
El inspector Rolle señaló a un agente que salió con paso vivo del bungaló. Luego se hizo un silencio enervante, durante el cual Tasha solo pudo llegar a la conclusión de que Diego había hecho algo horrible, había cometido algún delito… y se había largado, dejándola a ella para pagar los platos rotos.
Cuando regresó el agente, se fue derecho al inspector, le murmuró algo y se apartó a una distancia prudencial. El inspector Rolle se volvió hacia ella.
–La persona que tomó sus datos afirma que la habitación se pagó en efectivo. La ha descrito con toda precisión, señorita Riordan, pero no recuerda haber visto a ese tal Diego.
–¡No! Eso no es verdad. Yo ni siquiera me acerqué al mostrador con él. Me quedé en la terraza mientras Diego nos registraba en el hotel. ¡Tomen las huellas o algo! ¡Ni siquiera me acerqué a la recepción!
El inspector Rolle se quedó mirándola un momento antes de encogerse de hombros.
–Puede que resulte ser verdad…
–¡Es verdad!
–Pero lo que tenemos aquí… –sacó la mano de detrás de la espalda y dejó caer una bolsa grande con autocierre, llena de lo que parecía azúcar en polvo, sobre la mesita junto al codo de Tasha, donde aterrizó con un golpe sordo– es este kilo de heroína… y a usted. No hay ningún hombre misterioso llamado Diego. Solo está usted. Así pues, Tasha Riordan, queda detenida por posesión de heroína con intención de venderla.
Capítulo 1
En la actualidad
–Mierda –murmuró Tasha al aparcar detrás de los otros coches que había a la entrada de la casa de Max.
Llegaba tardísimo. «¿Y te sorprende?», le preguntó su vocecilla interior con tono de autosuficiencia.
Pues no. Pero al no ver a los hombres en el porche, haciendo la barbacoa, y sabiendo que era poco probable que estuvieran en el jardín de atrás dado que había estado lloviendo intermitentemente todo el día, comprendió que llegaba aún más tarde de lo que creía. Porque eso solo podía significar una cosa: que estaban todos cenando, o incluso recogiendo, lo cual sería aún peor.
Salió del coche y fue a sacar del maletero su contribución a la fiesta de despedida de la madre de Harper. Maldición, no solo no quería llegar tarde, sino que había tenido intención de llegar temprano para ayudar con los preparativos. No había contado con que el nuevo cocinero al que había contratado para su pizzería resultaría ser un borracho de tomo y lomo.
Tenía gracia. Creía tenerlo todo previsto. Como ahora que había pasado el mes de agosto había menos trabajo y la mayoría de los turistas se había ido, se le había ocurrido contratar a otro cocinero para que trabajara a tiempo parcial. Así iría acostumbrándose poco a poco al trabajo, y ella le iría aumentando las horas a medida que progresara. Su intención había sido enseñarle sin estrés. De ese modo, cuando llegara el siguiente verano, podría tomarse las cosas con calma.
Resopló. En teoría era un plan maravilloso. Así podría tener algún que otro día libre. Y, ¿quién sabía?, tal vez incluso podría disfrutar de la vida de verdad y hasta tomarse unas vacaciones.
Aunque, pensándolo bien, la sola idea de irse de vacaciones hacía que se le acelerara el corazón de ansiedad y que notara un regusto amargo en la boca. Pero ¿no iba siendo ya hora de que superara aquello?
Poco importaba ahora, en cualquier caso. En aquel momento, era una cuestión puramente retórica. Lo más probable era que su nuevo cocinero, que había hecho una entrevista brillante, ya estuviera borracho cuando se había presentado a trabajar. Y si no lo estaba ya, desde luego estaba como una cuba cuando había salido del Bella T. Y se había emborrachado con el vino de la casa, nada menos, lo cual echaba más sal a la herida.
Pero la gota que había colmado el vaso, lo que de verdad la había sacado de quicio, era que el muy cerdo hubiera intentado echarle la culpa de que faltara vino a Jeremy, el chico de Cedar Village que hacía menos de una semana que trabajaba para ella como camarero. Cedar Village era una casa de acogida situada a las afueras de la ciudad, en la que vivían chicos con problemas que intentaban rehacer sus vidas. Lo último que necesitaba el pobre Jeremy era que algún capullo como aquel lo acusara de robar.
Subió los escalones del porche, pero se paró antes de llegar a la puerta. Dejó sus cosas, se sacudió como pudo los pantalones cortos y hurgó en su bolso en busca de la barra de labios.
Una de las cosas que le habían llamado la atención de Harper, cuando aquella mujer mestiza y elegante había llegado a Razor Bay, era que siempre iba impecablemente vestida para cada ocasión. Y estaba claro que el estilo lo había heredado de Gina, porque lo mismo podía decirse, solo que por duplicado, de la sofisticada madre de Harper.
Ella, en cambio, estaba tan alterada cuando, después de echar al cocinero borracho del Bella T, había cerrado la pizzería y había subido corriendo a cambiarse, que se había puesto lo primero que había encontrado. O sea, unos pantalones cortos negros y deshilachados y una camiseta de tirantes de un azul intenso que daba un tono más azulado a sus ojos grisáceos. Tras ponerse una chaquetita negra, había recogido la comida que había preparado para la fiesta y había vuelto a salir a todo correr, sin una pizca de maquillaje aparte del rímel que se había puesto esa mañana para que la gente se diera cuenta de que sí tenía pestañas, aunque fueran tan pálidas que podía pensarse otra cosa.
Se puso un poco de carmín, llamó a la puerta y entró.
–¡Hola! –gritó para hacerse oír entre las risas y las voces que llegaban desde no muy lejos de la cocina sin terminar de Max–. ¡Siento llegar tarde! Pero he traído un par de botellas de vino tinto para compensarlo. Y un poco de guacamole casero y unos aperitivos vegetarianos.
Avanzó hasta ver la larga mesa llena de gente y vio a Jenny, su mejor amiga, sentada junto a Jake.
–Hola, guapa –dijo, y saludó con la mano a los Damoth, a Mary Margaret, la directora de Cedar Village, a sus anfitriones, Max y Harper, y a la madre de Harper. Pero se paró de golpe, estupefacta, cuando sus ojos se encontraron con la mirada oscura y aterciopelada de un hombre de piel morena y rostro cincelado. El recuerdo de un rostro más joven pasó por la pantalla de su mente a toda velocidad al tiempo que el calor de unos besos recordados recorría sus venas. Parpadeó, segura de que estaba teniendo alucinaciones.
Pero no. Santo Dios. No era posible, no podía serlo, pero era de verdad Diego Sin Nombre, aquella rata que la había dejado tirada en una cárcel de las Bahamas cuando era más joven y estúpida, o al menos más ingenua. La única persona a la que no esperaba volver a ver en toda su vida. Y, sin embargo, allí estaba, sentado a la mesa de Max y Harper, todo él pelo negro, ojos negros y un asomo de barba también negra, musculoso, rebosante de vida e imponente.
Su cerebro comenzó a zumbar con el chisporroteo de electricidad estática de una radio mal sintonizada, y su mano quedó floja. La bolsa de tela reutilizable en la que había guardado el vino y la comida para la fiesta cayó al suelo y luego se volcó hacia un lado.
Apenas se dio cuenta cuando su contenido se desparramó en todas direcciones.
«Mierda». La escena que se desplegaba a su alrededor pareció avanzar de pronto a cámara lenta, y Luc Bradshaw se levantó a medias de la silla junto con todos los ocupantes de la mesa. Todos parecieron exclamar y apresurarse a echar una mano a la mujer de largas piernas que se había agachado a recoger las botellas de vino y los recipientes de plástico que habían rodado por el suelo.
Para él, era todo un ruido blanco y amortiguado. Se quedó mirando su cabeza agachada y sin darse cuenta se frotó el diafragma por encima del lóbulo inferior de su pulmón izquierdo. ¿En qué momento había adquirido el aire la consistencia de la gelatina?
Santo cielo. Era Tasha.
Se había dado cuenta nada más entrar ella en la habitación. Aun así, ¿cuántas veces había mencionado Jenny, la prometida de Jake, su hermano recién descubierto, a Tasha, su mejor amiga, a lo largo de esa semana? Su dichoso corazón daba un pequeño vuelco cada vez que oía aquel nombre, aun sabiendo que Jenny se refería a otra Tasha, no a la que él conocía. Así pues, se le podía disculpar si de pronto creía estar teniendo visiones. Porque ¿qué probabilidad había?
Pues, al parecer, muchas. Porque aquella era su Tasha. Había muchas mujeres en su pasado a las que habría querido ver desaparecer sin dejar rastro, pero Tasha nunca se había contado entre sus filas.
Vio que la camiseta azul que llevaba debajo de la chaqueta se salía de la cinturilla de los pantalones cortos, dejando al descubierto una franja de piel clara y satinada cuando ella se estiró, en cuclillas, para recoger una de las botellas. La miró luego de la cabeza a los pies, concentrándose un momento en su trasero redondo. Estaba un poco más… rellenita que la jovencita que él recordaba.
¿Y a quién podía sorprenderle?, se dijo ahogando un resoplido. Llevaba siete años sin verla. Sí, tenía algunas curvas más. Pero seguía sin tener caderas, y había que echarle mucha imaginación para considerarla voluptuosa.
Sus rizos rebeldes también estaban distintos: más definidos de lo que recordaba. Pero sus ojos grises azulados y su boca carnosa no habían cambiado en absoluto.
La verdad era que podía llevar bigote, tener una verruga con pelos y haber engordado veinte kilos, que aun así la habría reconocido en cualquier parte. No le cabía la menor duda de que era la misma chica con la que había pasado dos días y una noche memorable en las Bahamas.
–¡Tash! –como si una película atascada recuperara de pronto su velocidad normal, Jenny se acercó a la chica alta y de cabello rubio cobrizo y se agachó a su lado–. ¿Estás bien?
Rubio cobrizo. Luc había descubierto tras su noche con ella que era así como se llamaba a aquel color de pelo rubio claro con matices rojizos. Mientras la miraba, sintió que toda su cara se iluminaba con una sonrisa de alegría.
Pero aquella sonrisa murió de repente cuando ella levantó bruscamente los ojos y los clavó en él. Su cuerpo se tensó como si le hubieran lanzado una bola de fuego a la cabeza, y volvió a dejarse caer en su asiento. Aquellos ojos, aquella expresión… Parecían capaces de matar, de hacerle picadillo. «¿Qué narices…?».
Ella miró a Jenny.
–No –dijo en respuesta a la pregunta de su amiga mientras le daba primero una botella de vino y luego otra. Debía de haber recogido también el resto de los recipientes, porque se levantó y le dio la bolsa de tela a Gina, una versión elegante y de piel ligeramente más oscura que su hija Harper, que era la esposa de Max, el otro hermano de Luc.
Santo Dios. Todas aquellas relaciones le estaban dando dolor de cabeza.
–Lo siento mucho –dijo cuando Gina aceptó la bolsa–. No me apetece nada que volváis a Winston-Salem y que yo vaya a perderme vuestra fiesta, pero la verdad es que no me encuentro muy bien.
–Sí, estás muy pálida, cielo –dijo Gina frotándole el brazo–. Vete a casa y métete en la cama. Con un poco de suerte, el bichito que te esté rondando desaparecerá si duermes un poco.
–No es la gripe, pero desde luego un bicho sí es –Tasha le lanzó otra mirada malévola y rápida como un rayo. Luego añadió dirigiéndose a Gina–: De pronto tengo la sensación de que una araña muy fea y peluda me está subiendo por la espalda. No me sentía tan mal desde hace casi una década. Me encantaría pegarle un tiro entre los ojillos a ese mal bicho.
Jenny se giró para dejar el vino sobre la mesa y miró a Luc entornando los párpados. Luego se volvió y miró a Tasha un segundo con expresión pensativa.
–Pobrecilla. ¿Quieres que te lleve a casa? Jake puede llevarte el coche por la mañana.
Luc vio que algo parecido al pánico cruzaba un instante el semblante de Tasha. Un segundo después, sin embargo, aquella expresión había desaparecido.
Tasha dio unas palmaditas en la mano a su amiga.
–No, puedo conducir. No he parado de trabajar desde que empezó la temporada turística y supongo que tanto trabajo me está pasando por fin factura. Me hace mucha falta dormir.
–Menos mal que has contratado a otro cocinero –comentó Jenny.
Tasha dejó escapar una risa amarga.
–Ah, sí, respecto a eso… Resulta que va a ser que no –se pasó los dedos por el pelo y de pronto pareció a punto de desmayarse–. Mañana te lo cuento –apartó la mirada de Jenny, aquella morena bajita, y la fijó en la gente reunida alrededor de la mesa. Menos en él–. Siento la escena –dijo, y volvió a fijar su atención en Gina, dedicándole aquella sonrisa dulce y generosa que Luc llevaba grabada en el cerebro desde hacía siete años–. Que tengas buen viaje –dijo al abrazarla. Cuando se retiró, miró a Gina con afecto–. Me ha encantado conocerte. Espero que vuelvas pronto.
–Pienso hacerlo, cariño –repuso Gina–. Mi hija preferida vive aquí ahora.
–Mamá –dijo Harper con sorna–, soy tu única hija.
Gina se encogió de hombros elegantemente.
–Pues eso: mi única y querida niñita.
Los ojos verdes oliva de Harper desaparecieron casi por completo detrás de sus pestañas cuando sonrió.
–Tienes razón.
Tasha intercambió algunas palabras más con los invitados. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se despidió, cruzó la cocina y desapareció.
Luc se apartó de la mesa y se levantó.
–¿Te importa que vaya a buscar una cerveza? –le preguntó a Max.
–Sírvete –contestó su hermano al tiempo que Harper decía:
–Deja, ya voy yo a por ella –e hizo amago de levantarse.
«¡No!», gritó Luc para sus adentros. Pero no en vano había pasado más de una década trabajando en misiones encubiertas para la DEA. Su trabajo se había convertido en una segunda piel, de modo que se limitó a decir:
–Por favor, Harper, no hace falta que me sirvas.
–Sí, Harper –dijo Jake–. Es de la familia. Lo que significa que también puede fregar los platos.
–O por lo menos ir a buscar una cerveza, si la quiero. ¿Alguien más quiere algo, ya que voy?
Nadie quería nada, y Luc salió de la habitación con paso tranquilo. Salió y vio que Tasha se dirigía hacia el otro extremo del garaje con intención de ir derecha a la zona de aparcamiento que había frente a la casa. En el cielo pendían nubes del color de un moratón, pero de momento no llovía, y Luc hizo caso omiso de los peldaños, saltó al césped y aterrizó con ligereza sobre los talones.
Cuando hacía falta podía moverse con la rapidez y el sigilo de la niebla, y llegó junto a Tasha cuando estaba a punto de doblar la esquina del garaje. Se puso detrás de ella, alargó la mano y rozó su brazo con las yemas de los dedos.
–Oye, Tasha, espera…
Ella se giró sobresaltada. Un destello de pánico apareció en sus ojos grises y, al verla contener la respiración y entreabrir los labios, Luc comprendió que estaba a punto de ponerse a gritar. Le pasó una mano por la nuca y con la otra le tapó la boca para evitar que soltara un chillido que hiciera salir a todo el mundo en su rescate.
A fin de cuentas, no necesitaba que nadie la rescatara de nada. Él jamás le haría daño. Pero no quería que su hermano, que era ayudante del sheriff, se abalanzara sobre él, y no dudaba de que, si oía gritar a una mujer, Max saldría de casa hecho una furia y con la pistola reglamentaria en la mano.
–Lo siento –dijo con la voz más tranquilizadora de que fue capaz.
Los labios de Tasha eran muy suaves y su piel muy cálida, pero Luc arrumbó aquellas sensaciones a un rincón de su mente para examinarlas más tarde.
–No quería asustarte –añadió–. Solo quiero hablar contigo un minuto. Ahora voy a soltarte, ¿de acuerdo?
Ella entornó los ojos como diciendo: «pues suéltame de una vez». Luc la miró dubitativo.
–Y tú no vas a gritar, ¿verdad que no? –era una orden, no una pregunta, y se quedó mirando aquellos ojos cristalinos sin parpadear.
Ella vaciló un segundo. Luego bajó la cabeza asintiendo levemente. Luc la soltó lentamente de la nuca y levantó la mano de su boca. Tasha se la apartó de un manotazo, pasó a su lado de un empujón y regresó al jardín antes de darse la vuelta para mirarlo.
–Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo aquí, donde la gente pueda vernos –le espetó.
Él asintió con un gesto. Pero ¿por qué estaba tan enfadada? No había sido él quien… Pero ella interrumpió sus pensamientos al preguntar ásperamente:
–Bien, ¿se puede saber quién estás fingiendo ser ahora, Diego?
Él dio un respingo para sus adentros, pero procuró que no se le notara. Tasha le había pillado: no podía reconocer que estaba fingiendo ser otra persona cuando se habían conocido. Así que se limitó a mirarla fijamente y dijo con calma:
–Mi verdadero nombre es Luc Bradshaw. Soy hermano de Max y Jake…
–¡Por favor! –exclamó ella asqueada.
Él parpadeó sorprendido.
–¿Cómo que «¡por favor!»? Por lo menos tendrás que creer en Max. ¿No creerás que no se habrá informado minuciosamente sobre mí?
Ella contestó con un ruido desagradable y él frunció el ceño.
–No sé qué problema tienes –dijo–. No hay más que vernos juntos. Todo el mundo dice que nos parecemos mucho. Así que ¿por qué dudas de que sea…?
–Mira –le espetó Tasha entornando los ojos, con la nariz a escasos centímetros de la suya–, no sé quién eres, tío, ni a qué estás jugando, pero no te acerques a mí, ¿me oyes? ¿Cómo te atreves a venir aquí haciéndote pasar por hermano de Max y Jake? –le clavó un dedo en el pecho, pero antes de que Luc pudiera agarrárselo, lo bajo y dio un paso atrás–. ¿Sabes qué te digo? –añadió con una calma que no se reflejó en sus ojos–. Hoy me siento bastante generosa, así que, si haces las maletas y te largas del pueblo esta misma noche, me olvidaré de todo esto –volvió a mirarlo entornando los párpados y agregó–: Si eres listo aceptarás mi oferta y te irás, porque te aseguro que lo que me pide el cuerpo es hacer todo lo contrario.
Él sacudió la cabeza, incrédulo.
–Pero ¿qué dices?
–¿Es que no entiendes mi idioma, Diego?
Por lo visto no, porque no tenía ni la menor idea de qué estaba hablando. Pero, en lugar de decírselo y preguntarle qué le pasaba, se oyó decir:
–No me llamo Diego. Sé que te dije que sí, pero en aquel momento era un agente secreto de la DEA y, si quería seguir vivo, no podía decirle a nadie mi verdadero nombre. Pero soy Luc Bradshaw, hijo de Charlie Bradshaw, hermano de padre de Max y Jake.
–Ah, conque vas a ceñirte a esa historia. Mejor, en realidad. Porque si mañana sigues por aquí, me va a encantar decirle a Max que no eres más que un camello de mierda llamado Diego no sé cuántos. Y luego, él se encargará de ponerte a la sombra.
Luc se quedó helado. Había pasado la mayor parte del escaso tiempo que habían compartido sonsacando a Tasha acerca de su vida, sin contarle casi nada de la suya. Solo le había dicho que estaba de vacaciones y que no quería pasárselas hablando del trabajo. La única vez que ella le había pedido detalles, había recurrido a su encanto para cambiar de tema. Así que ¿cómo demonios se había enterado de su tapadera?
No tuvo tiempo de deducirlo: ella retrocedió de nuevo y sacudió su hermosa melena.
–Y si eso pasa –añadió en tono abrasivo–, créeme, solo lo lamentaré por una cosa.
Metiéndose las manos en los bolsillos, Luc la miró fijamente. Al fijarse en sus mejillas sofocadas y en sus ojos eléctricos, pensó que era una pena que siguiera sintiéndose tan atraído por ella estando como estaba, a todas luces, chiflada.
–Está bien, voy a picar el anzuelo –dijo–. ¿Qué es lo que lamentarías?
–Que comparadas con aquel negro y asfixiante agujero en una cárcel de las Bahamas donde gracias a ti pasé las dos noches más aterradoras de mi vida –repuso ella en tono cortante–, las prisiones americanas seguramente son mucho más cómodas y acogedoras.
Entonces, antes de que Luc pudiera hacerle otra pregunta, dio media vuelta y se perdió por la sombra que proyectaba la pared del garaje, y Luc se quedó preguntándose qué demonios había pasado la única noche que habían pasado juntos.
Capítulo 2
–Tasha Renee Riordan, tú me ocultas cosas. ¿Cuándo diablos conociste a Luc Bradshaw y por qué te desagrada tanto?
Tasha se quedó mirando a su amiga, boquiabierta. Apenas había abierto la puerta cuando la pregunta de Jenny la había hecho retroceder un paso como si un ariete la hubiera golpeado en el pecho. Jenny cruzó el umbral al mismo tiempo que ella recuperaba la respiración. Procuró parecer calmada cuando contestó:
–¿Qué? Lo conocí ayer. Estabas allí, Jen.
–A mí no me la das, bonita. Lo miraste como si ya lo conocieras. Así que, ¿cuándo fue? Creía que no salías de la pizzería ni para que te diera el aire.
Tasha intentó refrenarse. Lo intentó de verdad. Pero estaba hablando con Jenny, a la que se lo contaba todo, y cedió sin poder remediarlo.
–Lo conocí hace siete años –se pasó los dedos por el pelo y miró a su amiga–. Me quedé de piedra cuando anoche entré en casa de Max y vi que el presunto hermano de Max y Jake es el Diego del que te hablé, el de mi viaje a las Bahamas –reconocerlo era un alivio y al mismo tiempo le daba miedo. Ya no podía desdecirse, pero tampoco era un secreto que le quemaba el estómago como ácido corrosivo.
Jenny se puso seria al instante.
–Hala, Tash. ¿Cómo es posible? Aunque, la verdad, no parecías tú, con eso que contestaste sobre disparar al bicho entre ceja y ceja, y esa mirada que le lanzaste, que parecía que le estabas diciendo «espero que te mueras de un herpes galopante».
–Ay, Señor.
Llegaron a la barra de desayuno que separaba la cocinita del cuarto de estar. De pronto notaba las piernas hechas un flan. Se dejó caer en uno de los taburetes y se quedó mirando a Jenny mientras su amiga se acomodaba en otro.
–Me quedé estupefacta cuando lo vi allí, sentado tan tranquilo a la mesa en casa de Max… Pero la verdad, Jenny, me fastidia que se me notara tanto.
–No se te notó tanto, cielo. Bueno, sí, pero solo te lo noté yo –Jenny se inclinó para darle un rápido abrazo con un solo brazo y luego volvió a incorporarse en su taburete–. Y nosotras nos conocemos desde hace media vida –le lanzó una sonrisa pícara–. Ahora que lo pienso, me extraña no haberlo deducido yo misma. Porque es lógico, ¿no? Es el único hombre con el que has sido tan pasional.
Tasha hizo oídos sordos a sus palabras. No le apetecía hablar de Diego y de la pasión al mismo tiempo.
–Le dije que le daba hasta hoy para que se largue del pueblo. Pero ¿cómo voy a decirles a los Bradshaw que no es su hermano si no se marcha?
–Tash, corazón –Jenny le frotó la mano y la miró a los ojos con compasión, pero con firmeza–, no hay más que verlo para saber que sí es su hermano.
–No –insistió ella, a pesar de que tenía sus dudas. Apartó la mano y se retiró el pelo de la cara–. Pero no va a irse así, sin más, ¿verdad?
–Me temo que no.
–Mierda –respiró hondo. Luego dio un suspiro resignado. Y dijo lo que llevaba pensando toda la noche–: ¿Qué probabilidad había de que el único hombre al que no quería volver a ver en mi vida resultara ser el hermano de Max y Jake?
–Sí, ya lo sé –convino Jenny–. El mundo es de verdad un pañuelo.
Luc acababa de hacer su petate cuando llamaron enérgicamente a la puerta de su habitación en el motel. Impulsado por la costumbre, abrió sin hacer ruido la cremallera de un bolsillo del petate y sacó su pistola SIG Pro. Se pegó a la pared, avanzó hasta la puerta y se detuvo junto a ella. Estirando el cuello, miró por la mirilla.
Y vio a su hermano Max con su uniforme caqui de ayudante del sheriff.
Se metió la pistola en la cinturilla del pantalón, a la altura de los riñones, la tapó con el faldón de la camisa y abrió la puerta.
–¿Qué te trae por Silverdale? –preguntó con curiosidad–. ¿Y cómo demonios te has enterado de cuál es mi habitación? –como si no lo supiera.
–Es asombroso la cantidad de cosas de las que se entera uno llevando una placa –contestó Max con su cara de póquer de costumbre–. ¿Puedo entrar?
–Sí, claro –retrocedió para dejarlo pasar–. Entonces, ¿has venido a Silverdale solo para verme?
–Sí –examinó rápidamente la habitación y fijó la mirada en él–. ¿Puedes decirme por qué Harper oyó decir a Tasha que no te llamas Luc Bradshaw, sino Diego?
Luc había estado esperando la pregunta, pero ahora que se la habían hecho se dio cuenta de que no sabía qué contestar. Y eso era impropio de él. Era un maestro de la improvisación y el engaño, pero no supo cómo reaccionar al mirar a los ojos a aquel hombre que, pese a ser su hermano, seguía siendo prácticamente un desconocido. Le había pasado lo mismo cada vez que había visto a Max o a su otro hermano, Jake, esa última semana. A ellos no podía mentirles.
Aquel asunto de tener hermanos tal vez fuera más difícil de lo que esperaba. Había crecido siendo hijo único, y al localizar a Max y a Jake le había emocionado la posibilidad de conocerlos. Pero no se había preguntado dónde encajaría en aquella familia nueva y dinámica, y más aún teniendo en cuenta que los otros dos habían vivido siempre juntos. Su única excusa era que había descubierto hacía poco que su difunto padre, Charlie, un hombre al que creía conocer por dentro y por fuera, tenía otros dos hijos cuya existencia él desconocía hasta que, un día, mientras limpiaba el escritorio de su padre, se había topado con esa información.
Exhaló un suspiro.
–¿Quieres un café? Es una historia larga de contar.
–Claro, estaría bien –Max se acomodó en el pequeño sofá de la zona de estar de la habitación.
Luc preparó un café en la encimera y se lo llevó a su hermano.
–Mira –dijo, quedándose de pie delante de él con las manos relajadas, pero apartadas del cuerpo–, ahora voy a sacar mi SIG muy, muy despacio, ¿vale? –había sido una estupidez por su parte no guardarla al ver que era Max.
Su hermano se llevó la mano a la pistola.
–¿Te importa decirme por qué demonios llevas una pistola?
–Creía que te habías informado sobre mí. ¿No deberías saber que soy de la DEA?
–Claro que sí. Si es que eres de la DEA.
–Voy a dejar pasar eso porque Jake, tú y yo solo nos conocemos desde hace diez días. Ahora mismo estoy en excedencia, pero llevo trece años trabajando para la agencia.
Su hermano se limitó a mirarlo atentamente.
–Prefiero no tener que sacar mi arma, así que haz el favor de no sacar la tuya hasta que me hayas enseñado tu documentación.
–Vale –señaló el petate que descansaba sobre la cama–. Está ahí, en mi bolsa.
Max se levantó sin apartar la mano derecha de la empuñadura de su arma.
–Pensándolo bien, saca la pistola muy despacio, como has dicho, y déjala sobre la mesa. Luego saco tu documentación.
Luc sintió que esbozaba una sonrisa. Era ridículo y seguramente un error sentirse orgulloso de su hermano, pero así era. Porque estaba claro que Max no tenía ni un pelo de tonto: jamás había que permitir que un elemento sospechoso se pusiera a hurgar en un petate que podía estar lleno de armas.
–Buena idea.
Hizo lo que le había ordenado Max y sacó la pistola muy despacio. Manteniendo el dedo alejado del gatillo, fue a dejarla sobre la mesa, entre ellos. Max la agarró. Luego señaló el petate.
–La documentación está en el bolsillo de abajo.
Max no lo cacheó, pero no le quitó ojo mientras se acercaba a la cama. Luego se puso de lado para seguir mirándolo mientras abría la cremallera del bolsillo. Luc juntó las manos para aliviar en parte la tensión y vio con satisfacción que los hombros de Max se relajaban un poco.
Su hermano palpó un momento el bolsillo. Un segundo después sacó la cartera donde Luc guardaba la insignia y la abrió. Le echó un vistazo y se relajó por completo. Apartó los ojos de Luc el tiempo justo para mirar atentamente la insignia con el águila negra y dorada. Cerró la cartera y se volvió para lanzarle una mirada penetrante.
–¿Agente secreto?
–Sí –bajó las manos y se sentó–. ¿Cómo lo has sabido?
–Por favor –dijo Max–. ¿Diego? Además, dudo que muchos agentes de la DEA en excedencia, si no son agentes secretos, se sientan obligados a responder a la puerta llevando encima una semiautomática.
–Ha sido una llamada muy agresiva.
Max esbozó una sonrisa.
–Y luego está también el hecho de que ese dato no estuviera en mis informes –añadió–. Y te aseguro que me informé sobre ti exhaustivamente –se puso serio y miró a Luc como desafiándolo a no decirle la verdad–. La cuestión es, ¿cómo se ha enterado Tasha?
Luc se pasó los dedos por el pelo y se frotó los ojos. Dio un suspiro, bajó las manos y se metió los dedos en los bolsillos delanteros de los vaqueros.
–Ella no sabe lo de la DEA. Cree que soy un traficante de drogas llamado Diego, y te juro por Dios que no tengo ni idea de dónde se ha sacado esa idea –hizo un gesto impaciente con la mano–. Bueno, lo del nombre, sí. Cuando me presenté, le dije que me llamaba Diego. Pero ¿cómo es posible que una chica de veintidós años que estaba de vacaciones descubriera mi tapadera?
–Puede que hubiera algo que te delatara.
–No, no habría vivido mucho tiempo si fuera tan descuidado.
Max lo miró por encima del borde de su taza de café y asintió con la cabeza.
–¿Dónde y cuándo os conocisteis?
–En las Bahamas, hace siete años. El español es mi lengua materna, así que las misiones que me asignan suelen ser en América del Sur o Central. La misión en la que estaba trabajando en ese momento estaba relacionada con un cártel colombiano, pero en ese instante estaba de vacaciones, muy lejos de la acción, así que solo le dije a Tasha mi nombre, no mi apellido. Mi nombre ficticio, no el auténtico, porque nunca sabe uno cuándo te vas a encontrar con quien no debes, ya sabes. Incluso a miles de kilómetros de distancia. Y antes de que nuestra relación pudiera llegar a más, me llamaron y tuve que marcharme. Pensé que iba a ser un chequeo rápido, pero resultó no ser así.
Dios, aquello era quedarse muy corto. Y por un momento se retrotrajo a la isla de Andros, siete años antes.
–¿Qué es tan urgente? –preguntó con aspereza en cuanto un jovencísimo agente abrió la puerta del piso franco.
Maldición, aquella era una de las pocas veces en que se tomaba unas vacaciones, y no le hacía ninguna gracia que Jeff Paulson, el agente especial al mando, hubiera requerido su presencia. Pero llevaba seis años trabajando para la DEA y desde el primer día le habían inculcado a machamartillo que el deber era lo primero.
Miró rápidamente al otro agente y pasó a su lado para dirigirse a su superior, que estaba sentado en un cómodo sillón situado al fondo de la sala. Sin levantar la mirada del fajo de papeles que estaba leyendo, Paulson le indicó una silla de aspecto mucho menos cómodo, frente a él.
–Pase y siéntese –dijo. Cuando Luc obedeció, Paulson, mayor que él, dejó a un lado los papeles, se ajustó las gafas y fue directo al grano–: Hemos recibido varios soplos referentes a usted.
–¿Qué soplos? –preguntó con un súbito estremecimiento.
–Corre el rumor de que van a quitarlo de en medio mientras esté en las Bahamas –Paulson le dedicó una media sonrisa–. Está claro que a alguien no le cae bien.
Luc sabía perfectamente de quién se trataba.
–Héctor Álvarez.
Paulson se inclinó hacia delante.
–¿Álvarez, el lugarteniente de Morales?
–Sí, señor. No le gusta que Morales aprecie mi sentido del humor. Y tampoco le gusta que su novia coquetee conmigo. Se resiste a ver que, si lo hace, es porque yo la trato con respeto mientras que él la trata como una mierda.
Había pasado los quince meses anteriores con el cártel de Morales y normalmente se volcaba de lleno en los casos en los que trabajaba. Ahora, en cambio, no dejaba de pensar en Tasha mientras hablaba con su jefe.
–Tasha… –murmuró.
Paulson arrugó el entrecejo.
–¿Cómo dice?
–Se suponía que este viaje iba a ser un corto paréntesis y, cuando he venido a reunirme con usted, he dejado a una amiga en mi habitación. Si Álvarez está fanfarroneando de que va a quitarme de en medio mientras estoy aquí, cabe suponer que sabe dónde me alojo.