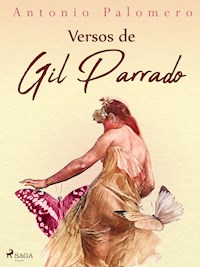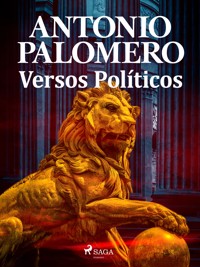Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Esta es una selección de los más mordaces y brillantes artículos de opinión del escritor Antonio Palomero, redactor en los principales periódicos del país a finales del siglo XIX. «Su majestad el hombre» es el primero de estos artículos, pero también aparecen en la recopilación «El gato», «La fachada», «Antropofagia», «La suerte», «Un accidente», «Cuando llueve» o «El brasero».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Palomero
Su majestad el hombre
Saga
Su majestad el hombre
Copyright © 1900, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726686678
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SU MAJESTAD EL HOMBRE
Entre las innumerables tonterías con que la raza humana afirma su importancia sobre la tierra, ninguna tan estupenda como la orgullosa mentira de que el hombre es el rey de la creación.
Sería conveniente averiguar quién fué el autor de este descubrimiento. Su nombre merece perdurar en la memoria de las gentes, y su estatua elevándose altiva y triunfadora en las plazas de todos los pueblos del mundo, enseñaría á las generaciones que se suceden en el disfrute del planeta la vera effigie del primer majadero de la especie.
Tan ridícula declaración ha sido sancionada por dos fuerzas que siempre han parecido respetables. Y por eso se ha extendido lo suficiente para resultar perjudicial, adquiriendo además una consistencia que la da aspecto de intangibilidad. En efecto, la religión nos asegura que el hombre fué creado á imagen y semejanza de Dios; y la ciencia nos demuestra que el animal humano figura á la cabeza de la escala zoológica y que posee espíritu, corazón, inteligencia y otra porción de prendas personales que visten mucho, aunque no sean precisamente de vestir... Con tan sabia y poderosa ayuda, hemos acordado definitivamente que el hombre es el rey de la creación, aunque muchos de los que firman el acuerdo no crean en los reyes y estimen menos que medianamente la virtud de las monarquías.
Claro que esa fantástica declaración sólo tiene un valor relativo. Nosotros la consideramos como un axioma, de la misma manera que en el seno de la familia Pérez, por ejemplo, se acuerda que su hijo Pepito es el mayor talento que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros... La familia Rodríguez, á su vez declara asimismo que su niño Juanito es el portento de los portentos; lo propio aseguran los Gutiérrez de su primogénito Pablo... ¡Y todas las familias quedan convencidas, sin que puedan convencer á las demás!
¿Qué pensarán las distintas familias del reino animal comentando la exagerada pretensión de la familia humana? Todas ellas se creerán igualmente reinas del planeta que habitamos, ya que el orgullo es la más extendida de las virtudes, y el día no lejano en que se descubra por fin el anhelado idioma universal, para que hombres y animales se entiendan, tendrán que oir las razones expuestas por las distintas razas para aspirar al trono.
Antes que llegue el día de ese concurso, que dará ocasión para publicar un número extraordinario á cualquiera de nuestros semanarios ilustrados—con nutrida información gráfica por todos los procedimientos modernos obtenida—, yo quiero presentar la renuncia de los derechos que pudieran valerme para esa aspiración. Y declaro, con toda la solemnidad posible, que la idea de un rey que me he formado por la lectura de página y media de un Derecho político, texto vigente, no se compagina con el espectáculo que me ofrecieron algunos de mis semejantes. ¡Reyes sin casa, reyes muertos de hambre y de frio, reyes trabajando como negros para que triunfen otros reyes blancos, reyes que falsifican, reyes que estafan, Garibaldi rey!... Convengamos en que la dinastía está de capa caída, ó de manto caído, para expresarnos con propiedad. Y si á estos representantes de la realeza humana sumamos los nombres de algunos capitalistas que todos conocemos, los de varios aristócratas, los de tres ó cuatro senadores vitalicios y los de ciertos escritores contemporáneos, ¿quién se atreverá á defender el corazón, el espíritu ó la inteligencia del hombre como argumento para proclamarle el primero entre todos los animales?
Si se dijera que algunos hombres son los reyes de la creación, la verdad sería incuestionable y nadie se permitiría ponerla en duda. Pero así y todo, siempre quedaba por averiguar si el hombre es superior á cualquiera de sus compañeros de escala zoológica, que también presumen de reyes y que en verdad viven más felices que nosotros.
Es de una molestia irritante que el hombre crea en su propia superioridad sobre los otros seres, tan sólo porque puede escribir en los periódicos, y tomar café con media tostada, y alquilar un simón por horas, y comprarse un gabán de cincuenta pesetas de Palma de Mallorca... ¿Se sabe de algún ciudadano que tenga más fuerza que el león? ¿Hay brazo humano que alcance tanto como la trompa del elefante? ¿Dónde existe el comerciante que supere á una hormiga, siquiera todos procuren igualarla? ¿Qué espíritu cristiano, encarnado en un hombre, alcanzó jamás la perfecta mansedumbre del asno? El mono más insignificante tiene más gracia que el primero de nuestros actores cómicos; la señorita Barrientos, aunque canta bien, no puede competir con un canario; todavía no hemos podido saludar al águila remontada en los espacios, ni jamás pasaremos un par de horas dentro del agua como la modesta rana, que nos parece tan despreciable... ¿Dónde está, pues, nuestra superioridad?
La inteligencia, se nos dice, para acabar de engreirnos. Mas he aquí otra palabra convencional que también hemos inventado para envanecernos. Sobre que hay muchos hombres que no la tienen, la inteligencia se extiende también á las demás especies, según se sabe. La orgullosa sentencia del filósofo ha sido detentada por el hombre, en provecho propio. «Pienso, luego existo», decimos de nosotros; existen, luego piensan, podemos decir de los animales, ya que los axiomas filosóficos pueden volverse como los calcetines y por ambos lados servirnos para el uso indicado.
El perro, el gato, la codorniz, el caballo, todos los animales condenados por la tiranía humana á perpetua servidumbre, son inteligentes de veras y mucho más útiles á la sociedad y á la familia que cualquier diputado del montón; las palomas, los osos, los titís, las focas, etc., que se enseñan en los circos, víctimas de una explotación inicua que pide á gritos el funcionamiento de una Liga internacional, dan más pruebas de inteligencia que algunos de nuestros más conspicuos é ilustres contemporáneos. ¡Y yo tiemblo de que á los seres vivos de la creación les dé por escribir, en competencia con el hombre! Un mono tendría mucho más ingenio que nosotros, pobres escritores que perseguimos inútilmente las gracias y la gracia; los artículos de fuerza de un toro derribarían un ministerio; ningún erudito encontraría tantos datos como el topo; las elucubraciones de la grulla harían palidecer á todos los filósofos, y el galápago, encerrado en su concha, superaría á los poetas que se abroquelan en su «torre de marfil»... ¡Todas las especies, en fin, demostrarían al hombre que es un presumido de la peor especie!...
Yo he dedicado la mejor parte de mi vida á propagar esa verdad. Labor que continúo en las presentes páginas, donde recojo y comento ciertas flaquezas y debilidades, algunas costumbres y no pocos defectos de mis semejantes—que á mí también me corresponden, naturalmente—, deseoso de contribuir á la destrucción de esa fantástica realeza que mi raza se atribuye, para imponerse á los otros seres sin miedo á sus sangrientas represalias...
¡Oh rey de la creación!... ¡Teme á la justa y vengadora revolución del reino animal, que va á dejarte convertido, á lo sumo, en jefe de negociado!...
_____________
EL GATO
«Le chat ne nous caresse
pas, il se caresse a nous.»
Rivarol.
Enero. Reposa la madre Tierra cansada de su labor fecunda, derrama el cielo sus lágrimas sobre nosotros, silba el viento agitando los pelados árboles, y la nieve nos cubre con su manto de armiño...
Baja el lobo del monte, callan los pájaros asustados por el frío, y al amor de la lumbre sueña el hombre con la gloria y la fortuna que alegran su espíritu como alegran el hogar las llamas de los viejos troncos que se consumen lentamente... En tanto, el gato realiza sus ideales, da su nota en el grandioso concertante del amor, y expresa sus esperanzas, sus celos, sus dolores, como puede... ¡mayando!... ¡Qué antipáticos resultan sus mayidos! Y es que el amor molesta siempre, cuando no es uno mismo quien lo canta... También lo canta el gato, á su manera, y, más feliz que nosotros, ha podido reglamentar la pasión dedicándola algunos días del año solamente.
Yo admiro á ese hermoso animal, como admiro á los pueblos que le han divinizado... Gusto de pasar mi mano por su lustrosa piel, de acariciar su arqueado lomo y de mirar sus ojos, esos ojos que parecen sonreir burlonamente al contemplar con sublime indiferencia las alegrías y las tristezas de la vida.
Todos los animales trabajan, todos son útiles... y los que viven en compañía del hombre le prestan eminentes servicios ó le dan sus productos y su vida... Hasta el perro que guarda la casa y el pájaro enjaulado que alegra con sus trinos las horas tristes, todos hacen algo en beneficio de la humanidad, todos la rinden su vasallaje... ¡Sólo el gato descansa siempre y para nada sirve!... Ni siquiera ya muerto, puede utilizarse... Se le llora sinceramente, y por conservar su figura, que va unida á tantos recuerdos agradables de la casa, se le diseca y se le coloca en la consola ó en el centro, rodeado de retratos familiares.
¡De nada sirve!... Y sin embargo, para él son todos los mimos y caricias, para él todos los cuidados del hogar donde se alza el trono de su grandeza. Convencido de su importancia, pasea majestuosamente su figura, que cuida con refinamientos de mujer coqueta... Nada le falta. El plato favorito, los restos del festín; la ventana donde toma el sol, la lumbre para desentumecer sus miembros y el regazo donde entregarse al sueño, están siempre dispuestos para él... Si por casualidad se le irrita, araña; si se le festeja, no nos acaricia, se deja acariciar, se acaricia con nosotros, y cuando se digna hacer algo, es la caza su única ocupación, de la que él nada más saca provecho... ¡Hermosa vida, á ninguna otra comparable! Por eso, sin duda, el gato tarda tanto en morirse; por eso dicen que tiene siete vidas... ¡Le va aquí tan ricamente que le cuesta mucho trabajo despedirse!
¡Yo te admiro, hermoso animal! Te admiro porque posees el secreto de la existencia, la filosofía suprema buscada por el hombre con angustia infinita desde que abre sus ojos á la luz... Te admiro porque eres el ser más feliz de los seres de este mundo... Y sobre todo, te admiro porque simbolizas la Pereza y el Egoísmo... ¡Esos dos grandes y santos ideales, perseguidos por la humanidad á través de los siglos!
Recibe ahora, en prosa, el testimonio de mi admiración, que en verso te ofrecí también no hace mucho tiempo. Pues ya que no puedo aspirar á tu gloria, me da cierto consuelo el envidiarla... ¡Oh, si yo fuera gato! Es decir, un hombre verdaderamente perfecto...
_____________
LA FACHADA
Entre las obligaciones más sagradas que ha de cumplir diariamente todo buen madrileño, figura el paseo por la Puerta del Sol. La hora varía según las aficiones del paseante ó á causa de cualquier suceso imprevisto; como por ejemplo, seguir á una moza de empuje, oir el improvisado discurso de un vendedor ambulante ó separar á dos perros que riñen en el arroyo por motivos más ó menos caballerescos.
Ya en la Puerta del Sol, el madrileño mira con impaciencia el clásico reloj del ministerio, como si tuviera que hacer alguna cosa de importancia, y si por dicha suya le dan las doce del dia en aquel sitio, es indispensable que vea bajar la bola, lo que produce en su ánimo una sensación indefinible.
Estos entretenimientos purísimos, estas distracciones superiores en inocencia á las de Pablo y Virginia en su isla feliz, han estado suspendidas largo tiempo, cual si fueran garantías constitucionales, por obra y gracia del ministro correspondiente. El cual, víctima de la influenza reformista, nos ha quitado el reloj, si bien nos le devuelve con una pequeña subida, acaso para demostrar que aquí todo se sube... ¡Oh, amado y complaciente Teótimo!
A cambio de esta modesta suspensión, el propio señor ministro, actuando de humorista municipal, y con un volterianismo de andamiaje, nos ofrece un admirable símbolo nacional presentándonos convenientemente revocada la fachada de su casa política, donde, como es sabido, radica el sistema nervioso de la nación, es decir, la vida.
Ya veo á nuestros más distinguidos Heráclitos, á los fustigadores más empedernidos, á los profundos regeneradores, aprovecharse de esta idea de albañilería para expresarla con las palabras evangélicas: «Sepulcros blanqueados; blancos por fuera, por dentro miseria y podredumbre...» ¡Allá ellos!... Yo me lavo las manos ó me las revoco, que es lo mismo, insistiendo de paso en que tan beneficiosa medida de ornato público es un símbolo nacional.
¿Quién no ha visto las casas solariegas que aun existen por esos pueblos de Dios?... Su enormidad asusta; puertas y ventanas altísimas, parecen indicar la grandeza de sus moradores: el pétreo escudo diríase que contempla desde su altura la pequeñez de los tiempos presentes, y los clavos de cabezas enormes, las fuertes cerraduras, las pesadas aldabas, cuanto completa y adorna el edificio, habla del poderío, de la fuerza y del abolengo de una raza superior... Pero visitad la casa por dentro. La vista se pierde á lo largo de los pasillos; el eco repite vuestras palabras, que vuelven á quien las pronuncia como si temblaran al hallarse solas; los muebles antiguos tienen el venerable aspecto de las cosas muertas, y el cuerpo y el espíritu se hielan en aquellas salas de techo elevadísimo tan espaciosas, tan frías...
No entremos, pues, en ellas. Allí nos acordaríamos de los rancios hidalgos que se echaban migas de pan en las barbas para demostrar que salían de comer copiosamente, cuando sus estómagos no recibieron ni el más frugal de los alimentos... Acaso pensáramos en muchos pergaminos espléndidos que sólo tapan una miseria dolorosa, y no olvidaríamos, seguramente, que es la sangre privilegiada del mismo color que la plebeya, con la cual á veces se confunde y se purifica... No entremos, pues, en la casa solariega. Contemplemos su fachada y creamos en la grandeza de sus moradores al ver las puertas y ventanas altísimas, las fuertes cerraduras, las pesadas aldabas, ¡cuanto completa y adorna el edificio!
Contentémonos igualmente con admirar el aspecto plácido y regocijado de las gentes que tienen «un mediano pasar». ¡Esas buenas gentes que saben ahogar sus amarguras en sonrisas de satisfacción y en palabras de esperanza!... No gozan la tranquilidad de las clases poderosas y sufren los dolores de las humildes clases. Y unas y otras las tienen en poco, porque en el hombre es instintivo el odio hacia la mediocre vulgaridad... Y sin embargo, las más terribles tragedias de la vida diaria se desarrollan precisamente entre esas gentes que tienen «un mediano pasar». ¿Para qué penetrar en su «interior»? Contentémonos con admirar su aspecto plácido y regocijado, es decir, su fachada, y no pensemos en lo que cuesta sostenerla con la limpieza y el decoro necesarios.
Pero si queremos hallar toda la fuerza del símbolo que ahora se nos ofrece de tan fina y limpia manera, será preciso recordar lo que fuimos y lo que somos, ya que ello ¡ay! nos da la medida de lo que hemos de ser.
¿Ha sufrido nuestro carácter las influencias externas, tan recomendables siempre y tan recomendadas por higienistas morales y por psicólogos avisados? ¿Ha recogido el espíritu nacional las aspiraciones universales, y las ha hecho suyas para presentarse con el decoro exigido por las circunstancias?
Quédese la contestación para cualquiera de los formidables opúsculos con que los filósofos de escalera abajo atosigan la pública atención, cuando todos pedimos vida nueva... sin folletos regeneradores; discútanse tales temas en nuestros ateneos y academias, á los cuales ¡oh, dolor! va quedándoles la fachada solamente... Nosotros nos contentamos con lanzar esas preguntas, ya que el contestarlas con las citas griegas y latinas de rigor, amén de los indispensables textos de nuestros clásicos y de las oportunas frases francesas, valdría tanto como adornar de erudición pegadiza la fachada que oculta nuestro mezquino edificio.
Recordemos, sin embargo, que el alma nacional está cristalizada; que lejos de europeizarse España, como intentan unos pocos, aspiramos á que Europa se españolice, puesto que á todas partes llevamos nuestras grandes flaquezas.
Recordemos, asimismo, que el carácter nacional permanece invariable á través del tiempo y del espacio, y no olvidemos que todas las revoluciones, todos los motines, cuantas propagandas y trabajos hemos realizado para reformarnos un poco, jamás llegaron á las entrañas de esta nuestra sociedad, donde hubieran podido fecundizar, dando después sus frutos esperados...
¡Nunca nos cuidamos de remover los cimientos del edificio!... ¡Nos contentamos siempre con revocar un poco la fachada!
Felicitemos, pues, al señor ministro por ofrecernos ese símbolo admirable y oportuno, que si no deja bien puesto su nombre de consejero regenerador, le coloca á una altura envidiable como humorista y como filósofo.
¡Y cumpliendo con nuestro deber de buenos españoles, revoquemos todos nuestras fachadas respectivas!
_____________
ANTROPOFAGIA
Tengo por cierto—con permiso de los sabios dedicados á estos estudios—que las primeras carnes devoradas por el hombre fueron las de sus semejantes.
Desde la altura de nuestra civilización presente causa cierto malestar ese recuerdo, pero por eso mismo debemos creer que el hecho es indudable... Así también muchos de nuestros hermanos se avergüenzan de su humilde origen, lo que prueba que existía la humildad que les sonroja.
Hay una razón de sentido común para explicar esos principios carnívoros de la especie humana, hoy desaparecidos materialmente de nuestras costumbres... Cuando el hombre sintió la necesidad de comer carne, después de ser un concienzudo herbívoro, no podía echar mano sino de lo que tenía más cerca y le inspiraba más confianza; es decir, de la carne de sus semejantes. Desconocía las virtudes de las demás y no podía tampoco apoderarse de los otros animales tan fácilmente. Esos animalitos que hoy consumimos diariamente no estaban entonces domesticados ni, por lo tanto, al alcance del rey de la creación. El cordero, el cerdo y la vaca, por ejemplo, han empezado á civilizarse al mismo tiempo que nosotros, y así les va... La caza del pájaro es muy posterior á la caza del hombre.
No es preciso extenderse en otra clase de consideraciones para asegurar que la antropofagía fué ley alimenticia en los primeros tiempos del mundo... El hombre se enorgullece hoy por haber dominado sus instintos naturales; mas cuando éstos le dominaban realizaba una porción de cosas que ahora nos parecen completamente absurdas... Todavía aparece, aislado, algún caso terrible que nos demuestra la instintiva antropofagía de la especie, y las tribus salvajes que se comen tranquilamente á quien tiene el honor de visitarlas, son argumentos vivos y palpitantes. La repulsión que nos inspiran procede de nuestros sentimientos de hombres civilizados, aunque es seguro que ellas nos tengan, á su vez, por hombres sin civilizar... ¡Todo es cuestión de punto de vista!
El famoso catedrático de Paleografía, Criptología y Zoophonía en la Universidad de Polanes, don Iscariote Val de Ur, hallaba en el lenguaje—según explica su juicioso comentarista y testamentario—una porción de dichos, giros y figuras «que revelan en nuestra raza atávicas y primordiales inclinaciones, á duras penas refrenadas por abuso consuetudinario», tales como «devorar con la vista», «me la comería», «no lo puedo tragar», «comerse á besos», etc., etc. Me congratulo de haber coincidido con tan ilustre profesor, que era una gran autoridad en la materia. Yo también he hecho las mismas observaciones, y me he fijado, particularmente, en otras frases corrientes empleadas por el hombre en momentos de odio y de venganza. ¿Quién no ha oído en una riña «¡te voy á comer los hígados!», «¡voy á beberme tu sangre!» y demás apóstrofes expresivos de un deseo completamente antropofágico?
He aquí—dicho sea con la natural tristeza—la verdadera filosofía de la antropofagía. El hombre primitivo se comía á sus semejantes, no ya para alimentarse, sino para que desaparecieran, en cumplimiento de la terrible ley del más fuerte. Y esto es lo que ha perdurado y seguirá en pie por los siglos de los siglos. Al cabo de miles y miles de años, esos instintos primitivos han formado un cuerpo de doctrina que se ha presentado en plena civilización vestido con todas las galas de la ciencia. Y con una sola frase, cuyo simbolismo es claro y transparente, ha resumido las aspiraciones de la humanidad: «Los peces gordos se comen á los chicos...» ¡Hay que escoger, puesto que todos somos peces!
La antropofagía existe y se practica, aunque convenientemente disfrazada... No sólo de pan vive el hombre, y hay algo que sirve para morder, destrozar y masticar más y mejor que los dientes, los colmillos y las muelas... No es únicamente en el estómago donde se hacen las digestiones... De esta ó de la otra manera, la espantosa carnicería humana, con la consiguiente y mutua deglución, forma la verdadera trama de la vida... Siguen los hombres devorándose los unos á los otros...
_____________
LA SUERTE
No se necesita ser un gran psicólogo para asegurar que la esperanza es el único sostén de los necesitados, y que ella les impulsa, les anima y les hace vivir felices y risueños. ¿Cómo, si no, podría existir el equilibrio preciso para la convivencia de las distintas clases de la sociedad.
Sobre las esperanzas propiamente espirituales, comunes á todos los hombres, las gentes pobres tienen las que se fundan en el cambio de su posición, en el mejoramiento de su fortuna, en la conquista de ciertos medios ó de algunas comodidades que hagan su vida más soportable y duradera. Y como saben que el trabajo no basta para realizarlas, confían también, mientras trabajan, en ese factor poderoso é invisible espíritu que á su antojo gobierna el mundo y que tiene el tesoro de los sueños: confían en la suerte. He aquí el fundamento de esa sentencia popular, que vale por un tomo de filosofía práctica: «Fortuna te dé Dios, hijo, que el saber poco te vale...» He aquí también el fundamento de la Lotería, institución injustamente combatida por algunos sociólogos avinagrados y conservada con cuidadosa solicitud por nuestros gobiernos.
Jugar un décimo de la Lotería, es tomar un billete de ida y vuelta al Ideal. Algunos, muy pocos, al llegar pueden vender la vuelta; otros, los más, tienen que aprovecharla y regresar inmediatamente. Mas como no siempre se puede realizar el viaje, ni todos pueden emprenderlo, ni hay tren sino cada diez días, la necesidad de otros servicios más rápidos, más modestos y más frecuentes, se dejaba sentir con fuerza abrumadora. Por fortuna, en Madrid está hace mucho tiempo satisfecha.
Existen, en efecto, unas mujeres simpáticas, ingeniosas y trabajadoras, que conocen, por instinto ó por experiencia, esa inagotable fuente de riqueza de las ajenas esperanzas, y á ella aproximan su modesto vaso. Han organizado y cobran el pequeño impuesto sobre la ilusión, y así justifican su propia vida, animando un poco la de los demás... En esos barrios humildes y pintorescos de Madrid, la gente lucha y se afana para conseguir el pan de cada día; pero sólo á costa de ciertas privaciones, de inverosímiles ahorros, de esfuerzos inauditos, puede lograr la satisfacción de sus deseos inocentes, de sus ilusiones cándidas, de sus caprichos infantiles. Y he aquí que todos los días pasan esas tentadoras mensajeras de la felicidad, ofreciendo por una cuota insignificante la posible realización de una esperanza.
Esas mujeres han comprado un delantal, una blusa, una falda, una chambra, una camisa, un pañuelo de seda; algo, en fin, necesario, vistoso ó decorativo... Y también cualquier cosa nutritiva suculenta, como, por ejemplo, un corderillo, una docena de huevos, un pollo, unas lonchas de jamón, una bandeja de pasteles... Y recorren las calles exhibiendo su mercancía y gritando: «¡Chicas, animarse!... ¡Vaya una cena que voy á rifar!... ¡Que rifo un pañuelo precioso!...», etc., etc. No tardan en aparecer las vecinas, atraídas por los gritos, á tomar las correspondientes participaciones de cinco ó de diez céntimos, según la importancia de lo que se rifa. La mujer va repartiendo las cartas de la baraja, de la que aprovecha los ochos y los nueves de los cuatro palos, y cuando ya están agotadas todas, se verifica el acto importante y trascendental de la rifa, en plena calle, ante los jugadores que quieran presenciarlo, con toda limpieza, escrupulosidad y exactitud. La mujer saca entonces otra baraja del bolsillo, y ruega á uno cualquiera de los circunstantes que tome, sin mirar, una carta del montón... «¡El cinco de bastos!» «¡Ha caído en el cinco de bastos!» «¿Quién tiene el cinco de bastos?», va gritando, hasta que encuentra á la persona afortunada, á quien, naturalmente, felicita... La noticia circula rápida por la calle, entre los comentarios naturales... «¡A la Pepa la ha tocado la falda!» «¡El pañuelo ha caído en el número 10!» «¿No la tocó también ayer á la Juanita el cordero?» «¿A quién le han tocado los huevos?» «¿A quién le han tocado los pasteles?...» etcétera, etc.
Esta costumbre, inocente de suyo, será censurada sin duda por ciertos sociólogos avinagrados. A mí me parece digna de respeto. ¡Es tan hermoso el cultivo de la ilusión! Los que no tienen el cinco de bastos se limitan á pensar en su mala suerte, esperando que cambie al otro día. El que tiene la carta premiada sospecha secretamente que la Providencia ha escuchado sus plegarias, otorgándole un momento de felicidad... Y esta sospecha es convenientísima, así para la Providencia como para los creyentes...
_____________
UN ACCIDENTE
Quiero, amigo, que sepas que yo soy un hombre pacífico, enemigo de riñas y disputas, apenado por la crueldad de la especie, deseoso de que el mundo deje de ser una constante lucha para convertirse en una reunión de confianza...
Si en mi mano estuviera el corazón de la humanidad, yo extirparía esas raíces del odio y de la venganza que le impulsan á la guerra, al crimen y al olvido, fuentes sangrientas que enrojecen los campos de la vida... Creo que sólo se han hecho las navajas para grabar en la corteza de un árbol dos nombres entrelazados, para cortar el pan sobre el tazón de apetitosa leche, para construir pipiritañas con los húmedos caños del alcacer, como en los buenos tiempos... Creo también que el sable puede ser tolerado únicamente cuando se esgrime de una manera simbólica; y creo que el mauser, el alcohol y la Economía destruirán la raza, ya un poco averiada por el microbio de la Oratoria... ¿Hacen falta más pruebas? Si las exiges, sabe que amo al perro como á mí mismo, que me intranquiliza la tracción eléctrica, y que no veo jamás el tercer acto de un drama por miedo á la catástrofe que se preparó en los dos primeros de un modo inevitable y alarmante...
Me mueve á presentarle estas modestas reflexiones el recuerdo de aquella tragedia del circo de Price, que nos sobrecogió de espanto... Dicen que todos fuimos culpables, y yo quiero entregar las pruebas que aminoren mi tanto de culpa... No, lo aseguro; jamás me sedujeron los espectáculos sensacionales, ni el valor temerario fué nunca objeto de mis devociones. Los audaces artistas de la fuerza, de la serenidad y del equilibrio, más que admiración me produjeron tristeza; y siempre que voy al circo me refugio en el número del clown, buscando en sus hechos y dichos el ingenio que no encuentro en los más ingeniosos escritores...