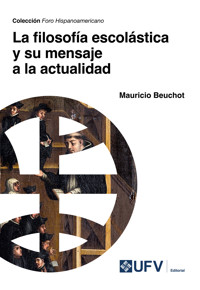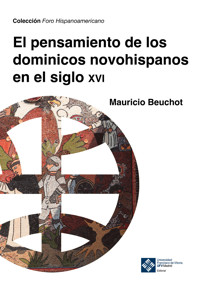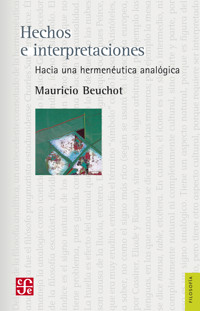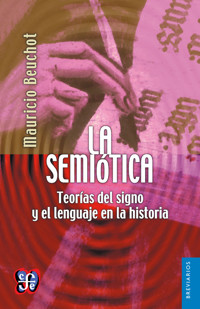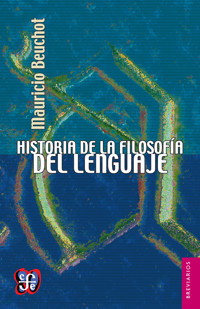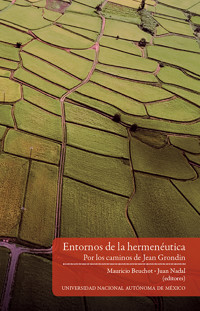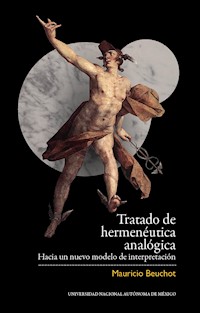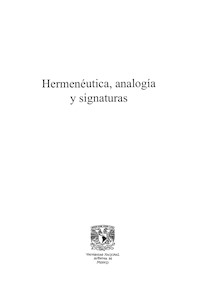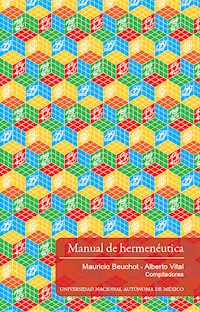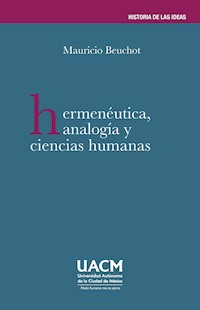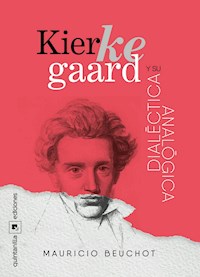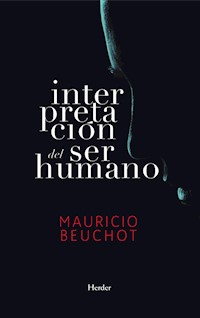Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este trabajo me propongo ofrecer algunos materiales que sirvan para hacer entrar al vasto campo de la semiótica. Esta disciplina general de los signos ha producido numerosas corrientes, pero pueden reducirse a dos principales: a) la semiología, que fue iniciada por Ferdinand de Saussure, y que dio origen al movimiento, sobre todo europeo, del estructuralismo, y b) la semiótica, que fue iniciada por Charles Sanders Peirce, y que dio origen al movimiento, sobre todo norteamericano, del pragmatismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUADERNOS DEL SEMINARIO DE HERMENÉUTICA
16
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS
Seminario de Hermenéutica
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAURICIO BEUCHOT
TEORÍA SEMIÓTICA
ÍNDICE
Prólogo
Introducción
I. Sinopsis de historia de la semiótica
II. Semiótica y signo. Definiciones y divisiones fundamentales
III. Sintaxis: la disposición de los signos, términos, enunciados y argumentos
IV. Semántica: el problema central del significado y el concepto
V. Pragmática: análisis del discurso analógico
VI. Ejercicio de aplicación: sentido y referencia en el significado metafórico
Conclusión: conveniencia de una semiótica analógicoicónica
Bibliografía
Aviso legal
PRÓLOGO
Agotado desde hace mucho tiempo Temas de semiótica, ahora he tenido oportunidad para revisar, corregir y ampliar algunos de los temas. Principalmente, he añadido una breve síntesis de la historia de la semiótica, que espero sea relevante para la semiótica sistemática, según lo pedía mi amigo Marcelo Dascal. También he intentado profundizar, en la conclusión, en mi propuesta de llegar a una semiótica analógica, esto es, vertebrada a través de la noción de analogía, para evitar el univocismo y el equivocismo que distienden, provocándole mucho dolor, a la teoría del significado en nuestros días.
Para este trabajo, quiero agradecer la atenta lectura de Julio Horta y de Israel Chávez, cuyas sugerencias me han servido mucho.
Mauricio Beuchot
INTRODUCCIÓN
En este trabajo me propongo ofrecer algunos materiales que sirvan para hacer entrar al vasto campo de la semiótica. Esta disciplina general de los signos ha producido numerosas corrientes, pero pueden reducirse a dos principales: a) la semiología, que fue iniciada por Ferdinand de Saussure, y que dio origen al movimiento, sobre todo europeo, del estructuralismo, y b) la semiótica, que fue iniciada por Charles Sanders Peirce, y que dio origen al movimiento, sobre todo norteamericano, del pragmatismo. Otra línea, que es la anglosajona, de Frege, Russell, Wittgenstein y el Círculo de Viena, la cual da origen a la filosofía analítica, entronca con el pragmatismo norteamericano, cuando R. Carnap pasa de Viena a Chicago, y entra en contacto con Ch. Morris. En la vertiente del estructuralismo, se dieron numerosos desarrollos: Lévi-Strauss, Benveniste, Barthes e incluso Hjelmslev, con sus distintas escuelas. Asimismo, la escuela de Tartu, Bajtin, y muchos otros, hasta Greimas, por mencionar unos pocos y muy connotados, son descendientes de esta línea. Otros son más independientes, como Jakobson y Eco, y pertenecen a ambas tradiciones.
Me centraré en la línea que es heredera de Peirce y la filosofía analítica,1 aunque incorporando antecedentes griegos y escolásticos2 a esos instrumentos recientes. Adoptar esa actitud abierta nos dará una perspectiva más amplia para poder apreciar que somos herederos de toda una tradición, la cual se remonta más allá del siglo xix y hunde sus raíces en la más lejana antigüedad. Es necesario darnos cuenta de ello, para poder advertir el avance que en ella ha ocurrido y poder llevarlo hacia adelante lo más que se pueda, haciendo en ello nuestra propia aportación.
Es lo que trataré de hacer: aportar mi grano de arena a la clarificación y desarrollo de algunos conceptos. No está de más recordar que conviene replantearse continuamente los conceptos fundamentales de cada disciplina; en este caso, de la nuestra, que es la semiótica. Revisar lo que es ella misma como ciencia, volver a leer lo que se ha dicho que es el signo, esto es, su definición, así como sus principales divisiones, o clasificaciones. Se deben retomar algunos de los elementos más básicos de la sintaxis, de la semántica y de la pragmática; para, atendiendo a las lecciones que la historia nos ha dado, sobre todo la más reciente, perfilar mejor sus contenidos originales, lo cual es llevarla a un mayor avance.
Así, en el primer capítulo, trato de ofrecer una síntesis de la historia de la semiótica. Es un vasto recorrido, de manera muy resumida, para que los principales conceptos de nuestra disciplina surjan de la experiencia de siglos, y no de la nada.
En el capítulo dos propongo definiciones y clasificaciones de la disciplina semiótica, del signo y de las tablas de signos, así como consideraciones acerca de la ontología, la psicología y la sociología del signo. Tal vez no serán novedosas, pero lo es el conjunto, ya que allí reúno lo que me ha quedado como conceptos claves de la semiótica después de ponerlos a prueba honestamente durante muchos años. Tras largas reflexiones, son los que me convencen.
En el tercer capítulo, abordo algunas cuestiones muy generales de la sintaxis, para apreciar las grandes líneas de su tratamiento. He reducido a lo más simple y útil su consideración, de manera que se perciba el esquema más amplio de los elementos sintácticos y sus reglas de combinación.
En el capítulo cuarto le llega el turno a la semántica, y en él veremos un problema fundamental de esa dimensión semiótica, a saber, la relación del signo con su significado a través del pensamiento, y si de alguna manera las significaciones pueden ser conceptos. He elegido la exposición que del problema hace Hilary Putnam, ya que lleva la contraria, y me da excelente ocasión para conocer las principales dificultades de mi teoría y tratar de resolverlas.
El quinto capítulo versa sobre la pragmática, y en él se ve la importancia de la analogía para dilucidar los significados, pero no sin más, sino los “significados del hablante”, que son los propios de esta rama de la semiótica. Es donde trato de hacer mi mejor aportación, ya que la analogía me parece un instrumento muy importante para el conocimiento y su expresión, pues tiene que ver con lo que no conocemos claramente, sino con cierta ambigüedad, lo cual experimentamos que nos sucede en la mayoría de los casos.
En el capítulo sexto se ponen en conexión el sentido y la referencia, o la connotación y la denotación, con la metáfora. Allí es donde se me ofrece una oportunidad para aplicar la analogía, y medir su rendimiento, ya que la metáfora es una de las pruebas de fuego de toda teoría semiótica. Si logra dar alguna claridad en su explicación, ha alcanzado mucho.
Finalmente, se extraen algunas conclusiones que resultan de nuestros esfuerzos. La obra se cierra con una sección bibliográfica que pretende ser útil.
Confío en que la exposición que haré resultará sencilla, pero también lo suficientemente abarcadora como para tener las bases que permitan introducirse en la semiótica, a fin de progresar en ella después, por la lectura de los textos fundamentales. Por ahora solamente me anima el deseo de brindar al lector un flotador y un empujón para nadar en estas procelosas aguas.
Deseo agradecer a muchas personas que me han brindado su diálogo, animándome a presentar estas reflexiones y estas búsquedas. A Jaime Nubiola y Darin McNabb, especialistas en Peirce, pensador en quien tanto me inspiro; a Alejandro Herrera y Guillermo Hurtado, conspicuos filósofos analíticos; a Helena Beristáin (†) y Julieta Haidar, grandes conocedoras de la semiótica, la retórica y la poética; así como a Beatriz Garza-Cuarón (†) y Luis Fernando Lara, connotados lingüistas. Valoro mucho también las conversaciones que tuve hace años con Marcelo Dascal, sobre pragmática, y con John Deely, sobre la historia de la semiótica.
1 Como la que he seguido en mi libro Elementos de semiótica (3a. ed.) y Semiótica (4a. ed.). A la exposición de la semiología estructuralista he dedicado otro estudio, Lingüística estructural y filosofía.
2 También a ello he dedicado otros trabajos, por ejemplo, Aspectos históricos de la semiótica y la filosofía del lenguaje, y Juan de Santo Tomás. Semiótica, filosofía del lenguaje y argumentación.
I. SINOPSIS DE HISTORIA DE LA SEMIÓTICA
1. INTRODUCCIÓN
Para tener una idea de la semiótica, definirla y dividirla, decir lo que es y será, hay que explorar lo que ha sido. Por eso, en esta parte, pretendo presentar algunos rasgos de su historia, únicamente aquellos que me han parecido los más relevantes.1 Así, repasaré las teorías del signo en general (no de los signos específicos, como el lingüístico) en los griegos, los medievales, modernos y contemporáneos. De entre los antiguos destacaré a los estoicos, primeros teorizadores de una semiótica propiamente dicha. En los medievales señalaré a san Agustín, Roger Bacon, santo Tomás, Duns Escoto y Ockham, mencionando algunos escolásticos posmedievales tanto españoles como novohispanos. De la modernidad, a Locke y Leibniz, junto con Peirce y Frege. De las muchas corrientes semióticas contemporáneas sólo aludiré a unos pocos teóricos que me servirán como paradigmas de algunas corrientes actuales: la peirceana o pragmatista, con Morris, la estructuralista con Saussure y Barthes, la analítica con Eco, e incluso la posestructuralista con Derrida.
En efecto, ha habido muchas escuelas de semiótica, desde la antigüedad hasta la actualidad, y, aunque algunas han decaído o hasta desaparecido, ahora da la impresión de que sigue habiendo demasiadas. Pragmatistas, analíticos, estructuralistas, formalistas, escuela norteamericana, escuela anglosajona, escuela de París, escuela de Moscú, escuela de Leningrado, escuela de Tartu, escuela de Praga, escuela de Copenhague, escuela de Bloomington, etcétera, etcétera. Todo ello impide lograr una mínima unidad. Por eso las exposiciones que haré aquí tienen que ser injustamente parciales; pero es que se impone una selección de autores y de teorías.
2. EN LA EDAD ANTIGUA
En cuanto a los griegos, la semiótica fue tratada, propiamente como tal, por los estoicos. Platón y Aristóteles escribieron sobre el lenguaje, al igual que los sofistas y otros, pero fueron los de la Estoa quienes abordaron el estudio del signo en general. Es decir, fueron los primeros semióticos; no en balde sobresalieron en lógica, es decir en sintaxis y semántica. También, a través de la retórica, cultivaron la pragmática.
El fundador de la escuela estoica fue Zenón de Citio (333-264 a. C.), iniciador de lo que se conoce como Estoa antigua. Lo sucedió Cleantes de Assos (330/300-232), y a él Crisipo de Soli (280-ca. 205), quien fue el sistematizador de la teoría estoica.2 La escuela tuvo varias etapas en la historia, pero en ésta tenemos ya sus elementos principales. Cultivaron la física, la lógica y la retórica; en estas dos últimas se sitúa su teoría semiótica.
En ella, además de introducir, por supuesto, al usuario del signo en el acontecimiento sígnico, colocaban otros tres elementos: el signo o significante (to semainon o to semeion), el significado o sentido (to semainómenon o to lektón) y la denotación, referencia u objeto físico (to tynjánon o to pragma).3 El signo y el objeto son cosas físicas; en cambio, el lektón no es un objeto físico ni tampoco un objeto pensado; es, entonces, un objeto abstracto, con subsistencia propia. De esta manera, vemos que la teoría estoica retiene algo del platonismo y algo del aristotelismo. Del platonismo recoge esa entidad ideal o abstracta, no reductible a lo corpóreo ni al pensamiento, sino subsistente por sí misma, que es el lektón; y del aristotelismo toma el que debe haber un objeto físico al que nos dirige el signo.
Al vehículo de signo los estoicos lo llamaban “semainon” y “semeion”, pero parece que con cierta diferencia. Por eso Mates traduce el primer vocablo como “signo” y el segundo como “señal”. Y este último tiene dos sentidos: “En su uso común, la palabra se refiere a cualquier cosa que, por decirlo así, sirve para ‘revelar’ otra que ha sido antes observada en conexión con la primera. En el sentido especial, mienta lo que es indicativo de algo no evidente”.4 De ahí surge la división de la señal en conmemorativa e indicativa. La primera es, pues, la que hace recordar su significado, por ejemplo el humo trae a la memoria que lo hemos visto asociado al fuego, el cual no es percibido en este momento, pero lo evoca. Igual pasa con la cicatriz respecto de la herida, etcétera. La indicativa es de cosas que no se pueden ver, por ejemplo los movimientos del cuerpo indican la presencia de las pasiones.
Entre los mismos estoicos se debatió la existencia de los lektá, o significados abstractos, ya que la metafísica que finalmente prevaleció fue el pansomatismo, o la tesis de que todos los entes son corpóreos. Sin embargo, al menos durante un tiempo la del lektón fue una de las doctrinas más importantes. Éste se divide en incompleto y completo. El primero es el que no transmite un sentido que deje satisfecho al oyente; por ejemplo, cuando alguien dice de alguien solamente: “escribe”, pues se deseará saber quién lo hace. El segundo es el que transmite un sentido que deja satisfecho al oyente, por ejemplo “Solón escribe las leyes de Atenas”. Los lektáincompletos se dividen en sujetos y predicados (así pueden traducirse los vocablos “ptoseis” y “kategorémata”). En cambio, los completos se dividen en proposiciones (axiómata) y otras oraciones no aseverativas, como la pregunta, el ruego, el mandato, etcétera.
Esto pertenecía a la gramática y la lógica, pero los estoicos también estudiaron la retórica, y allí desarrollaron la pragmática, al menos en algunos temas, como lo relativo a los tropos o figuras del lenguaje, que ya habían empezado a abordar los sofistas.
3. EN LA EDAD MEDIA
Otro paso importante en la historia de la semiótica lo da san Agustín (354-430), en seguimiento de los estoicos y los neoplatónicos. En su diálogo De magistro muestra la importancia de los signos para la vida humana. Y en el De doctrina christiana dice que las cosas se dividen en signos y significables. Da una definición del signo que se hizo famosa: “Es la cosa que, además de la especie [o imagen] que introduce en los sentidos, hace pasar al pensamiento de otra cosa distinta”.5 Añade ejemplos de signos naturales (la huella, el humo) y de signos artificiales o convencionales (el lenguaje, la trompeta). Por eso divide los signos en naturales y artificiales (o “dados”, como él los llama). Explica que los naturales son “los que, sin voluntad y sin ningún deseo de que signifiquen, además de sí mismos hacen conocer algo distinto de ellos, como lo hace el humo, que significa el fuego”.6 En cambio, los signos dados “son los que mutuamente se dan los vivientes para manifestar, en cuanto pueden, los movimientos de su alma, o cualesquier cosas que sienten o entienden”.7 De esta manera, los seres humanos intercambian, además de signos sensibles, signos inteligibles.
San Agustín divide los signos dados según los sentidos a los que afectan: audibles, visibles, etcétera. Las palabras, por supuesto, son los más importantes de éstos.8 Lo único que se puede comunicar sin signos es lo que se muestra; esto es, no lo que se representa, sino lo que se presenta, como caminar frente a alguien para hacerle saber qué es el movimiento. Pero resulta muy rudimentario y hasta equívoco; hay que hablar además de señalar.9 (Aquí están anticipados el decir y el mostrar, de Wittgenstein.) Inclusive, puede decirse que nunca comunicamos algo sólo mostrándolo, sino que acostumbramos decir algunas palabras, para aclarar de qué se trata. Cuando se nos pregunta por un edificio, y lo señalamos, solemos añadir signos, para dar con mayor precisión la información requerida.
De alguna manera, san Agustín tiene idea de la distinción entre lo que ahora se llama lenguaje objeto y metalenguaje. Pues, además de significar objetos, los signos o palabras pueden significar otras palabras.10 También discierne los signos autosignificantes o autorreflexivos, como “nombre” (ya que “nombre” es un nombre, y por ello se autorrefiere), y los recíprocos o mutuamente significantes, como “palabra” y “término”, que pueden designarse el uno al otro.11 Igualmente, examina las relaciones de los signos entre sí (sintaxis), las relaciones de los signos con los significados (semántica) y las relaciones de uso de los usuarios con los signos (pragmática).12
La definición de signo que daba san Agustín circuló mucho en la Edad Media, pero también fue muy criticada, porque sólo indicaba el signo sensorial, sin abarcar al signo intelectivo, el concepto. Uno de esos críticos fue Roger Bacon, otro fue Ockham. Nos centraremos ahora en el primero de éstos.
Roger Bacon (1210/1214-1292), franciscano, elaboró todo un tratado De signis, aunque sólo una parte pequeña sea la dedicada al signo en general, además del típico estudio del lenguaje. Consagra el primer capítulo al signo, sus divisiones y sus propiedades, lo cual constituye un texto de semiótica, por breve que sea. Nuestro autor conoce también la distinción entre metalenguaje y lenguaje objeto, y sigue las tres ramas del trivium: gramática, lógica y retórica (que corresponden a lo que ahora son la sintaxis, la semántica y la pragmática).
Primero coloca al signo en la categoría que le corresponde, y dice: “El signo está en el predicamento de la relación y se dice esencialmente con respecto a aquello para lo cual significa, porque lo pone en acto cuando el signo mismo está en acto, y en potencia cuando él mismo está en potencia”.13 De esta manera, si algo es signo y no tiene alguien para quien significar, es signo en potencia, y solamente lo es en acto si lo hace en efecto. El signo es un tipo de relación, un ente relacional. Su correlato principal es el intérprete, y no el significado; la relación con este último es accidental o secundaria. También explica más adelante que “las relaciones del signo y lo significado y aquello a lo que hace la significación se consideran por comparación con el alma que aprehende”.14 Así, hay dos relaciones en el signo: una que se entabla con el significado y otra con el intérprete, para el que efectúa la significación. Pero la relación más directa del signo se da con el cognoscente, y la relación indirecta, con el significado, aunque esta última sea más importante que la otra.
Bacon aporta la definición del signo, así: “es aquello que, ofrecido al sentido o al intelecto, designa algo para el mismo intelecto”.15 Nótese que con eso se opone a la definición más divulgada, la de san Agustín, la cual establece que el signo sólo se ofrece al sentido. Bacon acude a Aristóteles para apoyar el que hay signos (como las especies o conceptos) que aluden al intelecto.
Bacon divide los signos en naturales y hechos por el alma, o artificiales. Los primeros significan por su esencia; los segundos, por la intención del hombre. Luego subdivide los naturales en tres clases: una se da cuando infiere algo de manera necesaria o probable, y lo puede representar ya sea presente, pasado o futuro. Por ejemplo, con consecuencia necesaria, respecto del presente: el que un animal tenga extremidades grandes es signo de fuerza, como en el león. Respecto del pasado: el que la mujer tenga leche es signo de que parió. Y, respecto del futuro: la aurora es signo de que saldrá el sol. Con consecuencia probable, respecto del presente: el demasiado adorno personal es signo de vanidad. Respecto del pasado: la tierra mojada es signo de que llovió. Respecto del futuro: la rojez de la mañana es signo de que lloverá ese día. Basado en estos signos, se da el tópico dialéctico que procede por las cosas que ocurren comúnmente.
El segundo modo del signo natural se da cuando no procede por una ilación, sino por la conformidad de una cosa con otra en sus partes o propiedades, como las imágenes, las pinturas y las semejanzas. (Aquí Roger Bacon está hablando de lo que posteriormente Peirce llamará signo icónico.)
El tercer tipo de signo natural es el menos propio, y se da en el efecto con respecto a su causa. Por ejemplo, la huella es signo del paso del animal y el humo lo es del fuego. Es más propio que el efecto sea signo de la causa que no a la inversa, pues el efecto es más conocido que su causa.
Por su parte, el signo artificial es doble. Uno, que significa por deliberación y propósito de la voluntad e instituido por el intelecto, como las palabras del lenguaje y el círculo del vino y las cosas que se venden y se ponen en las ventanas. Aquí llama la atención que Bacon pone en los convencionales a los consuetudinarios, esto es, los que significan por costumbre, como el círculo del barril del vino en la puerta de la taberna o la armadura que se pone en la ventana, para indicar que allí se venden. Ciertamente algunos pondrán estos últimos como consuetudinarios, y los colocarán oscilando entre los naturales y los convencionales. Algunos los acercarán más a los naturales (como Juan de Santo Tomás) y otros a los convencionales (como Domingo de Soto).
El otro signo artificial es el que se da sin deliberación de la razón ni elección de la voluntad, sino “como de súbito por privación del tiempo sensible y cierto instinto natural e ímpetu de la naturaleza y de la virtud que actúa naturalmente”.16 De este modo son las voces de los brutos y muchas de los hombres, como los gemidos de los enfermos, los suspiros y otras cosas que son hechas por el alma racional para mover al alma sensitiva. Pone como intermedias entre estas voces y las plenamente convencionales a las interjecciones.
El dominico Tomás de Aquino (1225-1274) recalca la naturaleza vicaria del signo, su función de remitir a algo diferente; por eso lo define así: “El signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa”.17 (Es notable el parecido de esta definición del signo con una de las que dará Peirce.) Por eso el signo es algo que envía a otra cosa, que no deja que el conocimiento se detenga en él. De ahí que, propiamente, la constitución del signo, para santo Tomás, es (al igual que para Peirce) una relación entre tres cosas: el signo, el significado y la facultad cognoscitiva.18 Y, al ser una relación, exige un fundamento.19 Según el fundamento, los signos serán diferentes y encontrarán su división, primero en signo inteligible y signo sensible (formal e instrumental los llamarán los tomistas posteriores), después este último en signo natural y convencional (algunos tomistas posteriores añadirán el consuetudinario). En el signo formal, el fundamento es la forma abstraída o imagen. En el instrumental, el fundamento será, si es natural, algún vínculo de causalidad, y, si es convencional, el convenio de los hombres.20 Por esa diversidad de fundamento, la noción de signo no es unívoca, sino análoga.
El signo formal es el concepto o verbum mentis, pues allí se nos da el significado directamente, sin la mediación de algo material. Al conocer el concepto, conozco su objeto o significado. En cambio, los signos materiales o instrumentales requieren ser conocidos de antemano para llevar a los significados (y no simultáneamente a ellos, como los signos formales).21 Es decir, la forma inteligible o concepto es signo, un signo formal, que da a conocer su significado en su mismo acto de mostrarse; y el signo material o sensible es signo instrumental. De este último dice que tiene que ser preconocido.22 Dentro de los signos instrumentales, habla tanto de los signos naturales como de los artificiales o arbitrarios (no propiamente de los consuetudinarios, que serán incluidos por los tomistas posteriores).
En el caso del signo sensible, material o instrumental, el conocimiento de éste como objeto es muy patente y necesario (al revés del signo formal, en el que el conocimiento de éste como objeto se disminuye hasta prácticamente desaparecer) y después se conoce el signo como signo, es decir, el envío a lo significado. Este signo es el que la escolástica dividía en natural y convencional (y añadía el consuetudinario, que no es mencionado por Tomás).
En cuanto a los signos naturales, lo más importante es su fundamento causal, esto es, la “imposición de la naturaleza”. Es decir, en el caso de esos signos, su carácter de tales se cumple sobre todo porque son efectos que están remitiendo a cierta causa. Por ejemplo, la huella es signo del paso del animal, ya que este último fue su causa y a él remite. Santo Tomás habla de signos que son efectos de sus significados, como la orina sana es signo y efecto de un organismo sano.23 En cambio, el signo arbitrario o convencional es aquel que ha sido instituido no por la naturaleza, sino por la libre convención de los seres humanos; por ejemplo, el lenguaje.24 Es decir, hay signos naturales y signos convencionales, los cuales son los que estamos más acostumbrados a ver como signos, lo son por antonomasia. (Los tomistas posteriores añadirán el signo consuetudinario, que es aquel que no ha sido instituido por la naturaleza ni totalmente por la convención humana, sino por la fuerza de la costumbre; por ejemplo, el mantel en la mesa ha llegado a significar la proximidad de la comida.)
Franciscano fue Juan Duns Escoto (1265/1266-1302), quien hizo también una considerable reflexión sobre el signo. Aporta una definición de éste en su comentario a los Elencos sofísticos de Aristóteles, que se asemeja a la de Ch. S. Peirce:
Significar es representar algo al intelecto (significare est aliquid intellectui repraesentare); luego lo que se significa es concebido por el intelecto. Pero todo lo que es concebido por el intelecto se concibe bajo una noción (ratio) distinta y determinada, porque el entendimiento es cierto acto, y, por ello, lo que entiende lo distingue de otras cosas. Luego todo lo que se significa se significa bajo una razón distinta y determinada.25
(No debe extrañarnos el parecido con la definición que dará Peirce, pues éste define, al igual que los escolásticos, el significar por el representar, el signo como un representamen.)
Otro franciscano fue Guillermo de Ockham (1280/1288-1349). Trata del signo en su Suma de lógica y en su Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. En la primera habla de dos modos de tomar la palabra “signo”, a saber:
De un modo [se toma ‘signo’] por todo aquello que, aprehendido, hace llegar al conocimiento de alguna otra cosa, aunque no haga llegar a la mente al conocimiento primero de eso —como se ha mostrado en otro lugar— sino al [conocimiento] actual a partir del [conocimiento] habitual de lo mismo. Y así la palabra significa naturalmente, como cualquier efecto significa por lo menos su causa; como también el círculo significa el vino en la taberna. Pero aquí no hablo del signo de este modo tan general. Se toma signo de otro modo por aquello que hace llegar al conocimiento de algo, y es apto naturalmente para suponer por ello o [es apto para ser] añadido a [signos] tales en la proposición, como son los sincategoremas y los verbos y aquellas partes de la oración que no tienen una significación determinada, o es apto naturalmente para componerse de tales, como es la oración. Y tomando así este vocablo ‘signo’, la palabra (vox) de nada es signo natural.26