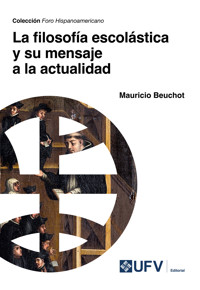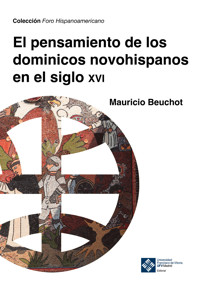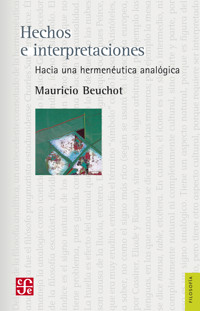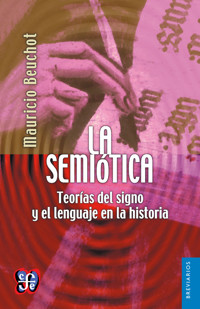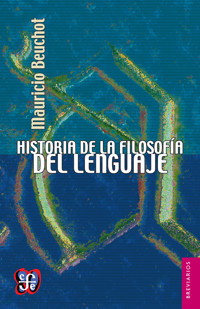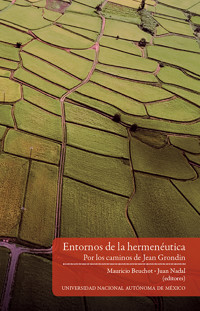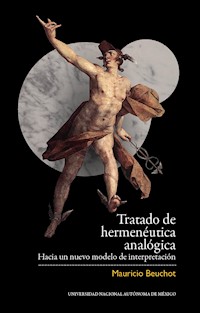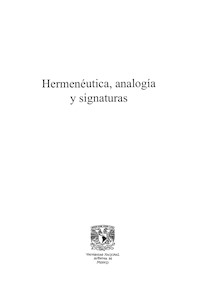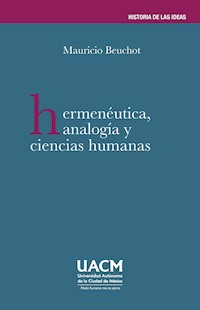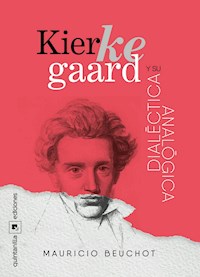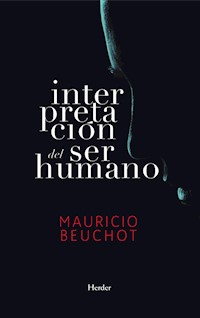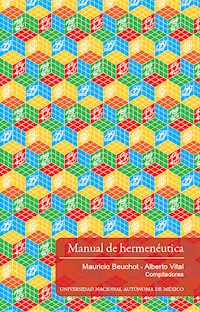
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
En este manual intentamos reunir los temas indispensables para un conocimiento suficiente de la hermenéutica, pero procurando atender a la variedad, como atestigua la diversidad de los capítulos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUADERNOS DEL SEMINARIO DE HERMENÉUTICA30
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS
Seminario de Hermenéutica
MANUAL DE HERMENÉUTICA
MAURICIO BEUCHOT
ALBERTO VITAL
COMPILADORES
ÍNDICE
IntroducciónMAURICIO BEUCHOT • ALBERTO VITAL
1. Conceptos fundamentales de la hermenéutica
MAURICIO BEUCHOT
2. Rasgos de la historia de la hermenéutica
MAURICIO BEUCHOT
3. Hermenéuticas prefilosóficas, presocráticas y socrática en los diálogos de Platón
VÍCTOR HUGO MÉNDEZ AGUIRRE
4. En la encrucijada: discusiones sobre la justicia en algunas interpretaciones narrativas de la literatura rabínica
SILVANA RABINOVICH
5. Los conceptos de interpretación, interpretación no adecuada, subinterpretación y sobreinterpretación
ALBERTO VITAL • ALFREDO BARRIOS
6. Hermenéutica de la metáfora icónica: metáfora peirceana reexaminada
SHEKOUFEH MOHAMMADI SHIRMAHALEH
7. Intersecciones. Historia y hermenéutica
RAÚL BUENDÍA CHAVARRÍA
8. Hermenéutica y derecho
NAPOLEÓN CONDE GAXIOLA
9. Conocimiento y representación. Intersecciones entre semiótica y hermenéutica
ISRAEL CHÁVEZ
10. Hermenéutica, pragmática y análisis del discurso
JUAN NADAL
11. Hermenéutica analógica
MAURICIO BEUCHOT
12. Hermenéutica analógica y traducción. Interpretación icónica del Tratado de las supersticiones de Hernando Ruiz de Alarcón
ISSA ALBERTO CORONA MIRANDA
13. Tejiendo género: una propuesta desde la hermenéutica analógica
EUGENIA MICHELLE GONZÁLEZ LÓPEZ
Bibliografía
Aviso legal
INTRODUCCIÓN
Mauricio BeuchotAlberto Vital
En este manual intentamos reunir los temas indispensables para un conocimiento suficiente de la hermenéutica, pero procurando atender a la variedad, como atestigua la diversidad de los capítulos.
La hermenéutica es un instrumento conceptual, por lo que tiene un aspecto teórico y otro práctico. En el primero se encuentran sus elementos sistemáticos; el otro consiste en el rango de aplicaciones de las que es susceptible. Ambos aspectos son importantes y trataremos de atender los dos.
Así, colocado en el terreno teórico, en el primer capítulo, Mauricio Beuchot expone los conceptos fundamentales de la hermenéutica, los que la constituyen y sin los cuales no puede entenderse. Son tales como la noción misma de hermenéutica, de interpretación, de texto, de contexto y otras parecidas.
Tocante al aspecto histórico, en el segundo capítulo, Beuchot realiza un rápido recorrido por la historia de la hermenéutica, desde el que veremos cómo ha ido constituyéndose y formándose, ya que ha pasado por toda una evolución desde que era una simple técnica o arte de la exégesis hasta conformar toda una filosofía hermenéutica, toda una cosmovisión filosófica.
Por su parte, Víctor Hugo Méndez, en el capítulo tercero, nos presenta las hermenéuticas griegas primitivas, presocráticas y socrática, según aparecen en los diálogos de Platón. Esto nos ayudará a comprender la importancia de la elaboración realizada después por Aristóteles.
En el capítulo cuarto, Silvana Rabinovich nos habla de la hermenéutica rabínica. Se trata de un modo de interpretar que proviene del Oriente, y que completará nuestra perspectiva de esta disciplina de la interpretación.
En el capítulo quinto se amplían esos conceptos fundamentales con los de interpretación, interpretación no adecuada, subinterpretación y sobreinterpretación, a cargo de Alberto Vital y Alfredo Barrios.
En cuanto a problemas especiales de la teoría misma, en el sexto capítulo, Shekoufeh Mohammadi aborda el difícil tema de la interpretación de la metáfora, analizando su estructura y funcionamiento, siguiendo las teorías de Charles S. Peirce. De hecho, como lo ha sostenido Paul Ricoeur, la metáfora es la crux de la hermenéutica, esto es, lo más difícil de interpretar. No en balde también sostiene que el símbolo tiene la estructura de la metáfora.
Y llegamos, entonces, a la parte práctica, para encontrar, en el capítulo séptimo, una aplicación de la hermenéutica a la historia, realizada por Raúl Buendía. El texto historiográfico es uno de los más necesitados de interpretación, pues en él se trata de narrar los hechos ocurridos, pero siempre interviene la subjetividad del historiador, de modo que es necesario ponderar el grado de objetividad que alcanza a obtener en su relato.
Otro ámbito de aplicación de la hermenéutica es el derecho, de lo que nos hablará Napoleón Conde en el capítulo octavo, pues casi siempre se necesitan interpretar las leyes, los derechos y demás instrumentos de esta especie. Por ello existe una asignatura en las facultades correspondientes que se llama, precisamente, hermenéutica jurídica, que se puede aplicar, sobre todo, cuando aparecen lagunas de derecho, o cuando no hay suficiente claridad en el texto jurídico.
En el capítulo noveno, Israel Chávez se propone conectar la semiótica con la hermenéutica, por medio de un estudio de la representación. En él propone que hace falta una epistemología realista tanto para la semiótica como para la hermenéutica, que logre recuperar la referencia a la realidad, tan necesaria en dichos ámbitos.
El trabajo de Juan Nadal, en el capítulo décimo, hace otra interesante conexión de la hermenéutica con la semiótica. Esta última tiene tres ramas: la sintaxis, la semántica y la pragmática. A través de esta última es como Nadal desemboca en la hermenéutica, pues precisamente ésta y la pragmática buscan lo mismo, y eso traza un puente entre la semiótica y la hermenéutica. Esto es aplicado, después, al análisis del discurso.
Viene después, en el capítulo undécimo, una breve exposición de un sistema interpretativo concreto: la hermenéutica analógica, a cargo de quien la ha aportado como propuesta filosófica, a saber, Mauricio Beuchot. En ella se trata de evitar los extremos de la interpretación unívoca, pretendidamente exacta, y la interpretación equívoca, desesperadamente ambigua, para buscar un punto de equilibrio o de mediación.
En el capítulo duodécimo, Issa Alberto Corona es el encargado de tratar la hermenéutica y la traducción. De hecho, al principio el hermeneuta era el traductor, el intérprete. Por eso la traducción es siempre una interpretación, una traslación de un idioma a otro y de una cultura a otra. Así que es preciso que la ciencia de la traducción se alíe a la hermenéutica.
Luego, en el capítulo decimotercero, Eugenia Michelle González López aplica la hermenéutica analógica a los estudios de género. Se manifiesta así la fecundidad de ese instrumento interpretativo para asuntos concretos y que plantean problemas urgentes. Es en la aplicación práctica donde mejor se ve el rendimiento de una teoría.
Confiamos en que este manual servirá como una introducción al campo de la hermenéutica. Ésta tiene ahora varias corrientes y múltiples aplicaciones, pero hemos tratado de reunir las indispensables. Por eso el presente volumen puede ser fructífero como una primera aproximación, para después seguir profundizando cuanto se quiera.
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA HERMENÉUTICA
Mauricio Beuchot
INTRODUCCIÓN
En este capítulo inicial haré una exposición general de la hermenéutica, para llegar a la conclusión de la necesidad que tenemos hoy de una hermenéutica analógica. Esta disciplina se emplea en las humanidades; por ejemplo, la filología ha estado vinculada a ella desde hace mucho tiempo. Es como su estructura cognoscitiva; incluso, hasta podríamos decir que es su metodología, si no fuera porque a muchos de sus cultores la palabra “metodología” les suena demasiado fuerte. En todo caso, es el modo natural de proceder que seguimos en la filología, ya que nuestro trabajo es con los textos, y ella es la que nos orienta en ese menester.
Comenzaré, pues, aludiendo a los conceptos más importantes de la hermenéutica como teoría de la interpretación. Añadiré luego algunas de las tesis que han tenido más resonancia en nuestra disciplina. Y terminaré indicando la relevancia del concepto de analogía para la interpretación, es decir, señalando hacia el planteamiento de una hermenéutica analógica, que evite los extremos de la univocidad y la equivocidad, para colocarse en el terreno medio y mediador de la analogía.
NATURALEZA DE LA HERMENÉUTICA
Iniciemos con una breve introducción a nuestro instrumento conceptual. Hagamos una hermenéutica de la hermenéutica. Ella es la disciplina de la interpretación de textos.1 Históricamente se origina como un arte o técnica de la interpretación, por ejemplo de la exégesis o de la crítica literaria, en todo caso vinculada a la filología, y ha llegado a ser toda una corriente filosófica, en la que es la herramienta principal.
Al ser interpretación, la hermenéutica se dedica a comprender. Ya Heidegger había dicho, en El ser y el tiempo, que estamos en el mundo comprendiendo y, por lo tanto, interpretando, es decir, vivimos como hermeneutas.2 Por eso la interpretación es uno de los existenciarios del ser ahí, esto es, una de las características esenciales del ser humano, con la que se coloca en el ser, con la que existe.
Lo que la hermenéutica enseña a interpretar, esto es, a comprender, son los textos. Y éstos no son sólo los escritos, sino también —como insiste Gadamer— los hablados (la conversación, el diálogo) y los actuados —lo que Ricoeur llama “la acción significativa” —; e incluso los hay de otros tipos: un poema, una pintura y una pieza de teatro son ejemplos de textos. Hasta podemos recordar que para los medievales el mundo era un texto (escrito por el Creador). Van, pues, en todos los casos, más allá de la palabra y el enunciado, al discurso.3 Una característica peculiar que se requiere para que sean objeto de la hermenéutica es que en ellos no haya un solo sentido, es decir, que contengan excedente de sentido, significado múltiple o polisemia. Además, hay que añadir, como quiere Michel Foucault, que sea una interpretación crítica de los textos.4
Sin embargo, lo principal que pretende la hermenéutica es, como dice Jean Grondin en seguimiento de Gadamer, la fusión de horizontes.5 Interpretamos un texto para fundir nuestro horizonte de comprensión con el del autor.
Por otra parte, en los textos hay dos dimensiones del significado: el sentido y la referencia.6 El sentido es lo que captamos al escuchar o leer una expresión o un discurso. La referencia es aquel aspecto de la realidad a la que el texto apunta, el objeto o el hecho que señala. El sentido asegura la dimensión de la coherencia del texto; la referencia, el de su correspondencia con el mundo. A menos que se trate de un relato de ficción (para el que incluso algunos alegan que tiene, además de sentido, referencia).
La interpretación, que lleva a la comprensión, requiere finura. Eso ha hecho que la hermenéutica, para toda una tradición, haya estado asociada a la sutileza. Gadamer la llama la virtud del hermeneuta.7 Era la subtilitas. Recordemos que en la Edad Media se llamó doctor sutil a Juan Duns Escoto, porque era un genio que encontraba siempre una tercera vía donde los demás sólo veían dos, y debía esta cualidad a su habilidad para distinguir, para hacer distinciones. Esta última consistía en la capacidad de traspasar el sentido superficial para llegar al sentido profundo, inclusive al oculto. También implicaba la facilidad de encontrar varios sentidos cuando parecía haber sólo uno; y, en especial, de hallar el sentido auténtico, vinculado con la intención del autor, plasmado en el texto, y que se resistía a ser reducido a la sola intención del lector.
Por lo tanto, tres son los elementos del acontecimiento hermenéutico o acto de interpretación: el texto (con el significado que encierra y vehicula), el autor y el intérprete.8 Hay un texto, que supone y exige un autor, y postula o pide un lector. Pues si es un texto es porque alguien lo produjo, y sabemos que es texto porque lo podemos leer o lo leemos. Hay, además, un lector o intérprete al que está dirigido, y un código o lenguaje en el que fue expresado. El lector o intérprete tiene que descifrar con ese código el contenido significativo que le dio el autor o escritor, sin perder la conciencia de que él le añade también algún significado o matiz subjetivo. Además, hay interferencias, intereses, etcétera; pero podemos centrarnos en esos cuatro elementos principales: texto, código, autor y lector. Sin embargo, hemos de añadir un quinto elemento muy relevante: el contexto, pues, en definitiva, interpretar es poner un texto en su contexto. Cuando se ve un texto fuera de contexto, suele malentenderse. En buena medida la hermenéutica nos enseña a buscarle a un texto su contexto, para que en él adquiera su significado, se ilumine. La hermenéutica, pues, en cierta manera, descontextualiza para recontextualizar, llega a la contextualización después de una labor de elucidación y hasta de análisis. Le añade una síntesis o comprensión.
Hay, pues, dos intencionalidades básicas que están en juego en el acto hermenéutico: la del autor y la del lector, y a veces pelean a muerte en la arena del texto, tratan de destruirse; pues la intencionalidad del autor lucha por ser respetada (el autor quiere que su texto se entienda como él lo expresó), y la del lector por inscribir su creatividad (el lector no siempre entiende el texto según lo que pretendió su autor). Como diría Hegel, autor y lector luchan por su reconocimiento, es una dialéctica entre uno y otro.
Y es que, en efecto, en la situación hermenéutica se reúnen el texto, el autor (pues todo texto supone un autor; si no, no es texto, sino cualquier otra cosa aleatoriamente surgida) y el lector (que es el intérprete de ese texto). No podemos dar toda la preferencia al autor, pues siempre se mete la subjetividad del lector, pero tampoco podemos dar toda la preferencia al lector, so pena de perder toda objetividad y hacer injusticia al autor. Tenemos que tratar de recuperar la intencionalidad del autor (intentio auctoris) sabiendo que va a predominar la intencionalidad del lector (intentio lectoris), pero no demasiado, en esa intencionalidad del texto, como la llama Umberto Eco (intentio operis, a la que podríamos llamar intentio textus).9
Es decir, en la interpretación, el lector o intérprete trata de colocar el texto en su contexto, para encontrar de mejor manera la verdad textual, que es el objetivo de la hermenéutica. Claro que no siempre se puede (según diferentes grados de dificultad) alcanzar esa intencionalidad del autor, que constituye la verdad textual, y las más de las veces hemos de contentarnos con una aproximación aceptable a ella. El contexto del autor ya no es el del texto, y, por más que el lector se esfuerce por colocar el texto a la luz del contexto original, el significado cambia, se desliza; y, sin embargo, el lector tiene la obligación de recuperar el contexto del autor, el que éste quiso para su texto. Mas, a pesar de ese esfuerzo, sucede lo que Gadamer llama la aplicación del texto a nuestro contexto,10 esto es, la búsqueda de lo que el texto nos dice a nosotros ahora, y eso ya es redimensionar el texto mismo, llevarlo a un contexto diferente. Lucha atroz la de ambas intencionalidades: la del autor y la del lector, en el cuadrilátero del texto. Por eso hay una dialéctica semejante a la que exponía Hegel a propósito del amo y el esclavo, en la que cada uno lucha por ser reconocido. Así, el autor exige que se reconozca su intencionalidad en el texto que hizo, y el lector trata de reconocerse a sí mismo en el texto del otro, sabiendo, más que lo que aquél dijo, qué es lo que el texto le dice ahora a él.
La hermenéutica es ciencia y arte. En efecto, si entendemos, siguiendo a Aristóteles, la ciencia como un conjunto estructurado de conocimientos, en el que los principios dan la organización a los demás enunciados, podemos considerar como ciencia la hermenéutica; y si entendemos —igualmente con Aristóteles— el arte o técnica como el conjunto de reglas que rigen una actividad, también podemos ver la hermenéutica como arte, que enseña a aplicar correctamente la interpretación. Algo semejante ocurre con la lógica, que también es ciencia y arte: construye ordenadamente el corpus de sus conocimientos, y los dispone en reglas de procedimiento que se aplican a los razonamientos concretos, a los silogismos.
En cuanto a la división de la hermenéutica en clases (y todavía no en partes), se han propuesto tres tipos de interpretación: 1) la intransitiva, o meramente recognoscitiva, como la filológica y la historiográfica, cuya finalidad es el entender en sí mismo; 2) la transitiva, a la que también se ha llamado reproductiva, representativa o traductiva, como la teatral y la musical, cuya finalidad es hacer entender; y 3) la normativa o dogmática, como la jurídica y la teológica, cuya finalidad es la regulación del obrar.11 Pero a ello puede objetarse que toda interpretación recognoscitiva y normativa es también reproductiva o traductiva. Y eso es cierto, por lo cual proponemos una clasificación con tres tipos de traducción, que se corresponden con las finalidades que la traducción puede tener: comprensiva, reproductiva y aplicativa.
Además, podrían señalarse dos aspectos de la hermenéutica: uno relacionado con la teoría del interpretar, y otro en el que se enseñara a hacer la interpretación en concreto; esto es, el aspecto teórico y el práctico. Con ello tendríamos la división interna de la hermenéutica en dos partes: la hermenéutica docens y la hermenéutica utens, esto es, como doctrina y como utensilio, como teoría y como instrumento de la interpretación.
En efecto, así como los escolásticos (y Charles S. Peirce) hablaban de lógica docens y lógica utens, es decir, la teoría lógica y la aplicación concreta de ésta en el razonamiento, así también se puede hablar de “hermenéutica docens” y “hermenéutica utens”.12
Hay una hermenéutica docens, como teoría general de la interpretación, y una hermenéutica utens, viva, que va al caso concreto, adaptando de manera proporcional las reglas que ha derivado de su doctrina y de su práctica, según lo que tiene de prudencia o phrónesis. Así, la hermenéutica es primordialmente teórica y derivativamente práctica, porque el que pueda ser práctica se sigue de su mismo ser teórica. Por eso he dicho antes que es ciencia y arte a la vez.
La hermenéutica se ha ganado un lugar entre los instrumentos cognoscitivos dentro de la filosofía de la ciencia, aun cuando se resiste a ser considerada como método —en el sentido fuerte que le daba el cientificismo positivista—, y sólo aspira a ser una episteme o forma de conocimiento. Se ha dicho que la hermenéutica es la koiné o lenguaje común de nuestro tiempo. Esto puede apreciarse en el hecho de que a la hermenéutica se la encuentra en muchos campos: la filología, la filosofía, la sociología, la historia, el psicoanálisis, la antropología, entre otros. Ha probado ser aplicable a muchas de las ciencias, sobre todo a las humanas o sociales, además de que se ha querido ver la universalidad y omnipresencia de la hermenéutica en las ciencias, como hizo Gadamer. Se ha hablado del “giro hermenéutico” de la filosofía reciente; en todo caso, es un paradigma de mucha actualidad.13 Hace poco que se ha cobrado conciencia de ello con mucha fuerza. En la época actual, sus principales cultivadores, en cuanto a lo que concierne a su vertiente teórica o docens, pertenecen al ámbito de la filosofía y la filología, pero otros son también eminentes científicos sociales que han impulsado la investigación en humanidades. Ellos son los modelos o paradigmas del quehacer hermenéutico hoy.
Tal es el estado de la cuestión en la actualidad, en lo que ha decantado toda la historia de la hermenéutica. Se trata, por supuesto, de historia muy rica, y que nos enseña profundas lecciones sobre la teoría del conocimiento actual, especialmente que el status epistemológico o la episteme de las ciencias humanas o sociales, es decir, de las humanidades, es de tipo hermenéutico. Por eso creo que la hermenéutica pertenece a las humanidades, y las puede favorecer, sobre todo a la filología, pero también a todas las demás. Algunos teóricos de la hermenéutica han sido, además de consumados filósofos, eminentes filólogos, como el propio Hans-Georg Gadamer. De ahí la importancia de la hermenéutica para la filología y, en general, para las humanidades.
ALGUNAS TESIS BÁSICAS
Hay algunos puntos de teoría que se han hecho típicos de la hermenéutica. Por ejemplo, Heidegger habló del círculo hermenéutico. Éste consiste en que todos tenemos anticipaciones y pre-conocimientos que provienen de nuestro trato con la existencia. Vamos ya equipados a la interpretación. Con ello estamos incurriendo en circularidad. Desearíamos salir de ese círculo, pero eso sería como pretender que carecemos de antecedentes, que somos una especie de tabula rasa. Por ello Heidegger propone que, en lugar de querer salir de ese círculo, hay que saber entrar bien en él.14 En lugar de decir que es un círculo vicioso, podemos decir que es uno virtuoso.
En efecto, al poner un texto en su contexto colocamos lo particular en el seno de lo universal, y con ello caemos en circularidad. Es decir, cuando vamos a interpretar un texto ya llevamos de alguna manera lo que comprenderemos de él. Sin embargo, él mismo hizo ver que era una situación inevitable, no podemos salir de ese círculo, y entonces lo que tenemos que hacer es aceptarlo y sacarle provecho. Es como la circularidad de los principios de la ciencia o del conocimiento. No podemos salir de ella; más aún, la necesitamos. Por eso se dice que, en lugar de ser viciosa, es virtuosa.
Gadamer también afrontó ese problema, y lo resolvió señalando que siempre interpretamos desde una tradición.15No vamos inocentes a interpretar. Tenemos prejuicios. No en el sentido de algo peyorativo o negativo, sino en el de que vemos con pre-conocimientos, lo cual es inevitable. Es más, son necesarios para comprender. Son parte de nuestro contexto, de nuestra tradición. Ya por el hecho de tener lenguaje pertenecemos a una cultura determinada, y eso nos condiciona. De lo que se trata es de dialogar con nuestra tradición y ser lo más creativos que podamos al interpretar.
Y, en verdad, se puede superar esa acusación de círculo hermenéutico. Se dice que proviene de que no salimos de colocar lo particular (el texto) en lo universal (el contexto cultural). Pero en ello puede haber diferencia, novedad. Esa acusación de circularidad ya se había lanzado contra el silogismo. Es círculo vicioso, pues lo único que hacemos es sacar en la conclusión lo que ya estaba en las premisas. Pero justamente, como respondió Augustus de Morgan —el gran lógico y matemático—, en ello se puede sacar en la conclusión algo nuevo y diferente, sólo que amparado por los principios universales en los que el silogismo se sustenta, que son las premisas.
Gadamer mismo estableció otra tesis. La comprensión surge en la fusión de horizontes que hacemos como lectores con el autor del texto.16 Por esa fusión entramos en su horizonte de comprensión, entramos a su mundo, y entonces entendemos lo que quiso decir, captamos su intencionalidad. Hacemos que su intención expresiva coincida con nuestra intención interpretativa. Y entonces aparece verdadera comunicación. Es precisamente aquí, en este concepto gadameriano de la fusión de horizontes, donde Jean Grondin encuentra la noción de verdad como adecuación (en el sentido de correspondencia según Aristóteles) para la hermenéutica.17 Interpretar es recuperar lo más posible la intención del autor en su texto, y para esto se requiere fusionar nuestro horizonte de comprensión con el suyo.
De hecho, también según Gadamer, estamos en un horizonte de comprensión, que es el de nuestra propia tradición o cultura. Ella es nuestro sentido común o sensus communis.18 No sólo en la acepción de que es con el que conocemos individualmente, cosa que ya mencionaba Descartes en su Discurso del método, sino, además, en la que le da Vico de contexto cultural, es decir, que nos sirve para entender en el marco dado de una tradición o pueblo. Ya que estamos siempre en una tradición, con sus clásicos o autoridades, tenemos que acudir a la formación, en el sentido en que Schiller hablaba de una formación estética, la cual suplía al genio.
El propio Gadamer insiste en el carácter lingüístico de la interpretación, sobre todo en su condición dialogal.19 Comprendemos mejor en el diálogo, ya que estamos en una comunidad hermenéutica, en un grupo de intérpretes, con sus clásicos y sus autoridades. Pero también con los compañeros de interpretación. A estos últimos acudimos para verificar si la nuestra es adecuada o inadecuada, ajustada o disparatada.
Inclusive, en esta condición de lingüisticidad que tiene la interpretación, Gadamer ve que el ser que comprendemos es lenguaje.20 Esto le hizo pensar en una hermenéutica ontológica, que fue la suya. Y a Grondin le ha servido para pensar en una ontología como inseparable de la hermenéutica. También de este carácter lingüístico de la interpretación deriva Gadamer la idea de la universalidad de la hermenéutica (que ya venía en Heidegger): en todo lo que hacemos interpretamos.
De otra parte, Gadamer insistió mucho es en que la hermenéutica tiene la estructura de la phrónesis o prudencia, según la teoría de Aristóteles.21 Uno diría que eso pertenece a la ética, y no tiene nada que hacer acá; pero no es así, la phrónesis es razón contextual, nos mueve a actuar según el contexto de que se trate, y eso es lo que hacemos en la interpretación, a saber, poner un texto en su contexto. Por ello la hermenéutica tiene como modelo la phrónesis aristotélica.
Ricoeur, por su parte, habla de dos posturas ante el conflicto de las interpretaciones. Una es la hermenéutica de la sospecha, como la de tres grandes representantes: Marx, Nietzsche y Freud. Y otra es la hermenéutica de la confianza, la cual encuentra en la fenomenología, que él, al igual que Heidegger, transforma en hermenéutica.22 Ya la fenomenología buscaba el sentido de los objetos, y en la hermenéutica se profundiza esa búsqueda del sentido en el ser. Más allá de la fenomenología hermenéutica de Heidegger, hay aquí una hermenéutica fenomenológica.
Además, Ricoeur propone acercar la comprensión y la explicación, que Dilthey había separado en exceso.23 El hermeneuta francés nos dice que muchas veces llegan a tocarse, y hasta se fusionan, pues, por ejemplo, en antropología comprender es explicar. Cuando comprendemos un mito, lo explicamos, y captamos cómo da sentido a un grupo cultural.
Otro tema más que introdujo Ricoeur en la hermenéutica fue el de la dialéctica entre apropiación y distanciamiento.24 Para interpretar un texto, necesitamos acercarnos a él, por la vía del estudio de su autor y el contexto cultural de éste; pero, igualmente, para apropiarnos de su significado, requerimos de cierta distancia, con el fin de no perder la objetividad al conocerlo, y evitar así la caída en el subjetivismo.
Ricoeur también recupera la ontología para la hermenéutica. En cambio, Vattimo piensa que la hermenéutica es una inyección nihilista en la ontología, que la irá debilitando hasta hacerla desaparecer, en una especie de muerte lenta.25 Sin embargo, otros hermeneutas se han alzado contra esta idea, y han pensado, más bien, que la hermenéutica necesita una buena ontología para subsistir, incluso una ontología fuerte, realista. En esa línea nos encontramos Grondin,26 Ferraris y yo mismo.27
En efecto, Vattimo ha entrado en un “nihilismo hermenéutico”, según lo llama Grondin.28 Y es que ha resaltado demasiado la vocación nihilista que recibió la hermenéutica a través de Nietzsche. La hermenéutica debilita la metafísica (y también la ética y la política), está hecha para llevar a un pensamiento débil. Sin embargo, ahora se quiere resarcir a la hermenéutica de su vocación ontológica, para que produzca una metafísica suficiente que nos saque del subjetivismo y del relativismo en que nos encontramos en nuestra posmodernidad (y que ya muestra síntomas de cansancio, si no de agotamiento completo, provocando búsquedas en otro sentido, de caminos diferentes y nuevos, que van en la línea del realismo y la recuperación de la ontología).
EL CONCEPTO DE ANALOGÍA EN LA HERMENÉUTICA
Para evitar ese subjetivismo y relativismo que ha caracterizado a la mayor parte de la hermenéutica de los tiempos recientes, me parece importante el concepto de analogía para la hermenéutica. No es la simple semejanza, sino la proporción y, por lo mismo, es mediación. Articulada con nuestra disciplina, nos dará una hermenéutica analógica.29 Ella nos ayudará a evitar tanto una hermenéutica unívoca, demasiado pretenciosa, como una equívoca, excesivamente desganada. Nos llevará a un término medio virtuoso en el conflicto de las interpretaciones.
En verdad, el de la analogía es un concepto relevante para nuestro tema. Trataré sólo de substanciar un poco la fuerza que veo en esa idea. La analogía es, ante todo, mediación. Se coloca entre el significado unívoco y el equívoco. El primero es el claro y distinto, completamente exacto y riguroso; en cambio, el segundo es oscuro y confuso, completamente ambiguo y escurridizo; a diferencia de ellos, el significado analógico no tiene la pureza del unívoco, pero tampoco la vaguedad del equívoco; se mantiene entre los dos. Es intermedio y mediador. Aristóteles decía que los principales términos del acervo filosófico son analógicos, como el de ser, uno, bien, causa, etcétera.30
Por eso se necesita este concepto de significado analógico en la hermenéutica, porque no solamente encontramos cierto deslizamiento o ambigüedad en los términos filosóficos, sino en los de la ética, la política y hasta los de la vida cotidiana. Y, para que no sean equívocos, conviene aplicarles la analogía. La tradición hermenéutica, a diferencia de la pragmática o analítica, nos ha enseñado que las más de las veces no podemos alcanzar el sentido exacto y cabal de un texto, pero que tampoco por eso nos podemos arrojar a un significado equívoco, que destruye la interpretación, sino que hemos de contentarnos con una aproximación analógica, la cual se coloca en el límite entre las dos anteriores.
Esta hermenéutica analógica trata de incorporar la idea de Gadamer de que la interpretación tiene el modelo de la phrónesis, esto es, de la prudencia aristotélica, la cual es una razón en contexto, un conocimiento contextuado, que es lo mismo que ocurre al interpretar un texto.31 También trata de integrar la idea de Ricoeur de que el símbolo es lo más propio de la hermenéutica, y que la interpretación del texto simbólico, como el mito y el poema, tienen la estructura de la metáfora, y ésta es una de las formas de la analogía.32 Por eso se recurre a este concepto analógico, porque dará más amplitud que la univocidad, pero sin caer en el mar sin orillas de la equivocidad. Por otra parte, esta propuesta ya está siendo cultivada, no únicamente en México, sino en otros países, como España, Italia, Argentina y Colombia, donde se han escrito numerosos ensayos sobre ella.
La hermenéutica es un instrumento conceptual valioso para todas las humanidades y, en especial, para la filosofía. Pero tiene que salir de la crisis en la que ha dejado al conocimiento aquel positivismo univocista del cual se ha querido huir, para caer en las fauces de un relativismo equivocista que nos hunde cada día más en el escepticismo. Por eso hace falta una hermenéutica de la mediación, una interpretación que guarde el equilibrio proporcional. Y proporción se decía en griego analogía; por lo tanto, necesitamos una interpretación basada en la analogía, una hermenéutica analógica, que nos saque del impasse en el que nos ha puesto la crisis actual.
CONCLUSIÓN
La hermenéutica ha logrado posicionarse en la filosofía actual como una de sus corrientes principales. Vattimo ha dicho que es la koiné o la lengua común del pensamiento de hoy. Estamos en la edad de la hermenéutica. Pero esto ha sucedido para que tracemos puentes que nos comuniquen con los demás, sobre todo con otras culturas. Es la manera de acercarse al diferente, sabiendo que siempre habrá alguna distancia. Sin embargo, necesitamos recobrar la noción de verdad, para no perder la objetividad en la interpretación. Y eso requiere la recuperación del realismo y de la ontología.
Por eso ha resultado conveniente incorporar la noción de analogía a la de interpretación, en forma de hermenéutica analógica, para evitar los univocismos obtusos y los equivocismos disolventes. En ambos casos se pone en peligro la justeza de la interpretación, la que es humanamente alcanzable.
_______________________
1Mauricio Beuchot, Perfiles esenciales de la hermenéutica, p. 32 y ss.
2Martin Heidegger, El ser y el tiempo, pp. 160-170.
3Paul Ricoeur, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, pp. 24-25.
4Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, p. 38.
5Jean Grondin, ¿Qué es la hermenéutica?, p. 83 y ss.
6Ibidem, p. 33 y ss.
7Hans-Georg Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 378 y ss.
8Mauricio Beuchot, op. cit., p. 43 y ss.
9Umberto Eco, Los límites de la interpretación, pp. 30-31.
10Hans-Georg Gadamer, op. cit., p. 378 y ss.
11Mauricio Beuchot, op. cit., p. 37 y ss.
12Ibidem, p. 39 y ss.
13Hans-Georg Gadamer, El giro hermenéutico, p. 85 y ss.
14Martin Heidegger, op. cit., pp. 171-172.
15Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, op. cit., p. 331 y ss.
16Ibidem, pp. 376-377.
17Jean Grondin, “La fusión de horizontes. ¿La versión gadameriana de la adaequatio rei et intellectus?”, en Mariflor Aguilar Rivero y María Antonia González Valerio (coords.), Gadamer y las humanidades, pp. 23-42.
18Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, op. cit., p. 48 y ss.
19Ibidem, p. 446 y ss., y 461 y ss.
20Ibidem, p. 567.
21Ibidem, p. 396. Ver Mauricio Beuchot, Phrónesis, analogía y hermenéutica, p. 93 y ss.
22Paul Ricoeur, Del texto a la acción, p. 39 y ss.
23Ibidem, p. 137 y ss.
24Ibidem, p. 55 y ss.
25Gianni Vattimo, Nihilismo y emancipación. Ética, política, derecho, p. 22 y ss.
26Vid Jean Grondin, Du sens des choses. L’idée de la métaphysique, p. 1 y ss.
27Vid J. L. Jerez, El giro ontológico, p. 43 y ss.
28Vid Jean Grondin, ¿Qué es la hermenéutica?, p. 155.
29Puede verse Mauricio Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de la interpretación, p. 31 y ss.
30Vide Aristóteles, Metafísica, libro v.
31Mauricio Beuchot, “La phrónesis gadameriana y una hermenéutica analógica”, en Juan J. Acero et al. (eds.), El legado de Gadamer, pp. 439-449.
32Mauricio Beuchot, “La hermenéutica analógica y la hermenéutica de Paul Ricoeur”, en Ángel Xolocotzi (coord.), Hermenéutica y fenomenología. Primer coloquio, pp. 123-135.
2. RASGOS DE LA HISTORIA DE LA HERMENÉUTICA
Mauricio Beuchot
INTRODUCCIÓN
La hermenéutica tiene una larga historia.1 Fue, en un principio, la técnica o arte de la interpretación. Inclusive se hacía al término “hermenéutica” derivar de “Hermes”, nombre del diosecillo griego (el romano Mercurio) que fungía como mensajero entre los dioses y los hombres, pues el intérprete siempre es mediador, el que comunica, el que traduce. Lo que la hermenéutica interpreta son textos, es decir, llega a su comprensión, la cual suele ser progresiva; no se da de un solo golpe, sino como un proceso de profundización. Por lo demás, la noción de texto ha ido evolucionando. Comenzó designando el escrito, que es el tradicional, pero también, con Gadamer, designa el texto hablado, el diálogo o la conversación, y, con Ricoeur, la acción significativa e incluso algunos, como los medievales, veían la realidad como un texto.
Retomaré aquí algunos hitos de su devenir histórico, examinando su genealogía así como su prolongada vida pues, aunque no siempre ha recibido el mismo nombre explícito, sí ha cumplido con el desarrollo de sus funciones. Terminaré señalando por dónde creo que debe seguir el rumbo de la hermenéutica en el futuro, en el camino de una postura abierta pero seria.
EN LA ANTIGÜEDAD
Así pues, en un principio la hermenéutica era una técnica interpretativa para la comprensión de textos. De esta manera fue entendida por los filósofos griegos.2 Por ejemplo por los sofistas, a quienes el choque cultural con los persas los hacía bastante relativistas, es decir, equivocistas. En cambio, Platón tendía al univocismo. En su diálogo Ión, sobre la poesía, se burlaba de quienes se afanaban por dar a Homero un sentido alegórico, y veía a los hermeneutas como los aedos, o declamadores, no sin recelo, igual que a los poetas en su República. Por su parte, Aristóteles trató de la interpretación en su libro Peri hermeneias, sobre los modos del juicio o enunciado, para alcanzar en ellos la verdad u objetividad. Pero también en la Retórica, donde hablaba del modo de alcanzar la verosimilitud y la persuasión. Y en la Poética, donde expuso los tropos, sobre todo la metáfora, los cuales se requieren para interpretar ciertos textos. Aristóteles tuvo una actitud analogista frente al equivocismo de los sofistas y el univocismo de Platón.
También se cultivó la hermenéutica en las escuelas de filología, como las de Alejandría y Pérgamo.3 Los editores de la literatura griega, que descollaron en esos centros culturales, hicieron una verdadera labor interpretativa para llegar a una crítica textual de los poetas, por ejemplo Homero y Hesíodo. Desde entonces la hermenéutica se mostró como instrumento de la filología.
Durante el tiempo del helenismo fue célebre la lucha entre los que defendían el sentido literal de los documentos y los que favorecían más el sentido alegórico. Por ejemplo, entre los filósofos estoicos y neoplatónicos se practicó la lectura alegórica de los mitos griegos, resaltando su aspecto ético. Los estoicos representaron el univocismo; los escépticos, el equivocismo, y los neoplatónicos el analogismo.
EN LA EDAD MEDIA
Ese tipo de hermenéutica continuó en la Edad Media, a la par que siguió la pugna entre literalistas y alegoristas, es decir, los que privilegiaban el sentido literal de los textos bíblicos y los que subrayaban el alegórico.4 Pero hubo autores que llegaron a una mediación entre ambas posturas, sosteniendo que debía atenderse a ambos sentidos, según el contexto. Entre el literalismo de la Escuela de Antioquía, capitaneada por Luciano, y el alegorismo de la Escuela de Alejandría, capitaneada por Orígenes, se colocó San Agustín, quien aprendió de San Ambrosio el uso de la alegoría, pero instaba a respetar la letra donde no se podía otra cosa, siempre atendiendo al contexto. Logró una postura analogista, más allá del univocismo antioqueno y del equivocismo alejandrino.
Del siglo v al X siguió el trabajo de exégesis bíblica, con los glosadores.5 En el siglo V fue notable el Pseudo-Dionisio, llamado así porque se lo había confundido con un discípulo de San Pablo, siendo en realidad muy posterior, y que usó la alegoría en sus escritos sobre mística, en la que aplicaba una teología negativa, según la cual de Dios era más lo que se desconocía que lo que se conocía. En el siglo IX se destacó un traductor suyo, Juan Escoto Eriúgena, quien elaboró todo un sistema filosófico.
En el siglo XII encontramos al monje Joaquín de Fiore,6 que exageró tanto el alegorismo, que fue perseguido, porque lo aplicaba a la historia y decía que, después de una época del Padre, había habido otra del Hijo (Jesucristo), pero tenía que llegar una del Espíritu Santo, en la que dirigirían los monjes, y no el papa ni los obispos. Esto lo atemperó en ese siglo Hugo de San Víctor, quien fungió como analogista, entre el alegorismo de Joaquín y el literalismo de Abelardo y San Anselmo. Estos dos últimos veían con resquemor la exégesis alegórica, porque llevaba a muchos a la herejía.
En el siglo XIII decae la hermenéutica monástica, que era alegorista y a veces equivocista, y surge la hermenéutica escolástica, que era literalista. Sin embargo, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, aunque eran escolásticos, no abandonaron la exégesis de los monjes.7 Ellos aceptaban la legitimidad de la lectura alegórica de las Sagradas Escrituras, pero siempre atemperada por el esfuerzo de alcanzar el sentido literal. Y todo según su contexto; por ejemplo, los documentos jurídicos, o históricos, no podían leerse de manera simbólica, sino tratando de llegar lo más posible a su literalidad. Así, frente al equivocismo de la exégesis monástica y el univocismo de la escolástica, Buenaventura y Tomás fueron analogistas, logrando un equilibrio proporcional entre esas dos tendencias.
En los siglos XIV y XV, en la llamada Baja Edad Media, obtiene una gran presencia el nominalismo. Esta escuela veía a los universales como meros nombres o, a lo más, como conceptos construidos por la mente, sin necesaria correspondencia con la realidad. Por ese formalismo tan fuerte desarrollaron mucho la lógica. No existe lo universal, sino sólo lo individual o particular. Debido a esto también fueron proclives a la física, y fueron de los primeros en desarrollar las ciencias experimentales. El principal nominalista fue Guillermo de Ockham, gran lógico y filósofo del lenguaje, literalista y univocista. Hubo otros cuyo univocismo los llevó al escepticismo, como a Nicolás de Autrecourt, quien sólo aceptaba lo que pudiera resolverse en el principio de contradicción, y negaba la causalidad y la substancia. Es decir, acababa en un equivocismo muy grande. Cierta mediación alcanzó Juan Gerson, quien era gran lógico y filósofo del lenguaje, como se ve en su obra De modis significandi, y al mismo tiempo gran místico, según se aprecia en su comentario al Pseudo-Dionisio, en el que se permite la alegoría.8 Así conjuntaba un genio muy racional o lógico y una espiritualidad del sentimiento.
EN LA MODERNIDAD
En el Renacimiento, la hermenéutica estuvo afiliada a la filología aplicada al estudio de los clásicos, de los cuales se hicieron ediciones y traducciones célebres. Erasmo de Rotterdam fue el más connotado en esas labores, pero hubo muchos más. Por ejemplo, Stephanus, el editor de Platón, cuya paginación sigue usándose hasta ahora. Fue el tiempo de las ediciones críticas, de las traducciones cuidadosas y tendentes a la literalidad. Es una hermenéutica que dejó su impronta la filología posterior.
Decayó la interpretación alegórica y cobró auge la literal, que resultó la preferida por los reformadores religiosos: Lutero, Melanchton, Calvino y otros. Mathias Flacius Illyricus, un teólogo luterano, proveyó el andamiaje teórico para esas ideas.9 El humanismo hizo poco uso de lo simbólico, y más bien en secreto, en al ámbito del hermetismo, aunque éste era a veces usado por los otros, como en la emblemática.
En cambio, durante el siglo XVI los pensadores mostraban preferencia por el uso de simbolismos y, por tanto, requerían de la hermenéutica; por ejemplo, se empleó en la literatura emblemática y en el teatro (Calderón y Shakespeare). Fue este el tiempo del hermetismo, en el que un autor como Filippo Picinelli escribía una extensa obra intitulada Mundus Simbolicus y Athanasius Kircher otra llamada Iter Exstaticum. Resultaba una teoría de la interpretación muy compleja, pero que hizo aportaciones, pues obligó a leer con cuidado los textos que se tenían entre manos, en vista de lo recargados que estaban de metáforas.
En la Ilustración, es decir, en el siglo XVIII, Johann Martin Chladenius, en seguimiento de Johann Dannhauer, aplica la hermenéutica a la filología para excluir las oscuridades de los textos clásicos.10 Georg Friedrich Meier hizo hincapié en la universalidad del signo, que nos rodea siempre y, por lo tanto, la hermenéutica también. Y el pietismo dio cabida a los sentimientos en el acto de interpretar. A los pietistas perteneció Immanuel Kant, quien dio un impulso a nuestra disciplina interpretativa desde la filosofía, en su obra Crítica de la facultad de juzgar, donde habló del juicio reflexionante, distinto del determinante. Este último es claro y muestra su sentido, mientras que el otro necesita interpretación, pero es de la mayor importancia para la ética y la estética. Frente a la aspiración de univocidad de los exégetas como Dannhauer, Chladenius y Meier, Kant no se quedó en el univocismo, sino que se mostró analogista.
En la Ilustración decayó el estudio de la hermenéutica, pero con el romanticismo recobró ímpetu; inclusive, éste resucitaba el significado alegórico, ponía muy de relieve los símbolos, estudiaba los mitos, se interesaba por las religiones y por lo misterioso. Hubo autores destacados como Friedrich Ast, Friedrich Schlegel y, sobre todo, Friedrich Schleiermacher.11 Éste fue un filósofo y filólogo del Romanticismo, que en el siglo XIX tiene ya una filosofía hermenéutica. Poco a poco la hermenéutica se transformaba en toda una postura filosófica.
Los románticos tuvieron una hermenéutica muy abierta, a diferencia de los positivistas, como los historiadores Leopold von Ranke y Jules Michelet, quienes pretendieron contar exactamente lo que había sucedido. Si los primeros eran equivocistas, los segundos fueron univocistas; pero el analogismo tuvo también representantes en ese siglo, entre los que destaca Friedrich Nietzsche. En efecto, este filósofo y filólogo ocupa un sitio importante en la historia de nuestra disciplina. Su célebre frase: “No hay hechos, sólo interpretaciones”, deja de ser peligrosa si se la entiende no equívocamente, como diciendo que no hay realidad, sino analógicamente, como estableciendo que todo pasa por nuestra comprensión, es decir, lo que hay son hechos interpretados.12
Luego aparecieron los historicistas, como August Boeckh, Johann Droysen y Wilhelm Dilthey. Este último fue uno de los que, en ese siglo, potenciaron más la hermenéutica. La recuperó a través de sus estudios sobre Schleiermacher, al que dedicó un erudito libro.13 Pero no se quedó allí, sino que orientó su filosofar estructurándolo desde la hermenéutica y la puso como fundamento (en lugar de la ontología o la metafísica) de las ciencias del espíritu, es decir, las ciencias sociales o humanidades, sobre todo la historia. A ellas les contrapuso las ciencias de la naturaleza. Éstas explicaban, mientras que las otras sólo comprendían. De esta manera selló la lucha que se ha dado desde entonces entre esos dos tipos de disciplinas. En esa línea, dio a la hermenéutica un giro contrario al de la ciencia, viéndola más como arte, y así la legó al mundo histórico, a la compleja labor de los historiadores, que requieren mucho de la interpretación.
EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
Ya en el siglo XX, Martin Heidegger retomó la hermenéutica. Su famoso libro El ser y el tiempo (1927) conjuntó la fenomenología de su maestro Husserl y la disciplina interpretativa, gracias a Dilthey, a quien estudió mucho, a sugerencia de su amigo, el teólogo Rudolf Bultmann. Heidegger puso a la hermenéutica como la manera de hacer filosofía, junto con la fenomenología, que habría de conducir a la ontología fundamental, entendida como hermenéutica de la facticidad. Dentro de ella, el conocer y el comprender son el modo de existir del ser humano y, por lo tanto, el interpretar (la hermenéutica) es un “existenciario” suyo, es decir, una característica esencial.14 Asimismo, estudió el problema del círculo hermenéutico, según el cual estamos predispuestos a interpretar por los pre-conocimientos que poseemos; sin embargo, él no lo considera como un círculo vicioso, sino como un hecho ineludible y que debe afrontarse para poder superarlo.
Discípulo de Heidegger, Hans-Georg Gadamer siguió en la línea de su maestro, pero desarrolló la hermenéutica más allá de él.15 La elaboró como toda una disciplina filosófica, que recuperaba la metafísica, pues era altamente ontológica. La vinculó con el concepto de tradición, en el sentido de que toda interpretación se hace en el seno de una corriente de estudio, dentro de un grupo de hermeneutas que condicionan la comprensión de los textos. Precisamente se tiene que dialogar con los clásicos de la tradición, a través de los documentos que nos han dejado. Pero no quiere decir que estemos atrapados en ella, esclavizados, sino que el hermeneuta tiene la obligación no sólo de asimilar sus clásicos, sino de ir más allá de ellos, llegar a la innovación, o por lo menos a la aportación de algo que haga avanzar en ese diálogo. Por eso se salva el problema del círculo hermenéutico, porque sabemos que llevamos prejuicios, los cuales no invalidan la novedad de la interpretación.
Además de filósofo, Gadamer fue un eminente filólogo clásico, con importantes estudios sobre la phrónesis o prudencia en Platón y Aristóteles.16 En varias partes indica que la hermenéutica es, por excelencia, el instrumento de la filología, no sólo de la clásica, sino tomada en general. Además, en su magna obra, Verdad y método, establece los principios fundamentales de toda interpretación.
Paul Ricoeur aplicó la hermenéutica a muchos temas, y logró una postura muy objetiva.17 En especial, se ocupó del problema del símbolo. Éste es el signo más rico que se puede pensar, pues tiene varios significados, nunca uno solo. Asimismo, es lo más constitutivo de la cultura, sobre todo en forma de arte, mito y rito. Es lo que de mejor manera nos muestra la condición humana, encarnada en las diversas culturas a través de la historia. Cuando todos estudiaban la razón, Ricoeur estudió la voluntad. A través de esas investigaciones llegó al tema de lo involuntario. Allí se topó con el problema del mal y del dolor, y encontró que nunca se mencionan directamente, sino siempre a través de mitos. Así escribió La simbólica del mal. Ese lenguaje es indirecto, habla de lo inefable e incluso nefando. Para eso le sirvió mucho la hermenéutica, pues el mito y los demás símbolos tienen una sobrecarga de sentido. Además, el estudio de lo involuntario lo llevó al del inconsciente. De ese modo llegó al psicoanálisis, y escribió Freud, una interpretación de la cultura